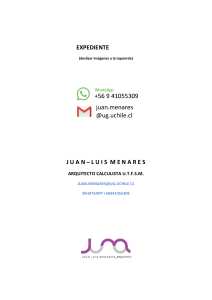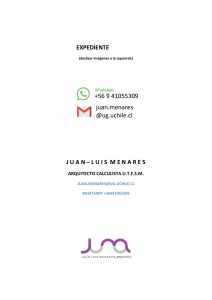Manifiesto inoportuno [del corrector de estilo]1 Los correctores somos: seres humanos ante todo (pese a las apariencias y a las suposiciones de autores y editores); personas normalmente sensibles, tal vez un poco más que el resto (pese a las tachaduras y remiendos cuya antipática firmeza sólo encubre inseguridades de todo tipo); profesionales más o menos formados, como cualquier otro: médicos, abogados, autores, (pese a que alguno agregue, aviesamente, que los torturadores también lo son); gente y con familia, la que no tiene nada que ver (pese a los improperios pensados y a veces expresados en voz alta por más de un autor intolerante). POR LO TANTO Los correctores exigimos: Que nos traten como seres humanos. Existimos, trabajamos, cobramos un sueldo (magro, por cierto) y deberíamos ser reconocidos de alguna manera. Es injusto que nos reprochen un error y no nos reconozcan miles de aciertos. Que no nos maltraten. En el fondo no somos malos ni soberbios. Sobrevivimos, como todos. No tenemos la culpa de que los demás cometan errores; ni siquiera queremos anunciarlos a los cuatro vientos… ¡Sólo cumplimos con nuestro trabajo! Que se nos de reconocimiento profesional, o por lo menos una palmada cariñosa en el hombro. Muchos de nosotros somos profesores o licenciados en Letras (y lo que no, merecerían serlo). Más de uno es, también, escritor y, por ello, comprende aunque no sea comprendido. Que nuestra familia no sea agredida ni de palabra ni de pensamiento. Ellos tienen derecho a que no volvamos alienados y maltrechos a nuestras casas, luego de leer lo ilegible y mejorar la inmejorable. (Sugiero que todo lector saque una copia de este panfleto y lo pegue en su lugar de trabajo. A fuerza de verlo puede que se convenza de su profunda verdad. Por lo menos, que se convenza él…) Pablo Valle, Cómo corregir sin ofender. Manual teórico práctico de corrección de estilo, Buenos Aries, Lumen (Humanitas), 1998, pp. 181-182. 1 Leyes de Murphy para correctores2 Cuando el director de una editorial abre un libro publicado por él, encuentra un error (sobre todo delante del corrector, que es uno). Si el libro es de otra editorial, es imposible que encuentre un error. Un corrector encuentra todos los errores de un libro publicado que el no ha corregido… …y también los de un libro corregido por él, después de publicado. Si uno ha leído varias veces una página y decide no leerla una vez más, en esa página habrá una error. Si uno no ha consultado a un autor por una corrección, ese autor no estará de acuerdo con ella. (Lo contrario no siempre es cierto.) Su disconformidad será directamente proporcional a la genialidad que uno le atribuye a su propia corrección. Los errores aparecen en las palabras más fáciles. En los nombres y palabras muy difíciles no aparecen errores (el tipeador los lee varias veces)... salvo que uno tenga en cuenta esta ley y no les preste suficiente atención. Cuántas más veces seguidas lee uno una página, menos atención le presta y menos posibilidades de encontrar errores tiene. Por supuesto, si la lee una sola vez, no será suficiente. Una página sin ningún error es sospechosa. Si uno juega una apuesta sobre “cómo se dice o se escribe tal o cual cosa”, perderá. Si no la juega, descubrirá tarde o temprano que tenía razón. Si contabiliza lo que ha perdido en el primer caso y lo que no ha ganado en el segundo, advertirá que pudo haberse hecho millonario. Si uno consulta un diccionario de dudas, no encontrará su duda como tal (señal de que, según ese libro, lo correcto es evidente y uno es un burro). Si un diccionario o enciclopedia tiene varios tomos, lo que uno busca estará en el último que consulte (y ese tomo estará el escritorio más alejado). No hay páginas sin errores. Hay páginas cuyos errores aún no han sido descubiertos. O lo que es lo mismo: páginas que aún no ha visto el jefe. [Se podría añadir: “La culpa siempre es del corrector”.] 2 Ibid., pp. 187-188.