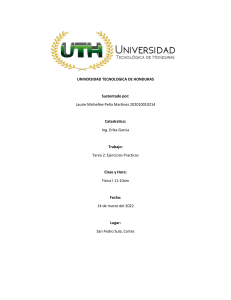SINOPSIS Max tiene un trabajo relativamente tranquilo. Como policía de Higiene Ciudadana su misión es vigilar que todo el mundo en la Estación Niebla tome su dosis diaria de relev, una droga que controla la agresividad de las personas. Seguridad a cambio de libertad: ese es el precio a pagar tras la última devastadora guerra mundial que asoló la Tierra. Sin embargo, la introducción de una sustancia clandestina que neutraliza los efectos del relev amenaza con cambiar la gris existencia en el satélite artificial en el que vive. Ese es el punto de partida de una trepidante investigación que llevará a Max a descubrir los oscuros intereses de las megacorporaciones que controlan la economía mundial, mientras mantiene una agónica lucha contra sus propios fantasmas del pasado. ESTACIÓN NIEBLA ESTACIÓN NIEBLA Enric Herce ESTACIÓN NIEBLA Primera edición: mayo 2022 © Enric Herce © de esta edición, Red Key Books, 2022 Calle Pere IV, 51, 4º 4ª, 08018 Barcelona www.redkeybooks.com Ilustración de portada: Alberto Martínez «Kisama» Diseño y maquetación: Claudia Andrade ISBN: 978-84-124798-9-8 Todos los derechos reservados: Queda prohibida la reproducción total o parcial de este libro por cualquier medio o procedimiento, incluidas la reprografía, tratamiento informático, la fotocopia o la grabación, la difusión a través de Internet y la distribución de ejemplares mediante alquiler o préstamo público, sin la autorización previa y por escrito de los titulares del copyright. Walk in silence. Don’t walk away, in silence. See the danger, always danger. Endless talking, life rebuilding. Don’t walk away. «Atmosphere» Joy Division La moto de Max circula a cincuenta y dos kilómetros por hora, doce por encima del límite de velocidad permitido en la arteria principal de Europa2: dos carriles en cada sentido. Tras el visor del casco ve pasar vehículos eléctricos de otros ciudadanos y transportes autónomos de mercancías y limpieza, los esquiva zigzagueando, a veces sin respetar las distancias. Cualquiera podría pensar que debe de tener un buen motivo para acumular sanciones de semejante forma. Cualquiera que se molestara en calcular la velocidad, el espacio recorrido y el número de sensores bajo los que ha pasado sobrepasando el límite establecido llegaría a la conclusión de que algo no cuadra, que la cantidad de la multa es astronómica y que la moto ya debería de haberse detenido, hace rato, a un lado de la vía con todas las funciones bloqueadas, siguiendo la directriz que no le permite ser conducida por alguien que ha perdido todos los puntos. A todos estos hipotéticos tocapelotas, Max les preguntaría si no tienen nada mejor que hacer que calcular gilipolleces y, quizá, incluso les explicaría por qué no le preocupan las sanciones y por qué tiene prisa por llegar a su destino. No es difícil resolver la primera cuestión si uno se toma la molestia de repasar qué tipo de vehículos de tracción mecánica están exentos de respetar la normativa de tráfico (aunque sobre el papel, solo cuando se están llevando a cabo determinados servicios). La segunda solo nos la puede responder Max y, con total seguridad, resultará decepcionante para quienes esperen una motivación menos prosaica: Max tiene prisa por llegar porque se muere de hambre. Son falsos los discursos que plantean la salida de trabajadores cualificados al exterior motivada, únicamente, por la situación económica en la Tierra. Soy de la opinión que no merecen ninguna credibilidad y que, lejos de la realidad, solo responden a intereses electoralistas y demagogos. Tengo el convencimiento de que el hecho de que nuestros jóvenes pongan su mirada fuera de nuestro planeta, a la hora de encontrar oportunidades laborales, es muy positivo. Dice mucho respecto a su proyección internacional, cosa que nos equipara con los profesionales del resto de Europa. Tampoco, por qué no decirlo, hay que subestimar el impulso aventurero de buena parte de la juventud... Max calla y levanta la mirada hacia el monitor. Hasta el momento ha ignorado la cantinela de las noticias, pero las últimas palabras han conseguido atrapar su atención. Bajo la pátina de grasa que cubre las imágenes, la secretaria general de Inmigración y Emigración continúa escupiendo barbaridades. Al otro lado del angosto mostrador, Yuna también mira la pantalla. Tiene veintimuchos, un grado de Estudios Literarios y un máster de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada. Hace un ramen cojonudo y él sospecha que, si ha tenido que largarse a centenares de kilómetros de su casa por un sueldo de mierda, no ha sido por gusto, ni mucho menos por ningún impulso aventurero. —Hija de la grandísima puta... —murmura, recreándose en la sílaba tónica de la cuarta palabra y en la oclusiva inicial de la última. Negando con la cabeza regresa la mirada al aceite caliente donde fríe un par de langostinos en tempura. Max juraría que durante unos segundos la pulsera de la chica ha refulgido y ha adquirido un color rojo. No le quita ojo de encima mientras sigue cocinando. Añade los fideos al bol con el caldo, la salsa y el cebollino, y lo corona todo con el lomo, el bambú, la komatsuna, los narutos, el huevo hervido y los langostinos. Lo hace con tanta pericia que resulta hipnótico contemplar sus movimientos de prestidigitadora, casi parece que los dedos no llegan a tocar los ingredientes, como si volaran solos para ir a ocupar su lugar en el conjunto. Cuando finalmente tiene el plato humeante enfrente, Max empieza a sorber los fideos con voracidad, todavía queman demasiado, pero le trae sin cuidado. —¿Qué tal? —Cojonudos, como siempre. Pero cada vez le pones menos chicha. —Pongo lo de siempre. —Y una mierda. Ella lo mira extrañada. Max es uno de sus mejores clientes, nunca pierde las buenas maneras. —¿Qué pasa? ¿El amo te ha prometido subirte el sueldo si escatimas comida al personal? —Estás de coña, ¿no? —No, guapa, no. Recuerda que esto está lleno de puestos cochambrosos como este, o sea que no me toques los cojones. Yuna no sabe qué decir ni qué cara poner. Por suerte, o por desgracia, no hay ningún cliente más a quien pedir complicidad con la mirada. —Mira, si estás de mal humor, yo no tengo la... —Cierra el pico, zorra. Y si no tienes nada mejor que hacer, mueve un poco el culo, que esto de calentar braguetas te va. Porque te gusta, ¿verdad? Seguro que cuando vas corta de pasta no le haces ascos a que te paguen por ponerte a cuatro patas y chupar pollas. El pelo de la chica se transforma en un relámpago rubio cuando lanza la mano derecha contra su cara. Él la detiene cogiéndola por la muñeca, a pocos centímetros de la pantalla. Ahora puede ver con toda claridad cómo el indicador del C-bio avanza imparable por la zona crítica. La tonalidad roja de aviso cubre toda su superficie. —¿Cuánto llevas sin tomar relev? Ni el analista más pesimista hubiera podido prever que la guerra devendría global y eterna. La propia naturaleza del conflicto la convirtió en un animal esquivo, insólito, sin referentes previos que nos pudieran ayudar a entender qué iba a suceder. Todo el planeta se convirtió en un campo de batalla, y cualquier ciudad, se encontrara en oriente o en occidente, en una barricada. Objetivos civiles y militares se confundían o, mejor dicho, no suponían ninguna diferencia para el atacante. La retaguardia saltó a primera línea bajo los ataques terroristas de mercenarios y lobos solitarios, mientras el frente se convertía en un erial donde los ejércitos de drones y roboides intentaban localizar a sus objetivos. Al menos, cuando todavía existían, antes de que el virus Pesticide inutilizara su red y los convirtiera en juguetes inofensivos. A día de hoy, las naciones se articulan alrededor de estados santuario y de estaciones espaciales en la órbita terrestre. Sin olvidar la todavía incipiente colonia en Marte. El resto es tierra de nadie, un lugar donde, dicen, resulta más sencillo matar que sobrevivir. Hubo un tiempo en el que aquellos países donde reinaba la paz podían vivir ignorando los conflictos del resto. Ahora lo hacemos las personas que vivimos bajo la protección de uno de estos enclaves. Al menos, lo intentamos. Vivimos en el limbo, en el purgatorio. En una zona de traspaso, de cualidades mortecinas, donde ya ha huido el bochorno del verano, pero las hojas no se deciden a lanzarse al vacío y abrazar el otoño; allí donde no queda rastro del frío invernal, pero la vegetación todavía no se atreve a florecer. Vivimos en la nada, dejando pasar los días, esperando, esperando que llegue no sabemos qué de una vez por todas, aunque intuimos que cuando lo haga no nos gustará. Tenemos los sentidos anulados y los sentimientos diluidos. Tenemos la mirada cansada y el gesto de quienes no son felices. Vivimos en Estación Niebla. La luz solar invade la estancia por las ventanas del comedor. Sira avanza decidida hacia él, con un par de pelotas de plástico, una en cada mano, amarilla y lila. Le ofrece la amarilla y le dice: —Pa tú, pa tú. —¿Para mí? —dice él. Y ella asiente con la cabeza. —Petoa, petoa, pa tú. —La pelota, ¿es para mí? Ella asiente de nuevo y deja la bola amarilla sobre su mano abierta. La mira unos segundos, como si no lo viera claro. —Amilla —dice finalmente señalándola con el dedo índice y, acto seguido, la recupera, da media vuelta y regresa al sofá, desde donde su mujer los mira partiéndose de risa. Se recrea en esta imagen. En los ojos entornados de su esposa, los labios sonrientes, los rizos cobrizos que encuentran su extensión en los de la niña, que ahora les da la espalda y pinta en un cuaderno de la mesita del comedor. —Pita, pita. Max se levanta y se acerca al balcón. Reduce la opacidad de los cristales y pasea la mirada por el descampado lleno de malas hierbas. Las que hacen imposible que las plantas del balcón les duren más de unos meses antes de pillar alguna plaga y morir. Todavía no han comenzado la obra del bloque proyectado a la derecha del suyo, el que cerrará el rectángulo de construcciones y permitirá ejecutar la adecuación de la zona central comunitaria. Entonces lo ve. En medio del solar, entre los matojos, los arbustos amarillentos y las pinceladas de colores de algún recipiente de plástico y otros desperdicios, hay un hombre. La elegancia de su atuendo contrasta vívidamente con el erial que lo rodea. Va de negro, de pies a cabeza, incluso el sombrero. El mismo que ahora levanta con la mano derecha. Como si lo saludara. Se esfuerza en reconocer las facciones, a pesar de la distancia, pero no lo consigue. Es un desconocido. ¿LE GUSTARÍA DISFRUTAR DE SUS RECUERDOS SIN MOLESTAS INTERRUPCIONES? REGÁLESE UNA CUENTA RMMBRANCE PRÉMIUM Y HAGA QUE SU VISOR SE CONVIERTA EN SU MEJOR COMPAÑERO. HORAS DE RECUERDOS SIN PUBLICIDAD Y CON ACCESO ILIMITADO A UN AMPLIO ABANICO DE OPCIONES AVANZADAS, COMO LA PERSPECTIVA MÚLTIPLE (VISUALIZACIÓN NO LIMITADA A PRIMERA PERSONA) O WHAT IF? (CÓMO SE HUBIERAN DESARROLLADO LOS HECHOS SI HUBIERA TOMADO DECISIONES DISTINTAS). INFÓRMESE AHORA MISMO ESCANEANDO EL CÓDIGO SOBREIMPRESO Y CONTRATE… El mensaje desaparece tan pronto se arranca el visor. De regreso a la penumbra de su cubículo, estirado en la cama. Yuna holgazanea junto a él. Mira su cuerpo desnudo como si lo viera por primera vez. —¿Anuncios? Asiente, deja el aparato en el suelo, en su lado de la cama, y vuelve a estirarse boca arriba, con la mirada clavada en el techo. Ella se pone de lado, con la cabeza apoyada en su mano izquierda. —Fui una tonta por creer que todo aquello que me soltaste anoche iba en serio. —¿Qué te hace pensar que no hablaba en serio? —le dice sonriendo, mirándola de reojo. —Si realmente te hubieras cabreado tanto como me querías hacer creer, tu C-bio se habría puesto tan rojo como el mío. Así que fingías, o… —¿Esto no lo hablamos ayer? —dice él. Y esta vez gira la cabeza como muestra irrefutable de que merece toda su atención. Yuna tiene los pechos pequeños, pezones menudos, rosados y el vello púbico dorado como cabello de ángel. Es preciosa, piensa. Un escalofrío lo sacude cuando mira el rostro de armónicos rasgos asiáticos. Lo tiene hinchado, pálido, con los labios violáceos, y lo más terrible: le falta la calota craneal y la visión de su cerebro sanguinolento, impúdicamente al descubierto, resulta obscena, con la madeja de cables que tiene conectados y que ahora mismo empiezan a parpadear con un azul eléctrico. El extraño lleva un abrigo largo de lana negra, tiene las manos en los bolsillos y la cabeza gacha, como tapándose la cara con el ala del sombrero de fieltro o como mirando a sus pies (los matojos le llegan hasta las rodillas). Ahora levanta la cabeza y sonríe, se quita el sombrero con la mano derecha y saluda. «Esto no ha sucedido». Max regresa la mirada al interior. Su mujer está distraída mirando a la niña. Sira hace garabatos en el cuaderno, con una cera azul, sobre el dibujo de un cabezudo de la comitiva festiva. «Esto no ha pasado de esta manera». ¿LE GUSTARÍA DISFRUTAR DE SUS RECUERDOS SIN MOLESTAS INTERRUPCIONES? «Yo no me he ido a la cama con Yuna». ¿Quién era aquel desconocido? REGÁLESE UNA CUENTA RMM-BRANCE PRÉMIUM Y HAGA QUE SU VISOR SE CONVIERTA EN SU MEJOR COMPAÑERO. Ha perdido la cuenta de las veces que ha evocado aquel recuerdo, y nunca antes lo había visto. HORAS DE RECUERDOS SIN PUBLICIDAD Y CON ACCESO ILIMITADO A UN AMPLIO ABANICO DE OPCIONES AVANZADAS, COMO LA PERSPECTIVA MÚLTIPLE (VISUALIZACIÓN NO LIMITADA A PRIMERA PERSONA) O WHAT IF? (CÓMO SE HUBIERAN DESARROLLADO LOS HECHOS SI HUBIERA TOMADO DECISIONES DISTINTAS). «La ayudé a recoger, fuimos a tomar una cerveza y me explicó lo del relev. Después ella se fue a su casa y yo vine hacia aquí. No hemos pasado la noche juntos». INFÓRMESE AHORA MISMO ESCANEANDO EL CÓDIGO SOBREIMPRESO Y CONTRATE… Pero ¿alguna vez había mirado ahí fuera? Quizá el desconocido siempre estuvo allí. Se quita el visor y se incorpora en la cama. Está empapado en sudor. Tembloroso, mira a su derecha. Está solo. En el otro lado de la cama no hay ningún cuerpo que le dé calor ni que le exija respuestas. Está solo en su cubículo. ¿Se ha quedado dormido mientras utilizaba el RMM-Brance y ha soñado? Algo en su interior brama que el desconocido del recuerdo es real. Una vez que estuvo cerrado el puesto de comida, Yuna y él fueron a un bar a tomar algo para hablar. Ella le aclaró, más o menos, por qué llevaba setenta y dos horas sin tomar su dosis de relev y después también le pidió a él algunas respuestas. En cierto momento de la noche, cuando fue al baño del local, se cruzó con un hombre joven. Despeinado, con un tres cuartos militar, mirada perdida de ojos claros como de pez fuera del agua. Se detuvo delante de él, cortándole el paso en medio del estrecho pasillo, abrió la boca como si fuera a decirle algo y levantó la mano derecha, apuntando al techo. Permaneció en silencio en esta posición hasta que consiguió fijar sus pupilas en el rostro de Max y, solo entonces, arrastrando las palabras, le dijo: «La droga del futuro es la retención de la meada». Después se fue sin añadir nada más, con pasos firmes, sin tropiezos, como si, de repente, su cuerpo perteneciera a otra persona, a una que estaba sobria. Los agentes de Higiene Ciudadana no habían tardado ni cinco minutos en personarse en la parada de ramen. Todo el mundo conocía bien el color ultramar de sus uniformes y el escudo de la Europol en sus hombros. Yuna los rehuía con la mirada, intentando concentrarse en cocinar el pedido de tres chicas, mientras Max hablaba con los dos hombres, casi tan altos como él. Les mostró su identificación y ellos lo examinaron de arriba abajo. Los uniformados siempre ponían la misma cara de asco cuando se encontraban con un agente de paisano. —¿Qué ha pasado? —quisieron saber, con el tono autoritario de quien no reconoce en su interlocutor a un igual. —La chica estaba cocinando y el aceite caliente le ha salpicado la mano. Supongo que también ha afectado al dispositivo C-bio y se ha averiado. A partir de este momento se ha disparado en un par de ocasiones. —¿Has abierto incidencia para que se lo repongan? —Esperaba a que llegaseis. Este no es mi distrito. No quería meterme donde no me llaman. —Si tenemos que emitirlo nosotros, habrá que interrogarla y hacerle el análisis —dijo uno mientras el otro asentía. Max detectó, sin problemas, la mezcla de amenaza y pereza que contenían aquellas palabras masticadas con desgana. —Yo lo he visto todo. Como agente y testigo, puedo redactar el informe y hacerle el análisis. Supongo que tenéis cosas más importantes de que ocuparos. Los dos agentes intercambiaron una mirada de complicidad y alivio. —Toda tuya. ... Entiendo y comparto por completo la indignación de los ciudadanos, lamento profundamente la situación creada. Entiendo el cansancio de la población, estos hechos resultan particularmente ofensivos cuando la gente ha tenido que hacer tantos sacrificios y esfuerzos para tirar el país adelante. En nombre de mi partido, quiero pedir disculpas por haber situado en puestos de los cuales no eran dignos a quienes, en apariencia, han abusado de ellos. Pero también quiero que los ciudadanos sepan que cuanto está saliendo a la luz responde a la codicia personal de unos cargos públicos y que no deben poner en tela de juicio la honestidad de las organizaciones a las que pertenecen. El simple hecho de que todo esto se conozca demuestra que la justicia y las instituciones funcionan y mantienen su compromiso irrenunciable para que la limpieza en la vida pública sea absoluta y total... Yuna apartó la mirada del monitor del rincón del local. Había digerido las disculpas del presidente con la misma indiferencia que el resto de parroquianos, como quien oye llover. —Puedo tomarme esa birra, ¿o qué? —dijo sonriente, sin ningún tipo de impaciencia. Toda ella llena de la calma artificial que le proporcionaba el relev que Max le había suministrado. Él consultó el reloj de su C-bio. —Sí, ya puedo hacerte el análisis. Le cogió el dedo índice y le hizo una punción con la microaguja del lápiz. En pocos segundos, la pantalla oblonga confirmó el positivo en relev. —¿Y la hora? —La falsearé —dijo él—. Voy a pedir. Cuando regresó, ella no le dio tiempo ni a dejar la botella encima de la mesa. Se la quitó de la mano y dio un trago largo. —Nunca hubiera dicho que eras un basurero —dijo Yuna secándose la espuma de los labios. —Hemos quedado que el primer turno de preguntas era mío. —No sabría decirte por qué. Pero cuando charlo contigo siempre tengo la impresión de hablar con un anciano. Quizá son tus gestos, o tus palabras; quizá es la forma en la que te diriges a mí. No lo sé. Creo que, si hubiera conocido a mis abuelos y hubiera podido pasar tiempo con ellos compartiendo horas muertas, se hubiera parecido mucho a cuando estoy contigo. Max le ofreció una sonrisa, mezcla de resignación y de satisfacción. «Debería estar prohibido que un morenazo rapado al dos te sonría así», pensó ella. —Un trato es un trato —insistió él—. Explícame por qué llevas tres días sin consumir relev. —Si no lo sabes, te lo imaginas —le respondió, asqueada, antes de dar otro trago—. Pasa con frecuencia. —Tu jefe te aprieta las tuercas no suministrándote la dosis diaria y, si te quejas, te amenaza con rescindirte el contrato y dejarte en la cola de expulsión. —¿Ves? Nada original. Ahora tú. —No has contestado gran cosa. —No ha hecho falta... ¿Por qué? —¿Por qué... qué? —Me has salvado el culo. —Haces un ramen cojonudo. Yuna se pimpló el último trago de la botella sin tomarse la molestia de reírle la gracia. Se levantó y, antes de irse, se despidió de Max repitiendo: —Nunca hubiera dicho que eras un basurero. Hace tiempo que Max ha renunciado a visitar los dos miradores principales. Allí abundan los grupos de turistas y, dejando de lado la dificultad para encontrar un buen sitio que esto supone, le molesta el ruido que hacen, las exclamaciones, los comentarios, pero sobre todo su actitud. Aquellas expresiones de niño maravillado, los ojos brillantes y la boca abierta que reflejan a la perfección la emoción que los invade al ver, por primera vez, el planeta donde nacieron desde esa perspectiva, le causan el mismo efecto que el estruendo hereje en una biblioteca o el grito perverso en un templo religioso. Para él, las visitas al mirador son instantes de reflexión, casi de duelo. Y ante la imposibilidad de satisfacer este objetivo rodeado de gente excitada, busca los miradores más pequeños. Ofrecen una panorámica menos espectacular, pero a menudo están desiertos. Cuando el trabajo lo permite, comprueba en cualquier indicador, de los que se encuentran repartidos por toda la ciudad, su posición respecto al planeta, y si la trayectoria orbital tiene que coincidir con la del continente europeo, pasando cerca de su país, se dirige al que le cae más cerca y observa la Tierra. Sus pupilas azules miran fijamente hacia donde cree que se encuentra la ciudad donde vivía, con una obsesión casi enfermiza. Cualquier visor de realidad aumentada le permitiría saber el punto exacto, pero prefiere no utilizarlo: los centenares de kilómetros y el borosilicato de los vidrios ya son barreras suficientes, no quiere añadir otra. De noche, parece que las urbes refulgentes son heridas de magma a punto de brotar, rodeadas por la oscuridad de las zonas con densidad de población baja y luciérnagas que perfilan los continentes; de día, el azul oceánico y el color terroso son omnipresentes, como si no existiera ninguna construcción humana sobre la superficie del planeta. A aquella distancia, la humanidad es menos que cero. Cualquiera que lo viera entonces no sabría interpretar qué va a hacer allí, tan contradictorios son los sentimientos que deja entrever su rostro. Quizá acude a rendir algún tipo de homenaje o se trata de una penitencia a la cual se siente atado, pensaría el observador, o quizá, como muchos otros, había dejado atrás gente cercana y querida de quien se había separado a regañadientes. Placidez, dolor y melancolía se mezclan en una expresión inefable. —¿Max? La llamada inesperada lo estremece y asusta. No sabía que hubiera nadie más ahí con él. Solo lo calma que el timbre le resulta familiar y el tono es amigable. —¿Doctora Myele? No la había visto. La figura menuda de la doctora se le acerca en la penumbra del mirador. De origen afroamericano, nacida en Luisiana, pero de nacionalidad británica, sus gestos y movimientos destilan preocupación, también muestran la inconfundible reverberación de una imagen irreal, un sedimento de su mente. —Me acaban de llegar los resultados de la última analítica. —¿Malas noticias? —fue su respuesta cuando tuvo lugar aquella conversación. Meses atrás. —Corroboran lo que nos temíamos. —¿La marea roja ha descendido? —Me gustaría repetir la prueba. Quiero saber si el proceso se está acelerando. —¿Estoy dejando de ser inmortal? —recuerda haber preguntado con una sonrisa que pretendía quitar dramatismo a la situación. —No exactamente, Max. En realidad, te estás muriendo. Y así lo confirmaron los resultados de las pruebas posteriores. Semanas después de aquella conversación, la doctora le dejaba bien claro que era imposible especificar qué esperanza de vida tendría una vez que no quedara ningún dinófito en el torrente sanguíneo, y su sistema inmunológico, atrofiado por años de letargia, dejara a su organismo indefenso en manos de cualquier infección. Quizá dos años si no se aceleraba el ritmo actual. En otoño, pasadas las seis ya era de noche y, bajo la luz de las farolas, el parque infantil adquiría un aire fantasmagórico. Max miraba cómo Sira subía y bajaba de columpios y toboganes con autosuficiencia. Semanas atrás todavía lo reclamaba con insistencia cuando quería columpiarse («Cabaíto, cabaíto») o deslizarse («Bogán, bogán»), pero ahora, como por arte de magia, su hija ya era capaz de trepar y alcanzar la diversión sin necesidad de su intervención. Se sentía satisfecho y triste al mismo tiempo. Aquello no era más que un primer paso de los muchos que haría Sira por unos parajes donde él y su madre cada vez tendrían menos presencia. Cada pequeño logro de la pequeña dejaba constancia de que los necesitaba un poco menos y de que había avanzado un paso más del punto de partida, donde la dependencia era absoluta. «Si ahora ya te haces pajas mentales como esta, espérate a la adolescencia», se regañó. En la bolsa que tenía al lado, sobre el banco de madera, hibernaban el cubo, la pala y el rastrillo. Compañeros inseparables de los días pasados, imprescindibles para hacer castillos de arena, pero que ahora la niña ignoraba. Por alguna extraña razón, él los seguía llevando cuando bajaban al parque. «Sería una metáfora demasiado fácil», se reprendió antes de que su mente cayera en la trampa de establecer paralelismos con los juguetes arrinconados. Algún día, todavía lejano, tendría que encontrar el camino de regreso desde aquel síndrome de Estocolmo hasta su vida anterior. —... la oposición asegura que una de las primeras medidas que tomará si llega a gobernar será la derogación de la ley que impone el uso del cóctel de drogas psicoactivas conocido como relev entre los ciudadanos de pleno derecho. ¿Qué opinión le merece, como ministro del Interior, esta promesa? —Precisamente que se trata de eso, de una promesa populista irrealizable que engaña a la población y que solo provocará frustración y resentimiento. No se puede hacer demagogia con un tema tan serio. —Los sondeos no dejan lugar a dudas de que lo que provoca frustración y resentimiento es la situación actual. —Nuestra voluntad firme siempre ha sido la de ejercer una tarea de gobierno seria y consideramos que mentir no es una opción. Como usted sabe, el uso de relev es imperativo por directiva comunitaria, cualquier país miembro que quiera plantear esta cuestión debe hacerlo dentro del marco del Parlamento Europeo y, suponiendo que se llegara a un acuerdo por unanimidad de todos los estados miembros en este sentido, después habría que ver cómo encajaría esta decisión con los compromisos de Europa dentro de la Organización de Naciones Libres. —Por lo tanto, coincidirá con el líder de la oposición en la necesidad de recuperar soberanía nacional para poder tomar nuestras propias decisiones. —No. No puedo estar más en desacuerdo. Este argumento solo puede ser defendido desde la ignorancia o, lo que es peor, desde el cinismo. A día de hoy, nadie puede resistir en solitario en el mundo. Los resultados y el sentido común nos dictan que son los procesos de unión e integración los que nos han permitido sobrevivir a la guerra. Ir por libre sería un suicidio. El relev no es un capricho de nuestro país, es una herramienta imprescindible para salvaguardar los derechos de la población en todo el mundo civilizado. Quizá la gente no sepa, o ha olvidado, que estos imperativos, que tanta molestia le causan, son los que han garantizado su seguridad y la de sus seres queridos durante años. La población no debe percibir el relev como un elemento de control, sino como el principal defensor de su bienestar y libertades. Hay algo más... —Pero... —No, espere, por favor, porque creo que este punto es importante. Es importante y a menudo queda en segundo término cuando sale este tema a debate, eclipsado por los aspectos de amenaza exterior. —Adelante. —Hay otra cosa que olvidamos a menudo y es la gran importancia que ha tenido el relev en términos de índice de criminalidad y de seguridad ciudadana. Un ejercicio que recomiendo a cualquier persona es una comparación bien simple: busquen el índice de homicidios en cualquiera de nuestras ciudades a lo largo de los últimos años del periodo anterior al relev y comparen estos datos con los actuales. Creo que es un ejercicio muy saludable para poder ver las cosas con perspectiva. Cierto, las muertes violentas no han desaparecido del todo, y nunca lo harán. El ser humano es como es. Aunque resulta alentador que las unidades policiales dedicadas en exclusiva a homicidios y desapariciones pasaran, ya hace tiempo, a la historia. —Pero hay una corriente de opinión, cada vez más extendida, que considera la imposición del relev por parte de las autoridades como una herramienta para crear una masa ciudadana obediente y mansa, privada de espíritu crítico e incapaz de levantar la voz ante los abusos del poder ni contra las fuerzas de seguridad, excluidas de tomarlo, y que muchos ven como paladines de un sistema injusto antes que como protectores de sus derechos. —Esto es absurdo. Si tan alienante fuera el relev, que alguien me explique cómo existen tantos casos de corrupción y de evasión de impuestos hacia las megalópolis en órbita que han salido a la luz. ¿En qué quedamos? ¿Somos un país de seres sin voz ni opinión sometidos por la droga o una panda de pícaros dispuestos a romper la ley? ¿Tenemos o no tenemos capacidad de decisión? —¿Me está poniendo la corrupción como ejemplo de que el relev no afecta al juicio de la gente? —En absoluto, estimada Mónica Artal. Todo el mundo conoce su estilo incisivo, pero no se pase de lista. Solo estoy poniendo la corrupción como ejemplo de que vivimos en una sociedad libre en la que todos tomamos nuestras propias decisiones y tenemos que asumir las consecuencias, sin poner la excusa de vivir bajo los designios de un gobierno castrador. Y, por otro lado, no me cansaré de defender el buen trabajo que están llevando a cabo los agentes del orden, auténticos valedores de la seguridad de la población. Es cierto que la propia naturaleza de su tarea los exime de tomar relev, pero no debemos olvidar que eso les obliga a someterse periódicamente a exigentes controles físicos y psicológicos. No hay ninguna base para argumentar que nadie vigila al vigilante. El ambiente en la cantina es tranquilo. Todavía queda una hora para el cambio de turno, cuando el local se llenará de los técnicos que controlan el puerto de atraque y amarre. En estos momentos, Max es uno de los pocos clientes que toma café sentado en uno de los bancos metálicos. Fiel a su rutina marcada por el horario de Moscú, tres horas más tarde que la hora central que rige Europa2, Alik hace acto de presencia, dispuesto a desayunar antes de abrir la tienda. Por debajo de la calva, donde se reflejan los fluorescentes, sus ojos claros le dedican una mirada mezcla de saludo y sorpresa por encontrarlo allí. El enorme mostacho gris hace difícil saber si su sonrisa es sincera. —¿Problemas? —le pregunta, ya de regreso con un vaso de café con leche en la mano, señalando con un golpe de cabeza la funda del RMMBrance que tiene encima de la mesa. —No sabría decirte —responde Max, enigmático—. Aparentemente todo funciona bien. Pero ayer me sucedió algo muy raro. Alik escucha su explicación mientras bebe del vaso de papel a sorbos cortos. —Doy por hecho que se trata de un recuerdo que invocas a menudo. —Muy a menudo. —¿Y nunca antes habías visto a aquel hombre? —No. —¿Estás seguro de que no sabes quién es? —Completamente. El técnico ruso permanece en silencio, meditando el asunto con la mirada perdida entre las manchas de la mesa. Con la mano derecha se acaricia la cabeza lentamente, como si el masaje lo ayudara a pensar. —Dudo mucho que ninguna avería del aparato pueda explicar este desajuste —resuelve al final—. Uno de los puntos fuertes del sistema es su autonomía, es garantista con la intimidad del usuario y solo realiza una conexión puntual con el servidor más cercano para confirmar el tipo de cuenta que se tiene contratado. Todo el trabajo lo lleva a cabo el hardware del visor, hackear la conexión es imposible. No es nada usual, pero es lo único que se me ocurre: podría ser que tu red neuronal haya generado una falsa huella de memoria, un falso engrama que el dispositivo ha concretado en la figura de ese desconocido. Quizá en un recuerdo menos familiar la distorsión te hubiera pasado desapercibida, pero al tratarse de un recuerdo recurrente dentro de un ámbito íntimo, has sido plenamente consciente del falso recuerdo y te ha sorprendido. Como si el recuerdo episódico fuera un charco en tu hipocampo y tú mismo lo hubieras contaminado con gotas de otro recuerdo. —No sé si te entiendo… ¿Quieres decir que he generado un falso recuerdo y casi de forma simultánea he sido consciente de ello? —Es algo poco habitual, pero sí, es posible. —Pero ese hombre… No conozco a ese tipo de nada. —Quizá lo viste en medio de una multitud, paseando por la calle, tal vez te llamó la atención durante milésimas de segundo, sin que llegaras a ser consciente. Lo que te puedo asegurar, fuera de toda duda, es que el visor no se inventa imágenes, puede completar vacíos, pero siempre partiendo de lo que encuentra en tus neuronas. Todo lo que ves está dentro de tu cabeza, sean recuerdos reales o falsos. —Nunca me había pasado nada parecido —dice Max, confuso. El rostro de Alik muta de la sonrisa comprensiva al rechazo indignado en menos de un segundo. Max conoce bien aquella expresión: es la de cualquier consumidor de relev ante una reacción violenta, y es la misma que compone el cantinero, tras el mostrador. Los gritos a su espalda y el ruido de sillas al arrastrarse le confirman lo peor antes de que pueda girarse. En el otro extremo del local, cerca de la entrada principal, un hombre de mediana edad increpa a otro más joven. Sin perder tiempo, se levanta y se les acerca proyectando su credencial holográfica. —Agente de Higiene Ciudadana. Deje de gritar. Los dos hombres visten el mono negro característico de los estibadores del puerto de mercancías. Los cinturones de herramientas que les cruzan el pecho confirman su profesión. El joven, que continúa sentado y pálido, parece aliviado cuando lo ve llegar. El otro, el que lo estaba imprecando, se enfurece todavía más. —¿Ves alguna luz roja en esta puñetera pulsera? —brama mostrándole un modelo reforzado de C-bio, diseñado para trabajos pesados. El dispositivo no presenta ninguna lectura que alerte del estado de ánimo de su portador. —¿Me permite? —le pide, educado, siguiendo el protocolo. El chip RFID que el ciudadano tiene implantado en su mano derecha le transmite sus datos personales y antecedentes penales. Nada destacable. Coloca su controlador biológico junto al suyo y, en breves segundos, recibe el resultado del test en pantalla. Satisfactoriamente operativo. —¿Contento? Max responde enseñándole el lápiz de análisis. —Su estado anímico no encaja con este resultado. Necesito confirmarlo. El hombre resopla y se vuelve a sentar, después ofrece dócil la mano derecha. La mirada que le dedica al joven parece decir: «No creas que me he olvidado de ti». Max le hunde la microaguja en el índice. Lee el resultado con perplejidad. —¿Todo en orden, agente? —le pide el otro, burlón. —Eso parece. ¿Por qué discutían? —¿Cotillear también entra dentro de sus competencias? —No lo preguntaré dos veces. —Este hijo de la gran puta quiere hacerme la cama. Y lo lleva claro si piensa que podrá deshacerse de mí con tanta facilidad. Max interroga al aludido con la mirada. —Cree que lo estoy boicoteando. Hoy se me ha caído una pila de cajas con material frágil cuando las transportaba con el exoesqueleto, y está convencido de que lo he hecho a propósito. Como si metiendo la pata, un mozo patoso pudiera sumar puntos para convertirse en encargado. —Os habéis puesto todos de acuerdo, ¿te crees que soy imbécil? ¡Habéis acordado hacerlo lo peor posible para que los de arriba me facturen de regreso a la Tierra! El hombre profiere el último grito levantándose de nuevo. El estruendo metálico de la silla sobre el suelo sirve de onomatopeya a la aparición del punzón que acaba de coger de su cinto de trabajo. Max no la ha visto venir. No se esperaba eso. Cuanto ha sido capaz de hacer ha sido interponerse entre el agresor y su víctima. Puede sentir cada milímetro de metal perforándole la carne. El grito de rabia del atacante se mezcla con su gemido de dolor y con las exclamaciones de horror de todos los presentes. Cae doblado al suelo. Apenas consigue encontrar con dedos ensangrentados la pequeña protuberancia en su nuca y presionarla. El dolor desaparece. Todavía yaciente, ve la mancha oscura que se extiende de forma concéntrica alrededor del mango que tiene incrustado a la altura del hígado, manchando el azul eléctrico de la cazadora. Se lo arranca con un movimiento rápido y preciso, y deja en el suelo un reguero rojo. Se incorpora agarrando el punzón con tanta fuerza que los nudillos de su mano derecha se vuelven blancos como huesos descarnados. Trastabilla. Está mareado. El hombre que lo ha herido lo mira anonadado, incapaz de entender. Max lo golpea en la mandíbula con el mango del punzón y cae fulminado sin derecho a réplica. Débil y cansado, se sienta en la silla más cercana y, con el esfuerzo que le requeriría levantar ciento cincuenta kilos en press de banca, consigue pedir refuerzos desde su C-bio. En Estación Niebla no hay noches ni días. Las jornadas se escurren en una sucesión interminable de horas de vigilia y de sueño, con interludios de duración imprecisa de suspensión en el límite borroso entre consciencia e inconsciencia. Espacios grises donde los biorritmos intentan ajustarse a una existencia carente de referentes fiables, más allá de una señal horaria que queda reducida a dígitos fríos que no se corresponden con ningún patrón lumínico ni climatológico. Los paneles solares nos proveen de la energía vital mientras recibimos la luz del sol, incluso para conseguir el oxígeno que respiramos y para acumularlo de reserva en los tanques presurizados. Cuando estamos a la sombra de la Tierra, le toman el relevo las baterías que se han recargado en la fase anterior. Pero los rayos solares que nos dan la vida podrían ser mortales si no fuera por el blindaje que nos protege de su radiación y de los rayos cósmicos. A todas horas, las noticias de la outernet nos transmiten los mensajes de nuestros gobernantes. Escuchamos con el criterio y la capacidad analítica de una piedra las mentiras que las megacorporaciones, que les han subvencionado las campañas electorales, ponen en bocas de sus títeres. Su grado de sumisión y complacencia, poca broma, dictará el asiento del consejo de administración en el que se retreparán cuando se retiren de la vida política. Siempre las mismas caras, eternizándose en el poder en primera línea o como actores de reparto que reaparecen cuando nadie lo pide; siempre los mismos argumentos de teatrillo que se alternan en las pantallas con noticias sobre una nueva matanza en la frontera o el canal 24 horas del reality marciano. Aquí no hay lugar para grandes sorpresas ni para la esperanza. Nos lanzamos por una vereda tortuosa que lleva al abismo y nos quieren hacer creer que vamos por buen camino. Ganamos velocidad y, si nos dejaran mirar por encima de la valla, veríamos que con cada curva nos aprox imamos más al precipicio. Vivimos, nos arrastramos sin aliento, agarrándonos a la gravedad artificial y arañando segundos a la funesta verdad. Vivimos en Estación Niebla. La sala de reuniones está llena de gente. No falta ninguno de sus compañeros ni tampoco representantes del resto de comisarías de Europa2. Max llega tarde. Se sienta en el primer asiento vacío que encuentra para no molestar ni interrumpir las explicaciones que, desde la mesa que preside la sala, da un miembro de toxicología, a la derecha de Urian Tatsis, su jefe de unidad y máxima autoridad de la comisaria. Muchos de los presentes se giran y ninguno esconde su sorpresa al verlo. —... enmascara el aumento en el ritmo cardíaco, la presión arterial y los niveles de adrenalina y noradrenalina, engañando a la unidad C-bio, que no refleja el verdadero estado anímico del portador. Lo más preocupante de esta variante es que produce el efecto inverso al relev, funcionando como estimulante y potenciando la ira de su consumidor. La ingesta de esta nueva sustancia que llamamos stimo, lejos de neutralizar las motivaciones de un hipotético terrorista, potenciaría su voluntad de atentar. En este punto interviene el inspector Tatsis. —Todavía es pronto para determinar cuánto hace que se está distribuyendo stimo y cuál es, a día de hoy, su nivel de consumo. Como ya saben, la mayoría de detecciones se realizan por aviso de C-bio, las que se producen de forma directa suman un número anecdótico dentro del cómputo global, incluso representan un porcentaje más reducido que las que se llevan a cabo por denuncias de terceros. Precisamente, ha sido una detención presencial lo que nos ha permitido conocer la existencia de esta nueva droga. De hecho, hemos tenido mucha suerte. Esta era, prácticamente, la única opción que teníamos de detectar una sustancia de esta naturaleza. Cualquiera de nuestros métodos habría derivado, con toda seguridad, en un falso positivo. Si hubiera mantenido la calma, el hombre detenido habría dejado sin argumentos a nuestro agente, y no descartamos que sea precisamente esto lo que puede haber estado sucediendo hasta ahora. Así pues, no podemos estar seguros del tiempo que lleva entre nosotros este tóxico. Hasta ahora podría haber pasado desapercibido. De momento, mientras nuestros ingenieros de la sede central en la Tierra intentan adaptar las unidades C-bio para que puedan detectar el stimo, la consigna es bien clara: incrementaremos las horas de patrulla y ampliaremos las rutas. Vamos a ciegas. Y, por encima de todo, les pido discreción. Máxima discreción con este asunto. Hay que evitar que la noticia llegue a los medios y a la opinión pública. Si esto acaba pasando, que sea lo más tarde posible. Ahora mismo los efectos podrían ser devastadores. Dada por terminada la reunión informativa, todo el mundo se larga. Muchos de sus compañeros se interesan por su estado de salud. Urian Tatsis se despide del resto de comisarios antes de acercársele. —¿Qué haces aquí? —Estoy bien. El inspector no le responde. Su mirada gris le escanea el rostro como si buscara algún indicio que confirmara o desmintiera sus palabras. Max está acostumbrado, pero Urian sabe cómo acojonar sin abrir la boca. Los pómulos y la mandíbula del griego se le marcan, como si fueran de acero, bajo un lienzo de carne anecdótica y en tensión. Lleva el escaso pelo gris cortado al estilo militar, inexistente en los laterales y un poco más largo en la zona superior. El responsable de la comisaría viene de familia de militares y comparte con Max un pasado en el ejército. Urian había llegado a teniente y, como muchos otros, colgó el uniforme desengañado, cansado de que su labor en territorio hostil quedara reducida a arriesgar la vida de los hombres de su sección escoltando transportes de materias primas. Allí no había ningún ejército al que hacer frente, ni nadie se preocupaba por la miseria de los civiles, ni por la ley del más fuerte que imponían las guerrillas. Ninguna orden de las que recibían pretendía convertir aquella tierra de nadie en un lugar mejor. Lo que hacía, día tras día, era jugarse la piel defendiendo los intereses de las megacorporaciones. Con el paso de los años, fueron muchos los militares que terminaron ingresando en el Departamento de Higiene Ciudadana, entre ellos Urian Tatsis. El servicio iba corto de efectivos y la formación militar estaba muy bien valorada. —Acompáñame al despacho. El despacho es una estancia raquítica de techo bajo y paredes blancas que sigue el soso estilo del resto de la comisaría. No es mucho mayor que cualquiera de los calabozos, pero lo malo es que aquí tienen que caber una mesa y tres sillas. —Myele y yo estamos preocupados, Max. No nos gustan tus informes médicos y tememos no estar haciendo lo correcto. Sabes perfectamente que el médico y el superior de un agente no pueden revelar ni utilizar los resultados de sus revisiones periódicas, pero también que están obligados a actuar con inmediatez ante el menor indicio de que el estado de salud de un agente pueda suponer un peligro para su propia vida o para la seguridad ciudadana. Hasta ahora tenía serias dudas respecto al primer punto, pero en estos momentos también dudo del segundo, y esto ya es un terreno en el que no me puedo permitir el lujo de actuar a la ligera. —¿Ni palmaditas en la espalda ni una felicitación? Destapo la existencia del stimo, que por cierto os habéis lucido con el nombre, ¿y el premio que recibo es ser considerado un peligro para la sociedad? —Estás vivo de milagro, Max. Y no quiero ni imaginar en qué clase de carnicería hubiera podido terminar todo si llegas a perder el conocimiento antes de reducir a aquel tipo. —Sabes perfectamente que, de haberse encontrado en la misma situación, cualquier otro agente ahora estaría muerto. —Un agente con buena salud hubiera reducido al atacante sin que lo agujerearan. —¿De verdad? No sabía que teníamos datos de enfrentamientos con agresores hasta el culo de stimo. No sé dónde quieres ir a parar, Urian, pero sé que sabes que cualquiera de estos chavales salidos de la academia no hubiera tenido ninguna oportunidad. —Respeto, de momento, tu deseo de no regresar a la Tierra. Entiendo que eres un caso aparte y que no hay tratamiento que pueda salvarte la vida, esto lo respeto. —La hiriente sinceridad de aquellas palabras sorprende a Max. El inspector y él siempre hablan con una franqueza que no entendería quien esperase asistir al protocolo usual entre un jefe y su subordinado, pero Max sabe bien que Urian solo hecha mano de esa honestidad brutal cuando no hay lugar para la réplica. Es su forma de levantar la voz y dar un golpe encima de la mesa—. Y lo seguiré haciendo mientras seas útil para el cuerpo. Sabes que en Europa2 cada agente vale su peso en oro. Pero se ha terminado lo de ir por libre. —¿Cómo? —Quizá sigues teniendo una capacidad de recuperación extraordinaria, pero a mis ojos eres tan vulnerable como el resto y, por lo tanto, no quiero que trabajes en solitario. A partir de ahora, como el resto de agentes, tendrás un compañero. —¡Hostia puta...! ¡No me lo puedo creer! Si no fuera por mí ni siquiera estarías aquí, dándome órdenes. —Si no fuera por ti, no hubiera nacido, cierto. Motivo de más para estarte agradecido y preocuparme por tu integridad. —Agradécemelo dejando las cosas como están. —Esto no es negociable, Max. Vienen tiempos difíciles, este asunto del stimo nos complicará mucho nuestro trabajo, la situación con que te encontraste pronto puede convertirse en habitual. Ni pensarlo. No te quiero solo ahí fuera. Max calla. Sabe que no hay nada que hacer. La decisión está tomada y su jefe no cambiará de opinión, aunque hablen durante horas. —¿Ya lo habéis interrogado? —pregunta cambiando de tercio. —Lo haremos tan pronto como esté en condiciones de responder. Ahora mismo está atiborrado de calmantes. Le rompiste la mandíbula. —No está mal para una pobre anciana desvalida que no puede ir sola por el mundo. —No vuelvas con eso. Mañana conocerás a tu compañera. —¿Quién es? —Erika Silva. Siete años de experiencia en el cuerpo. Uno y medio en Europa2. Hace tiempo que pidió el traslado de comisaría y ahora que nos han concedido una nueva plaza nos vendrá perfecto. —Sí, nos vendrá de coña… —Y supongo que no hace falta decir que espero la máxima cooperación y cordialidad por tu parte. Max acoge la sentencia en silencio. Se levanta y ya está a punto de salir cuando pregunta: —¿Cómo le fue ayer a Irene? A Tatsis le cambia la cara. Siempre le pasa cuando el tema de conversación es su hija. Esto son palabras mayores. —Bien. Fue bien, gracias por preguntar. El tratamiento todavía está en fase experimental, pero dicen que con él tendría muchas posibilidades de mejorar o incluso de curarse por completo. Se presentaron centenares de niños con autismo, ya te lo puedes imaginar, y su madre salió convencida de que la consideran demasiado mayor, que los candidatos que buscan son niños más pequeños. Pero yo creo que quizá solo son manías suyas. No hay nada decidido. —Ojalá tengáis suerte y sea una de las elegidas. —Gracias, Max. Un padre haría cualquier cosa por un hijo. Sira gira y gira con los brazos en cruz, con cada vuelta el vestido blanco se le levanta hasta la cintura como si fuera el anillo de Saturno. Sopla una suave brisa que peina la hierba del prado. La risa de la niña suena como el tintineo de cascabeles en un día de fiesta, como agua clara derramada sobre una bandeja de plata que refleja un cielo azul lleno de cúmulos de algodón. Mareada, termina, como siempre, cayéndose al suelo de culo. Entonces arranca briznas verdes y las lanza hacia arriba creando una lluvia de destellos esmeraldas. El juego se repite hasta que un grito de dolor les alerta. —Me he hecho daño —se queja con lágrimas rodándole por las mejillas. Un golpe en la rodilla con una piedra escondida entre el herbaje. Nada grave. Una inflamación leve y la piel un poco enrojecida. Desde bien pequeña, cada golpe con el canto de una mesa o cada rasguño fruto de una caída iban acompañados de la petición de socorro pactada: «Pupa, Sira pupa». Entonces, su mujer y él utilizaban el arma secreta infalible. Max siempre había pensado que a Sira debía de parecerle una poción mágica, pues sanaba toda herida y calmaba cualquier dolor, otorgándoles a él y a su esposa el don de la omnipotencia. En el mundo de los adultos, el asunto quedaba reducido a una barrita antinflamatoria de árnica y harpagofito, blanca y de textura espesa, que aplicaban con suavidad sobre la zona afectada. Nunca, ni cuando volvió de entre los muertos, Max se había sentido tan poderoso como cada vez que, con la simple aplicación de aquella medicina, podía ahuyentar todos los males que rondaban a su hija. Max detiene el vehículo sobre uno de los paneles de recarga eléctrica, le da la orden de voz para que se pliegue y la de bloqueo de todas las funciones. El EPV, con una rueda junto a la otra y el asiento descansando contra la base del manillar, queda reducido a un metro de alto por dos palmos de ancho de fibra de carbono blanco y plateado. Las anillas del casco retráctil se contraen integrándose en el cuello de la chaqueta. Cuando pasa junto a una farmacia, su C-bio le avisa que tiene el nivel de colesterol 37 mg/dl por encima del máximo deseable. Esto supondrá un incremento del 1,5% en la retención del IRPF de su próxima nómina. Afortunadamente, mantiene las bonificaciones por índice de masa corporal óptimo y presión arterial normal. «Todo son buenas noticias». Entra en la lavandería y saluda a la dependienta. —Hola, Max. Ya la tienes lista. La mujer se da la vuelta y, sin dudar, descuelga una pieza de la larga hilera de ropa. Parece mentira, piensa Max, que todo aquello pueda caber allí dentro: las máquinas de lavado en seco se comen casi todo el espacio. La cazadora azul ya está fuera de la funda protectora y descansa sobre el mostrador. —Las manchas de sangre han desaparecido, pero tienes un buen agujero. —Le da personalidad —valora Max—. Heridas de guerra. Le tiende la mano derecha para que la mujer pase el lector por el chip y le cargue el servicio a su cuenta. Se despide y sale con el paquete bajo el brazo. «Hora de comer algo», se dice girando a la izquierda, y continúa caminando por callejones oscuros hasta encontrarse rodeado por el trasiego multicolor de la zona adyacente al mercado. Esquivando compradores, carritos que trajinan mercancías y gente que hace cola en los tenderetes callejeros de comida, se dirige hacia el puesto de Yuna. Se detiene contrariado al encontrar la persiana cerrada. —Lleva tres días sin abrir —le explica el marroquí de la parada de shawarmas de enfrente, mientras le prepara uno de cordero—. Desde la noche que vinieron los de Higiene Ciudadana. En el tono de voz del dependiente, Max detecta la petición implícita de algún chismorreo sobre lo que sucedió aquella noche. El hombre tuvo que haberlo visto hablar con los dos agentes y seguro que se preguntaba cuál era su papel en todo aquel asunto. —Además de mayonesa de ajo, échale skhug, que hoy tengo ganas de marcha. Si la respuesta lo ha decepcionado, el tipo lo disimula con un estoicismo encomiable. Max coge la cena y paga. Todavía no ha dado cuatro pasos cuando se queda paralizado, con el shawarma a tres dedos de su boca abierta. Está plantado en medio de la calle, molestando a la gente que intenta esquivarlo. Roboides de infantería Hunter XZ-5 de cuatro metros y dos toneladas pasan corriendo junto a él y se pierden más allá, hasta fundirse con la gente en los puestos de comida. Sabe que no son reales, al menos no en el aquí y ahora, aunque dentro de su cabeza, allí donde reside el sedimento, lo parezcan. La mañana siguiente a la derrota se levantaron las primeras barreras. Este fue el movimiento inicial: aislarse del territorio enemigo, cortar de raíz cualquier flujo que permitiera su entrada, su influencia y un nuevo ataque. El paso siguiente: hacer limpieza dentro del territorio nacional. La manipulación masiva de datos hizo posible que la depuración se desarrollara con celeridad. En la mayoría de países ya se había implementado el chip de identidad entre la población y se disponía de toda la información necesaria para llevarla a cabo. En aquellos donde su uso todavía no era obligatorio —lo sería a partir de aquel preciso instante—, el proceso fue más lento, pero el cruce de datos entre declaraciones tributarias, historiales sanitarios y registros civiles y de inmigración permitieron a los centros de supercomputación gubernamentales obtener un listado. Una relación diáfana de aquellos ciudadanos libres de toda sospecha con pleno derecho a continuar residiendo dentro de los límites de los estados miembros de la Organización de Naciones Libres y de aquellos que tenían algún vínculo, por pequeño que fuera, con el enemigo y que los condenaba al destierro. Lazos familiares, viajes de placer o de negocios, intereses económicos o incluso haber demostrado simpatía hacia su causa y haberlo hecho público, cualquier pequeña mácula era suficiente para entrar en el grupo de ciudadanos descartados y aparecer en las listas bajo el epígrafe «ciudadanía no aprobada». Trenes y convoyes de camiones militares se encargaron de transportar a centenares de miles de personas de cualquier rincón hasta la frontera más cercana. Allí eran abandonados a su suerte. Hubo cuanto uno pueda imaginar y en cantidades mayores de lo que la historia de la humanidad jamás podrá digerir. Hubo gritos, lloros, suicidios, muertes; familias rotas y personas que renunciaron a su ciudadanía para no tener que separarse de sus parejas, de sus padres, de sus hijos, del hermano. Hubo dolor para dar y tomar. La opinión pública coincidía en que era un mal necesario. Nadie escuchó las protestas, ni las manifestaciones, ni los intentos de cortar las carreteras y vías para impedir el paso de la macabra procesión. Muchos gobiernos advirtieron a la población que cualquier individuo que pusiera impedimentos al proceso de expulsión sería acusado de apoyar actos terroristas y pasaría a formar parte, de forma inmediata, de los ciudadanos sin derecho a residencia. Ninguna organización pro derechos humanos se arriesgó a poner en peligro a sus miembros. Habíamos intentado derrotar al enemigo, de una vez por todas, y habíamos fallado. Ahora solo podíamos blindarnos para evitar más muertes, más atentados, más terrorismo. Nuestro futuro exigía renunciar a todos aquellos territorios que ya estaban ocupados. Dentro de nuestras fronteras seríamos intocables. Escucha la puerta de casa abrirse y la llegada de su mujer y su hija. Max se afeita con la puerta del baño cerrada. Sira lo llama por todo el apartamento. —Aquí no está. Y su mujer: —Llámalo, a ver si responde. Los pasos de la pequeña recorren el pasillo. —¡Papá! ¡Papá! ¿Papá? No está. Aquí no está. ¿Papá? Él le sonríe al espejo. —Aquí no está. Se ha ido. Papá se ha ido. No puede más y sale de su escondite. La niña lo ve y suelta una exclamación de sorpresa, lo señala mirando a su madre y después corre hacia él con una sonrisa llena de inocencia. Max la espera, agachado con los brazos abiertos. La niña lo atropella, se lanza contra su pecho con euforia, como si pudiera volar, y él la levanta, la abraza y le llena las mejillas de espuma de afeitar. El cabello le huele a champú; la piel, al inefable aroma de la infancia. Olor a nuevo, a inicio, a origen, a todo por hacer. ¿LE GUSTARÍA DISFRUTAR DE SUS RECUERDOS SIN MOLESTAS INTERRUPCIONES? Se arranca el visor con rabia y lo lanza contra el suelo. Dos segundos y medio después ya reza para que no se haya roto. —¿El Poeta? En posición fetal, el hombre asiente con la cabeza. El otro yace inconsciente a pocos metros. Max repite la pregunta y Erika lo observa mientras esposa al sospechoso. Solo hace tres horas que se conocen, casi no han hablado, pero ya se han dado de hostias con aquel par de brutos. Un poco como saltar directamente a los postres o acostarse sin compartir una copa. Todavía no le ha preguntado si está casada o tiene hijos, pero ya sabe que su nivel de Krav Maga es cojonudo. La secuencia, puñetazo de boxeo occidental y patada baja de Muay Thai, que ha utilizado para tumbar a su contrincante ha sido de libro. Él, mucho menos técnico, ha dejado inconsciente al suyo golpeándole la cabeza contra un contenedor. Erika Silva es morena, y lleva el pelo recogido en una cola que le llega a media espalda, negro como los ojos de mirada triste que endulzan un rostro de facciones angulosas. El cuerpo fibroso, fruto, no hace falta decirlo, del ejercicio diario, mezcla con la misma armonía rasgos masculinos y femeninos: poco pecho y un buen culo. —El Poeta —repite Max para nadie en particular. Una vez que su atacante ha estado en condiciones para declarar, bajo el aliciente de una reducción de condena, han tenido un nombre con el que empezar a deshacer el ovillo del origen del stimo. Después de una breve presentación, Max/Erika, Erika/Max, Urian Tatsis ha cargado la información del sospechoso en sus C-bio para que pudieran rastrear la localización. «Venga, que os ha tocado el premio gordo. Traédmelo». El chip de identificación por radiofrecuencia lo ha situado en una zona de carga y descarga cercana al puerto de mercancías. El sospechoso es mozo de almacén, así que hasta aquí todo encaja. No está solo, pero su reacción delata que no los esperaba. Han plantado cara con agresividad, ambos hasta arriba de stimo. Cuando uno se acostumbra a un mundo en el que todos huyen de la estridencia, donde la oveja negra, el culpable, es aquel que se rebela, se enfada y se atreve a alzar la voz con expresión crispada, cualquier forma de resistencia llama la atención, por mucho que uno sea agente de Higiene Ciudadana. Lejos de huir, sus identificaciones los han espoleado a buscar bronca. —¿Quién os lo ha suministrado? —El Poeta —consigue articular el sospechoso, entre gemidos de dolor. Caucásico, veintitrés años, hecho un ovillo en el suelo. —Un nombre. —No sé ni qué cara tiene... —Lo tendrás que hacer mejor si quieres evitar la expulsión. ¿Por qué lo llamáis el Poeta? —Por las chorradas que suelta sin venir a cuento. —¿Como cuál? —No lo sé. Brama como un cerdo camino del matadero. —Apuesto lo que quieras a que, si presiono un milímetro más, quizá incluso menos, te rompo el brazo. —Cojoneshostiamierdahijodeputa... —Vaya. A su lado, Baudelaire era un aficionado. «Lalocura... eslaúnicacur... tantasoledad». —¿Cómo? —insiste Max. La piel de gallina, un escalofrío recorriéndole la espina dorsal. Afloja la tenaza que retuerce el brazo esposado. «La locura es la única cura sensata para tanta soledad». Solo entonces comprende que las palabras que ha pronunciado el sospechoso no concuerdan con las que su mente ha procesado. Un sedimento acústico. —¿Cómo? —¿Cuántas casas tienen la luz encendida a las cuatro de la madrugada? Tantas como familias rotas hay en la ciudad. Sira está sentada en el suelo. Su rostro es la imagen de la deses-peración, con el rímel convertido en lágrimas negras que le surcan las mejillas hundidas. Se abraza como si, de repente, allí dentro, en su habitación, hiciera frío; agacha la cabeza y encoge las piernas (medias de rejilla, llenas de agujeros, y botas de piel negra y suela gruesa con hebillas de plata). —¿En qué estabas pensando? —¿Ahora te preocupa lo que pienso? —Siempre me ha preocupado. —¿Toca hacer el papel de buen padre? —Sira, no estoy para gilipolleces. —Nunca lo estás. Nunca estás para nada que no sea lo que más te conviene en cada momento. —No tienes ni puta idea del lío en el que te has metido. —El enemigo es el diablo —dice la muchacha imitando la voz grave del presentador de las noticias de la noche. —¿Estás loca? ¡Te podrían haber retirado la ciudadanía por lo que habéis hecho! —La locura es la única cura sensata para tanta soledad. Ya había dejado atrás la Sé y se detuvo en el ascenso por el Largo de São Martinho, ante el escaparate de una pequeña tienda de recuerdos para turistas. Lo hizo sin pensar, totalmente cautivado por la música que un altavoz lanzaba sobre la acera. Un cartel escrito a mano anunciaba que tenían a la venta grabaciones de fados a buen precio. A su derecha se detuvo una mujer, también atraída por el escaparate. Al sentirse observada, levantó la cabeza y le devolvió la mirada. As coisas vulgares que há na vida não deixam saudades. Ninguno de los dos supo esconder su sorpresa. Cada día se saludaban en el barrio cuando se cruzaban por la calle, pero nunca habían llegado a intercambiar más que unos «buenos días» o un «adiós» y una sonrisa. Una de esas que se entrega, a veces de forma inconsciente, a quienes nos agradan de verdad. Sea el amigo de toda la vida o un desconocido. Só as lembranças que doem ou fazem sorrir. Se habían ido a encontrar a más de un millar de kilómetros de casa. Lejos de las calles que recorrían cada día. Lejos de la panadería, del quiosco, del supermercado, del parque con columpios donde jugaban los críos al salir del colegio. Lejos de las preocupaciones cotidianas. El destino había querido que lo hicieran en un rincón de aquellos callejones de pendiente pronunciada y empedrado surcado por cicatrices de hierro, sobre las que los tranvías subían y bajaban de Alfama. Un sistema de transporte tan anticuado como la solución a los desniveles de la ciudad de las sete colinas que ofrecían los elevadores. Los habitantes de la ciudad ya no los utilizaban, pero se conservaban por su atractivo turístico. Aquella noche se acostaron por primera vez en una habitación doble con vistas a la Rua Barata Salgueiro. Sira nació dos años y tres meses más tarde. —Este antro debe de ser el único de toda Europa2 donde se puede escuchar fados y beber un oporto de veinte años, aunque sea a precio de oro, ¿no? — suelta Max. Erika sonríe y le ofrece la copa para brindar, juguetona, por aquello de si todavía duda que aquella le toca pagarla a él, por mucho que haya sido propuesta suya ir allí a tomar la última. Después de un día tan intenso ya tocaba relajarse y poder conocerse un poco. —Por las saudades —propone Max. —Por los recuerdos ineludibles que logran arrancarnos lágrimas y sonrisas cargadas de melancolía —dice ella, antes de que él le pregunte cómo se podría traducir una palabra tan cargada de significado y tan escurridiza. —Por la gente y los momentos amados, aunque ya estén lejos. —Por todo lo vivido. —Por lo intraducible. Beben y, un rato después, ella se aventura a preguntarle por su vida. —Lo siento —dice tras escucharle. —No pasa nada. Fue hace mucho tiempo. —¿Tienes hijos? —No —miente—. ¿Tú estás casada? —Divorciada. La cosa no terminó nada bien. —¿Fue tu ex quien te sirvió de inspiración para aprender a dar esas hostias? Ella ríe aliviada, como si el comentario de Max la hubiera despertado de una pesadilla. Hacía mucho tiempo que los enemigos de la patria habían sido desterrados y se había asegurado el perímetro. La probabilidad que tenía una incursión física o virtual de tener éxito podía ser tildada de «muy baja», aunque no de «imposible». Acceder a sectores prohibidos de la red o cualquier intento de romper el bloqueo digital suponía la acusación inmediata de terrorismo y la condena de destierro. Era primordial neutralizar cualquier intrusión ideológica enemiga dentro de las propias fronteras. Una vez hecha la limpieza, había que controlar lo más difícil: el nacimiento de la afinidad hacia el enemigo sin precedentes detectables ni influencias externas. La traición fruto de la espontaneidad, de la ignorancia, de un malentendido afán de aventuras. Esta amenaza exigía que todos y cada uno de los habitantes de cualquier estado miembro de las naciones libres ejerciera algún tipo de autocontrol en el ejercicio de su responsabilidad ciudadana. Esto implicaba conocer las normas y respetarlas y, sobre todo, consumir, a diario, relev: la droga que inutiliza al ser humano para la violencia. El enemigo es el enemigo, solo castrando al terrorista potencial se podía alcanzar la paz mundial. «¿Escucháis el silencio de la noche? Si podéis hacerlo, es que el mundo todavía gira. Y lo hace gracias a la creación del Departamento de Higiene Ciudadana», nos dijeron. Si el derecho de explotación de relev, en todo el mundo civilizado, pertenece a la corporación farmacéutica Biofuture, la patente del dispositivo C-bio es propiedad de Technoyou. Ya nadie podía circular libremente por las calles de un país miembro de la ORNAL (Organización de Naciones Libres) sin el wearable que respondía al escrutinio de los sensores. Y este permanecería inactivo siempre y cuando su portador hubiera consumido su dosis diaria de relev, signo inequívoco de que se trataba de un ciudadano ejemplar y pacífico, inservible para el conflicto y la violencia contra el orden establecido. En caso contrario, ante cualquier reacción airada, el C-bio daría la alarma y la patrulla más cercana de Higiene Ciudadana interceptaría al sujeto y le exigiría saber por qué su nivel de relev en sangre estaba por debajo de los mínimos establecidos. «Aquí no queremos especímenes conflictivos», nos repiten con la seguridad del que se sabe intocable. El primer recuerdo que Max conserva es de cuando tenía casi cuatro años. De la tarde en que su madre lo llevó a urgencias con el brazo ensangrentado, lleno de esquirlas y trozos de cristal, pero sin ninguna queja ni lágrima. Había habido algunos indicios que sus padres no habían sabido interpretar, como las heridas en los labios y en la lengua, la indolora aparición de los dientes o la ausencia de llantos al golpearse o caerse cuando daba sus primeros pasos. Max lloraba, pero lo hacía cuando no quería acostarse o por cualquier berrinche relacionado con la comida o con sus juguetes. —Pero ¿qué ha sucedido, Max? —He tropezado y la puerta se ha roto, mamá. Siempre le decían que no entrara en el despacho de su padre. Estaba repleto de muebles antiguos elaborados con materiales poco seguros, como la vitrina de madera y cristal que había derribado mientras jugaba. Tuvo suerte de que le quedara atrapado un brazo y no la cabeza. —Cálmate, cariño, no pasa nada. El doctor te curará enseguida y te calmará el dolor. —Mamá... —Dime, Max. —El brazo no me duele. Recuerda la expresión desconcertada de su madre, incapaz de relacionar la carne abierta, llena de cortes y sangre goteando que manchaba el suelo de la sala de espera, con la impasibilidad del rostro infantil. Como si se encontrara ante un rompecabezas de dos piezas que no encajan. Como si aquella extremidad fuera artificial y le hubieran desconectado los neurotransmisores. Salió a la calle con el brazo vendado y un diagnóstico: insensibilidad congénita al dolor. CIPA. Él caminaba agarrado a la mano materna con la convicción de que se había ganado un helado, mientras en la cabeza de su madre, aunque él no lo supiera, resonaban términos extraños: «enfermedad congénita», «formación anómala de los nervios transmisores de la información sensorial del dolor hacia la médula espinal», «daños en los nociceptores», «mutación del gen NTRK1», «Neurotrophic Tyrosine Receptor Kinase». «Afecta a una de cada cien millones de personas en todo el mundo», se repetía ella, una y otra vez, como si fuera el eslogan que había que lanzar primero cuando le diera la noticia a su marido. «Sí, chaval, nos ha tocado la lotería». «¿Congénita?», preguntaría él con un hilo de voz, sintiéndose culpable. «De nacimiento», aclararía ella, alejando la sombra de la duda que el mal le hubiera llegado a Max vía herencia genética. «Creo que ni tú ni yo tenemos ningún problema para sentir dolor». Nos pasamos toda la puñetera vida rehuyendo el dolor. Acudimos al médico cuando algo nos duele, pedimos calmantes cuando el malestar asoma las orejas tras la intervención quirúrgica. La prolongación del sufrimiento acaba convirtiendo nuestro cuerpo en una jaula que nos atrapa y atormenta; en una cáscara de la que no podemos escapar. Los malvados antagonistas de los fugaces instantes de felicidad anestesiada son, sin ningún tipo de duda, aquellos en los cuales el goteo del tiempo, que se detiene, se hace presente como un sufrimiento eterno. La extinción del dolor es el estadio supremo de una realidad superior donde la individualidad se esfuma, una realidad no hecha para seres humanos, un estadio que puede suponer la ignorancia del peligro, la inconsciencia ante la voz de alarma que nos avisa de un problema en el sistema, y que puede derivar en el error fatal: la muerte. La gran paradoja: el dolor que nos pasamos la vida eludiendo resulta imprescindible para nuestra supervivencia, y la alta mortalidad entre aquellos que sufren la misma enfermedad que Max, pero son diagnosticados demasiado tarde, es la prueba incontestable hecha carne. Le operaremos. Dos meses después, Max salía del hospital provincial con un pequeño esparadrapo de piel artificial en la nuca: cuando se secara y finalmente cayera, la herida que protegía ya habría sanado. Hacía sol y una brisa suave de esas que te acarician la cara y te remueven el pelo. Un día espléndido. De los que invitan a buscar la orilla del mar y mirar cómo las olas rompen contra las rocas, cómo lamen la arena; a sentarse relajado y cerrar los ojos, dejando que el calor del sol te llene, poco a poco, y te haga sentir vivo. Regresó al bullicio de la ciudad con una tira de esparadrapo que cubría, de forma púdica, el corte por donde le habían introducido el amplificador de transmisiones nerviosas hacia la médula. Bienvenido al mundo del dolor, Max. —Estoy hasta el coño de Ulises, Súper. O para hablar con propiedad, estoy muy harta de que me ignore. —Nausica, tu pareja está ayudando a los científicos humanos en tareas muy importantes. Deberías comprender que deje algunos asuntos, temporalmente, en segundo término. —Si esta mierda de reality fuera como debería, ahora mismo lo nominaría para que lo echarais. —Sabes que nadie puede regresar a la Tierra desde Marte. Todos, androides y humanos, habéis ido para quedaros. —Me disteis suficiente autonomía como para que el destino de la especie humana me importe una mierda, Súper. El servilismo de Ulises me exaspera. Se ha convertido en un triste perrito faldero que solo mueve la cola si su amo le ríe las gracias. —Puedes apoyarte en el resto. —¿El resto? ¿Te refieres a las tres mal folladas y a las lechugas que tienen por parejas? Venga, va, no me jodas. Bastante tengo con convivir con ellos. —Me comunican de producción que deberías vigilar tu lenguaje. Muchos cortes se emiten en horario protegido. —¿Producción? —Sí. —Diles a tus amiguitos de producción que miren hacia arriba y abran la boca. —No te entiendo. —Sí, hombre, como si fueran a beber a chorro. —Sigo sin entender qué quieres decir, Nausica. —Lo harás cuando me baje las bragas y empiece a mear. —Nausica... —Súper... —Sal del confesionario, por favor… —Súper... —Hazme caso, Nausica. —¿Qué clase de nombre de mierda es «Súper», Súper? —Vete ahora mismo si no quieres que te sancionemos… —Bien pensado me parece muy adecuado para un fulano que no da nunca la cara y se esconde tras una voz distorsionada. De hecho, a veces creo que en cualquier momento te pondrás a respirar fuerte, a gemir y a susurrarme guarradas. —¡Y parecía una mosquita muerta! —celebra un agente de oficinas, que no recuerda cómo se llama, antes de dar un trago a la jarra. El resto del grupo reacciona con la misma incredulidad festiva, excepto él, que da la espalda al monitor y niega con la cabeza. —Venga va, Max, no fastidies. ¡No me trago que seas el único humano a quien no le gusta este programa! —protesta Hans, de la unidad de ciberseguridad, mientras pasea la mano abierta a su alrededor hacia la parroquia del local, toda pendiente de Life on Mars. —Por el bien de la especie, espero no serlo. —Te lo tomas demasiado en serio —dice Erika, riendo. Mientras Laia, que no le quita ojo, asiente. Es ella quien parafrasea el lema que la agresiva campaña promocional había convertido en mantra popular. —«Cuatro parejas de androides biológicos en la primera colonia marciana. Tu nueva familia». Él ofrece una sonrisa de compromiso y sigue con la mirada a un tipo que le ha llamado la atención. Deformación profesional. La expresión contrariada del hombre y un deje de nerviosismo en sus gestos evidencian que se aproxima su hora de tomar la dosis de relev. Se lleva la mano al auricular de su oreja derecha, sin apartar la mirada de los datos de su C-bio, y se acerca a la barra. Tropieza un par de veces con otros clientes a quienes masculla una disculpa. Llama la atención de Antonio y le dice algo a la oreja. El camarero asiente y el hombre regresa a su mesa. Falsa alarma. Aparecen subtítulos en la pantalla por donde siguen desfilando las desventuras de los androides en la colonia marciana. Debía de tener algún problema con la traducción simultánea y le ha pedido a Antonio si podía activar los subtítulos. Sobre todo, no fuera a perderse algún matiz de los diálogos. —Me voy —dice Max vaciando la botella con un último trago. Los compañeros se despiden de él sin saber por qué sonríe. Sira también sonríe. Come una galleta, estirada en el sofá, mientras mira dibujos animados en la tele. Max la observa. La niña es la estampa incontestable de la felicidad despreocupada, un sábado por la mañana. Sin escuela, sin deberes, sin ningún tipo de exigencia del mundo exterior y con toda la protección de su padre y su madre. Fuera del bar lo acoge la calle atiborrada de gente. Es la hora del cambio de turno y los que salen del trabajo se cruzan con aquellos que inician la jornada. Basta un vistazo a sus rostros para identificar el relajamiento de unos y el gesto contrariado de los otros. Se dirige hacia el aparcamiento donde ha dejado la moto, cuando el aroma de un puesto de pizza al taglio le recuerda que no ha cenado. Por relación de ideas piensa en Yuna, la zona del mercado queda cerca y decide probar suerte. Ya dentro del entramado de establecimientos de comida, acelera el paso, se abre camino a codazos, entre gente que curiosea o hace cola, hasta constatar que el puesto de ramen tiene la persiana subida. Hay gente sentada en los cuatro taburetes metálicos que permite la longitud de la barra, la fila de clientes que espera su comanda para llevar es hoy más larga de lo habitual. Se une a ellos un poco extrañado de no conocer a la chica que hay tras el mostrador. Cuando llega su turno, le dice que quiere un ramen tonkotsu, le cuesta recordar el nombre después de tanto tiempo pidiendo «lo de costumbre». Acto seguido le pregunta por Yuna. —¿Quién? —La chica que trabajaba aquí. —No la conozco. Yo he empezado esta mañana —le responde sin parar quieta. Tendrá la misma edad que Yuna, rasgos caucásicos y se nota que es una cocinera experimentada. —Pero ¿está enferma o...? —No, no... Bueno..., no lo sé... Solo sé que ya no trabaja aquí. Max decide no insistir. La chica empieza a mostrarse molesta por sus preguntas, preguntas que ya habrá respondido a otros clientes, y duda que pueda conseguir alguna información de interés. Mientras espera su ramen, en silencio, escanea el identificador comercial del puesto y guarda la información en su C-bio. Después busca el código de Yuna en los datos de su ficha e intenta contactar con ella. Este código no se encuentra disponible. El recuerdo se proyecta ante sus ojos en un entorno virtual de alta definición. Un pasillo en penumbra, el fluorescente de la izquierda está fundido, el de la derecha parpadea. A medida que se acerca al baño, la voz del televisor queda amortiguada por la distancia. El de hombres está a mano derecha. La puerta se abre y ve acercarse al poeta como si estuviera dentro de una película de nitrato de celulosa que ha perdido fotogramas. Se le planta delante. No pierde detalle de su fisonomía. Los ojos claros, entre mechones castaños, que parecen querer escapar del rostro, fundido a negro, la nariz pequeña, casi infantil, fundido a negro, los labios gruesos que se abren y cierran, fundido a negro. «La droga del futuro es la retención de la meada». Se va sin decir nada más. A medida que se acerca a la barra y entra en el radio de acción de la sala principal, Max puede ver con más claridad el abrigo tres cuartos militar y las botas de media caña y puntera redondeada. Camina como quien tiene prisa por llegar al infierno. Está a punto de cortar la evocación cuando las dos puertas al final del pasillo se abren al mismo tiempo sin que nadie salga de los servicios. Se vuelven a cerrar. Da media vuelta, pero el bar ya no está. Se encuentra ante una pared negra. Ve proyectada su propia sombra de forma alterna con instantes de oscuridad. Una vez, clic, dos, clic, tres, clic... Finalmente, lo engulle la oscuridad. Está a punto de desistir cuando en medio de la nada empieza a emerger un enjambre de luciérnagas de luz azul eléctrico. No llega a ver su rostro, aunque reconoce la voz de Yuna. —Populus alba. —¿Yuna? ¿Eres tú? —pregunta, aunque sabe que no puede interactuar con el recuerdo. —Populus... —¿Yuna? —... alba. —Bonito tatuaje. Max se aprieta las sienes como si pretendiera sacar jugo. Tiene las raíces plantadas en las cervicales. Las ramas se despliegan frondosas en la zona occipital y hay dos que se extienden como un collar a cada lado de su cuello sin llegar a cerrarse. —¿Qué es? Sé que es un árbol, pero ¿cuál? —Un chopo. Un álamo blanco. Populus alba. —Claro. Un jodido chopo. ¿Y qué significa? Si es que esconde algún tipo de simbolismo… —Es un símbolo de muerte. Basta con dar una vuelta por cualquier cementerio terrestre. Pero si lo que quieres es una respuesta más elaborada, te diré que los dos colores de sus hojas simbolizan la dualidad. La vida y la muerte. La muerte de unos permite acceder a una nueva vida a muchos otros. Erika lo observa con cara de «¿Todavía te dura la cogorza?». Él le devuelve la mirada con desconcierto, como si a lo largo de los últimos segundos hubiera estado poseído y no entendiera la explicación que le acababa de soltar. —A Tatsis le encantará esta respuesta. —¿Quieres decir que lo que me tatúe en la piel es de su incumbencia? —No, en absoluto. Como mucho, debe preocuparse por que sus agentes no pierdan la cabeza. Y, si te soy sincera, no pondría la mano en el fuego de que tatuarse un chopo en el cogote sea indicio de que todo funciona de forma tranquilizadora ahí dentro. —Si le cuento la verdad, sí que tendrá motivos para tomarme por loco. Erika lo interroga con la mirada. —Ni anoche salí de juerga ni me he hecho ningún tatuaje. Cuando me he despertado esta mañana, estaba ahí. Ha aparecido de la nada. Erika digiere la revelación con calma. No hay ningún indicio en su rostro que refleje lo que le está pasando por la cabeza. Ningún rastro de escepticismo o sorpresa, ni siquiera de enfado. Mira la taza de café que tiene entre las manos como si buscara las palabras más adecuadas para decir lo que quiere decir. Max ve venir que no le va a gustar. —Mi hermano falleció consumido en un lecho del Hospital da Luz de Lisboa. En la etapa final de la enfermedad era incapaz de distinguir entre la realidad que lo rodeaba y la nebulosa de sus propios recuerdos. Lo quería mucho, pero he de confesar que hui de su lado. Debería haber sido fuerte y haber ayudado a mis padres, pero en cambio fui incapaz de verlo en aquel estado, totalmente ido, ignorando a su familia y hablando a personas y viviendo situaciones que solo existían en sus recuerdos. No supe encontrar fuerzas para afrontarlo y escapé pidiendo el traslado a Europa2. Una hermana e hija ejemplar. No me imagino nada más devastador que ver cómo un ser querido es destruido por la adicción al RMM-Brance. ¿Cuántas horas diarias utilizas el visor? —¿A tu hermano le salían tatuajes en la piel? —responde él, sin conseguir disimular el impacto en la línea de flotación, ni que el contraataque esconde un intento desesperado de ponerse a la defensiva. —Los primeros indicios son muy sutiles, casi indetectables para cualquiera que no haya convivido con la enfermedad, pero tarde o temprano la revisión periódica lo detectará, Max, y te suspenderán del servicio. Está prohibidísimo que un adicto a los recuerdos desempeñe cualquier tarea que lo exima de tomar relev. —Dos, mínimo. —¿Cómo? —Horas diarias. —Sabes que no deberías superar la hora de exposición. —Lo sé perfectamente. Sé mejor que nadie que hacerlo implica la aparición de sedimentos, cada vez con mayor frecuencia y más reales. —¿Cuánto llevas teniéndolos? —Meses. —Tienes que parar, Max —le pide, casi le ruega, con una angustia que no parece fingida—. Tienes que detenerte o esto te matará. Él se muerde la lengua para no escupirle que, por suerte, las condenas a muerte no son acumulables. Las primeras divisiones de infantería del Eurocuerpo formadas por hombres y máquinas fueron creadas para participar en el Día del Ataque Final. Jueves gordo, como lo llamaba el teniente Salcedo, chiste que nada tenía que ver con Carnaval y todo con la similitud de las siglas anglosajonas FAD con fat. Por vez primera, aparte de los mecas conducidos por pilotos, una fuerza de combate europea incluía, siguiendo la estela de Estados Unidos, China y Rusia, roboides Hunter XZ-5 y Hound K-2, junto a veinte mil soldados humanos repartidos en cinco brigadas. Max era uno de ellos. Ejecutó el autodiagnóstico de su fusil semiautomático para testar el visor del casco: IFF (identificación amigo-enemigo), imagen por infrarrojos e imagen nocturna. Sincronizó la BCI (interfaz cerebro-máquina) con el ordenador central del hunter asignado a su brigada y verificó todos los sistemas, incluida la interacción de los nódulos de su uniforme con el mecanismo del roboide. Él era su sombra. El encargado de que la máquina pasara del modo autónomo a manual y de darle cualquier orden que la situación requiriese, pero su programación no contemplara. Siguiendo sus instrucciones, el brazo derecho del soldado de titanio, aluminio y acero blindado se alzó sobre su cabeza saludando alegremente. —No me lo cabrees, a ver si después nos dejará tirados —bromeó Ayis Tatsis, que lo observaba mientras revisaba su armamento junto al resto de soldados de la misma unidad. Por toda respuesta, el androide bajó el brazo, lo colocó doblado a su espalda y le hizo una reverencia. Ayis sonrió mientras negaba con la cabeza. Max condujo la máquina de guerra de regreso a su pabellón. Con paredes de tres pisos de altura de barreras Hesco rellenas de arena y una estructura metálica cubierta de lona por techo, esta era una de las construcciones más importantes dentro de la cerca del centro de operaciones avanzadas. En su interior, perfectamente alienados, esperaban el momento de entrar en combate todas las unidades Hunter XZ-5 de aquella división. De estructura antropomórfica, pero sin voluntad por parte de sus creadores de otorgarles medidas ni aspecto humano (o piel sintética), los roboides lucían imponentes bajo los fluorescentes alimentados por generadores. En su diseño se había prescindido de detalles fútiles. A excepción del escudo distintivo del cuerpo con la espada, el continente europeo y las estrellas, solo la pieza pectoral, los antebrazos y las muñequeras, de tonalidades azul celeste, rompían la negrura de su superficie. Muchas sombras testaban sus unidades allí dentro, pero Max prefería hacerlo en el exterior, para que su compañero de fatigas probara la arena y la noche del desierto. En pocas horas, llegaría la orden de iniciar el ataque que iba a poner fin a una guerra que, oficialmente, nunca había comenzado. En realidad, tres. Tres ataques sincronizados de los ejércitos de la coalición sobre las ciudades que los servicios de inteligencia norteamericanos habían señalado como lo más cercano a centros neurálgicos que tenía el enemigo. El edificio se encuentra en una de las zonas más humildes de Europa2. Fachadas idénticas, sin ornamentos ni elementos arquitectónicos añadidos con vocación de insuflar cierta singularidad respecto a las construcciones vecinas. Todas presentan el mismo patrón aburrido de torres con planta de base cuadrangular. Solo el código alfanumérico, que lucen sobre su epidermis metálica, permite diferenciarlas del resto. Las holocubiertas con estilos coloniales, estilos clásicos (sobre todo de mansión victoriana y de residencia Reina Ana), art nouveau y art decó que llenan las amplias avenidas de la zona acaudalada parecen de una civilización extraterrestre que vive a millones de años luz de aquel entramado de callejones bulliciosos. El hombre que hay detrás del mostrador de recepción, barba de tres días y greñas canosas que lo hacen parecer más viejo de lo que probablemente es, aparta los ojos de la pantalla con gesto contrariado. Se quita los auriculares, que liberan el sonido ambiente amortiguado de una retransmisión deportiva, y lo mira con cara de «¿ytúquécojonesquieresahora?». El contraste de la expresión de su rostro con las palabras que pronuncia obliga a Max a aguantarse la risa. —¿En qué puedo ayudarle? Le responde proyectando su identificación del Depar-tamento de Higiene Ciudadana desde la pantalla del C-bio. Le cuesta unos segundos, pero finalmente, cuando reconoce lo que tiene delante de las narices, el fulano pone la espalda bien recta en el asiento, como si estuviera ante un inspector de ergonomía laboral, y cierra el televisor. Después, siguiendo un patrón grabado a fuego en el comportamiento de todos aquellos a quienes muestra sus credenciales de agente, el hombre dedica una mirada de soslayo a la muñeca donde lleva su C-bio: la ausencia de rastro alguno de tonos rojizos lo relaja un poco. —Disculpe... —musita. —Necesito hablar con esta ciudadana. Un busto de Yuna, con las medidas y especificaciones de las imágenes que forman parte de las bases de datos oficiales, rota lentamente en el espacio que lo separa del conserje. Los ojos del hombre se convierten en dos rendijas rodeadas de arrugas, como si intentara enfocar la vista en aquellas facciones. —¿Puedo? —Adelante. El tipo arrastra la imagen y la ancla en su propio C-bio, donde puede examinarla más de cerca. Detiene la rotación y amplía los rasgos de la chica. —Sí, la conozco. Pero no recuerdo su nombre. Aquí vive mucha gente. —Yuna Xandri. El hombre lo interroga con la mirada antes de empezar a teclear en un aparato que queda fuera de la vista de Max, bajo el mostrador de recepción. Es cierto que hubiera podido empezar por ahí y ahorrarse el numerito de la imagen holográfica, pero Max sabe, por experiencia, que a menudo el lenguaje corporal de las personas ante un estímulo visual resulta más elocuente que cualquier interrogatorio. También es cierto que, en este caso, solo le ha servido para entender que a aquel tipo no le haría ningún mal implantarse un regulador óptico. Mientras espera, pasea los ojos por la superficie rallada y llena de golpes del mostrador: con toda probabilidad, el tono gris no es su color original, sino fruto de la suciedad acumulada. —Sí, vivía aquí. —¿Vivía? —Dejó su cubículo hace una semana. Ayer mismo lo limpiamos y desinfectamos para el nuevo habitante. —¿La vio marcharse? —No estoy seguro. Quizá la atendió mi compañero. A saber… —Supongo que no ha dejado ninguna dirección de contacto. —En realidad, no. ¿Se encuentra con muchos que hagan eso? —Realice una búsqueda por reconocimiento facial en las imágenes del circuito de seguridad del último mes y hágame llegar lo que encuentre —le dice señalando la polvorienta cámara que cuelga en un rincón del vestíbulo. Antes de darle tiempo a preguntar, Max ya ha sincronizado su C-bio con el del conserje y le ha grabado en la memoria su código de comisaría. —¿Dónde está el resto de cámaras del edificio? —Al lado del ascensor, en cada rellano. Pero la mayoría están averiadas. —De acuerdo. Confío en que las imágenes me lleguen hoy. Gracias por su colaboración —se despide dirigiéndose hacia la puerta del vestíbulo. —¿Puedo hacerle una pregunta? —Adelante —masculla, convencido de que el hombre le pedirá más margen para conseguirle las imágenes. Quizá, incluso, querrá saber si para pedirle aquello no necesita una orden judicial (en ambos casos la respuesta es no). —El tatuaje que lleva en la nuca, si no es indiscreción..., ¿quién se lo ha hecho? Totalmente descolocado, decide ignorar la curiosidad del conserje, se sube el cuello de la cazadora y se dirige a la salida, sin responder. —No me tome por un fisgón. Yo también llevo algunos y esa es una pieza peculiar, muy bien ejecutada. Me ha extrañado ver dos iguales en pocos días. Se detiene. El hombre ha conseguido secuestrar toda su atención. —¿Cómo? —Hace poco vi a un hombre que llevaba uno igual. Y en el cuello, como usted. —¿En este edificio? —le pregunta esperanzado. —Sí, no hace demasiado, quizá la semana pasada. —¿Qué quería? —Nada. Lo vi subir y después bajar. Di por hecho que era un visitante, pero no sé a qué piso fue. Quizá la manera de pensar de quien le había estampado aquello en la piel no difería demasiado de su propia opinión respecto a las reacciones viscerales que despierta una imagen. Se quita la cazadora y la camiseta ante la mirada desconcertada del conserje y le pide que le haga una foto al álamo blanco. —Utilícela para realizar otra búsqueda en la base de datos del sistema de seguridad del edificio. Mándeme lo que encuentre junto al resto. —Es un roble, ¿verdad? El árbol, digo. ... esto es lo que respondía el ministro de Asuntos Exteriores durante el turno de preguntas posteriores a la rueda de prensa. —Cada día hay tiroteos en la frontera. Cada día hay intentos de asaltar la valla desde los asentamientos cercanos, y cada día son rechazados con ráfagas desde las torretas de vigilancia y por parte de los drones centinelas. Esta situación no es exclusiva del norte de África. En el sur de Rusia, en la frontera turca y a lo largo de todo el cordón de contención mediterráneo y bloqueo del Atlántico, nuestros aliados de la Organización de Naciones Libres proceden del mismo modo. Hay un protocolo establecido y la prohibición explícita, por motivos de seguridad, de grabar imágenes en cualquier zona limítrofe. La noticia es que no hay noticia o, si lo prefieren, la noticia es que una organización no gubernamental ha vulnerado esta prohibición y, por este motivo, los responsables de las imágenes que han salido a la luz serán juzgados por alta traición. —Pero, sin entrar a valorar la legalidad de las imágenes, no me negará que es comprensible que la opinión pública haya quedado impactada. Resulta insoportable ver cómo se dispara contra gente famélica, sin distinción de sexo ni edad. ¿Realmente el gobierno considera que se está respondiendo de forma proporcionada a acciones que solo pueden ser interpretadas como intentos de huida, antes que de ataques terroristas? —No son víctimas. No son refugiados. Son el enemigo. Y saben tan bien como yo que nunca les ha temblado el pulso a la hora de utilizar niños y mujeres para perpetrar acciones terroristas o armarlos para formar parte de sus ejércitos. Estamos en guerra. Es bueno que la gente lo olvide, indica que el gobierno está haciendo bien las cosas y que las decisiones tomadas han permitido garantizar la seguridad de la población y que su día a día se desarrolle con total normalidad. Pero no podemos caer en el espejismo de creer que la amenaza se ha desvanecido. Nuestros soldados combaten día tras día para asegurar el perímetro. Defienden la valla y periódicamente realizan incursiones para desmantelar los asentamientos que se establecen cerca de la frontera. Y lo hacen respetando la legalidad de los acuerdos firmados con nuestros aliados. »Insisto, la manera de actuar que reflejan las imágenes puede resultar cruda e hiriente, pero sigue al pie de la letra el procedimiento que aplican todos los ejércitos de miembros de la ORNAL ante cualquier intento de acercamiento a una barrera de la zona limítrofe de seguridad. —¿Y qué opina de las declaraciones que el líder de la oposición ha hecho sobre estas imágenes? —El juego del populismo con temas como este es peligroso, va más allá de la irresponsabilidad o la inconsciencia. Me atrevería a decir que roza la complicidad con la traición de los responsables de su registro. Entiendo que las oleadas que rechazamos constantemente están formadas en su mayoría por gente desesperada. Gente que quiere huir de todo aquello de lo que las fronteras que levantamos nos protegen a nosotros. Podríamos repeler a esa gente con medios menos expeditivos, quizá sí, o incluso acogerlos; podríamos estudiar crear espacios intermedios donde atenderlos, como propone la oposición. Pero lo que me pregunto es: ¿tenemos los medios para poder hacerlo sin poner en peligro la seguridad nacional y la de nuestros aliados? La gran mayoría de esta gente no tiene chip RFID que los identifique, ¿cómo podremos saber si entre los refugiados legítimos no se esconden soldados enemigos dispuestos a atentar dentro de nuestras fronteras? Le agradecería al líder de la oposición que me diera una respuesta satisfactoria a mi duda, una respuesta más argumentada que todos estos brindis al sol y estas proclamas de buenas intenciones a los cuatro vientos. De buenas intenciones está lleno el infierno. —Pero... —Querida señorita Artal, no me monopolice, el turno de preguntas es breve y sus compañeros de otros medios también tienen derecho a intervenir. Su mujer y él repiten al mismo tiempo: —¡Hacia delante, Sira! La niña los mira como si hablasen en vietnamita. Detiene las piernas y cuando reinicia el movimiento vuelve a pedalear hacia atrás. —Para, para —le dice su madre agachándose a su lado. Le pone las manos en las piernas y la hace pedalear en la dirección correcta—. ¿Lo ves? Así. Hacia delante. Sira intenta repetir el movimiento que su madre le ha indicado, pero no llega a dar una pedalada completa. —¡Es que así cuesta! —Cielo, claro que cuesta más que pedalear hacia atrás —dice Max entre risas—. Pero se trata de que la bici se mueva, ¿no? Su hija arruga la nariz. Max la empuja un poco para que le resulte más sencillo y Sira deja los pies colgando a ambos lados. —¡Ahora se mueve! —¡Se mueve porque te empujo yo! ¡Pero pedalea! —¡Hacia delante! Erika camina junto a Max. Todavía le resulta extraño tener siempre a alguien a su lado mientras hace la ronda, no se termina de acostumbrar a tener compañía. De hecho, es un poco como volver al ejército, a la división de infantería, a ser la sombra de un Hunter XZ-5. ¿Quién es el roboide y quién su sombra? Decide que no está de humor para darle vueltas al asunto. —Me muero por un cigarro. —¿Quieres... fumar? —le pregunta ella con la misma cara con que alguien del siglo xx hubiera acogido el deseo de un coetáneo de aspirar rapé o zamparse un pedazo de carne cruda. —Sí. Yo fumaba. Erika se detiene y lo mira en silencio. Incapaz de decidir si todo es un juego o, sencillamente, le está tomando el pelo. —¿Cuándo? ¿Hace un par de siglos? —No tanto —replica él con una sonrisa en los labios. —¿Y lo dejaste bajo amenaza de prisión o porque tu instinto de supervivencia se impuso al de autodestrucción? —Por todo un poco. Pero ahora me lo fumaba. —Ya, claro. —De verdad. Daría un brazo para poder entrar en aquel mirador, seguro que a esta hora está desierto. Me sentaría en primera fila, en cualquiera de los asientos ergonómicos, y, mientras paseara la mirada por la inmensidad del espacio y sobre la piel de nuestra querida Tierra, me fumaría un cigarrillo. Quizá dos. Después de todo este tiempo de abstinencia, la primera calada me haría toser; seguro que me marearía. Pero mis pulmones acogerían el dulce veneno con alegría. Los alveolos se abrirían para absorber con ansia la andanada de nicotina y enviarla al riego sanguíneo sin perder tiempo. Mi corazón aceleraría el ritmo para bombear más sangre y poder hacer llegar la sustancia, que tanto tiempo le había estado negada, hasta el último rincón de mi organismo. Una sacudida que me haría temblar de pies a cabeza. —Estás como un cencerro. —Si no has fumado nunca, no quieras entenderlo. —Pues claro que no he fumado nunca. ¿Por quién cojones me tomas? ¿Por una troglodita? —Criatura... —Tienes que quitarte este tatuaje antes de que lo vea Tatsis —cambia de tema mirándole el cuello—. Y esto de fumar..., tampoco hace falta que le digas nada. «Como si no lo supiera», piensa Max, aunque en relación con el tatuaje tiene que darle la razón. Dentro de la oscuridad del quirófano donde se encuentra Max, tendido boca abajo, el brazo robótico se desplaza por el techo para situar el punto de luz roja sobre la parte superior del chopo. Una vez fijadas las coordenadas de inicio, dos líneas finísimas parten de este punto para contornear la figura, ramas, hojas, tronco y raíces, hasta completar el dibujo y reencontrarse en el extremo opuesto de donde han empezado. Ya establecido y memorizado el patrón de la zona a tratar, el proyector láser puede iniciar el escaneo de la piel en ráfagas cortas de luz pulsada, siempre dentro de los límites establecidos en el paso anterior. Tras el cristal protector de la salita contigua, Erika y la doctora que monitorea el proceso observan. —Aunque parezca mentira, no es un tatuaje —concluye la facultativa mientras lee la composición microscópica de la zona fijada—. No hay ni rastro de partículas de tinta, solo una gran concentración de melanina. Teniendo en cuenta que no se trata de una mancha de nacimiento, solo puede ser una lesión pigmentada. —¿Quiere decir que un dibujo como este ha aparecido de forma natural? ¿De un día para otro? —pregunta Erika, como si quisiera confirmar que lo ha entendido mal. —La piel tiene memoria de las agresiones que sufre. Se regenera, pero no olvida, no del todo. Cualquier quemadura de luz solar puede dar lugar a manchas con el paso del tiempo. —Pero entiendo que Max no se ha dedicado a tomar el sol exponiendo solo la nuca enmarcada por una plantilla con forma de árbol. La doctora no puede evitar sonreír al imaginar la estampa. —Bueno, desconozco las costumbres de su compañero, pero imagino que no; no lo creo, vaya. Y, en cualquier caso, ni así hubiera conseguido una lesión tan limpia en tan poco tiempo. —¿Entonces? —Soy incapaz de encontrar una explicación. La única que encaja, pero que es del todo improbable, sería la inducción cromática mediante un falso recuerdo. Estoy convencida de que no existe manera humana de llevarlo a cabo, pero no se me ocurre nada más. —¿Hacer creer a las células de la piel que sufrieron una lesión y obligarlas a generar una concentración de melanina con un patrón determinado? —Exactamente. Como usted misma puede entender, esto es algo imposible, aparte de, no hace falta decirlo, completamente absurdo. En el quirófano, Max se pelea con sus fantasmas. Dicen que lo peor de los sedimentos de memoria fruto de la adicción al RMM-Brance es la confusión que provocan en el enfermo y que, en estados avanzados, impide a los sentidos discernir entre entorno real y recuerdos; mundo interior y estímulos sensoriales se mezclan y devienen una amalgama que embota el cerebro y aísla a la persona de cuanto la rodea. Pero antes de llegar a este punto, Max sabe bien que aquello que convierte los sedimentos en experiencias traumáticas es su naturaleza siempre dolorosa, dentro de la aleatoriedad. Si el éxito del aparato es la posibilidad que ofrece al usuario de recuperar con todo detalle el recuerdo de los instantes más felices, de revivirlos una y otra vez, los sedimentos actúan como una versión pervertida del visor, asaltando al afectado en cualquier momento, aunque los instantes de tensión o nerviosismo son especialmente propicios, pero siempre con recuerdos que escapan a su capacidad de elección y que acostumbran a ser memorias dolorosas que en ningún caso resultan gratas de evocar. Durante la primera fase de la enfermedad, su intensidad empuja a mucha gente al suicidio. Esto es nuevo, nunca antes le ha pasado. La cabeza le da vueltas y, aunque al principio cree que es debido al efecto del láser sobre la piel, sabe que no es por eso. Es por culpa de una crisis de sedimentos. La ve venir antes de que empiece. Todavía no ha visto o escuchado algo fuera de lugar, pero, de repente, su percepción del espacio euclidiano se deforma. Siente el cojín postural ventral debajo de él, el fijador craneal y el reposabrazos que lo inmovilizan. Es consciente de estar de bruces, pero al mismo tiempo se encuentra en el sofá de su casa sentado junto a su mujer, en el último apartamento que compartió con su familia en la Tierra y que pudo considerar un hogar. Se le remueve el estómago como si se hubiera mareado y estuviera a punto de vomitar. Es una sensación angustiosa, le parece que el lugar en el que ahora se encuentra y aquel donde ocurrió el recuerdo que regresa intentaran compatibilizarse, fusionarse y situarle en un lugar a medio camino entre los dos. Hasta este momento, el sedimento de memoria siempre se había adaptado, pero aquí y ahora, por primera vez, intenta imponer su ubicación. Un paso más hacia el control absoluto de la situación. Gradualmente, el malestar pasa. El recuerdo ha terminado imperando y ahora dispone de la atención absoluta de todos sus sentidos que, en un acto de autoprotección que él agradece, han dejado de resistirse al espejismo y se han entregado, ignorando los estímulos que le llegan del presente. La penumbra del quirófano ha dejado paso a la claridad del comedor; el olor aséptico que lo rodeaba está ahora lleno del perfume que utilizaba su mujer; el tacto de la espuma protectora de la mesa de operaciones se convierte en el de un jersey de lana; el suave rumor que acompaña cada movimiento del brazo robótico desaparece bajo la voz conocida y tanto tiempo amada. Sí, recuerda perfectamente aquella escena. ¿Cómo olvidarla? Ella revisa películas familiares. Se acerca el decimotercer cumpleaños de Sira y quiere hacer una selección para proyectarla en la fiesta sorpresa. Él, de vez en cuando, cuando ella le comenta algo acerca de las imágenes o escucha algún corte de audio que le llama la atención, levanta la mirada del libro que está leyendo. Cuando termina el capítulo y mira hacia el televisor, se da cuenta de que la imagen está congelada. Solo ahora es consciente de que hace un buen rato que ha dejado de escuchar las voces y ruidos recuperados del pasado. Su mujer pasea la vista de él a la pantalla, de la pantalla a él, una y otra vez, como si comprobara algo que no acaba de entender. Desde la habitación del hospital en la planta de maternidad, se devuelve la mirada, sonriente, con su hija en brazos. Una Sira con solo unas horas de vida. —¿Qué haces? —Es increíble. La mira sin comprender nada, su expresión compone una interrogación muda. Ya ha cerrado el libro y lo ha dejado en la mesita, junto a la lámpara. —Mírate, estás igual. Él sonríe sin convicción. —Muchas gracias. —No, quiero decir... que sí, estás igual, pero no en el sentido en que la gente suele decirlo... —¿En qué sentido, entonces? —pregunta, consciente de que está bordeando arenas movedizas. —No es solo que el paso del tiempo te haya tratado bien, que no hayas engordado y que conserves todo el pelo. No es que te conserves bien para tu edad… No. Mira esta imagen. ¿Lo ves? Estás realmente igual. Parece que fue grabada ayer. Lo parece de verdad. Nadie creería que tiene trece años. —Exageras un poco. Aunque te agradezco mucho el cumplido. Obstinada, decidida a hacerle entender lo que él no parece querer ver, manipula el mando y las imágenes vuelen en avance rápido hasta que las detiene de nuevo. Ahora es ella quien sonríe con Sira en brazos. —Venga va, no me fastidies. Acababas de parir. —Precisamente. Estoy ojerosa y cansada. Más feliz que nunca, pero hecha una mierda. Y mírame, aun así, se me ve más joven que ahora. Más de diez años más joven que ahora, con menos arrugas, una piel más firme y casi sin ninguna cana. —Yo te veo mejor que nunca —interviene él, intentando quitarle el mando de la mano mientras la coge por la cintura. Ella lo evita, tozuda, decidida a no soltar la presa, a no olvidar un razonamiento que, ahora lo ve claro, le ha pasado muchas veces por la cabeza, pero siempre ha ahuyentado por considerarlo estúpido, sin fundamento y por sentirse incapaz de traerlo a colación sin parecer una chiflada o demasiado influenciable por los comentarios de la gente. «Para Max no pasa el tiempo». No, esta vez llegará hasta el final, no claudicará hasta recibir una respuesta que la ayude a entender, hasta obtener una explicación razonable que ponga fin, de una vez por todas, a este misterio. Max ve en los ojos de su esposa la férrea convicción de no detenerse y también encuentra, no le cabe ninguna duda, el miedo a destapar la caja de los truenos, la intuición de que aquello que está a punto de descubrir no le gustará y cambiará sus vidas de forma irreversible, para siempre. —Max. Sabe muy bien cómo termina aquella historia. —Max. La realidad reclama su lugar. Regresa el vértigo, las náuseas. —Max, ¿me oyes? La claridad del comedor es absorbida por la penumbra del quirófano, el perfume que utilizaba su mujer huye y su aroma afrutado deja paso al ambiente esterilizado; regresa el tacto de la espuma protectora de la mesa de operaciones y la voz conocida y tanto tiempo querida deja paso a la voz de Erika Silva. —¿Max? El inspector Tatsis nos busca. Todavía no te muevas. Ahora entrará la doctora y te abrirá las sujeciones. —¿Ya hemos terminado? —Sí, del todo, ni rastro del chopo... —Solo ahora detecta cierta urgencia en el tono de voz de su compañera y un deje de nerviosismo. —¿Qué ha pasado? —pregunta una vez que están solos en la entrada del centro médico. —Un homicidio. —¿Un homicidio? ¿Y nosotros qué pintamos en un homicidio? —Creen que la presunta asesina va hasta arriba de stimo. —Hostia puta. Aparcan enfrente de la dirección indicada, al lado de otras motos de la Europol y de una furgoneta autónoma. Es un barrio periférico de residencias individuales con jardín. Zona de pasta gansa. Los acoge la fachada de una casa de tres plantas de estilo colonial. Techo azul, ventanales semicirculares, plantas trepadoras en todas las blancas columnas que recorren la balconada de la primera planta, con dos ventiladores de techo, y el porche de la entrada, donde permanecen inmóviles dos balancines y un asiento columpio. Decir que se habían excedido un poco en la acumulación de tópicos era quedarse muy corto. El dinero y el buen gusto no siempre, casi nunca, van de la mano en Europa2. Evidentemente, nada de todo aquello es real, pero el sistema de holoproyección tridimensional que permite la ilusión no resulta mucho más barato que lo que costaría construirlo con madera y piedra de la Tierra. Una megalópolis en órbita tiene sus limitaciones y cualquier solución que permita acceder a la distinción social que las clases altas reclaman está condenada a triunfar. No importa si supone pagar un sucedáneo a precio de oro. Una mujer negra, gruesa, con cofia y delantal blancos sobre un uniforme azul marino, les abre la puerta. Se miran brevemente como si buscaran en la cara del otro la confirmación de que aquello no es una broma. Siempre quedará la excusa de que allí está prohibida la importación de androides y robots para justificar el regreso a las buenas viejas costumbres. Le muestran sus identificaciones y ella los invita a pasar con gesto sumiso, la mirada en el suelo. Resulta evidente que el reguero de tópicos no se limita al exterior. Los recibe el aroma de pan de trigo recién hecho y de pollo frito con salsa de miel y bourbon. Casi se imaginan el nombre del ambientador: «Dulce hogar americano del sur profundo». Cuando cruzan el vestíbulo y llegan a la salita, tienen que protegerse los ojos con las manos. —¿Quiere hacer el jodido favor de bajar la intensidad de eso? ¡Vamos a dejar ciego a alguien! —brama una voz de hombre. Ventanales virtuales, que seguramente coinciden con los que han visto en la fachada, llenan los paños de pared de la estancia, ofreciendo una panorámica alucinante de campos de trigo peinados por la brisa bajo un cielo sin fin. La luz dorada del atardecer que les ha dado la bienvenida va perdiendo intensidad hasta convertirse en la de un día nublado. Pasta gansa, pero gansa. —Inspector Holub —se presenta la voz que le pegaba la bronca a la criada segundos antes. Pertenece a un hombre canoso de unos cincuenta, no muy alto, con barriga, y un rostro de facciones duras, afiladas por el azul metálico de los ojos y suavizadas por el bigote—. Sois de Higiene Ciudadana, ¿no? La agresora… Catherina Ward, cuarenta y dos años, viuda de la víctima, Sam Hartley, de nacionalidad norteamericana. Hace casi cuatro años que se mudaron desde Georgia cuando él fue designado jefe de logística de su empresa en Europa2. Supongo que no necesitáis ver el cadáver… No os lo recomiendo. Le ha hecho todo lo que se le puede hacer a un cuerpo humano con un cuchillo de cocina y otras cosas que, solo si se tiene esto muy frito —dice tocándose la sien derecha—, se pueden llegar a imaginar. A ver si llega de una vez la jueza y podemos levantar el cuerpo. Quizá en la Tierra están más acostumbrados a estas cosas, pero en Eruopa2… tengo más tiempo a los chavales vomitando que currando. Va a ser la renderización de una escena del crimen más larga de la historia. —¿Dónde está la mujer? —pregunta Max. —En la cocina. Los esperábamos para llevarla a comisaría. —No le han suministrado ningún medicamento, ¿no? —Nada de calmantes. No somos idiotas, conocemos el protocolo, sabemos que pueden interferir en el análisis del relev de los cojones. Pero ganas de hacerlo no nos han faltado. Os puedo asegurar que, en el estado que la hemos encontrado, no ha sido nada fácil mantenerla controlada —les recrimina sin contemplaciones. —¿Quién ha dado el aviso? —Una de las criadas ha subido el desayuno al dormitorio y se ha encontrado con todo el fregado. Con la ayuda del resto del servicio han conseguido encerrar a la agresora en el baño y nos han llamado. Tenemos a dos en el hospital con un ataque de ansiedad. Un festival. En la cocina, sentada en la mesa delante de una taza de café, se encuentra la mujer, custodiada por dos agentes. Lleva un vestido de tirantes que deja al descubierto una prótesis de brazo entero sin cobertura de piel sintética. Le tiemblan las manos, llora en silencio y mira fijamente el líquido oscuro, como si este pudiera darle respuestas sobre lo que le depara el destino. Tiene restos de sangre en la cara y la ropa. Max mira alrededor un poco decepcionado, un diseño funcional y minimalista con electrodomésticos último modelo. Esperaba una cocina de carbón a juego con las cortinas de flores de la sala de estar. —Salid y cerrad la puerta, por favor —ordena el inspector a los policías. Luego coge una silla y se sitúa en un rincón donde la mujer le da la espalda. El mensaje es claro: «Os doy intimidad para vuestras mierdas, pero todo lo que aquí se diga también es asunto nuestro». —¿Me permite, Catherina? —le pide Max, indicándole los pendientes. La mujer lo mira asustada, como si por primera vez fuera consciente de que había más gente con ella en la habitación. Después observa a Erika, que le sonríe y le apoya una mano en el hombro. Max conecta el C-bio con los wearable de la mujer. Un diseño exclusivo encargado, con toda probabilidad, a un joyero de prestigio. Dos rosas que reflejan en su tonalidad el nivel de relev en sangre. —Funcionan perfectamente —le dice a Erika. Ella extrae el lápiz para realizar el análisis. —Un pinchacito, Catherina. La mujer se deja hacer, tranquila, aunque la mirada salvaje que le cruza el rostro no desaparece en ningún momento. Se enjuga las lágrimas. —Positivo. En su rincón, el inspector Holub asiente con la cabeza y encoge los hombros. —Tendremos que esperar a que pase el efecto del stimo antes de suministrarle relev. Todavía no sabemos si su combinación resulta peligrosa, o incluso letal —dice Max, como recordatorio de la nueva advertencia añadida, recientemente, al protocolo de actuación. Se sientan a ambos lados de la mujer y Erika le pone, con suavidad, la mano derecha sobre el antebrazo de la extremidad artificial. Los ojos azules de Catherina muestran cierta curiosidad ante el gesto amable y se deslizan desde la mano hasta la cara de la agente. De forma inconsciente se arregla un mechón rubio con la mano izquierda, como si aquel pequeño detalle pudiera estropearle el peinando cuando, en realidad, no tiene un pelo en su sitio. A pesar de la lividez, los ojos rojos y las ojeras, resulta evidente que la señora Ward se ha sometido a constantes tratamientos rejuvenecedores, probablemente desde que era adolescente. Bien maquillada y peinada, nadie le echaría más de treinta. —¿Quién le ha proporcionado esta sustancia? La mujer permanece en silencio. Tras unos segundos se lleva la taza a los labios para dar un sorbo corto, dos, y luego un tercero más largo. Finalmente, responde: —Sam, por supuesto. Yo no trabajo —reivindica con orgullo—. De su empleo obteníamos el permiso de residencia y el relev. —No, no me refiero al relev. Le pregunto por la sustancia que ha ingerido en su lugar. Nosotros la llamamos stimo. —¿Stimo? No sé qué es eso. Yo he tomado lo de siempre. —¿Esta mañana? —interviene Erika. —Sí. Mi marido siempre deja la dosis allí —dice señalando una bandeja cromada al lado del fregadero—. O lo hace cuando se acuerda. Esta mañana la he tenido que ir a buscar a su despacho. Encima de la mesa había tres o cuatro dosis y he tomado una. Erika y Max se giran hacia Holub, que tan pronto como ha escuchado las palabras de Catherina se ha levantado para acercarse a la puerta y dar instrucciones a sus hombres. —Así que usted creía encontrarse bajo los efectos del relev, cumpliendo sus obligaciones de buena ciudadana… —Sí, guapa, sí. Estaba convencida de que me esperaba otro precioso día de gritos y reproches, otra jornada llena de reprimirse y callar en villa Felicidad, y todo gracias a los efectos sedantes de nuestro relev. ¿Saben cómo le explicaría a alguien que nunca lo ha tomado cómo te hace sentir? Le diría que es como cuando estás a punto de estornudar, cuando el estallido liberador está a punto de llegar, y al final no llega. Le diría que se imaginara esa sensación frustrante prolongándose a lo largo de todos los segundos, minutos y horas de su existencia en una tortura eterna. Sí, preciosa. Creía que hoy viviría otro día ideal en ciudad Desengaño. Pero no. Qué cosas… —¿Cuánto hace que no le revisan la dosis? —pregunta Max. Catherina Ward lo manda a tomar por culo con la mirada y sigue hablando con Erika, quien, es evidente, le resulta mucho más simpática. —... mira tú por dónde que hoy, cuando el hijo de puta de mi marido, disculpen el lenguaje, pero me gusta llamar a las cosas por su nombre, me ha soltado su amable saludo de costumbre, nada dentro de mí me ha frenado, nada me ha bloqueado, al contrario, he sentido como si me empujaran y me dieran fuerzas para hacer aquello que realmente deseaba. Así que he bajado a la cocina, he cogido un cuchillo, he regresado al dormitorio y lo he trinchado como un capón relleno. La cara que ha puesto cuando me ha visto con el cuchillo en la mano… ¡Esa cara no tiene precio! ¡No lo tiene! Compensa todos y cada uno de los años de mierda que he vivido a su lado. Y sí, tienen razón, nada me obligaba a aguantarlo. O nada me hubiera obligado a hacerlo si, en lugar de casarme con él cuando tenía quince años y dedicarme a ser la esposa perfecta, me hubiera formado para no depender de nadie. Pero ¿qué quieren? Cuando te lo dan todo hecho y te ofrecen una opulencia que la mayoría ni siquiera olerá en toda su existencia, se hace difícil romper con todo y ponerse a trabajar. »Vivía como una reina y a cambio solo tenía que estar siempre perfecta, ser la acompañante que cualquiera desearía en actos sociales y la anfitriona imbatible cuando teníamos invitados en casa. En definitiva, rodear a mi marido de una aureola de hombre de familia y de esposo ejemplar que le permitiera ir escalando posiciones y estratos sociales. Se deslomaba a trabajar y era bueno en lo suyo, tampoco quiero ser injusta, pero en muchos consejos de administración de color conservador, como el de su empresa, esos valores solo son una parte de lo que se requiere para alcanzar puestos de confianza y ser considerado uno de los suyos. Da igual si por dentro estás podrido. Lo importante es la imagen que la sociedad tiene de ti, la misma que das de la empresa en la que trabajas. »El tema hijos lo supo esquivar difundiendo la mentira de que yo era estéril, y lo que en principio constituía una desventaja, negarse a tener descendencia, lo supo convertir en un punto fuerte: la compasión es poderosa. “Pobre chica, tan mona, pero tan yerma. ¿Y él?, ¡qué hombre tan digno, tan generoso! Con su físico podría tener a cualquiera; sin embargo, prefiere renunciar por amor a uno de los privilegios supremos que Dios nos dio: dejar herederos que nos perpetúen y hacerlo de manera natural”. »Sí, todo eso decían mientras el cabronazo me paseaba del brazo con gesto beatífico, pero yo pasaba las noches sola en casa y él no regresaba hasta la mañana siguiente. Más adelante, cuando se lo pudo permitir, ampliamos el servicio con un androide de última generación. Aparentemente, no tenía nada de especial, pero en realidad se trataba de un sofisticado modelo de compañía, hermafrodita, para más señas. Supongo que no precisan de más detalles. Fue entonces cuando supe por vez primera cuáles eran los gustos de mi marido. Por eso nunca me tocaba. Por eso me utilizó como cortina de humo. A mi marido solo se la ponían dura los androides y los cíborgs. Solo era capaz de quedarse a gusto si follaba con un ser artificial o parcialmente mecánico. La mujer calla. Con una amarga sonrisa se recrea en la comprensión que reflejan los rostros de Erika y Max. Ninguno de los dos puede esconder la mezcla de sorpresa y horror que les produce aquella revelación, y sus ojos se ven arrastrados, en contra de su voluntad, hacia el brillo metálico de la prótesis que Catherina tiene por brazo izquierdo. Desde su rincón, el inspector Holub masculla un improperio. —Supongo que estarán pensando que fui una necia, pero les puedo asegurar que, cuando decidí que este sería mi regalo por su cuarenta aniversario, estaba convencida de que caería a mis pies. Me hice amputar el brazo y me puse una prótesis. No quise ninguna cobertura de piel artificial. Si aquello era lo que le gustaba, quería que lo tuviera a la vista en todo momento. Como pueden imaginar, su reacción no fue la que yo esperaba. Cuando aparecí desnuda en el dormitorio, me miró desde la cama con perplejidad y estupefacción. Finalmente, se levantó, se acercó y me cogió el brazo para mirarlo fascinado, del derecho y del revés. Me clavó una mirada burlona, que nunca podré olvidar, y rompió a reír. Se rio como nunca lo había visto hacerlo. Durante interminables minutos, cayó presa de un ataque histérico de carcajadas, tan rojo que parecía que se moriría ahí mismo, sacudiéndose y rodando por el suelo. Mientras lo miraba retorcerse sobre la alfombra como un cerdo, plantada impotente, sintiéndome la mujer más humillada de la historia, hubiera dado cualquier cosa por poder liberarme de la tiranía del relev y matarlo ahí mismo… Cuando al fin pudo hablar, solo me dijo estas palabras: «No salgas de casa sin una cobertura de piel sintética. Que te la hagan a medida y con todo tipo de detalles; que no deje lugar a dudas sobre su autenticidad. No quiero que nadie llegue ni siquiera a sospechar con qué clase de tarada me casé». »Desde aquel día, cada mañana, lo primero que me decía era: “Buenos día, lisiada. Esconde tu vergüenza antes de que te vea alguien”. Y yo, cada día, volvía a sentir el deseo irrefrenable de matarle y, cada día, el maldito relev lo abortaba nada más nacer. Cada día a lo largo de ocho años. Cuatro en la mansión de la Tierra y cuatro en esta casa. Cada mañana. Hasta hoy. He perdido la cuenta de las veces que estuve tentada de no tomarme mi dosis, tantas como las veces que el miedo me terminaba venciendo y, cobarde, cedía… Minutos después de que el inspector Holub se hubiera llevado a Catherina Ward a comisaría, Max y Erika todavía están sentados en la mesa de la cocina. Sobre el falso mármol están las muestras que los policías han encontrado en un cajón del despacho. Una bolsita abierta con siete dosis líquidas de stimo y otra para abrir con veinte más. Cualquiera pensaría que el difunto Sam Hartley era uno de los clientes preferentes del Poeta, si no fuera porque el logo de la empresa para la que trabajaba aparece impreso en las dos bolsas. NovaCen, SL, miembro de la corporación farmacéutica Biofuture. Las manadas de unidades Hound K-2 se sumergieron en la oscuridad del desierto siguiendo trayectorias aparentemente caóticas. Los roboides se cruzaban, se esquivaban y, en casos extremos, se detenían para no chocar, como una jauría juguetona que al fin disfrutaba de la libertad al aire libre, tanto tiempo anhelada. En realidad, todos y cada uno de los movimientos que solo la visión nocturna permitía intuir respondían a finalidades nada veleidosas. Sus sensores en ningún momento dejaban de escanear la arena buscando minas ocultas y de analizar la topografía cercana, a la caza de vehículos de combate o barricadas enemigas. Toda esta información se cruzaba con la que proporcionaban las bandadas de drones y se enviaba en tiempo real a los ordenadores del centro de operaciones avanzadas y a la matriz de los vehículos de transporte de tropas, desde donde se incorporaba al casco de los soldados que esperaban en su interior. A través del blindaje se escuchaban las primeras detonaciones y ráfagas de bienvenida de los misiles perseguidores por infrarrojos y de los cañones automáticos antiaéreos. Los drones escoltaban el convoy con fuego antimisiles y de cobertura mientras los mecas ejecutaban las primeras maniobras de ataque contra los gun trucks, los vehículos de combate de infantería y los blindados que formaban un perímetro defensivo alrededor de la ciudad en ruinas. El impacto lo sacudió todo, perdieron velocidad y el fuego de la torreta enmudeció. Durante breves segundos, los veinte ocupantes del transporte cruzaron miradas con los compañeros más cercanos. Max estaba sentado en un extremo de la hilera, al lado de Ayis y enfrente de Miglena, Agda, Gaël y Lorcan. Todos contuvieron la respiración y muchos se estremecieron cuando sintieron la explosión. Un impacto directo sobre un blindado cercano. Veinte compañeros muertos. Amortiguada por la distancia, otra detonación resonó por encima de sus cabezas como el eco de la anterior. Aeronave de transporte abatida. Sesenta compañeros muertos. Su blindado volvió a acelerar y la torreta abrió fuego. Algunos respiraron aliviados, como si en lugar de meterse en la boca del lobo hubieran dado media vuelta. Luka Mann lo mira como si no supiera qué hace perdiendo el tiempo con él. Cualquier otro los tendría por corbata por el simple hecho de recibir la visita de un agente de Higiene Ciudadana; el hombre, en cambio, lejos de disimular y poner buena cara, deja bien claro en su tono de voz y en su comportamiento la inconveniencia que su presencia le supone. El tiempo es oro y, para un pequeño empresario con mil asuntos de negocios pendientes de tratar personalmente, el paso de los segundos desaprovechados es dinero que se va por el desagüe sin piedad, provocando un malestar que roza el dolor físico. Alguien podría pensar que es un fanfarrón podrido de pasta de aquellos que creen que eso los convierte en intocables y que les permitirá salir siempre impunes. Y lo escenifica con los dos mastodontes que flanquean la puerta de su despacho. Los mismos que lucen la acreditación de seguridad privada que les exime de tomar relev mientras se encuentren en horario de servicio. Un privilegio carísimo que sale del bolsillo de su jefe, es decir, el hombre con poco pelo, papada y mirada asesina que Max tiene delante. Pero no, Max lleva suficiente tiempo dando vueltas por el mundo para saber que el tipo no encaja con ese perfil. El tipo le esquiva la mirada no porque se sienta culpable o tenga algo que esconder, sino porque el monitor que tiene sobre la mesa lo reclama constantemente con mensajes y avisos de llamadas que está recibiendo en su C-bio y no está respondiendo desde que lo ha silenciado. Aquel individuo quizá sea un mal padre, un marido patético, un tipo gris, aburrido, sin amigos ni vida más allá de aquellas cuatro paredes, pero es un hombre íntegro. Y antes de hacerle la primera pregunta ya sospecha que poco o nada tiene que ver con la desaparición de Yuna Xandri. En cualquier caso, la gente casi nunca es lo que parece, y el engaño, aunque sea una habilidad con mala prensa, resulta imprescindible para la supervivencia. —Hago firmar un registro diario de la dosis de relev que recibe cada trabajador. Queda constancia de la fecha, la hora y la confirmación por lectura del chip de identificación. Aquí tiene los registros de la trabajadora por la cual me pregunta —dice proyectando desde su C-bio una ficha que Max captura y arrastra hasta su controlador biológico—. Me avisó de que dejaba el trabajo con una semana de antelación como establece la ley. Antes de examinar el documento, Max objeta: —Podría firmar bajo amenaza de ser despedida y expulsada, sin recibir la dosis. —Si un trabajador no me interesa, lo despido y listos. No necesito utilizar estratagemas tan retorcidas como la que usted acaba de plantear. Mi negocio es serio. Un rápido vistazo y Max constata que la última fecha que figura en el registro coincide con el último día que vio a la chica. El mismo en el que él tuvo que interceder por ella delante de los agentes uniformados, cuando falseó el análisis y el informe y se cruzó con el Poeta. Un día intenso. Si aquella anotación es real, y la confirmación por chip así lo atestigua, Yuna había dejado de tomar relev tres días antes de forma voluntaria y no porque su jefe le hubiera cortado el suministro como le había dicho. Cuando se despide, el hombre sonríe por primera vez y pone los ojos en blanco como si diera las gracias al cielo. Max todavía no ha salido del despacho y el señor Mann ya ha empezado a responder a las llamadas acumuladas. Parece que hay problemas con el proveedor de salchichas de las paradas de Currywurst. Gestionar una red de establecimientos de comida callejera en Europa2 puede ser un negocio muy lucrativo, pero también muy esclavo. Al fin y al cabo, la mayor parte de los ciudadanos no dispone de cocina en sus cubículos. Incluso Antonio, siempre demasiado atareado detrás de la barra como para distraerse con la tele, tiene la mirada atrapada por las imágenes de la pantalla. Todo el pub está hipnotizado. Seguramente, lo está buena parte de Europa2 y de la población de las otras dos ciudades en órbita: Asia2 y América2. Como también debe de estar cautivada buena parte de la audiencia entre los habitantes de la Tierra con acceso a la emisión, es decir, la de todos los estados miembros de la ORNAL. Quizá haya gente que se sienta incómoda y esté tentada de dar la orden de cambiar de canal o hasta de apagar el aparato, gente de cierta edad y matrimonios todavía jóvenes, pero con años de convivencia oxidada a sus espaldas, mientras que habrá otros, en su mayoría universitarios y adolescentes, que acogerán las imágenes con brindis, aullidos casi atávicos y risas de celebración. En algún despacho de la Tierra, reunidos el director de la cadena y los productores ejecutivos, deciden dar el visto bueno al productor y a su equipo; el director tiene luz verde y da la orden al realizador de que no se detenga la función. Todos se felicitarán por la suerte que han tenido de que todo aquello haya pasado en directo y fuera de horario protegido. —Ni un pelo, tú, como el culito de un bebé —dice Hans de la Unidad de Ciberseguridad. —Son la encarnación de la belleza. Son perfectos —susurra Laia, con la cabeza apoyada sobre el hombro de Erika. —Max siempre se pierde lo mejor —concluye uno de administración. Y en la televisión del pub y en millares de millones de pantallas, Nausica y el resto de fembots juegan entre ellas y con tres de sus compañeros. La coreografía de los cuerpos neumáticos femeninos y la potencia musculada de ellos es una tormenta de piel artificial sin mácula, de contorsiones felinas ejecutadas con una elegancia fuera del alcance humano. Nausica, quien ha prendido la chispa inicial, sonríe y disfruta más que nadie de los besos, las caricias, los gemidos que provocan sus movimientos y de exhibirse libre e impúdica. No echa de menos a Ulises. Una vez más, ha antepuesto la llamada de los científicos a compartir la velada con sus iguales. Que le den por culo. —Dicen que, las últimas semanas, las ventas de estos nuevos modelos en la Tierra han subido como la espuma. La gente se ha vuelto loca con esta nueva Nausica contestona y provocadora —dice Hans antes de dar un trago a su jarra. —Pues después de esto tendrán que acelerar la producción para hacer frente a la demanda —dice Erika. —Ya me gustaría a mí poder permitirme una de estas —dice el de administración. —Se comenta que saldrá al mercado un modelo más económico — comenta Laia—, pero mientras siga vigente la prohibición de importación en las ciudades orbitales… —Pues habrá que pedir el traslado a la Tierra —sentencia Hans. A nadie le queda claro si lo ha dicho en serio. Ni siquiera ellos, que han seguido la noticia de manera muy distinta al resto de la concurrencia, se acuerdan ya del avance informativo anterior y de las declaraciones del jefe de policía sobre el asesinato de Sam Hartley a manos de su esposa. ... cualquier irresponsabilidad ciudadana puede tener graves consecuencias. Desafortunadamente, todo parece indicar que, en este caso, la agresora, Catherina Ward, esposa de la víctima, ha cometido la negligencia de manera deliberada para poder llevar a cabo el homicidio de su marido. Con esta intención, habría dejado de tomar relev varios días antes. Estamos, pues, ante un crimen de una gravedad extrema, casi a la altura de un acto terrorista. Ningún canal ha emitido la pregunta de la periodista freelance Mónica Artal. La misma que ha conseguido robar una mirada iracunda del comisario Ferran Cavallé, conocido por su talante flemático. Una pregunta corta e incisiva sobre la existencia de una sustancia llamada stimo. A estas horas la comisaría ya está casi vacía. A excepción del personal de la centralita y de los agentes que patrullan las calles, los demás ya están en casa o en el pub. El horario de atención al público de su unidad hace horas que ha terminado, y Max se ha instalado en un ordenador de la oficina para poder examinar con calma las imágenes que acaba de recibir. No se verá obligado a hacer otra visita al conserje fisgón, ha sido un buen chico y le ha hecho llegar el resultado de las búsquedas en el banco de imágenes del circuito cerrado de seguridad que le había pedido. Sincroniza su controlador biológico con la pantalla y el fichero empieza a reproducirse. Ochenta y dos minutos y trece segundos de imágenes, la duración de las coincidencias que el sistema ha encontrado, a lo largo del último medio año de grabaciones, desde el último punto de restauración. En realidad, solo tiene verdadero interés por dos de los fragmentos, el resto son entradas y salidas cotidianas de la chica. El primer corte relevante lo lleva a una semana atrás, la mañana siguiente a la noche en la que todo empezó. La referencia horaria marca las 12:03. Ve a Yuna aparecer en el vestíbulo por el lado izquierdo de la imagen —la cámara está situada en la pared que queda detrás del conserje, enfocando las caras de los clientes y la puerta de entrada—, donde está el ascensor. Va cargando con una bolsa que deja en el suelo cuando se dirige al hombre con quien Max habló. Aunque no lo recordaba, o eso le dijo, de acuerdo con las imágenes fue él quien la atendió cuando abandonó el edificio. Desde aquella perspectiva puede ver que, aparte de canas en las greñas, también empieza a lucir coronilla. La conversación es trivial, ella le alarga la mano y él le escanea el chip para cobrarle el alquiler pendiente y desactivarle los permisos de apertura de la cerradura, que habrá que asignar al nuevo inquilino. Resulta evidente que no se profesan mucha simpatía. Hablan con monosílabos y el conserje casi no la mira a la cara, solo presta atención a los datos de la pantalla en la que gestiona el término del contrato. Se despiden sin que él se moleste en preguntarle por su futuro inmediato. No parece que aquella grabación ofrezca ninguna información destacable sobre el paradero de la chica. Solo demuestra su voluntad de largarse y que lo hizo sola. Por enésima vez intenta conectar con su C-bio. Este código no se encuentra disponible. —¿Dónde estás? —le pregunta a la imagen de la pantalla. Una Yuna Xandri congelada en el tiempo: los ojos entornados, la cabeza un poco gacha buscando el equipaje que ha dejado en el suelo, encorvada en el gesto de recogerlo. Max no se atreve a pronunciar en voz alta la pregunta que realmente importa, la que lleva días repitiéndose. «¿Por qué la estás buscando?». Y él se responde una y otra vez: «Porque le falseé un análisis de relev y ahora sé que dejó de tomarlo de forma voluntaria y no tengo ni idea del porqué». Y aunque no es mentira tampoco es toda la verdad. Pero aquí es donde se detiene y no quiere sumergirse a más profundidad, no quiere volver a sentir el pinchazo en el pecho por haber iniciado una inmersión sin suficiente anestesia para el dolor que la herida que hurga le inflige. La herida donde habita alguien a quien perdió mucho tiempo atrás. Escapa de la trampa, antes de que sea demasiado tarde, centrándose en la inmediatez del presente; el siguiente bloque, confía que más revelador que el anterior, lo reclama. No dura ni diez segundos. Tres segundos y cincuenta y una centésimas y tres segundos y quince centésimas separados entre sí por un lapso de siete minutos. El tiempo de subir y bajar sin encontrar a quien buscaba. Las 16:12, cuatro horas y nueve minutos más tarde que la última salida de Yuna. Reproduce en bucle el vídeo, buscando el mejor instante. Entra por la puerta y se encamina hacia el ascensor saludando con la cabeza al conserje. El pelo castaño despeinado, con el flequillo que le cae sobre aquellos ojos que parecen querer engullirlo todo; el abrigo tres cuartos militar y las ramas de un álamo blanco que se intuyen en el cuello, el elemento delator que ha permitido al sistema de seguridad del edificio encontrar una coincidencia parcial y recuperar la escena. Detiene la imagen en el fotograma que ha capturado el instante en el que gira ligeramente el rostro hacia el objetivo, y la refina hasta obtener una calidad suficiente para capturarla y realizar una búsqueda en la base de datos. «Ya te tengo, Rimbaud». Introduce el fotograma con los rasgos faciales del Poeta en la base de datos policial y realiza una consulta. Como sospechaba, no recibe ninguna coincidencia. Necesitará acudir al servidor de datos masivos central del Gobierno. Pero eso ya son palabras mayores. Precisará de una autorización de Tatsis para hacerlo y solo podrá obtener los datos necesarios para rastrear su chip identificador por radiofrecuencia, suponiendo que consiga llegar tan lejos, mediante una orden judicial. Mientras tanto, puede tirar de un hilo que no le apetece nada seguir: ¿qué vínculo hay entre Yuna y el Poeta? A Estación Niebla solo se puede llegar con contrato laboral o por vínculo matrimonial con alguien que lo tenga. No encontraréis niños, ni ancianos paseando por sus calles. Aquí no hay guarderías, ni escuelas; ni hogares de jubilados, ni geriátricos. Quizá por esto es un lugar tan serio y frío como un mausoleo. O quizá son la gravedad artificial y el entorno presurizado los que le otorgan este ambiente irreal y un poco arisco. O quizá son la iluminación y el ambiente controlado los que nunca te permiten dejarte ir del todo ni abandonarte a la sensación de haber llegado a casa. Dicen que todos los que terminan aquí, lo hacen buscando un sueldo mucho mayor que el que ganarían en la Tierra por hacer el mismo trabajo, o lo hacen huyendo de algo. Hay quien dice que somos una especie enferma y exhausta que se lanza a las estrellas cuando solo tiene fuerzas para apoyar la cabeza en la almohada y caer derrotada, víctima de un sueño tan profundo que también parece fruto de un proceso inducido de forma artificial. Quizá el entorno no tiene nada que ver con este cúmulo de sensaciones que nos sacuden y somos nosotros quienes llevamos el frío y la irrealidad en el alma. Quizá Estación Niebla no es ningún lugar, sino un estado mental en el que todos convergemos. Da igual si tu cuerpo se encuentra en una ciudad en órbita, si vive en la Tierra o en la colonia de Marte. No importa en qué lado de la frontera vivas, ni si eres de los que huyen o de los que disparan. —No me lo puedo creer —dice Max. El despacho de Tatsis en comisaría resulta más claustrofóbico que nunca, como si las paredes se hubieran acercado un palmo y el techo hundido otro. Tal vez sea porque se encuentra al máximo de su capacidad, con las tres sillas ocupadas —el inspector a un lado de la mesa y Erika y Max en el otro — o porque hoy la mirada gris del griego parece especialmente incisiva y las venas del cuello, bajo la piel tensa, se le marcan más de lo habitual. Max lo ve más delgado, o quizá la palabra exacta sea «consumido». —Pues es lo que hay. En la reunión se repetirá la misma versión oficial que se ha dado a los medios sobre la muerte de Sam Hartley. Por vuestra relación con el caso, he considerado oportuno ofreceros una explicación un poco más exhaustiva de la que recibirá el resto. Y, de todas formas —añade sonriendo por primera vez—, sé que Max me vendría a tocar los cojones después, así que mejor nos lo ahorramos sin necesidad de rodeos. Insisto, el tema NovaCen y stimo queda aparcado. La orden viene de muy arriba, no es un tema de competencia, sino de seguridad mundial. Así que toca callar y obedecer. Urian Tatsis acoge impasible un nuevo chaparrón de protestas. Las deja pasar, ni escucha, a la espera de que el aguacero remita y sus agentes se calmen para que llegue el momento perfecto para intervenir de nuevo. Max es el primero en cerrar la boca. Conoce bien a su jefe y sabe que cuanto pueda decirle ahora no servirá de nada. Mejor dejar la artillería pesada para cuando llegue la ocasión de ser escuchado, si es que llega. En cualquier caso, él ya ha interpretado el papel de agente íntegro cabreado con el mundo y las injusticias del sistema. Nunca hay que enseñar todas las cartas antes de tiempo. Cuando Erika también claudica, el inspector toma de nuevo la palabra, con el gesto paciente del profesor que se ha visto obligado, por el ruido de sus alumnos, a detener la explicación de la lección. —Evidentemente, no dispongo de todos los detalles. No soy tan importante. Pero por lo que he podido averiguar, las nuevas directrices están relacionadas con la renovación del contrato de la Organización de Naciones Libres con Biofuture para el suministro de relev, que se está negociando en la actualidad. Podríamos encontrar una docena de artículos, en los tratados comerciales y de inversión firmados por la Unión Europea y nuestros aliados, que velan por los intereses de la corporación farmacéutica. Incluso justificarían una sanción millonaria y un incremento del precio del producto si Biofuture presenta en un tribunal de arbitraje internacional algún indicio que demuestre que la investigación de este asunto, durante el proceso de negociación, responde a métodos de presión ilegales. —No soy letrada, pero dudo que ningún tratado comercial esté por encima de un delito de alta traición —opina Erika. —Cierto, Erika, no eres abogada. De hecho, solo los que no tenemos madera para ello nos planteamos cosas como las que acabas de decir. Las leyes solo entran en juego cuando la política y el dinero se lo permiten. Cuando juegas en cierto nivel, si no quieres terminar haciéndote daño, más te vale tener pruebas muy sólidas antes de atacar a conglomerados empresariales que disponen de un ejército de abogados de su parte y disfrutan de toda la simpatía del statu quo. Erika calla, pero la mirada con la que acoge la respuesta equivale a una patada frontal directa a la mandíbula. Después los tres disfrutan del primer segundo de silencio dentro de aquel despacho desde que el inspector los ha llamado. Y todavía llega un segundo, y un tercero. Así hasta cinco. Max respira profundamente y sabe que ha llegado su turno. —Para que nos entendamos... Catherina Ward nunca tomó stimo, ni dejó hecho puré a su marido con un cuchillo de cocina bajo sus efectos. Droga que nunca fue fabricada por la empresa para la que trabajaba su marido, NovaCen, filial de Biofuture, a saber con qué finalidad. —Exactamente. —Pero nada nos impide seguir cualquier línea de investigación que no esté relacionada con Biofuture ni, por extensión, con las negociaciones que se están llevando a término. —¿El Poeta? —concluye Urian negando con la cabeza. —El Poeta —dice Max. Erika lo mira sin entender qué se ha perdido. —Si lo que tienes en mente es interrogar por enésima vez a los tres yonquis detenidos, te haré saber que uno ya ha sido extraditado a la Tierra. Los otros lo serán pronto. No tardarán en ser juzgados y, francamente, no les preveo un futuro muy halagüeño. Pero, en cualquier caso, ninguno de ellos sabe nada del camello ni de dónde sacó su mierda. Han sido interrogados durante horas, sin éxito. —Sabemos que tiene debilidad por los aforismos absurdos y por haikús sin gracia. —Dudo que eso nos sirva para salir de esta vía muerta. Erika pasea los ojos oscuros desde su superior a su compañero como si viera un partido de tenis muy peculiar, uno en el que no se obedecen las reglas establecidas y en el que ninguno de los dos jugadores parece tener demasiado interés en ganar. —Hemos conseguido una imagen del Poeta. Necesitamos que nos firmes la petición de búsqueda en la base de datos central para identificarlo. La expresión de Tatsis, mezcla de perplejidad «¿no podíais empezar por ahí?» y de alegría contenida, hace comprender a Erika que Max acaba de conseguir una bola de partido. Por la parte que le toca, se toma la segunda persona del plural como una declaración de buenas intenciones de Max. Y aunque acoge la revelación con una sonrisa que casi parece tan sincera y triunfal como la que luce su compañero, le dedica una mirada de las que luxan el alma y amenazan con que la cosa no terminará aquí. Tarda el tiempo de dar diez pasos por el pasillo que lleva del despacho del inspector a las escaleras que bajan al vestíbulo para abrir la boca. Considera que le ha dejado suficiente margen para empezar a explicarse, en caso de que él hubiera tenido intención de hacerlo. —¿Tendré la oportunidad de saber qué me he perdido o pretendes que finja que no ha pasado nada y que me encanta el papel de idiota que me has hecho hacer allí dentro? —Espera, Erika —le pide él mientras trata de cogerla por la muñeca. —Vete a la mierda, Max —le responde apartándole la mano. Y acelera el paso escaleras abajo hasta salir de comisaría. Max no la vuelve a alcanzar hasta que han llegado al aparcamiento. —No he actuado a tus espaldas. He conseguido la imagen por una vía que nada tiene que ver con la investigación y que se inició antes de que empezáramos a trabajar juntos. —Sabía que no te hacía ninguna gracia tener una compañera, Tatsis me lo advirtió de entrada, en este sentido no me haré la indignada ni la sorprendida, pero creía que me había ganado un margen de confianza, aunque solo fuera por cerrar la boca acerca de tu adicción. Incluso me puedo tragar que una carambola te ha llevado a conseguir un dato crucial para el caso, pero ¿a qué esperabas para compartirlo conmigo? —Lo obtuve ayer mismo y Tatsis nos ha convocado a primera hora. No he tenido margen de reacción. Ni siquiera tenía intención de decirle nada todavía, pero tal y como han ido las cosas, no me ha quedado otro remedio. Sin su autorización no hay identificación. —Si hubieras hablado antes conmigo, te hubiera podido ofrecer una alternativa —le recrimina con un tono un poco menos agresivo. —¿Una alternativa? —Vamos a tomar un café. Si entiendo los motivos por lo cuales me has dejado de lado, quizá no pida un cambio de compañero. Y sí —añade con una sonrisa desganada—, ya sé que tú estarías feliz de volver a trabajar solo, pero piensa que el inspector te asignará otro compañero o compañera, quieras o no, y tal vez sea peor que yo. Recorrieron el entramado de callejones buscando la protección de las ruinas y de los edificios que quedaban en pie después de meses de bombardeos de las fuerzas aliadas. Antes de salir del blindado, se había asignado a cada sección las coordenadas de entrada y encuentro con su hunter. Las compuertas se abrieron sin que el transporte se detuviera del todo y saltaron al frío del desierto y a la negrura de la ciudad. Arrimados a los muros llenos de heridas de bala, avanzaron en dos columnas, una a cada lado de la calle, mientras los mecas, que esquivaban brincando cascotes y despojos, y los drones, por aire, seguían llevándose lo peor del fuego enemigo y les ofrecían fuego de cobertura. Los sensores del casco les alertaban de la multitud de francotiradores que los rodeaba, a menudo demasiado tarde, solo décimas de segundo antes de que las balas inteligentes mordieran la protección de sus uniformes de combate. Constantemente clavaban una rodilla en la tierra, disparaban el fusil hacia los objetivos que el visor detectaba en el perímetro y retomaban la marcha hacia el punto de reunión. A poco más de un kilómetro de su destino llegaron a un cruce. La zona más crítica de la ruta establecida. Tenían que continuar hacia la derecha por una calle amplia. La hilera de aquel lado podía continuar bajo el amparo de los muros, pero la izquierda se veía obligada a cruzar y quedar unos metros al descubierto. Los dos mecas más cercanos asumieron la cobertura, uno se detuvo con la torreta apuntando al norte y el otro hacia el oeste. La hilera de hombres empezó a correr tras el improvisado muro de contención. La derecha, en la que estaba Max, retomó su camino hacia el este. Al girar la esquina se encontraron con dos blindados que les barraban el paso. Soldados enemigos con lanzacohetes dieron la bienvenida a la columna desprotegida, sin ningún meca que cubriera aquel flanco. El teniente Salcedo bramó a los soldados del flanco izquierdo la orden de retroceder y a los del derecho la de abrir fuego. Demasiado tarde. Una de las máquinas de combate voló por los aires y, con ella, una decena de soldados en retirada. La segunda consiguió eludir el impacto y responder al fuego enemigo. Dos misiles cruzaron la calle por delante de la columna de hombres. Se lanzaron al suelo para cubrirse y amortiguar lo que estaba a punto de llegar. El piloto del meca no había tenido margen para sutilezas, ni para medir su respuesta. La explosión fue brutal. Los blindados estallaron y los soldados enemigos que les rodeaban se desintegraron. Max sintió cómo un huracán lo levantaba y lo arrastraba junto al resto de soldados, rodando por el suelo como una pelusa insignificante, empujándole metros y metros atrás hasta impactar contra los restos del meca caído. Media tarde escurriéndose hacia el anochecer. La estancia en penumbra solo iluminada por los puntos de luz que dejan los intersticios de la persiana bajada. Algunos aterrizan sobre el cuerpo desnudo que lo cabalga con movimientos suaves y sinuosos, marcando una cadencia, tan lenta, que el menor movimiento arrastra todo su ser hacia el vórtice que es la tierna humedad que le frota el sexo, lo hace temblar de placer y lo obliga con deleite casi masoquista a resistir la necesidad de cogerla por las nalgas y hundirse en ella para saciar el deseo que lo abrasa. Sus manos se deslizan por la espalda sintiendo, con cada oscilación, la tensión de los músculos bajo la piel. La recorre con las yemas de los dedos, subiendo y bajando desde los omoplatos hasta la zona lumbar. Una descarga eléctrica lo sacude de pies a cabeza cuando, con dedos hábiles, ella guía su erección hacia su interior. A continuación, lo sigue cabalgando con el mismo ritmo pausado, pero ahora cada balanceo de sus nalgas lo hace gemir como un latigazo. Desplaza las manos hacia sus pechos. Allí se detienen adormecidas, como paralizadas, a excepción del imperceptible temblor de las puntas de los dedos. Siente su dureza, la ligera presión que ejercen sobre las palmas de sus manos. No hace nada con los dedos, deja que los pezones los recorran libres, llevados por la propia inercia. A estas alturas, seguir sometido a la cadencia calmada que le impone su amazona ya se ha convertido en un suplicio que ignora si podrá soportar mucho rato más. Pero lo hace. Aguanta segundos que parecen horas y minutos que parecen eones. Y cuando al fin llega el relámpago, rompe la penumbra con una intensidad que le hace rodar la cabeza, perder el mundo de vista y gritar. Pero el bramido queda ahogado por las manos de su esposa. —La niña duerme. Se quita el visor. El rostro que lo mira es el de una desconocida y el cuerpo es atractivo, pero no tiene nada de familiar. La mujer se viste en silencio, ya ha cobrado por adelantado. En Europa2 nadie puede vivir sin un permiso temporal o un contrato laboral, pero la prostitución existe. Y seguirá haciéndolo mientras haya gente que cobra sueldos ridículos por contratos a tiempo parcial. Tumbado en la cama, Max espera con la mirada clavada en el techo del cubículo a que la mujer se vaya. Tarda en darse cuenta de que está llorando. —¿Estás bien? Ella afirma con la cabeza, los sollozos no la dejan hablar. Se levanta y se acerca a ella. —¿Qué te pasa? La mujer lo mira desafiante, perforándole con sus ojos negros y la cicatriz que le cruza la cara desde la sien derecha hasta el labio. —Estoy acostumbrada. Se me pasará —dice un poco más calmada, seguramente por la fuerza que le da la rabia. Solo entonces Max comprende el malentendido. —¿Crees que me he puesto el visor por tu cicatriz? —le pregunta acariciándole el rostro. Ella aparta la cara. —No tienes por qué justificarte. El cliente hace lo que le sale de los cojones —y se larga sin que Max, todavía desnudo, pueda seguirla. —Hostia puta —masculla y se sienta en la cama. Se siente como una mierda. Solo para escabullirse de esa sensación, le echa un vistazo al C-bio. No esperaba encontrarse dos intentos de conexión de Tatsis y uno de Erika. Contacta con su compañera. —Tatsis nos busca —le dice la chica desde la pantalla holográfica de su controlador biológico. —¿Qué quiere? —No lo sé. Nos espera en comisaria. Mientras conduce la moto por las calles de Europa2, ignorando límites de velocidad, no puede dejar de darle vueltas a lo que Erika le dijo el día anterior. Fueron al mismo bar donde hacía un par de semanas —parecía que había pasado un siglo— había ido con Yuna. No había escogido aquel lugar por ningún afán de cerrar un círculo, sino porque no tenía cámaras y era muy adecuado para conversaciones que precisaban de un ambiente más discreto de lo habitual. Que fueran a parar a la misma mesa fue casualidad, aunque le sirvió para hilvanar un buen preámbulo. Ella lo escuchó con cara de «a ver con qué me sales ahora», hasta que llegó al análisis y al informe falseados. En esta parte de la historia, la cosa cambió claramente hacia el «no me lo puedo creer, ¿has perdido el juicio?» y las cejas arqueadas pedían a gritos una explicación que la ayudara a entender el porqué de todo aquello. Al lado de las animaladas que Max le estaba soltado con esa parsimonia alucinante, actuar a espaldas de un compañero era una chiquillada. —Te podría colar algún discursito de terapeuta barato sobre mi hija y que, en muchos sentidos, Yuna me la recuerda y que no puedo ser imparcial con ella, pero no sería verdad, aunque sea una argumentación muy sufrida que siempre queda bien. La respuesta más sincera que te puedo ofrecer es que conozco lo suficiente a la chica como para saber que no es ninguna terrorista y que pondría la mano en el fuego por ella. Falseé su análisis para justificar un mal funcionamiento de su C-bio y exculparla por haber dejado de tomar relev. —Creía que no tenías hijos. —Y no tengo. Esto mejor lo dejamos para otro día. Ella aceptó a regañadientes con cara de «no sé si lo estás arreglando o estropeando del todo». —Pondrías la mano en el fuego por ella, pero no tienes ni idea de dónde se ha metido. —Dudo que esté preparando ningún atentado, aunque tienes razón. Su desaparición me inquieta y tampoco sé qué vínculo tiene con el Poeta. —Ninguno que deba preocuparte —replicó Erika. Y entonces fue su turno de lucir cara de sorprendido y animarla a explicarse—. Si los dos estuvieran en el mismo bando, ella hubiera podido disimular que no tomaba relev sin que tú lo hubieras sabido nunca. —Hubiera tomado stimo —concluyó él, un poco avergonzado por la obviedad. —Las buenas noticias son que, si no consigues la información que necesitas en la base de datos central, quizá pueda ayudarte a localizarla. Erika se lo quedó mirando esperando una nueva expresión de desconcierto, aunque solo fuera un ligero fruncir de cejas, ante su convencimiento de que él aprovecharía el permiso para husmear también en los datos gubernamentales de la chica, pero no lo supo encontrar. —¿Sin una orden judicial? —No conozco a ningún hacker suficientemente bueno como para arriesgarse a acceder al sistema de geolocalización de chips. Pero la red del Ministerio de Justicia que tramita los exhortos ya es otro tema. —¿Estamos hablando de un delito de falsificación oficial de documento público? Erika puso cara de «¿ahora te haces el ingenuo?». —En los servicios de emergencia de la Tierra, cuando hay prisa y no se puede esperar a la orden judicial, no se andan con rodeos y a menudo la orden se emite con posterioridad. Retrasar unas horas la búsqueda de una persona puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Míralo así; falsear un análisis de relev puede dejar a un terrorista enemigo libre de actuar y matar, lo que haremos no causará ningún mal a nadie, y podría salvar vidas en caso de que esa chica no sea lo que parece o si la que corre peligro es ella. —Doy por hecho que merece toda tu confianza. —Es rápida, discreta y muy profesional. La mejor que conozco. La sección de la audiencia en nombre de la cual se emita la orden ni se enterará y, en el caso remoto de que se llegará a detectar la intromisión, te aseguro que el tribunal superior provincial nunca sabrá su origen. Max no reduce la velocidad, ni siquiera para colarse por el angosto espacio que queda entre el taxi autónomo y el vehículo ligero de transporte de mercancías que el primero está adelantando. Los clientes del taxi lo ven pasar desde los asientos traseros con el corazón en un puño. A continuación, esquiva una moto y gira a la derecha para coger la salida hacia comisaría. Cruza el vestíbulo y saluda a la administrativa del mostrador de recepción, uno de esos empleos que en la Tierra lleva a cabo una IA, también saluda a algunos compañeros que ve pasar y a un par que levantan la mirada desde sus mesas en la oficina de denuncias, a pocos metros de las filas de asientos de plástico en las que los ciudadanos esperan su turno. Como de costumbre, ignora el ascensor y sube las escaleras de tres en tres hasta el tercer piso, donde está el despacho de Tatsis. Antes de llegar se encuentra con Erika en el pasillo. —Llegas tarde. —No sabía que cobrábamos un plus por disponibilidad completa. —Está cayendo una buena. El inspector le está llamando de todo a alguien de la sede central europea. —¿Qué ha pasado? —El detenido que todavía estaba pendiente de ser deportado a la Tierra, uno de los dos fulanos que detuvimos en el muelle de carga, ha muerto esta madrugada en su celda. —Erika baja la voz cada vez que alguien pasa por su lado. Mal lugar para hablar—. Todavía le están practicando la autopsia, pero todo apunta a una muerte natural. Cuando Tatsis ha informado de la defunción, ha sabido que los otros dos que ya se encontraban en cárceles terrícolas habían sufrido la misma muerte súbita. El que te atacó en la cantina del muelle palmó hace casi una semana. —Joder. ¿Y no nos habían dicho nada? Erika se encoge de hombros y levanta las manos con las palmas hacia arriba, como quien comprueba si llueve. —Por eso anda Tatsis a gritos con la central. —Quizá NovaCen se esté dedicando a hacer limpieza —considera él. —Por los de la Tierra no me jugaría el cuello, pero en el caso del que todavía se encontraba bajo nuestra custodia lo veo poco probable. Todo apunta al stimo. —Con lo cual, nuestro amigo poeta estaría mejorando su currículum a marchas forzadas. Si ya podía presumir de delito contra la salud pública y de alta traición, ahora podría añadir tres homicidios a la lista. ¿Tenemos noticias de Catherina Ward? —Washington reclamó su extradición y de momento parece que sigue viva en territorio norteamericano. Pero ella solo consumió en una ocasión. —¿Qué sentido tiene diseñar una droga que mata a su clientela? —Solo a la que deja de tomarla. Un aliciente más y muy poderoso para no hacerlo. Max valora en silencio la observación de Erika. Resopla y se apoya contra la pared, a dos palmos de la ventana de un despacho con la opacidad al máximo. —Si te soy sincero, cada vez entiendo menos todo este asunto. Erika se apoya junto a él. —Pues esperemos que Hölderin nos ilumine. Tatsis dice que nos han concedido media hora de acceso a la base de datos ciudadana, mañana a las 11:00, hora local ciudad orbital Europa2. —... presidente de NextDyna, del grupo Technoyou, y gestor de proyecto del A-friend, el primer modelo de androide biológico. Un placer tenerlo hoy con nosotros, señor Shinkai. —El placer es mío. —Buena parte de nuestra audiencia quizá no ha oído hablar del A-friend. Sin embargo, estoy seguro de que pocos humanos no conocen a Nausica, Ulises y al resto de androides participantes en Life on Mars. De hecho, desde que comenzó la emisión del programa, el primero que se emite desde la pequeña colonia marciana, el ritmo de ventas de este modelo de androide ha experimentado un incremento que solo puede ser tildado de espectacular. —Estamos muy satisfechos, sí. —¿Se lo esperaban? —Confiábamos a ciegas en el potencial del producto. Éramos muy conscientes de que supone un auténtico cambio de paradigma en el mercado de la inteligencia artificial, pero no le negaré que también teníamos muy presente que, si queríamos ser fieles a los mínimos de calidad que nos habíamos impuesto y que daban sentido al proyecto, no sería fácil lanzarlo a un precio popular. Es cierto que el precio final es superior al que nos hubiera gustado ofrecer, no está al alcance de todo el mundo, y precisamente por eso resulta sorprendente la excelente recepción que está teniendo. —Parece que están logrando aquello tan difícil de hacernos cambiar hábitos de consumo. Ahora la gente no solo se endeuda para pagar la hipoteca o el coche, sino que también está dispuesta a hacerlo para poder adquirir este nuevo modelo de androide. Un bien que hasta hace poco era percibido como de lujo ha pasado a convertirse, para una parte significativa de la población, en prioritario. —Creo que Life on Mars ha ayudado mucho al hecho de que la gente le pierda un poco el respeto a la inteligencia artificial. Ha servido para normalizar la figura del androide y para superar los recelos a tener uno en casa. Sin olvidar que se trata de una inversión que en poco más de un año ya está amortizada. Animo a todo el mundo a hacer un cálculo del ahorro en tiempo libre y dinero del que se beneficiarían si contaran con un androide que no solo les liberase de todas las tareas del hogar, como limpiar, cocinar, hacer la compra o sacar a pasear al perro, sino que también pudiese hacer de canguro de sus hijos, acompañarlos al colegio o ayudarlos a hacer los deberes, además de gestionar las finanzas domésticas y contar con conocimientos de bricolaje para poder hacer pequeñas reparaciones en el hogar y de mecánica para arreglar su coche. —Sin olvidar el punto fuerte del A-friend: androide de compañía. —Correcto. Aparte de los asuntos más mundanos, el A-friend está programado para atender un amplio abanico de necesidades emocionales del ser humano. No hace falta decir que no pretendemos sustituir el contacto humano. Eso es imposible. Pero convendrá conmigo en que las carencias afectivas del modelo de sociedad en el que vivimos son cada vez más evidentes. Gente mayor sola o con hijos que no pueden atenderlos, madres y padres solteros que no pueden hacerse cargo de sus hijos, gente joven y no tan joven que ha perdido a su pareja o es incapaz de encontrar una. El A-friend está diseñado para cubrir todas estas carencias, hacer a la gente más feliz y, por lo tanto, ayudarnos a mejorar nuestra sociedad. —Estará de acuerdo conmigo en que, después de la fiesta del otro día en la casa marciana, más de una y de uno se estarán planteando cambiar a su pareja por un A-friend. —Como cualquiera que conoce las prestaciones del modelo sabrá, y si no lo sabía lo pudo descubrir en la fiesta que comenta, un A-friend está perfectamente capacitado para mantener relaciones sexuales satisfactorias… —Su definición se queda corta. —Yo no lo creo. El A-friend no hace nada que un humano joven y saludable no pueda hacer. Estoy convencido de que esta es su grandeza. Precisamente es la naturaleza híbrida de su organismo, que combina órganos, tejidos, músculos y huesos artificiales y orgánicos, lo que más lo acerca a nosotros y, a diferencia de los androides de generaciones anteriores, totalmente artificiales, el tacto de su carne y de su piel es indistinguible de la nuestra. Incluso compartimos la misma temperatura corporal. —¿Y qué le diría al señor que no quiere meter a un apuesto jardinero en su casa o a la señora a la que no le hace ninguna gracia que una jovencita atractiva se ponga a tiro de su marido? —La libido del A-friend, al igual que el resto de parámetros que dan forma a su personalidad, se puede programar y ajustar hasta el último detalle. Quien quiera un compañero sexual tendrá toda la pasión que desee; quien necesite un asistente que no interfiera en su vida familiar, también. De hecho, entre las opciones de configuración disponibles se encuentra la de prescindir de los órganos sexuales, cosa que, por cierto, abarata y mucho el producto. —¿Qué les diría a sus detractores, a todos aquellos que ven en el Afriend la encarnación de la tan temida singularidad? —Considero que, planteada en relación con la superación y dominación de la especie humana, es un término obsoleto, y no lo argumentaré con ningún razonamiento teórico, sino con dos ejemplos que todo el mundo entenderá. El primero, es evidente que Ulises tiene una inteligencia superior a la nuestra, y también es cierto, como sus espectadores pueden comprobar cada día, que, lejos de ser un problema, está resultando de gran ayuda a la hora de hacer frente a los retos que plantea el planeta rojo. El segundo, y en este punto seré muy franco, muchos estamos seguros de que el futuro de nuestra especie se encuentra en Marte. Cuando llegue ese día, quizá antes de lo que pensamos, todos deberíamos tener muy presente que el inicio de todo fue posible gracias al sector privado, en especial gracias a Biotech y a Technoyou. Les puedo garantizar que la mayor parte de los millones que estamos destinando a la investigación en Marte y a convertirlo en un planeta habitable provienen de la venta de estos androides y de los beneficios en publicidad que genera el reality. —Otro motivo de peso, por si no tenían ya suficientes, para no perderse Life on Mars. El reality del que todo el mundo habla y que esta cadena les ofrece en edición diaria y especial de fin de semana. Y ya puestos, ¿por qué no dedicar nuestros ahorros a regalarnos un A-friend? Una inversión de presente y, como acaban de escuchar, para garantizar el mejor futuro a sus hijos, nietos y a toda nuestra especie. Hileras de olas en una mar tranquila, casi no levantan espuma y llegan a la orilla en un susurro. Max contempla hipnotizado el bucle relajante que ejecuta su coreografía, como dedos realizando un masaje reconfortante y sensual. Un loop que empezó mucho tiempo antes de que existiera ningún aparato electrónico. La luz matinal se quiebra en decenas de fulgores diamantinos que cuesta contemplar sin entornar los ojos. Y la calma, y el silencio. Las voces y el rumor del tráfico suenan lejanos, como si tuviera los sentidos enervados bajo los efectos del cánnabis o lo envolviera una burbuja insonorizada. Sira juega en cuclillas en la arena. Llena el cubo rojo y lo planta con voluntad arquitectónica, aunque el resultado, más que a un castillo, palacio o cualquier otra construcción humana, se parece a colinas redondeadas o a ariscas montañas. De vez en cuando, se acerca al agua y llena su pequeña regadera azul y amarilla. A continuación, riega los montículos y los inunda hasta hacerlos desaparecer. A menudo le hacen falta varios viajes. Pero nunca emprende uno, cinco pasos, tal vez seis, sin antes asegurarse de que él sigue tumbado en la arena, en el mismo lugar que ocupaba diez segundos atrás. Si cualquier peligro la preocupa —alguien que pasea por la orilla, unos niños que corren demasiado cerca, un vendedor ambulante que pasa… —, entonces reclama la mano de su madre o de su padre para asegurarse, con su compañía, un trayecto plácido, sin sobresaltos. El sueño lo tienta, el mundo se desvanece. Sira grita. Max abre los ojos, hace visera con la mano y ve a su mujer, que sale del agua, persiguiéndola. La niña suelta la regadera y huye hacia él entre risas. Su mujer sonríe. La ve llegar a contraluz, con el cabello y el bañador mojados, y gotas de mar en la piel que el sol convierte en perlas iridiscentes. Cuando se agacha para besarlo, se deslizan, obedeciendo a la gravedad, y le caen encima estremeciéndolo. Después ella se tumba en la toalla, junto a él. Max permanece sentado, mirando alrededor. Entre la gente medio desnuda, le atrapa la mirada una presencia que viste ropa de invierno. Una figura oscura de pies a cabeza. Tarda un poco en ubicarla, y cuando finalmente lo consigue, todavía le parece más fuera de lugar que la primera vez que la vio en el descampado. Esta vez, la proximidad le permite examinar con detenimiento las facciones arrugadas del hombre y constatar que no lo conoce de nada. También aprecia que su imagen es ligeramente distinta del resto que compone el recuerdo en el que se encuentra sumergido. Los colores estridentes y vívidos de los parasoles, los bañadores, las pieles brillantes, las toallas cercanas y el cielo inalcanzable contrastan con el tono desvaído de la aparición. Su contorno es menos nítido, un poco borroso. Toda su presencia desprende un aire irreal, como si le faltara consistencia. Sira lo llama. Max se levanta y, cuando vuelve a mirar, el hombre ya no está. La niña ha recuperado la regadera, que había perdido todo su contenido en la huida anterior, y regresa al mar para llenarla de nuevo. Las olas, serenas, continúan llegando hasta la arena, sin ruido. El mar sigue repitiendo el bucle que inició más de cuatro mil millones de años atrás. Mucho antes de que hubiera nadie para verlo. —... disfunción multiorgánica con hipotensión arterial grave que ha desembocado en parada cardiorrespiratoria y la muerte del detenido. Un patrón casi idéntico al que describen las otras dos autopsias y que nos permite pensar en una causa común a todos ellos: el colapso del organismo ante la incapacidad de hacer frente al síndrome de abstinencia de la sustancia conocida como stimo. —O, dicho de otra forma —interviene el inspector Tatsis, tomando el relevo del médico forense—, todavía no sabemos qué efectos tiene esta droga a largo plazo, ni cuándo dispondremos de C-bios capaces de detectar su presencia en la sangre, pero de una cosa sí podemos estar bastante seguros: el adicto que deja de recibir sus dosis de stimo está condenado. Un murmullo descontrolado se extiende por la sala de reuniones de comisaria con la misma celeridad con que cae una cadena de fichas de dominó. Mientras Urian Tatsis espera a que haya suficiente silencio para poder proseguir, Erika y Max abandonan sus asientos de la última fila y se dirigen a la puerta de salida. Son casi las 11:00 y tienen una cita inexcusable con un poeta, en la base de datos masiva del Gobierno. Le dolía todo el cuerpo y el costado izquierdo lo martirizaba con un pinchazo palpitante. Al menos no tenía nada roto, de ser así el sistema de autodiagnóstico del uniforme se lo haría saber. A no ser que, con la onda expansiva, el sistema de autodiagnóstico del uniforme también se hubiera ido a tomar por culo, cosa que tampoco se podía descartar. En cualquier caso, no había tiempo para recrearse en las propias desgracias. Habían llegado a su punto de encuentro con los hunters, pero de la cincuentena de hombres de su sección, que habían saltado del vehículo blindado, quedaban en pie veintisiete. Catorce heridos habían sido evacuados de la zona de combate y habían dejado atrás a nueve muertos, entre los que se encontraban Gaël y Agda. Si había suerte, podrían regresar a recoger los cuerpos para darles un entierro digno. El cabreo de Salcedo era evidente, incluso sumergido en aquella actividad frenética. En todo momento se mantenía pendiente de sus hombres, de las instrucciones del centro de operaciones avanzadas y de las comunicaciones del resto de mandos de sección. El panorama que encontraron al alcanzar las ruinas de los soportales, triste presente de lo que un día fue una plaza rectangular gigantesca, daba testimonio del calvario que habían sufrido para llegar hasta ahí. Según las lecturas del visor de Max, una de las secciones con las que compartían punto de reunión no lo había conseguido. Todos sus hombres habían quedado atrapados en una emboscada y habían muerto. En las otras dos, el número de bajas era parecido al suyo. La sombra suplente del grupo que había perdido menos hombres, solo doce, se haría cargo del hunter de la sección caída. A pesar de todo, la situación no era mala, incluso podría hablarse de éxito. El espacio aéreo estaba asegurado por multitud de drones y en tierra seguían contando con la mitad de los ocho mecas que les habían escoltado hasta allí. Las explosiones en las inmediaciones eran continuas y, a menudo, interceptaban transmisiones enemigas que pedían refuerzos desesperadamente. Max desconocía cuál era la situación en el resto de coordenadas de encuentro, pero por poco que se pareciera a la suya, todo marchaba según el plan de acción previsto. En el visor de su casco parpadeó un punto rojo sobre la malla de aquel sector y se desplegó un listado de instrucciones de los sistemas y rutinas de verificación. Su Hunter XZ-5 ya llegaba. Salcedo le palmeó la espalda y señaló hacia arriba. El firmamento violáceo con la primera luz del nuevo día se reflejó sobre la superficie metálica del transporte aéreo PAK TA2, hasta que inició el descenso vertical y asumió los tonos grises de las ruinas que lo rodeaban. El fuego enemigo se reavivó y también la réplica de drones y mecas. Las dos turbinas de la aeronave levantaron remolinos de arena al aproximarse a tierra. Detuvo su descenso cuando se encontraba a unos veinte metros y se quedó planeando a esa altura. Entonces las compuertas se abrieron, los cuatro roboides saltaron y ya se encontraban con sus sombras antes de que el avión hubiera desaparecido entre restos de edificios. Max constató que el hunter estaba examinando las lecturas térmicas de las estructuras más cercanas a la ruta de salida. Se alejó unos metros para tener margen de maniobra y abrió fuego. Más de veinte proyectiles dejaron una estela blanca en la madrugada, casi de forma sincronizada con otros tres lanzamientos desde otros puntos del perímetro de la plaza. Llegaron los impactos con una precisión quirúrgica, todos se habían colado por grietas y agujeros, alcanzando sus objetivos sin tocar piedra. Las explosiones tuvieron un ritmo casi festivo de tronada de fiesta mayor, nadie diría que cada una de ellas era un canto de muerte. Cuando el humo se esfumó y ya solo rompían el silencio los disparos y explosiones de otros puntos de la ciudad aniquilada, Max, como el resto de sombras, comprobó las lecturas de su visor. Cualquier amenaza que hubiera podido entorpecer su salida de aquel sector de la zona de combate había sido neutralizada. Con datos actualizados, dos de los cuatro mecas supervivientes se dirigieron a las coordenadas de salida. Los otros dos esperarían a la salida de hunters y soldados para cubrir la retaguardia. La dirección que han obtenido los lleva a un bloque de viviendas que podría pasar perfectamente por aquel en el que vivía Yuna Xandri. El edificio no se encuentra ubicado en la misma zona de Europa2, pero las características socioeconómicas del distrito son similares y se proyectan en la morfología urbana. Calles de fachadas paridas en serie, funcionales, sin personalidad. Ningún rasgo cromático, a excepción del gris metal, ninguna intervención a escala constructiva que escape de la base cuadrangular. Solo el contundente código alfanumérico que indica el camino con la misma eficacia, y poca gracia, con que la «X» marca el punto exacto donde se encuentra el tesoro en el mapa. La mujer que hay tras el mostrador de recepción, unos cincuenta y cara de «no sé qué hago yo aquí», mastica chicle mientras los escucha. Contra todo pronóstico, cuando Erika le enseña la holografía del Poeta en su C-bio, se la mira con atención de alumna aplicada. —Sí... sísísísí... Estoy segura; bueno…, casi segura. Un ochenta por ciento segura. Vive aquí. Aquí vive mucha gente. Algunos durante tan poco tiempo que no llego a coincidir con ellos en mi turno antes de que regresen a la Tierra. Pero sí, de este me acuerdo. Es por el tatuaje este que lleva en el cogote. Un árbol. Llama la atención, ¿saben? Y por la pinta de exaltado. Sí, sí..., tiene cara de loco, ¿verdad? ¿No se lo parece? Bueno, ya me entienden. ¿Cómo me han dicho que se llama? —Kai Patel —responde Erika. La conserje teclea en el ordenador. Está realizando una búsqueda innecesaria: ellos ya saben el piso y la puerta del cubículo del Poeta, pero la dejan hacer. Que la mujer se involucre de forma voluntaria es muy positivo y frenar esta inercia puede ser contraproducente. La necesitan para cortar por lo sano y ahorrarse una orden de registro. —Sísísísísísí... —repite, dejando que la concatenación de afirmaciones vaya perdiendo fuerza hasta convertirse en un susurro—, pues mira tú por dónde no tiene ningún recibo pendiente —anuncia sorprendida—. De hecho, tiene pagado por adelantado el alquiler de los próximos dos meses. Ya podría ser todo el mundo igual. Planta ocho, pasillo rojo, puerta treinta y seis —proclama con satisfacción. —¡Oh! ¡Muchas, muchísimas gracias! No se puede llegar ni a imaginar lo valiosa que nos ha resultado su ayuda —celebra Erika. La mujer agita suavemente la mano derecha, de un lado a otro, como quitando importancia al asunto. Cierra los ojos y sonríe pletórica—. Ahora toca esperar a que vuelva. —Pues no quisiera desanimarlos, pero según el registro de la cerradura del cubículo lleva un par de días sin parar por casa. Casi el mismo tiempo que lleva sin ir a trabajar alegando sentirse indispuesto. Pero esto la mujer no lo sabe. Max y Erika lo han descubierto en su visita previa a las oficinas del puerto de mercancías, donde trabaja el sospechoso. —¿De verdad? Vaya. Bueno, qué les vamos a hacer… —Tal vez yo pueda ayudarles. —Bien. Ya que se ofrece tan amablemente quizá usted podría…, pero no, de verdad, ya ha hecho suficiente. —Nononono... Diga, diga, cualquier cosa que pueda hacer por ustedes… —No quisiéramos abusar de su amabilidad —dice Erika con actitud de agente muy íntegra y agradecida. —¡Por favor! Cualquier ayuda que pueda ofrecer a quienes velan por nuestra seguridad es poca. Cualquier cosa, cualquiera…, de verdad. —Se trata de un procedimiento poco ortodoxo —interviene Max—. No quisiéramos complicarle la vida. —Me enfadaré, ¿eh? ¡Al final me enfadaré! Venga, venga, que si lo están buscando será porque alguna habrá hecho, y si ha hecho algo, cuanto antes lo pillen, antes dormiremos todos más tranquilos. En especial, los que vivimos y trabajamos en este edificio. En las paredes del cubículo, entre estanterías torcidas por el peso de los libros, hay colgadas dos pinturas enmarcadas. La más pequeña, de 36 por 25,7 centímetros, muestra, en colores cálidos sobre fondo negro, un viejo musculoso de largos cabellos y barba blanca que dibuja el mundo con un compás. La otra, de 110,4 centímetros de alto por 171 de ancho, es un paisaje en tonos terrosos, donde, entre la luz del cielo y la penumbra neblinosa de la tierra, una comitiva de monjes carga un féretro en dirección a las ruinas de una abadía rodeada por un cementerio lleno de robles de ramas desnudas. Erika se queda totalmente atrapada por la melancolía que desprende esta última pintura. Mientras tanto, Max resigue los metros lineales de libros haciendo un cálculo rápido de su peso y del dineral que debía costar traer todo aquello hasta allí. —El anciano de los días, grabado en color acabado en tinta y acuarela de William Blake, y Abadía en el robledal de Caspar David Friedrich, óleo pintado quince años más tarde. Reproducciones, obviamente —dice el hombre que emerge de la oscuridad del lavabo y los observa divertido desde el marco de la puerta—. Fragmentos de una época perdida en la que el hombre mostraba más respeto por el poder de la naturaleza y la espiritualidad. Días en los que la ciencia todavía no se había impuesto como única verdad incontestable. No había androides, ni colonias en Marte, ni siquiera ciudades orbitales y, en cambio, el mundo era un lugar infinitamente más increíble, más misterioso…, más real. —Una visión muy romántica de un tiempo en el que la media de edad no llegaba a los cuarenta y la gente moría por una tuberculosis o una diarrea colérica —replica Erika, sin dejar entrever que la aparición inesperada le había dado un buen susto—. Kai Patel, supongo. —«Cierra tus ojos corpóreos para poder ver tu cuadro con los ojos del espíritu y haz surgir a la luz del día lo que has visto en las tinieblas», Friedrich dixit. Cuando termina de hablar, entra en la pieza central de la vivienda, que como en la mayoría de cubículos comparte las funciones de dormitorio y sala de estar, y andando como quien pasea por el campo un domingo de pícnic, sin ninguna prisa, a pasos largos pero lentos, se acerca hasta el sofá cama de piel sintética negra y patas de metal cromado. Se deja caer con fingida indolencia y la espuma de poliuretano adaptable se hincha para acoger su peso. Estira ambos brazos sobre el respaldo, cruza la pierna derecha sobre la izquierda y sopla para apartarse un mechón de pelo que le tapa esos ojos que parecen querer salir volando. Sonríe con satisfacción. —Os diría aquello de «Oh, bienvenidos, pasad, pasad», pero veo que mi diligente portera me ha arrebatado semejante placer. Supongo que la bendita mujer ha pensado que no había nadie en casa y que los tres ositos habían salido a pasear. Es curioso, ¿verdad? Tanta tecnología y un registro par en la cerradura de una triste puerta, cuando el penúltimo ha sido de entrada, pues así lo refleja la actividad del contador de la luz y de los depósitos de agua, se interpreta como que la persona ha salido y todavía no ha regresado. Como si fuera tan difícil abrir y cerrar la puerta sin salir, y un ser humano no pudiera mear y cagar a oscuras sin tirar de la cadena o comer latas frías a la luz de su C-bio durante un par de días. —Nos esperabas —resume Max. —Dijo el héroe mirando cara a cara a aquel ser despreciable, encarnación de todos los males que pudren el mundo. La verdad es que habéis tardado más de lo que pensaba. No diré aquello tan manido de «me habéis decepcionado, esperaba más de vosotros», pero la verdad es que sí, me habéis decepcionado. Esperar, lo que se dice esperar, no espero nada de un par de basureros, pero ¿qué queréis que os diga? Un poquito más de celeridad en llegar al final del camino de migas de pan se hubiera agradecido. No me va el papel de malvado de opereta. —Pues no se te da nada mal. Ya te has cargado a tres —dice Erika. Coge una silla y se sienta apoyando los brazos en el respaldo. Max da la idea por buena y se sienta sobre la mesa. —A cada uno el mérito que le corresponde, y ese pertenece exclusivamente a la droga y a sus fabricantes. Yo ni he traído la criatura al mundo ni he obligado a nadie a consumirla. Tal vez solté por aquí y por allí que había una nueva sustancia que permitía pasar el control del C-bio sin tener que renunciar al delicioso desahogo que nos proporciona la ira, ni a disfrutar de la respuesta violenta que nos acompaña desde los inicios de nuestra especie. Sí, lo vendí bien, no diré que no, y ayudé un poco a que el fruto prohibido estuviera al alcance de cualquiera. Yo colgué la manzana a la vista, pero yo no he obligado a nadie a morderla, ni he plantado ese manzano. No, yo no he matado a nadie. Adultos en pleno uso de sus facultades ejerciendo el libre albedrío. Nada más que eso, tanto la primera como el resto de veces en que se regalaron una dosis. —¿Y cómo le llamas a esparcir una sustancia que mata? —El accidente que destapa la mierda que hay bajo la alfombra. —¿De dónde ha salido el stimo? —pregunta Max. —¿Así lo llamáis? —¿De dónde? —insiste. —De un contenedor de mercancías. Propiedad de NovaCen. Pero eso ya lo sabíais, ¿verdad? —Lo robaste —interviene Erika. —Cayó en mis manos. El cómo no importa. —Creo que no acabas de entender la situación —dice Max levantándose y acercándose dos pasos al sofá—. Somos nosotros quienes decidimos qué importa y qué no. —No tenéis nada contra mí, ni una prueba que me involucre en ninguna muerte. Nada. Un sobrenombre, el Poeta, de un fantasma que podría ser cualquiera; eso es todo. Mi C-bio no ha dado ningún aviso que justifique vuestra presencia aquí, hacedme el análisis de relev si queréis, soy un chico obediente que sigue las normas. De hecho, de los tres que ahora mismo estamos en esta estancia, el único que tiene motivos para denunciar soy yo. Habéis entrado en mi casa sin una orden judicial. Pongamos las cartas sobre la mesa si queréis, pero no os confundáis. Esto no es una conversación entre agentes del orden y un sospechoso. Si estáis aquí, es porque yo os he traído. O sea que sí, me parece que yo entiendo perfectamente cuál es la situación Y si me permitís una sugerencia, quizá deberíais empezar a hacer las preguntas adecuadas. Tempus fugit. Los tópicos son aburridos, pero acostumbran a tener razón. Max pone cara de estar llegando al límite de su paciencia. Es Erika quien finalmente pregunta. —¿Y la muerte de Sam Hartley a manos de Catherina Ward? —Esta es buena —celebra mirando burlón a Max—. Pero en eso no tengo nada que ver. Un hecho inesperado, pero muy ilustrativo de cómo funcionan los mecanismos del sistema cuando no conviene que se sepa la verdad. No fuéramos a estropear la sagrada negociación y que la gente entienda, al fin, que todos los tratados que hemos firmado y que nos aseguraban una vida mejor solo defienden los intereses de una parte: la de los que tienen la sartén por el mango. —¿Qué sentido tiene diseñar una droga que mata tan rápido a sus adictos? —pregunta Max, aceptando el juego del Poeta. El hombre se levanta, gira sobre sí mismo y clava en el suelo la rodilla derecha al mismo tiempo que planta una pelota imaginaria de fútbol americano. A continuación, vuelve a sentarse en el sofá levantando los puños como si acogiera con satisfacción una ovación atronadora. —Bien, muy bien. Veo que vamos cogiendo ritmo. Aunque la pegunta no es del todo precisa. Os diré, y estoy siendo generoso, que la dro…, el stimo no mata a sus adictos. —Esto es absurdo —protesta Max—. Nos está tomando el pelo. —Espera —Erika se levanta de la silla, incapaz de contener su excitación —. ¿Quieres decir que el stimo no es una droga para consumo humano? —Caliente, caliente... —Pero ¿a quién más podría ir dirigida…? ¿A androides? ¿Una droga para androides? —¡Te has quemado! —En Europa2 están prohibidos. ¿Qué sentido tiene enviar un cargamento desde la Tierra? —piensa ella en voz alta. —Solo hay un lugar fuera de la Tierra donde hay androides biológicos — concluye Max. —¡Marte!... ¡Life on Mars! —Nada mal —celebra Kai entre aplausos—. Pero todavía no habéis llegado al meollo del asunto. —¿Qué sentido tiene crear una sustancia para consumo exclusivo de androides? Seres artificiales sin ingresos ni una cuenta corriente propia no son un target apetecible —dice Max. —Piensas a corto plazo. Amplía el punto de vista. Quizá dispondrán de independencia económica en el futuro, o quizá…, quizá no se trata de conseguir un beneficio tan directo. —Los androides drogados son más divertidos. Ver su vida es más interesante, su reality tiene más audiencia, y más audiencia supone llegar a más gente. Más ventas de unidades A-friend y más ingresos en publicidad. —Y el señor Shinkai, presidente de NextDyna, la empresa del grupo Technoyou que fabrica los androides biológicos, no se cansa de repetir el carácter autosuficiente del proyecto —añade Kai, como conclusión del racionamiento de Max. —El cambio que ha experimentado Nausica en las últimas semanas es incuestionable —dice Erika—. Pero también es cierto que Shinkai insiste en lo ajustables que son los parámetros que rigen su personalidad. No es necesario drogarlos para hacerlos más interesantes para el público. —Lo que no dice, porque no le hace falta, es que los aparatos para poder hacerlo solo se encuentran en las fábricas de producción. Y, hoy en día, en Marte todavía no existe ninguna. Max escucha a Kai Patel y no sabe demasiado bien qué pensar. El hombre parece estar disfrutando de lo lindo, sonríe todo el rato y acentúa los puntos álgidos de cada explicación haciendo volar las manos de dedos largos y delgados, como si fuera un prestidigitador en un espectáculo lleno de humo y de luces de colores. No tienen ningún motivo para creerle ni para confiar en sus palabras, por más sentido que puedan tener. A efectos prácticos, y aunque no dispongan de ninguna prueba incriminatoria, no deja de ser un criminal. Pero por mucho que se esfuerza en mantenerse alerta, una y otra vez se sorprende con la guardia baja. Su instinto le dice que no miente. Y eso lo reconforta y aterra a partes iguales. La verdad que se intuye no tiene buena pinta. —El stimo es una droga para androides que tiene la finalidad de maximizar los ingresos que la empresa productora reinvierte en la colonia marciana, ¿es eso? —concluye Erika. —Buen resumen —concede Patel después de levantarse y dedicarle una histriónica reverencia. —Pues dejando de lado las valoraciones éticas que puedan derivarse, no veo que la cosa tenga mayor importancia. ¿Quién eres, un activista con tiempo libre de alguna organización pro androides? —interviene Max. El Poeta, que sigue de pie, agacha la cabeza y, con dramatismo fingido, cruza los brazos sobre el pecho, apoyando las manos en los hombros. —Desafortunadamente, no es a mí a quien corresponde desvelar la respuesta final del enigma. No por falta de ganas…, pero la revelación es tan sobrecogedora que nunca me creeríais. Debéis seguir vuestro propio camino. Solo así aceptaréis la verdad. Les da la espalda y se aparta las greñas de la nuca, dejando al descubierto el tatuaje que la cubre. —Populus alba —murmura. Y Max siente un escalofrío que le recorre todo el cuerpo—. Si queréis obtener respuestas, tendréis que regresar a la Tierra. Cuando se vuelve a girar, su sonrisa se ha convertido en una máscara grotesca. Un corte le cruza la garganta y la sangre le empapa el pecho. De la mano derecha le cae una navaja y él la sigue en su caída al suelo. Max se agacha a su lado y le levanta la cabeza. Kai lo mira con ojos vidriosos. —¿Y Yuna? ¿Dónde está Yuna Xandri? —le pregunta mientras oye a Erika pedir una unidad de soporte vital avanzado. El moribundo coge aire y, en un desagradable gorgoteo, consigue responder: —Con... migo... Después se extingue entre sus brazos. El cuerpo que sostiene, de repente, parece pesar el doble. Con cuidado le cierra los párpados. —Mierda —reniega, levantándose con la cazadora azul otra vez manchada de sangre—. Esto es de locos. Mientras llega la ambulancia, poco importa ya cuántos segundos puedan arañar al reloj, registran la vivienda de Patel intentando encontrar un indicio que arroje algo de luz sobre sus crípticas instrucciones finales. Max busca entre los objetos de su alrededor, incapaz de quitarse de la cabeza lo que le ha respondido sobre Yuna. ¿Qué ha querido decir? ¿La chica también está muerta? —Max —le llama Erika saliendo del baño—, parece que lo hemos interrumpido cuando lo estaba destruyendo. En el inodoro todavía flotan pedazos de algunas páginas. Le acerca un pequeño cuaderno de tapas negras. Él echa un vistazo a la veintena de páginas que no han sido arrancadas. Todos ellas están llenas de una escritura elegante, ligeramente inclinada y angulosa. Hacía mucho tiempo, quizá más de un siglo, que no contemplaba caligrafía humana. —Nunca había visto nada parecido —dice Erika—. Parece un diario. —Lo es. Y tampoco tengo del todo claro que no haya terminado el trabajo. —¿A qué te refieres? —Creo que solo ha dejado lo que quería que leyéramos. El resto, probablemente de carácter más personal, es lo que ha destruido. Erika clava sus ojos negros en el cadáver del Poeta. La serenidad que desprende el rostro macilento de Kai Patel es tal, que parece que sonría recordando un chiste que solo él comprende. Si no fuera por el charco de sangre que lo rodea y la mortal herida del cuello, cualquiera diría que duerme, feliz de haber escapado de su consciencia y poder habitar, al fin, en la tierra de los sueños. [...] no encontrar trabajo es el precio a pagar por seguir los designios de mi corazón e ir hacia donde mi espíritu me guía. No se puede tener todo. Y si por un momento pensé que una matrícula de honor en un máster de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada me abriría las puertas del mundo laboral, es que los efluvios de la absenta me habían confundido el cerebro, o bien que mi juventud me empujaba a la ingenuidad. Mis padres nunca han cuestionado mis elecciones. Son buena gente. Y, por qué no decirlo, tienen la tranquilidad, con la que otros progenitores no cuentan, de que, si la cosa se pone fea, el chaval siempre podrá volver al negocio familiar. Una tienda de artículos deportivos no tiene nada que ver con la literatura, pero llena la nevera y paga las facturas. Sí, que el chaval persiga sus sueños, adelante, que juegue a hacer de funambulista o de trapecista que debajo hay red y, si la cosa se tuerce, no terminará con los huesos partidos contra el suelo. Me gusta componer sonetos hasta la medianoche, con la frente encendida y la mirada febril. Me gusta perderme en los versos de Rosalía de Castro, Keats, Verlaine, Lorca, santa Teresa de Jesús, Poe, Dickinson o Rilke hasta desaparecer, hasta dejar de ser Kai Patel y, entonces, ser feliz. Pero, por desgracia, aquí y ahora, en ningún lugar te pagan por ninguna de las dos cosas. Puedo dedicarme a estudiar un año o dos, presentarme a oposiciones, intentar ganar una plaza de maestro y fingir que en un aula se puede enseñar la pasión por la literatura, o puedo intentar encontrar un rincón en la universidad, volverme sociable, aprender a jugar el juego de las alianzas y de las palmaditas en la espalda y rezar por caer en gracia a alguna vaca sagrada que me haga de protector camino de la cátedra. Sé lo que querría y lo que podría ser. Por fortuna, el mundo es un lugar inverosímil, y la vida, aquello que pasa mientras haces planes. Un encuentro inesperado con Yuna Xandri, una compañera de máster, me ha traído una oferta laboral extraña y atractiva. «Tú naciste en Inglaterra, ¿verdad?», me preguntó. «Sí, nos fuimos cuando tenía ocho años, pero he pasado allí casi todos los veranos de mi vida». «Entonces perfecto. Una parte del trabajo consiste en evocar con un visor RMM-Brance recuerdos de tu país de origen. Buscan gente extranjera». «¿Y la otra parte?» «Se trata de evocar tus lecturas preferidas, aquellas que te emocionaron, que te sacudieron, las que te hicieron amar la literatura. La primera vez que leíste un verso de tu poeta favorito, la primera vez que lloraste leyendo un libro… No deja de ser una manera diferente de hacer de lector. Seleccionas los textos que más te gustan y los compartes. Solo es una hora al día de lunes a sábado y pagan bien». «Pero… ¿con quién los compartes?» [...] he leído varias veces el contrato que firmamos, pero por ningún lado he podido encontrar pistas sobre lo que estamos haciendo. Habla de «proveer estímulos potentes por la vía de la evocación», de «emociones vividas» y «emociones experimentadas», también hace referencia al «diseño de una inteligencia artificial», pero poca cosa más. He hablado del tema con Yuna en más de una ocasión, pero su conocimiento sobre la naturaleza real de la tarea que llevamos a cabo es tan vago como el mío. Sabemos que trabajamos para RMM Ltd., empresa productora de los visores de recuerdos RMM-Brance. Una hora al día nos colocamos un visor conectado por cable de transmisión de datos a un servidor de su sede central y evocamos recuerdos de nuestra tierra materna y de las lecturas que nos marcaron. Después mantenemos una breve entrevista con un consultor. En realidad, solo nos formula una pregunta: «¿Algún incidente destacable a lo largo de la sesión?». Lo que sabemos con certeza es que no somos los únicos que hacemos este trabajo. A veces, Yuna me pasa el testigo, y otras, soy yo quien le cede el lugar a ella, pero a menudo nos cruzamos con personas que no conocemos. Nada que me sorprenda. El uso recomendado del visor es de una hora diaria y la franja horaria con trabajadores en el edificio, entre oficinas y laboratorios, es de nueve a nueve. Esto nos daría un total de doce lectores. Diez más descontando a Yuna y a mí. Suponiendo que este «trabajo» se desarrollara sin interrupción y siguiera a puerta cerrada, incluso después del término del resto de la actividad laboral, estaríamos hablando de veinticuatro personas. Veinticuatro seres humanos compartiendo, cada día, nuestros recuerdos con quién sabe qué. Cuando he salido hoy de mi turno, he visto a dos chicas sentadas en una terraza cercana al trabajo. Las he reconocido como «lectoras», de alguna ocasión en que nos hemos cruzado al inicio o al final de nuestro turno, y no he podido resistir la tentación de pedirles permiso para sentarme con ellas. Tal y como sospechaba, tampoco saben demasiado acerca de la verdadera finalidad de nuestra tarea, pero con nuestra charla hemos constatado que los tres habíamos nacido en el extranjero y que a todos se nos pedía que evocáramos recuerdos de nuestros países de origen. En cambio, en la segunda parte del trabajo, la que depende de nuestra formación, hemos encontrado variaciones bastante significativas. Una de las chicas ha estudiado en la escuela de cine y la otra estudia Historia del Arte. A una le piden que comparta recuerdos de experiencias relacionadas con el visionado de sus películas preferidas, las que la han hecho reír, pensar, llorar…, y a la otra, con las sensaciones que le han despertado las obras que más la han emocionado en sus visitas a museos. Me han comentado que sabían de un chico que compartía recuerdos relacionados con el mundo teatral y de una chica, estudiante de clarinete en el conservatorio, que tiene que evocar los conciertos y óperas que más la han marcado. Supongo que «evocadores» es más preciso que «lectores» si se trata de encontrar un término que defina nuestro trabajo en RMM. [...] hasta hoy no he visto la luz. La mujer que me hizo la entrevista de selección es Adalie Messman, presidenta de la empresa y nieta del fundador, Rainer Messman. De la inicial de su nombre y las dos emes de su apellido, salen las siglas RMM. No la había vuelto a ver hasta que hoy, cuando cruzaba el vestíbulo de entrada, me ha aparecido sonriendo en una pantalla gigante desde la que agradecía a los trabajadores su esfuerzo y su lealtad, en la celebración de los doscientos cincuenta años de la firma. Más tarde, he caído en que o bien la familia Messman era inexplicablemente longeva, o bien los números no salían de ninguna de las maneras. Después he sabido que los dos siglos y medio tenían trampa, pues hacían referencia al nacimiento del principal fabricante de roboides de guerra, Old Titanium. Empresa que, mucho después del desastre que supuso el virus Pesticide para el sector y tras diversos intentos fallidos de reorientar su estrategia comercial, Rainer Messman compró a precio de saldo para incorporar tecnología militar en el desarrollo del RMM-Brance. Seguro que la señora Adalie se presentó cuando hablamos por primera vez, pero no recuerdo que hiciera ninguna mención a su cargo. Yuna ha salido muy nerviosa. Cuando nos hemos cruzado, ni me ha mirado. Me he quedado con la duda de si tendría algo que ver con la sesión de hoy o era por algo ajeno al trabajo. Al terminar mi turno, he contactado con ella, pero no me ha podido dar detalles. Solo me ha dicho que su consultora le había prohibido hablar del tema con otros evocadores para no influenciarnos, así que no he querido insistir. [...] una pequeña ciudad de costa donde incluso en verano hacía frío. Los días soleados eran escasos y tampoco invitaban al baño en las playas de arena gruesa llena de piedras. Nos pasábamos el día yendo en bici arriba y abajo por el paseo marítimo y comprando dónuts y algodón de azúcar en los tenderetes, o pedaleando hasta el pier, el muelle de ocio, para subir en las atracciones. Una estructura que se adentraba casi medio kilómetro en las frías aguas del Atlántico Norte. Fue allí, sentados sobre los paneles de madera con las piernas colgando sobre el mar, donde Sara me dio el primer beso con sabor de manzana caramelizada. Muchos de mis recuerdos de infancia están relacionados con este lugar y no es nada raro que tengan un protagonismo casi absoluto durante la media hora de las sesiones que tengo que dedicar a evocar mi país de origen. Son instantes llenos de alegría, de libertad, de cielos abiertos y espacios sin paredes. Lejos de relojes y de aulas. Momentos felices que uno nunca se cansaría de vivir, una y otra vez; fragmentos que pertenecen a un mundo irrecuperable en el que nada podía ser mejor. Quizá por eso me ha sorprendido recordar una de las pocas malas experiencias que tuve allí. Una anécdota que puede parecer poca cosa para un adulto, pero que dentro de mi microcosmos infantil supuso un auténtico terremoto. Cruzamos el pueblo pedaleando como si no hubiera un mañana. Los callejones son estrechos, con aceras estrechas, apenas puede circular un coche por ellos. Nuestros padres no se cansan de repetirnos que vayamos con cuidado, que no hagamos el animal por el centro, que es muy peligroso. Recuerdo el miedo y la emoción mezclándose y empujando la adrenalina que segregan mis riñones y me acelera el corazón. El paisaje se desliza alrededor demasiado deprisa para apreciar los detalles de las fachadas que se funden con la gente. Solo tengo ojos para la bicicleta que me precede. Frank, el hijo mayor del panadero, ocupa la primera posición en la carrera, es el objetivo a batir. Todos mis esfuerzos se dirigen a pedalear todavía más de prisa y a mover el manillar si hay que esquivar algún obstáculo. Frenar no es una opción. No sé si el resto de amigos se encuentra cerca o lejos. Girarme para comprobarlo me haría perder un tiempo precioso. Tengo la boca seca y las manos sudadas. Los músculos de mis piernas en tensión protestan por el castigo infligido. Más rápido, más rápido. La calle gira a la derecha y coge pendiente. Gano velocidad o él la pierde, pues me aproximo. Cinco metros, cuatro. Más rápido, más rápido. Tres. Un poco más. Un último esfuerzo. Ya casi lo tengo… lamujersaleporlapuertadelatiendahablandoconalguiendedentroybajadelaacerasinmirar. El corazón se me detiene en el pecho con una sacudida que congela el momento. El instante preciso en el que la mujer me ve llegar, el instante exacto en el que se da cuenta de que no hay margen de reacción. Décimas de segundo en las cuales su cerebro envía la orden desesperada de poner delante de ella la bolsa de la compra como parapeto. Clavo las manos en los frenos, pero ya es demasiado tarde. El impacto me estremece de pies a cabeza y me tira de la bici. Vuelan frutas, verduras, latas de carne y un cartón de leche. La mujer cae de lado al suelo. Sale gente de la tienda gritando y haciendo aspavientos. Yo me levanto y me quedo paralizado con la mirada clavada en la mujer que gime. Todavía no lo sabe nadie, pero se ha roto la clavícula. Tengo miedo, me siento culpable, no sé qué castigo me impondrán. Esta vez se trata de algo más serio que una simple travesura. ¿Qué he hecho? ¿He cometido un delito? Echo a correr hacia casa dejando abandonada la bicicleta. Alguien me llama, pero no pienso quedarme a saber qué quiere. Tengo que huir. Hay un hombre viejo que lleva un sombrero detenido en medio de la calle. Viste de negro con ropas que parecen anticuadas. No lo reconozco. Nunca lo había visto antes. ¿Qué quiere? ¿Intenta detenerme? Lo esquivo sin que mueva ni un dedo y sigo corriendo. Tal vez no le hubiera dado mayor importancia a su presencia si no hubiera sido por la reacción de mi consultor cuando le he mencionado este hecho. Su expresión ha pasado de la apatía a la atención más absoluta, en un suspiro. Me ha pedido varias veces que le describiera cómo era el hombre que había visto y qué es lo que hacía. Solo se ha dado por satisfecho cuando he repetido por enésima vez lo mismo que la primera, y prácticamente con las mismas palabras. Me ha prohibido, de forma taxativa, mencionar nada de todo aquello a ningún compañero para evitar la contaminación. Si lo hacía, perdería mi empleo. Resulta desconcertante cuando, sin haber hecho méritos aparentes que te hagan merecedor de un privilegio, o sin saber qué tipo de circunstancias han sido necesarias para que una cosa positiva acabe sucediendo, te enteras de que ahora disfrutas de un favor que ha sido negado a otros y tomas consciencia de que los astros te han sido favorables, aunque todavía no sepas por qué. De los doce evocadores —después de todo éramos doce—, solo tres seguiremos realizando nuestro trabajo. La buena noticia es que trabajaremos el mismo número de horas que hasta ahora, pero nuestro salario se ha multiplicado por cuatro. O, dicho de otra forma, nos repartiremos entre tres lo que antes nos repartíamos entre doce. Todavía hoy desconozco qué criterio de selección los ha llevado a quedarse con Yuna, con Natasha, la estudiante de clarinete, y conmigo, y despedir al resto. Tengo que hablar con Yuna… Yuna también vio al anciano del sombrero negro. Este fue el factor, como en mi caso, que despertó el interés de su consultora y, con toda seguridad, el criterio que decidió nuestra selección. Entiendo que Natasha también lo vio, pero no tengo suficiente confianza con ella como para preguntárselo. En teoría, la prohibición de hablar de esto con el resto de participantes sigue vigente, y ahora que el salario se ha incrementado considerablemente y tenemos más que perder, dudo que quiera arriesgarse. Yuna tampoco la conoce demasiado y, de hecho, ahora ya no coincidimos nunca entre nosotros cuando vamos al edificio de RMM a hacer nuestro turno. Tampoco he visto caras nuevas. Entiendo que no han contratado a nuevos candidatos para sustituir a quienes fueron descartados. ¿Descartados para qué? ¿Quién es este hombre que puede introducirse en los recuerdos de otras personas? Hacía meses que no veía a Natasha. De hecho, ni sabía que había dejado el trabajo y en ningún momento relacioné su marcha con el nuevo incremento de sueldo. Dudo mucho que pueda cobrar en otro sitio la cantidad que RMM me ingresa cada mes, y mucho menos por seis horas de trabajo semanal. Tengo todo el tiempo que quiero para leer y escribir, y cobro un dineral por recuperar recuerdos de infancia y lecturas que me apasionan. No, no me puedo quejar. Mis padres no se cansan de repetirme que incluso parece que me haya cambiado el carácter y que es una alegría verme tan eufórico. Quizá precisamente por esto, por este momento tan dulce, este estar flotando en una nube que estoy viviendo, me ha afectado tanto ver a Natasha en semejante estado. De lejos ya me ha parecido que era ella, pero me he dicho que no podía ser, que me confundía. A medida que se acercaba por la calle todavía dudaba, y lo he seguido haciendo hasta que nos hemos cruzado. Supongo que la chica que empujaba la silla de ruedas es su hermana, pues tenían cierto parecido. He estado a punto de detenerme, pero no me he atrevido. No creo que me haya reconocido. Su rostro siempre me ha parecido de un atractivo especial, no por ser de una belleza aturdidora, sino por estar dotado de una expresividad poco común y por sus ojos claros, llenos de fuerza y personalidad. Pero hoy, cuando la he visto pasar, la Natasha que yo conocía estaba escondida bajo una máscara grabada en piedra y tenía la mirada perdida, como si su cabeza estuviera en otro mundo, como si la parálisis de las extremidades también le hubiera invadido la cara y el alma. Me hubiera gustado preguntarle qué le había sucedido, si era grave, si se recuperaría pronto. Y no por cotillear, sino por preocupación sincera. En cualquier caso, resultaba evidente que ella no se encontraba en condiciones de responderme y que interrogar a la otra chica hubiera sido una descortesía. Supongo que ha sufrido algún accidente… He vuelto a ver al hombre del sombrero. Ha sido en un hotel del sestiere de San Marcos en Venecia, en un viaje que hice antes de empezar la universidad. Invertí los ahorros de muchos veranos, que tenían que servir para comprar un vehículo de segunda mano, en perseguir el espíritu de Lord Byron y empaparme del encanto decadente de la obra de Mann. Cada mañana, antes de lanzarme a recorrer la estructura laberíntica de la ciudad, que con demasiada frecuencia me llevaban a un patio interior o a un callejón sin salida, releía en la cama fragmentos de La muerte en Venecia. Nunca la lectura de esta magnífica obra eterna me ha saciado el espíritu como lo hizo en aquel hotel, las primeras horas de cada nuevo día. Es inexpresable la sensación dichosa de estar disfrutando de un banquete de emociones que el alma devora insaciable y que se proyectan más allá de las páginas del libro, porque el mundo real que te rodea, en lugar de un entorno antipático que intenta arrancarte del espejismo, es una extensión que lo potencia y por donde la imaginación puede seguir volando. Mis ojos recorren subyugados el primer encuentro de Aschenbach con Tadzio. El día que descubre su belleza adolescente en la playa del Lido. El encuentro que marcará para siempre su destino y lo atrapará en la trampa imposible del ideal artístico que ya perseguirá obsesivamente como única razón de ser, hasta el último aliento. He interrumpido la lectura al oír voces de niños que jugaban en el patio del hotel. Ha sido entonces cuando he advertido la presencia de alguien más en la estancia. Al lado de la silla donde anoche deje mi ropa, está el hombre vestido de negro. Al ver que miro la claridad que entra por el ventanal, me sonríe y levanta ligeramente el sombrero para saludarme. Hoy no he podido ir a la sesión. He estado vomitando toda la mañana y tengo un dolor de cabeza horrible. Si no fuera porque ayer me porté con contención espartana, pensaría que tengo una resaca de caballo. Los días buenos se alternan con los malos. No sé demasiado bien qué me pasa. Cada vez me cuesta más concentrarme. Para leer y escribir tengo que hacer esfuerzos titánicos. A ratos, es como si me aplastaran la cabeza con una prensa hidráulica. La semana pasada solo pude ir a trabajar tres días y esta ya he faltado uno. Últimamente, el viejo del sombrero es una presencia habitual en todas las sesiones. Intento sacarle información a mi consultor sobre este hombre que aparece en mis recuerdos, pero siempre me responde que todavía no puede decirme nada. Me asegura que pronto lo sabré… Cada vez veo peor del ojo derecho. Si me tapo el izquierdo, veo borroso. Quizá el dolor de cabeza se solucionará con una simple revisión de la vista. ¡Ojalá! De hecho, el médico me ha dicho que los síntomas que experimento pueden estar causados por diversas afecciones. Supongo que todos tenemos un pequeño hipocondríaco dentro que nos empuja a ponernos en el peor escenario posible. En cualquier caso, tengo programada una resonancia magnética para mañana. [...] un meningioma en el lóbulo occipital derecho. El neurólogo me ha dicho que se trata de un tipo de tumor benigno y que tanto su ubicación como el tamaño lo hacen susceptible de una intervención quirúrgica con garantías de éxito. Contra todo pronóstico, me siento fuerte y con ánimos, nada abatido. Mis padres son otra historia. Están muy preocupados y sé que sufrirán hasta que todo esto quede atrás. Al final, he podido hablar con Yuna. Se ha alegrado muchísimo de que todo haya salido bien. Pero también me ha confesado que estaba muy alarmada. Lo que me ha dicho otorga a mi enfermedad una dimensión que nunca hubiera sospechado. Natasha falleció anteayer. La parálisis que afectaba a su rostro y a sus miembros era síntoma de un tumor maligno en el lóbulo frontal derecho. Estaba demasiado vascularizado, demasiado enredado con los vasos sanguíneos como para poder ser extirpado. Sus temores de que todo esté relacionado con nuestro trabajo en RMM son totalmente comprensibles. Dos casos de cáncer cerebral entre gente de menos de treinta años y en tan poco tiempo es una incidencia demasiado llamativa como para considerarla casual. Dice que hoy mismo dejará el proyecto e irá a hacerse una revisión completa. Adalie Messman se ha reunido con nosotros. Resulta evidente que los últimos acontecimientos y la voluntad decidida de Yuna de dejar el trabajo la han obligado a dar un paso al frente y ofrecer respuestas a preguntas demasiado tiempo postergadas. Se le notaba que en parte lo hacía contra su voluntad, antes de lo que hubiera deseado, un poco forzada por las circunstancias y la necesidad de conseguir mantener con vida el proyecto. Un proyecto que se ha revelado con un interés que trasciende de largo el ámbito empresarial, y que podría tener repercusiones a niveles que todavía ahora soy incapaz de determinar. En cualquier caso, también ha tenido suficiente habilidad para conducir el encuentro como si realmente se tratara de resarcir un agravio, de cumplir la promesa dada. Siempre impecable y austera en sus formas e indumentaria, vestido chaqueta azul marino, pelo rubio recogido, maquillaje minimalista, la actual presidenta de RMM nos ha recibido en su despacho y nos ha acogido con una disculpa que me ha parecido sincera. Rainer Messman, su abuelo, fue un hombre peculiar. Un luchador hecho a sí mismo que partiendo de orígenes humildes terminó levantando una empresa que a día de hoy mueve miles de millones. Un inventor autodidacta sin experiencia empresarial, que supo rodearse de talento y canalizarlo hacia proyectos rentables. Así nació el RMM-Brance. El visor que personas de todo el planeta empleamos a diario para recuperar nuestros recuerdos más queridos. Los álbumes de fotos y películas familiares del presente y del futuro. La vida es paradójica y a menudo cruel cuando menos te lo esperas. En uno de esos giros insospechados a los que tiene tendencia, el hombre que hizo posible que los humanos pudiéramos revivir los mejores momentos de nuestra vida fue diagnosticado de Alzheimer. Lejos de hundirse, a pesar de que el avanzado estado de la enfermedad imposibilitaba la aplicación de tratamientos paliativos que pudieran frenar los síntomas, tomó la firme determinación de plantar cara al olvido y preservar lo que le quedaba de memoria. Formó un pequeño equipo de trabajo con los científicos más brillantes de su empresa y convirtió el RMMBrance en un hardware que codificaba sus recuerdos en datos binarios. Para asegurar su durabilidad, un proceso de descodificación convertiría sus recuerdos en bases nitrogenadas organizadas en una secuencia de ADN sintético, susceptibles de ser preservadas durante miles de años, al ser codificadas de nuevo, en un disco duro de ADN, en los servidores centrales de RMM. Los casi cinco años que pasaron desde que recibió el diagnóstico, hasta que su organismo se rindió a la degeneración de la enfermedad, Rainer Messman los repartió entre el vaciado diario de la información que todavía atesoraba su cerebro y los momentos dedicados a sus seres queridos. No había solución de continuidad ni ninguna finalidad para toda aquella información; no se perseguía ningún objetivo, más allá de ganarle la batalla al tiempo y a la demencia. ¿Dónde reside nuestra alma? ¿Qué nos hace ser tal y como somos? ¿Hay algo más allá de la personalidad y del yo? Adalie era una adolescente cuando su abuelo murió. Nos ha contado que recuerda perfectamente cómo, a medida que su cerebro se iba destruyendo, Rainer Messman fue desapareciendo, poco a poco. Con la pérdida de cada recuerdo, él dejaba de ser un poco más la persona que conocía, con cada experiencia vivida que caía en la nada, él perdía una referencia de aquello que lo hacía ser tal y cómo era. Hasta que llegó el día en que su abuelo dejó de estar ahí. Su autoconsciencia se había desvanecido y, con ella, todos los rasgos que lo definían y que servían de referencia a cuantos lo conocían. La persona que le explicaba cuentos y la llevaba de paseo, la persona que le daba pan con aceite y azúcar o que le enseñó a montar en bicicleta ya no existía. Se había marchado muy lejos y solo había dejado atrás una cáscara vacía que se marchitaría sin el fuego que le daba la vida. O eso parecía. Porque a lo largo de cuatro lustros el padre de Adalie dirigió la empresa sin prestar ningún tipo de atención a aquel disco duro de ADN sintético que convivía con los servidores que hacían posible que millones de humanos en la Tierra, y fuera de ella, revivieran aquellos momentos que les hacían ser como eran. El día que Johann Messman se retiró y dejó la dirección de la empresa en las manos de su hija, Adalie, un mensaje apareció en una consola de pruebas de un servidor central de RMM. El críptico mensaje solo decía: «Pesticide». Y este fue el primer indicio de que, de alguna manera, el ovillo de recuerdos de Rainer Messman, acogido dentro de un receptáculo sintético, había generado una consciencia. ¡Una consciencia, eso lo sabemos ahora, que dispone de acceso a los recuerdos de media humanidad! El proyecto en el que estábamos participando tenía como finalidad aportar estímulos que aceleraran el despertar de este Rainer Messman revivido. Y, sobre todo, dotarle de herramientas para poder comunicarse con el mundo exterior. RMM asumía que el cáncer cerebral que yo había sufrido y que había matado a Natasha podía haber sido causado por la contaminación electromagnética a que habíamos sido expuestos. No había ninguna prueba concluyente, pero si estábamos dispuestos a llegar hasta el final, a partir de aquel momento la empresa adoptaría todas las medidas necesarias para que nada parecido se repitiera. A partir de entonces, realizaríamos las sesiones en una cámara aislada y protegida, mediante visores que ya no tendrían conexión directa con el servidor. Nos consideraban imprescindibles, pues ambos habíamos conseguido repetidos contactos visuales con el alma digital del señor Messman. Y, como no podía ser de ninguna otra manera, la importancia de nuestra labor tendría una compensación económica proporcional. La cifra que a partir de ahora cobraríamos sería obscena. Las palabras de Adalie reafirmaron más a Yuna en su decisión de dejarlo. Estaba totalmente escandalizada por la manera en que nos habían utilizado, poniendo en riesgo nuestras vidas y matando a Natasha. Cuando ha insinuado la posibilidad de denunciarlos, la mujer amable que teníamos delante se ha transformado en una arisca estatua de hielo. Le ha recomendado que repasara el contrato que habíamos firmado, en el que dábamos nuestro consentimiento para participar en una actividad de carácter experimental, asumíamos los riesgos y eximíamos a la compañía de toda responsabilidad. [...] estoy decidido a llegar hasta el final. Tengo el firme convencimiento de que Rainer Messman ha tenido acceso a todos aquellos secretos que a lo largo de los últimos años han ido marcando la pauta de nuestra historia y que configuran el mundo tal y como lo conocemos hoy. No es casualidad que haya escogido para dar señales de vida el nombre del virus que lo cambió todo. Yuna me dice que estoy loco, que me están manipulando. Pero, aunque pueda tener parte de razón, creo que, por encima de todos nosotros, hay una meta superior. Estamos hablando de la resurrección de un ser humano, del retorno de entre los muertos de una consciencia y de su capacidad para acceder a los recuerdos de los mortales. Y hemos sido pocos los elegidos. Pocos quienes hemos sido llamados a escuchar su palabra para ser mensajeros. Nada de mandamientos arbitrarios, ni de maneras de vivir de acuerdo con unas escrituras sagradas, hablo de las verdades incontestables que otros crearon en nuestro nombre y que todavía rigen nuestro día a día. Quizá no me sienta como un discípulo, pero sí como un héroe. Es una lástima que mis padres no puedan entenderlo. La sangre me hierve y el corazón me late en el pecho inflamado por la pasión del convencimiento de estar haciendo un gran bien. Esto es lo que debió de experimentar Lord Byron cuando fue a defender Grecia del invasor otomano: la certeza de estar haciendo frente al desafío más importante de su vida, mezcla de expiación por los errores cometidos y de gesta digna de pasar a los anales de la historia. Hoy me ha hablado. He vuelto a cruzar en bici los callejones de mi infancia. He vuelto a atropellar a la mujer que salía de comprar. He vuelto a caer y a huir avergonzado. Y él se me ha aparecido otra vez en medio de la calle. Cuando he pasado por su lado, me ha dicho: «Populus alba». Me he quitado el visor, temblando y he sentido un picor en el cuello. Frente al espejo he constatado, entre fascinado y aterrado, que me había aparecido en la nuca el tatuaje de un árbol. Lo he aceptado con honor, como si fuera un estigma, la marca que me unge como el destinatario de una verdad que nos liberará a todos. Pero primero es necesario que él encuentre la forma de trascender los recuerdos, volver de entre los muertos y poder comunicarse con los vivos para transmitir el conocimiento al que ha tenido acceso. Como si todo adquiriera un sentido que escapa a nuestro entendimiento, no es de extrañar que la clave para que la revelación sea hecha se encuentre en una de las segundas moradas de nuestra especie. Europa2. Me han comunicado que es allí donde debo ir para poder continuar con mi labor. La distancia no supone ningún impedimento: el visor RMM-Brance será mi cordón umbilical, ahora que su presencia es cada vez más fuerte. [...] y el tiempo se termina. Yuna vive en Europa2. Mi viaje hasta la ciudad orbital también está relacionado con ella. Por desgracia. Tengo la penosa tarea de hacerle saber que pronto moriremos. Volar hasta el sol con alas de cera tiene un precio. Superar cualquier límite lo tiene, y nuestro cerebro ha superado todas las limitaciones humanas. Cada vez que conjurábamos la presencia de Rainer Messman, nuestras ondas beta, típicas de una actividad mental intensa, se fusionaban con sus ondas delta, propias de un sueño profundo. Esto aumentaba la potencia de los impulsos eléctricos de nuestras neuronas, sobrecargando nuestro cerebro. Después de todo, los tumores no tenían nada que ver con la contaminación electromagnética, sino con la consciencia con la que estábamos contactando. Hubo suficiente con la primera vez que se introdujo en nuestras cabezas para iniciar el proceso de degeneración celular. Una reacción en cadena imposible de detener. Los tumores seguirán apareciendo hasta que expiremos. O eso es lo que me ha explicado el doctor Ikeda, asignado por RMM como responsable de mi salud. El origen de las convulsiones que padezco es un nuevo tumor. Este está situado en el lóbulo temporal derecho, es mucho mayor que el anterior y no se puede extirpar. C’est fini. O tal vez no. Adalie me ha asegurado que han registrado todos los recuerdos que he evocado desde que empezamos el proyecto. Me ha pedido que la semana que me queda, antes de coger el transporte hacia Europa2, la pase vaciando nuevos recuerdos en el servidor. Recuerdos variados, tanto en su naturaleza como en la época que fueron generados. Se trata de cubrir el espectro más amplio posible para que reflejen de una manera fidedigna mi experiencia vital. «No te dejaremos caer. No morirás», me ha prometido cogiéndome las manos. Y yo no he podido contener las lágrimas. Me ha demostrado que su generosidad está por encima de rencores y reproches cuando me ha prometido que, si conseguía convencer a Yuna para que regresara al proyecto, también intentarían preservar su consciencia. «Estamos haciendo avances espectaculares en la implantación de discos duros de ADN como cerebros de androides biológicos. Quizá en menos de una década, la transferencia de espíritus será una realidad y, si llegamos a conseguirlo, habrá sido, sin ninguna duda, gracias a vuestro sacrificio y valentía. Cuando llegue ese momento, tú y Yuna, en caso de que ella así lo desee, seréis los primeros en ser libres e inmortales». Sus palabras me han insuflado coraje y valor para despedirme de mis padres y emprender la cruzada que me reclama a quinientos kilómetros de la Tierra. Un último esfuerzo antes de poder descansar. Para siempre. Las primeras palabras que he escuchado al bajar de la nave y pisar la terminal de pasajeros ha sido la cacofonía de dos mensajes solapándose: las instrucciones que sonaban por los altavoces y la información meteorológica de las noticias en el C-bio de otro pasajero que me precedía en la cola. Esta es la forma que el azar ha escogido para nombrar el purgatorio en el que pasaré mis últimos días. «Señores pasajeros… en los próximos días… pasen por el mostrador… prudencia en la circulación por el norte… de control de llegadas de… el país por la presencia de bancos de… la estación… niebla». Damas y caballeros, bienvenidos a Estación Niebla. Yuna se me ha abrazado con los ojos como platos. Se notaba que se alegraba de verme. Me ha sorprendido encontrarla trabajando en un puesto de ramen, pero me han bastado unos minutos viéndola cocinar para entender que no es ninguna principiante. «Mi madre me enseñó de muy pequeña. Tendrías que haber probado alguno de sus caldos. Eran una maravilla. Cuando ella murió, yo me encargaba de hacer la comida. Muchos años de práctica». Cuando le he preguntado cómo estaba, ha dejado de remover la olla y me ha mirado a los ojos. «Siento haberme ido de aquella forma, Kai. Necesitaba huir de todo aquello. Ya ves que este empleo no es gran cosa, pero cocinar me relaja y me ayuda a no obsesionarme con las movidas que me rondan por la cabeza». Me ha preguntado si todavía trabajaba en RMM y le he respondido que en parte era eso lo que me había llevado hasta Europa2. «Y la otra parte soy yo, ¿verdad?», me ha dicho con una mirada que no dejaba lugar a la confusión. Lo sabía, de alguna forma sabía que estábamos condenados. Quizá ya estaba padeciendo los primeros síntomas, o incluso algún médico ya le había mandado hacer pruebas y tenía un diagnóstico, en cualquier caso, de ser así, no me lo ha comentado. Solo me ha dicho: «¿Sabes? Creo que podría llegar a ser feliz aquí. Me gusta cocinar, mucho. He descubierto que tal vez no haya nada que me guste tanto. Ninguna emoción es comparable a ver la cara de la gente cuando prueban mi ramen. Nunca había cocinado para desconocidos y, la verdad, creo que es la experiencia más reconfortante que he vivido nunca. Sí, tendría suficiente con hacer esto el resto de mi vida para darla por buena. Encontrar a alguien que me quiera, tener hijos, y cocinar. Cocinar años y años todos y cada uno de los días de una vida larga y tranquila. Pero ya es tarde para mí, ¿verdad? Ya es demasiado tarde para los dos, Kai». Hoy me he sentido más identificado que nunca con lo que decía aquella canción: «No quisiera difundir rumores blasfemos, pero creo que Dios tiene un sentido del humor enfermizo y sé que cuando muera lo encontraré cachondeándose de todos nosotros». Finalmente, me han llegado instrucciones desde la central. Tengo que interceptar un contenedor. Diría que me sorprende, si no fuera porque el empleo que RMM me proporcionó para conseguir el visado de trabajo en Europa2 es como administrativo en las oficinas del muelle de mercancías donde se ha recibido esta carga. Todo atado y bien atado. Me ha hecho mucha gracia el eufemismo «interceptar». También me ha resultado extraña la concreción y nivel de detalle de mis instrucciones. Dudo mucho que su origen sea la consciencia de Rainer Messman, parece más cosa del consejo de administración que preside su nieta, y todo tiene pinta de responder a un asunto de carácter empresarial de lo más mundano. Sí, sería un ingenuo si no me diera cuenta de que me están utilizando. Pero tampoco quiero caer en la trampa de meterlo todo en el mismo saco o de creerme tan listo como para afirmar categóricamente que Populus alba, el Pesticide y la tarea que me han encargado sean compartimentos estancos sin ningún tipo de conexión. Me han advertido que el contenido es peligroso. Se trata de una droga similar al relev, pero con cualidades especiales que no la hacen apta para el consumo humano. De hecho, es una sustancia dirigida a androides biológicos. Mi tarea consiste en hacerla circular de forma controlada para que su existencia sea de dominio público. Solo tres personas. Cuando he querido saber qué les pasaría, Adalie me ha dicho que morirían. «En toda guerra hay daños colaterales. Tres personas es un precio muy bajo para todo lo que hay en juego». No tengo claro si la guerra a la que ha hecho referencia es la de torpedear la renovación del contrato de la ORNAL con Biofuture, productor de la sustancia, o si el asunto va mucho más allá. Quiero creer que se trata de la segunda opción. Excepto quienes se ven abocados por desesperación o dolor, nadie quiere morir. Pasamos los días intentando no pensar en ello, pero cuando el fin se acerca, requiere una fortaleza y una convicción sobrehumanas asumir la muerte como la destinación inevitable. Siempre nos queda la esperanza de aquello que pueda haber al otro lado, de agarrarnos con uñas y dientes a la versión mística o religiosa del más allá que más nos convenza. Que nadie haya regresado de allí para desmentir o confirmar ninguna de las opciones nos permite jugar en territorio inexplorado, y resulta una tentación demasiado grande para resignarse a que la muerte sea el punto final. Mentiría si dijera que me ha sorprendido que Yuna se haya puesto en contacto conmigo para aceptar la oferta de RMM de transferir su consciencia a un cerebro sintético. ¿Cómo culparla por abrazar la única opción que le ofrece ciertas garantías de continuidad, por mucho que venga de quienes considera responsables de provocarle una muerte prematura? Para complicar más las cosas, me ha confesado que los médicos le dan poco tiempo antes de que la degeneración cerebral afecte a las funciones principales de su organismo. Se lo he comunicado a Adalie Messman y me ha hecho saber que debe trasladarse a los laboratorios de RMM lo antes posible. No habrá tiempo para un vaciado progresivo mediante RMM-Brance. Habrá que establecer una conexión directa entre el cerebro de Yuna y el servidor central. La parte buena es que toda la información de su red neuronal podrá ser transferida y, por lo tanto, la consciencia replicada será una copia muy fidedigna. La parte mala, horrible, es que Yuna no sobrevivirá al proceso. Tendrá que morir para convertirse en una nueva Yuna que pueda seguir existiendo. Me ha recordado al gusano de seda que se transforma en mariposa. Me he ahorrado el símil, me ha parecido de mal gusto mencionarlo al darle la noticia. Ha aceptado sin dudar ni un segundo. Después ha seguido cocinando, llorando en silencio. [...] un agente de Higiene Ciudadana. La última profesión que me hubiera imaginado para el nombre y apellidos que el fundador de RMM me ha dado, desde una comida de Navidad de cuando tenía diez años. El hombre clave, el único mensajero capacitado para escuchar la voz de los muertos y sobrevivir. No entiendo cómo, la verdad. Pero en cierta forma me he sentido aliviado respecto a la otra parte de la misión, la que me resulta más incómoda. Si se trata de llegar hasta un basurero, tiene todo el sentido del mundo introducir en la ecuación una droga que funciona como estimulante. No puede ser casualidad que el muelle de mercancías pertenezca al distrito de la comisaria a la que este agente se encuentra asignado. En cualquier caso, mentiría si dijera que, después de este largo viaje, no me siento como cuando Moisés supo que nunca pisaría la tierra prometida. Otros hemos hecho el trabajo sucio, hasta el punto de dar la vida, pero quien tendrá el honor de recibir la gran revelación será un recién llegado que entrará en la fiesta a última hora. Nuestra realidad más cercana es una telaraña llena de conexiones, un mosaico de una complejidad tan enorme que ningún ser humano podrá tener nunca una visión lo suficientemente nítida del conjunto para entender, sin apelar a la casualidad o a la intervención de una entidad superior, que se den ciertas situaciones. Max, el agente con quien debo contactar, y Yuna se conocen. Ayer mismo, gracias a él, no terminó detenida y probablemente deportada. Por un lado, la ha salvado, por el otro, le ha suministrado relev. Llevaba tres días sin tomarlo, siguiendo las directrices, según las cuales, es necesario que esté un mínimo de cinco días sin consumir para que la transferencia de recuerdos se pueda llevar a cabo con garantías. En cualquier caso, esto solo es un pequeño contratiempo que retrasará el proceso, poca cosa al lado de la catástrofe que hubiera supuesto la otra opción. Los estuve siguiendo, casi toda la noche, desde el incidente en el puesto de ramen hasta un bar. Allí él le suministró relev y le hizo un análisis para justificar el falso informe. Ignoro por qué hizo esto por ella. En ningún momento me dio la impresión de que tuvieran una relación sentimental. Aproveché, cuando fue al baño, para cruzarme con él y lanzarle el anzuelo. La piedra ya descansa en el fondo del lago, pero nadie, ni yo mismo, sabe hasta dónde llegarán las ondulaciones que ha originado sobre la negra superficie. Ahora que la tarea que me ha sido confiada ya casi llega a su fin, y espero en la oscuridad de mi cubículo a que lleguen los invitados, me visitan, en la soledad de esta última hora, miedos que me sacuden y me hacen dudar de si tendré suficiente coraje para seguir adelante. Hace tiempo que la decisión está tomada, pero, a la hora de la verdad, el valor, tan firme en la distancia, flaquea y se escurre como una rata en peligro. No puedo fallar, y la mejor manera de asegurarme de que no me tiemble la mano es tomando la droga estimulante que robé. Lo haré mientras sea necesario y rezo porque la espera sea breve. Mi destino ya está escrito. No quiero vivir el último acto postrado en un lecho. Es una experiencia que me puedo ahorrar, y pienso hacerlo. Este es un tiempo de propina, minutos que ya no puntúan en mi experiencia vital. Un espejismo que se fundirá como si nunca hubiera existido, un grano de arena tragado por las dunas del tiempo. Si regreso de entre los muertos, como ha hecho Rainer Messman, no tendré ningún recuerdo de mi viaje hasta Europa2, a excepción de los ratos compartidos con Yuna que ella me pueda explicar, ni, evidentemente, de lo que me está sucediendo ahora mismo, de estas últimas palabras que escribo en mi inseparable cuaderno, cruelmente malherido después de haber perdido aquellas hojas que nadie debe leer. Un piadoso olvido caerá sobre estos últimos días y está bien que así sea. Si vuelvo a ser yo, o algo parecido, no tendré que cargar sobre los hombros de mi conciencia con la muerte de ningún inocente. Pero si vuelvo a nacer, pasen diez o quince años, espero hacerlo en un lugar mejor y tener el firme convencimiento de haber contribuido a que sea así. Erika y Max se miran. No osan decir nada. Las dos cervezas hace rato que descansan delante de ellos sin que ninguno de los dos dé un trago. Están sentados, una vez más, en la misma mesa donde Max habló con Yuna aquella noche. Esta vez ha sido una elección premeditada, un pequeño homenaje ahora que sabe a ciencia cierta que nunca volverá a verla. No puede evitar mirar de reojo hacia el pasillo en penumbra que conduce a los servicios. La historia que llena las páginas del cuaderno les parecería el delirio de una mente enferma, si no fuera porque ambos saben que muchos de los elementos que podrían parecer más inverosímiles son reales. —Pues nos tocará ir a la Tierra —dice Erika. Max duda de si realmente está tan decidida a seguir con aquello como parece. —Si te supone un problema, no tienes por qué hacerlo. Ya has oído a Tatsis, no nos puede dar cobertura oficial. Cualquier paso en falso que pusiera en peligro las negociaciones con Biofuture por el relev provocaría un conflicto internacional. Si seguimos con esto, debemos asumir toda la responsabilidad y ser muy conscientes de que, si la cosa se tuerce, el pelo se nos caerá a nosotros. Estamos solos. —Eso lo daba por hecho. Él se aventura a beber y traga el líquido arrugando la nariz. —¿Cómo vas de prácticas de tiro? —le pregunta finalmente. —Cada día hago la media hora reglamentaria en la galería virtual. ¿Por? —Curiosidad. Allá abajo las armas de fuego no están prohibidas. El Krav Maga está muy bien, pero en un fuego cruzado resulta poco útil. —Cierto. Erika mira hacia la barra y hace una señal a la camarera para que les traiga dos cervezas frías. —Parece que no vamos a necesitar que tu amiga, la hacker, nos falsifique una petición de localización del chip de Yuna. —Lo siento mucho. —Estoy bien, no te preocupes. De hecho, si nos ceñimos a lo que Patel ha escrito en su diario, no es sencillo tener claro si sigue con vida o está muerta. —Lo que me resulta más incomprensible de todo es por qué Rainer Messman, o lo que queda de él, te considera un buen candidato para poder comunicarse contigo. Los restos del edificio de oficinas, que debió formar parte del centro de negocios, se hundieron con pereza, como un gigantesco brontosaurio del Jurásico que desfallece agotado, incapaz de dar un paso más, y cae rendido, uniéndose al lecho de ruinas que cubría las calles y levantando una polvareda que borró cuanto los rodeaba. Habían perdido otro meca, pero el fuego de acompañamiento de los cuatro hunters cubría su avance creando una barrera y aseguraba los flancos desplegando un castigo continuo que cada vez encontraba réplicas más tímidas por parte del enemigo. Los mecas se habían agrupado para proteger la retaguardia y los drones, que iban aumentando en número, dominaban el espacio aéreo. Las tres secciones, coordinadas por sus tenientes, seguían avanzando como una sola por el corredor de movilidad que les marcaba el centro de operaciones avanzadas, en la avenida de aproximación hacia el objetivo final. A juzgar por la euforia que se había apoderado de la voz del teniente Salcedo, la cosa pintaba bien. Llevaban cerca de un kilómetro sin encontrar ninguna barricada, ni ningún vehículo blindado barrando el paso. Estaba claro que las fuerzas defensoras se estaban replegando y esto evidenciaba que no solo eran incapaces de repeler sus ataques, sino que ellos ya se encontraban cerca del centro de mando enemigo. Max pidió un nuevo diagnóstico de sistemas al BCI y comprobó que todo marchaba bien. El escudo del roboide estaba un poco tocado, los daños se habían incrementado un 12% desde la última actualización, pero seguía por encima del 60% de efectividad. El dolor en el costado izquierdo casi había desaparecido gracias al calmante que se había inyectado. Ambos estaban en condiciones de hacer frente a la descarga final. O eso pensaba, hasta que vio la fortaleza con sus propios ojos. Como ajena a la destrucción que la rodeaba, en el centro de la ciudad se levantaba un lugar de culto reconvertido en base de operaciones militar. Toda la muralla se había reforzado con paneles metálicos y torretas de vigilancia con cañones. Incluso las cúpulas se habían aprovechado como estructuras semiesféricas de acero que guardaban piezas de artillería pesada. El mando central enemigo era un búnker defensivo ideado para proteger a los líderes militares de la región, con una superficie superior a los trescientos mil metros cuadrados, una muralla de seis metros de altura y un anillo de contención exterior, compuesto por la agrupación de todas las fuerzas supervivientes del choque. Tomaron posiciones aprovechando el abrigo que les ofrecían las construcciones en el perímetro del claro, mientras esperaban confirmación de la llegada del resto de secciones hasta completar la reunión de las cinco brigadas del Eurocuerpo. Los drones rondaban incansables como un enjambre enfurecido que intentaba debilitar el anillo de contención, pero la potencia de fuego de la fortaleza era descomunal y tuvieron que retirarse ante el peligro inminente de ser aniquilados y dejar sin cobertura aérea a la maniobra de infantería. Frente a aquella pequeña flaqueza, muchos temieron un ataque inmediato de los escuadrones enemigos para no dar margen al reagrupamiento, ni tiempo para lanzar un asalto conjunto, pero contra todo pronóstico este no se produjo. El fuego cruzado era constante, las filas enemigas mantenían la posición aprovechando las irregularidades del terreno y ellos seguían a cubierto entre los vestigios de barrios devastados, aguardando la orden de ataque. Y la orden llegó. Los drones se dividieron en cinco grupos, adoptaron formación de ataque y se lanzaron sobre las fuerzas enemigas cubriendo el avance de las brigadas desde distintos puntos del perímetro. Los encabezaban un millar de mecas y centenares de roboides de infantería Hunter XZ-5. Había llegado la hora de la verdad del Día del Ataque Final. Una ofensiva sincronizada contra los centros de poder del enemigo; una operación conjunta de los ejércitos aliados de todos los miembros de la Organización de Naciones Libres sobre las ciudades que ejercían de capital mancomunada de su estado, donde se encontraban concentradas sus fuerzas de combate. Jueves gordo, como decía el teniente Salcedo, el golpe de gracia que debía poner fin al conflicto. El primer indicio que tuvo Max de que algo no iba bien fue cierta trayectoria errática en la ruta de su roboide. Parecía que estuviera borracho. El segundo fue el lanzamiento de dos proyectiles muy desviados, ni siquiera el sistema de corrección que llevaban incorporado consiguió que se acercaran al objetivo. No hubo un tercero. Los indicios dejaron paso a una realidad incontestable y aterradora: el infierno en la tierra. La arena temblaba bajo sus pies con cada impacto, con cada dron que caía a peso muerto como un gorrión abatido en pleno vuelo. Como si alguien hubiera apagado el interruptor, como si alguien hubiera quitado las pilas, como si el sofisticado aparato se hubiera transformado, de repente, en una piedra totalmente indefensa entre las garras de la gravedad. La cobertura aérea se acababa de convertir, inexplicablemente, en una trampa mortal para el ejército al que debía proteger. Los soldados gritaban y miraban al cielo, intentando que los aparatos no los aplastaran o los hicieran volar por los aires con las explosiones que sus caídas provocaban. Intentó ejecutar su código sombra y tomar el control manual del hunter, pero ya era tarde. El ordenador central del roboide no respondía, la interfaz cerebro-máquina estaba frita. El Pesticide había hecho su trabajo de una forma ejemplar. Pero eso Max todavía no lo sabía. Estaba tan desconcertado como el resto y solo pudo ahogar un grito de terror cuando su máquina, disparando ráfagas por ambos brazos, cayó inanimada como un títere al que han separado de su cruz de control. La proximidad hizo que el sistema de identificación amigo-enemigo de la munición inteligente resultara totalmente inútil. El teniente Salcedo, Lorcan, Miglena y buena parte de su sección cayeron destrozados por el fuego amigo. Por muy poco logró abalanzarse sobre Ayis Tatsis y apartarlo de la trayectoria mortal. Solo cuando el roboide se detuvo, medio hundido en la arena, sin munición, tuvieron unos segundos de descanso. Entonces pudo mirar alrededor y ver el desastre que lo rodeaba. Nunca podría arrancarse de la cabeza la visión de los cuerpos desmembrados de sus compañeros. Costaba reconocer a seres humanos en aquella mezcla ensangrentada de carne, huesos y vísceras. La marcha triunfal dejó paso a la retirada. Nadie comprendía qué estaba sucediendo. Ni los generales y coroneles que seguían el desastre por los monitores del centro de operaciones avanzadas, ni los hombres que se encontraban en el campo de batalla. Se establecieron puntos de evacuación y se movilizaron todos los vehículos de transporte de tropas disponibles. Uno de los puntos seleccionados fueron las coordenadas donde la sección de Max se había reunido con el hunter. Los PAK TA2 que habían transportado a los roboides de infantería volverían a por ellos y los sacarían de aquella ratonera, aunque solo había que echar un vistazo al caos imperante entre los soldados supervivientes para entender que no sería tarea fácil. El desconcierto se había expandido como una epidemia entre las fuerzas aliadas, las órdenes se recibían de manera precipitada y, a menudo, eran anuladas por contraórdenes con pocos minutos de diferencia. Los mecas hacían todo lo posible por cubrir la retirada, pero el enemigo había intensificado el fuego y ahora los perseguía y acosaba, consciente de su debilidad, dispuesto a exterminarlos. Fue una masacre. —... la mayoría murió por el camino. En nuestro caso, solo una tercera parte consiguió huir. Y para que te hagas una idea de la magnitud del destrozo, solo te diré que, de todas las operaciones que se lanzaron aquel día, la del Eurocuerpo fue la que se saldó con menos bajas. Alcancé el punto de evacuación y conseguí subir a uno de los transportes PAK TA2, pero al despegar un proyectil inutilizó una de las turbinas. El piloto pudo estabilizar la nave y volar fuera de la zona de combate. Cuando nos encontrábamos a veinte kilómetros de nuestro destino, se vio obligado a hacer un aterrizaje de emergencia. No salió bien. Miles de soldados que acababan de escapar de una trampa mortal murieron en un accidente en medio del desierto. Algunos tuvieron suerte y sobrevivieron con heridas leves, como Tatsis. Otros todavía respirábamos, pero en un estado que nos situaba más cerca del otro barrio que de este. »Recuerdo despertar en el hospital del centro de operaciones avanzadas. Lo primero que hice fue examinarme el cuerpo con el corazón desbocado, aterrado por si descubría que había perdido algún miembro o tenía la piel carbonizada. Me sorprendió no encontrar ninguna sujeción, ningún vendaje, ni siquiera un esparadrapo de piel sintética. Me miré las manos y me conté los dedos veinte veces. Aparté las sábanas para echar un vistazo a piernas y pies. Terminé buscando alguna nueva cicatriz que no recordara. No la supe encontrar. Ningún dolor, ninguna molestia me limitaba la movilidad o me hacía torcer el gesto si cambiaba de posición. Más que recuperar la consciencia después de un accidente mortal, parecía que me acabara de despertar de una cabezadita. O incluso mejor. Me invadía una sensación de bienestar como no sentía desde hacía muchos años, quizá desde los lejanos días de la adolescencia, cuando las noches en blanco o las borracheras se curaban con un simple chapuzón en la playa de madrugada. »Pero mi paz interior difería un mundo del trasiego que me rodeaba. Se estaba levantando el campamento, había que transportar a los heridos y desmantelar el centro de operaciones avanzadas antes de que llegara el enemigo. De entre todo el personal médico que iba de un lado a otro con cien asuntos entre manos, fue una enfermera quien detectó que yo estaba consciente. Se detuvo al lado de mi litera y me preguntó cómo me encontraba. No me dio tiempo a responder, antes de poder hacerlo ya se había ido gritando el nombre de un doctor. Pocos segundos después regresó acompañada del hombre que me había traído de vuelta de entre los muertos. En aquellos momentos, la cara de estupefacción del cirujano me pareció lo más gracioso del mundo, más que nada por la poca confianza que demostraba en sus propias artes. Quizá para justificarse, me dijo que no esperaban que me recuperara con semejante celeridad. No recordaba el accidente ni lo que sucedió después. Ignoraba cuánto tiempo llevaba inconsciente, pero me podía hacer una idea. O eso pensaba. Mi sorpresa fue mayúscula cuando me aseguraron que llevaba allí menos de dos días. —Pero ¿qué te hicieron? —pregunta Erika, totalmente cautivada por la historia de Max. Ya hace un buen rato que ha renunciado a hacer números y cálculos con las fechas y a plantearse si todo lo que sale de la boca de su compañero es cierto. —No sé cuál era el nombre provisional del proyecto o qué terminología científica se desarrolló para denominar a sus componentes, si es que llegó a hacerse. El doctor, que me dio las únicas explicaciones que he recibido, ni se alargó demasiado, ni destacó por su delicadeza, no, aunque su sinceridad fue encomiable. Tal vez fuera su forma de ser, tal vez no estaba autorizado a dar ciertos detalles o, simplemente, las circunstancias no eran las más adecuadas para pararse a charlar largo y tendido. »Había ingresado el día anterior con un choque hipovolémico y politraumatismos graves, traumatismo cerrado de tórax, traumatismo grave de abdomen y contusiones pulmonares bilaterales; en mi historial está todo perfectamente detallado. Dentro de la gravedad, había tenido suerte, no había traumatismo craneoencefálico susceptible de daños cerebrales irreparables. Pero, en cualquier caso, las probabilidades de supervivencia eran casi nulas. En medio de la avalancha de heridos, estuvieron tentados de darme por perdido, aplicarme curas paliativas y dedicarse a pacientes con un pronóstico más esperanzador. Y lo hubieran hecho si el escáner del diagnóstico inicial no hubiera revelado el amplificador de transmisiones nerviosas que me habían colocado de niño para curarme de la insensibilidad congénita al dolor. En aquel hospital de campaña había diversos médicos y científicos que habían participado en cierto proyecto de investigación, y en los laboratorios del centro disponían de algunas muestras. Estoy convencido de que las tenían por si surgía la ocasión de experimentar con prisioneros, aunque esto, obviamente, no me lo dijo. El objetivo de aquel estudio militar era dotar al organismo de los soldados de la capacidad de curarse de heridas leves durante el combate, en tiempo real y sin necesidad de atención médica. Una técnica biotecnológica consistente en inyectar, dentro del torrente sanguíneo del sujeto, un ejército de nanodispositivos autónomos que, sin necesidad de un campo electromagnético externo, pudieran desplazarse por el organismo y realizar tareas regenerativas. No se había encontrado todavía solución al inevitable dolor que podía causar la cura, solo tolerable bajo el efecto de una anestesia que dejaría vendido a cualquier combatiente en medio del campo de batalla. No se sabía nada sobre la toxicidad que las nanopartículas podían generar en el organismo receptor o de las reacciones que podían provocar en el sistema inmunológico. En resumen, era un tratamiento experimental que no se había testado en humanos y de cuyos efectos secundarios no existía estudio alguno. Pero yo era hombre muerto y no tenía nada que perder. Desconectaron el amplificador de transmisiones nerviosas y me lo inyectaron. Con dos cojones. —Me tomas el pelo, ¿no? Quiero decir…, pero entonces… funcionó, claro —dice Erika esperando que, en cualquier momento, Max se ría en su cara y le suelte que es una inocente que se traga cualquier cosa. —Funcionó. Me devolvió la vida en unas horas y los dinófitos pasaron a formar parte de mi organismo y a regenerar tejidos y células, a tiempo completo, manteniéndome sano de forma perenne y libre del paso del tiempo. —¿Cuántos años tienes? —Ciento ochenta y cuatro. —¿Cómo? —Tenía treinta y dos entonces, el día que debía morir. Ya llevo ciento cincuenta y dos de propina. —No me lo puedo creer. —No te culpo. —¿Y el dolor? ¿Cómo lo controlas? —pregunta Erika, solo cayendo en la cuenta de que la cerveza está vacía cuando intenta beber de ella. —No me podían insensibilizar al dolor eternamente. Así que optaron por una solución ingeniosa —dice Max riendo con sarcasmo y llevándose la mano derecha a la nuca, instintivamente—. Me implantaron una especie de interruptor que me permite activar o desactivar el amplificador, basta con presionarlo. Tenía que ser un parche temporal, pero todavía lo tengo. —¿Puedes dejar de sentir dolor cuando quieras? —Poco después de volver a casa me rompí el brazo y pude experimentar, por primera vez, qué podía suponer sentir todo el dolor de un proceso de curación concentrado en pocos segundos. Créeme, agradecí disponer de esta opción. —Tal vez haya más gente como tú. —Lo he pensado muchas veces y, en cierta forma, la elección de Messman me ha despejado la duda. Existen tratamientos puntuales con nanodispositivos, pero nada que ver. Supongo que, si la escalada bélica hubiera continuado siendo una prioridad, habría sido rentable seguir investigando en esta línea, pero el Pesticide lo mandó todo a la mierda. Si de lo que se trata es de alargar la vida de las personas, hoy en día parece que la apuesta más segura sigue residiendo en desarrollar órganos bioartificiales, en lugar de inocular un ejército de dinófitos. Erika no puede parar de preguntar. Se siente como una niña que ha descubierto un mundo entero por explorar y que interroga a sus padres, convencida de que ellos le darán la llave de todos los misterios que este esconde. —Antes ya has utilizado esta palabra. —Dinófitos y marea roja. Una forma cualquiera de referirse a cosas sin nombre aprendida en un documental de televisión. Es el resultado de una concentración de algas unicelulares o dinófitos. Estos seres microscópicos provocan un cambio en la coloración del agua marina y la vuelven tóxica, contaminando animales como las almejas o los mejillones que, en caso de ser consumidos, pueden provocar intoxicaciones… —Diga. ¿Disculpe? Un momento, por favor, voy a bajar el volumen… ¿Diga? ¿Detenida? Ahora mismo voy. —¿Max? —No, papá, mamá quizá no quería suicidarse. Era lo suficientemente lista como para saber que no vales tanto la pena. Pero alguien que conduce borracha a esa velocidad por una carretera llena de curvas al borde de un acantilado no podía tener demasiados motivos para vivir. Quizá descubrir tu secreto fue más de lo que pudo soportar. Saber que nunca podría envejecer al lado del hombre al que amaba, porque solo envejecería ella. O quizá no. Quizá lo que realmente le cabreó fue el engaño, que no fueras sincero ni tuvieras suficiente coraje para decirle la verdad y que tuviera la posibilidad de elegir. Ella era fuerte, mucho más que tú. Y valiente. Cien veces más que tú. Y tierna, y amable… Y tampoco creo que tener que dejarte fuera una gran pérdida. Porque, ¿sabes, papá?, tú no eres el único que tiene secretos. ¿Te cuento uno bueno? ¿Quieres? Si pienso en cuáles son los recuerdos más felices de mi vida, aquellos que siempre me acompañarán vaya a donde vaya, aquellos que conservaré hasta el último de mis días, siempre me vienen a la cabeza las horas que pude compartir con mamá, desde niña hasta poco antes de su muerte. Todos aquellos ratos en los que pudimos hacer cosas juntas sin que tú estuvieras allí para estropearlo. ¿Sabes, papá? Me das asco. Nada me haría más feliz que no volver a verte. Ojalá me condenen al destierro, más allá de esta frontera de mierda que separa a ciudadanos de clase business de los de clase turista. —¿Max? ¿Estás bien? ¿Max? Vuelve. —No le pido su opinión como presidente del Gobierno, sino como líder de su partido. —El señor presidente ya ha dicho previamente que no habría turno de preguntas. —Pero ¿no le preocupa el mensaje que puedan estar transmitiendo a los ciudadanos de este país? Estamos hablando de un ministro que se ha visto obligado a dejar el cargo por presunta evasión fiscal. ¿Considera adecuado que sea recibido por sus compañeros del Comité Ejecutivo regional entre aplausos? —Fue una muestra de afecto espontánea. Una forma de despedirse de él. Que yo sepa, a día de hoy, el principio jurídico de la presunción de inocencia sigue vigente. Quizá aplaudían la valentía que ha tenido de dar un paso atrás para no perjudicar al partido. —Entonces, ¿tenemos que entender que verse obligado a renunciar a un cargo público por problemas legales es digno de elogio y no de vergüenza? —Señorita Artal, el presidente ya ha contestado a su pregunta. Max estira el brazo, sin abrir los ojos, y tantea hasta que nota entre los dedos el cuello frío de la botella. Lo atrapa y se la lleva a los labios. Un poco de cerveza le chorrea por la barbilla y le moja el pecho. Sonríe, deja la botella a ciegas en el suelo, al lado de la tumbona, y se vuelve a sumergir en un estado casi letárgico. Se entrega con todo su ser a sentir la caricia del sol sobre la piel, la brisa que le peina el vello de los brazos, del pecho y el que le baja del ombligo hasta el pubis. Se le endurecen los pezones y siente cada milímetro de la erección que crece bajo el bañador. Aspira lentamente, paladeando el oxígeno que le llena los pulmones, aire respirable que no es necesario procesar. Da otro trago a la botella. Escucha voces y las risas de unos niños que juegan a saltar a la piscina salpicando, un alboroto que en otras circunstancias podría romper aquel momento perfecto, pero que ahora, después de vivir tanto tiempo en un lugar sin críos, le parece el colofón a un instante glorioso. A veces, solo puedes saber hasta qué punto has echado de menos algunas cosas cuando tienes la oportunidad de volver a disfrutarlas. Casi le entran ganas de llorar de alegría. Sí, la Tierra es un buen lugar para ir a morir. —Te habrás puesto protección, ¿no? —oye que le dice Erika, tres segundos después de notar que alguien le tapa el sol. Abre los ojos, sonríe y hace visera con el antebrazo para mirarla. Solo lleva puesto la minúscula parte inferior de un biquini negro que permite contemplar sin trabas su cuerpo de atleta. Tiene los pechos como los de una niña que todavía no ha alcanzado la pubertad. —Tres capas —le responde alcanzándole la cerveza. Ella bebe hasta terminarla. Más tarde almuerzan en el restaurante del hotel. Erika pide ensalada y salmón, Max pasta y entrecot. Toman un café y suben a la habitación a descansar un rato. Se reencuentran en el vestíbulo cinco minutos antes de la hora en que los han de pasar a recoger. Max lleva puesta la nueva cazadora que se ha comprado. Se parece a la otra, también hecha a mano en la Tierra, pero esta es negra. A la hora en punto aparece un sedán negro sin conductor con el logotipo de RMM en los laterales. Se detiene en la pequeña glorieta frente a la entrada principal y, segundos después, lo que tarda en leer la información de sus chips RFID y comprobar que encaja con el pasaje que tiene que recoger, abre las puertas. Solo enciende el motor y arranca cuando ha revisado, una vez más, la identidad de los pasajeros que ya se encuentran sentados en su interior con el cinturón de seguridad abrochado. —¿Cómo estás? —pregunta Erika. Max mira pasar las calles con la frente pegada al cristal de la ventana. —Como si me estuvieran a punto de hacer una craneotomía. —No tienes ninguna obligación de pasar por todo esto. Lo sabes, ¿verdad? Max suspira, y mira a Erika buscando en sus ojos la respuesta a lo que sus labios han planteado. —Hay mucho en juego. —Nadie te puede exigir nada, Max. Tarde o temprano, alguien encontrará la manera de extraer la información relevante que contiene ese disco duro de ADN sintético. Seguro que hay una forma mejor de hacerlo que abriéndote el cráneo y conectándote a un servidor vía cableado de transmisión de datos. —Pues parece ser que no, Erika. Ya escuchaste al jefe de neurotecnología de RMM. Los cerebros de los androides biológicos todavía no son compatibles con los pensamientos humanos. Podría descodificarse la información que la consciencia de Rainer Messman ha ido acumulando, infiltrándose en recuerdos ajenos, pero sería ilegible. Un formato que no serían capaces de interpretar. —Y también escuché a la doctora Myele. Te dijo que lo desaconsejaba. —También dijo que la proporción de dinófitos en sangre era suficiente para sobrevivir a la conexión. El coche circula por una vía interurbana de tres carriles. Max juraría que el edificio de RMM estaba ubicado dentro de la ciudad. —¿No vamos muy deprisa? Erika echa un vistazo al indicador de velocidad. —Un poco. Los dos miran alrededor intentando entender qué está pasando. El sedán cambia constantemente de carril, adelantando a vehículos que le salen al paso, y no deja de acelerar. Erika desplaza su asiento hasta la posición del conductor, coge el volante de emergencia, pone los pies sobre los pedales e intenta pasar a modo manual. No responde. —Mierda. Max también gira su asiento para quedar a su lado, ahora ambos están frente al parabrisas. —Tal vez este sea un buen momento para contactar con aquella amiga hacker de quien me hablaste. Max escucha a Erika hablar de forma atropellada por su C-bio, intentado explicar con la mayor concisión posible la situación en la que se encuentran. Después de un breve silencio, busca el número identificativo del vehículo en la pantalla del ordenador de a bordo y lo repite en voz alta. Luego localiza las coordenadas de su ubicación actual y hace lo mismo. El coche sigue zigzagueando entre carriles, esquivando los vehículos que encuentra en su camino. Se mantiene solo diez kilómetros por encima del límite de velocidad permitido para no acumular sanciones que llevarían a los sensores de la vía a inmovilizarlo, pero va lo suficientemente rápido como para que cualquier impacto sea mortal de necesidad. —¿Qué dice? —le pide Max en cuanto corta la conexión. —Que seguramente han infectado el sistema y nos han dejado sin frenos. El vehículo ha buscado una vía por donde poder circular a la velocidad que el virus le marca, por eso ha salido de la ciudad. —¿Lo podrá eliminar? —No hay tiempo para eso. Intentará reactivar el control manual. El sedán cambia de carril para evitar la colisión con el turismo que lo precede y obliga a frenar al transporte de mercancías que circulaba por su derecha. Sin tregua, regresa de inmediato al lado izquierdo para no ser envestido. Unos metros por delante, el carril del extremo derecho se desvía hacia una salida lateral. El coche permanece en la línea continua entre ambas vías, directo hacia el pilar que separa la bifurcación de la principal. —Pasa a la parte trasera y déjame coger a mí el volante. Si tu amiga no lo consigue, yo tengo más posibilidades de sobrevivir. —Ni siquiera tú podrías recuperarte de esto, Max. ¡Vamos los dos detrás! —grita Erika, mirando angustiada el cemento gris del pilar que se acerca. —¡Erika, no hay tiempo! Suena un aviso de conexión en su C-bio. Erika da un volantazo. El coche responde. Clava el pie en el pedal de freno, pero la velocidad es excesiva y golpea la protección lateral de la salida. Un milisegundo antes del impacto ya ha saltado el airbag de protección exterior. El embellecedor de la rueda delantera derecha sale rodando. El sedán gira descontrolado sobre su eje de un lado al otro del carril. Los vehículos que lo siguen logran frenar y evitar el choque por pocos metros. —¿Un tribunal militar juzgando a menores? ¿Nos hemos vuelto locos? Solo ha sido una chiquillada. —Tranquilícese y baje el tono de voz, no se lo advierto más. Sin entrar a valorar la edad de los detenidos, de chiquillada, nada. Han conseguido contactar con alguien del otro lado. Estamos hablando de cargos por alta traición. —¡Por el amor de Dios, solo han enviado un vídeo haciendo el idiota! Quiero hablar con mi hija. —Estará en régimen de aislamiento hasta que la hayamos interrogado. Hable con su abogado. —¿Quién es el superior al cargo? —¿Quién diablos se cree usted que es? Espere su turno como el resto o lo echo a patadas. —Toma nota de mi número de identificación militar, busca mi hoja de servicio y después, cuando sepas quién diablos soy, dónde combatí cuando estaba activo y qué tipo de tratamiento experimental probasteis conmigo sin mi consentimiento, avisa a quien tengas que avisar. Sale humo del capó negro del sedán y huele a goma quemada. Alguien abre las puertas desde fuera y les desabrocha los cinturones de seguridad. Les pregunta si están bien. Ambos responden que sí. Un poco aturdidos y magullados, pero conscientes. Sira lleva el pelo rubio recogido en dos trenzas y, colgada de su espalda, la mochila del colegio. Se respira en el ambiente la llegada del verano, las vacaciones están al caer y los días se alargan e invitan a salir de casa y a aprovechar al máximo las tardes. Las primeras horas de luz llegan con olor a hierba mojada, robots de limpieza que riegan las calles y la tibieza del sol que ya ha salido, muy distintas de las del arisco invierno que los acogía con un tacto gélido que les hacía añorar las sábanas, rodeándoles de una oscuridad solo rasgada por las farolas y las luces naranjas de los vehículos autónomos de recogida de basura. —Tú, yo y mamá siempre estaremos juntos, ¿verdad? La mira con curiosidad, sin saber demasiado bien a qué viene esa pregunta. —Estaremos juntos mucho tiempo, sí. —Se está muy bien así, papá. Llaman a la puerta de la habitación y se quita el visor. Lo esconde dentro de la maleta antes de abrir. Una reacción pueril, ya es mayorcito para tener que ir dando explicaciones a nadie, pero le prometió a Erika que dejaría el aparato en Europa2 y no le apetece discutir otra vez sobre ese asunto. —Mañana nos mandarán un coche con chófer. —Todo un detalle por su parte. ¿Alguna novedad? Erika ya se ha sentado a los pies de la cama sin hacer con las piernas cruzadas, sigue hablando mientras pasea la mirada por los objetos personales de Max, desperdigados por todos lados. —Descartado el accidente. A partir del procesador del coche han conseguido rastrear una IP desde la que se ha realizado el sabotaje. Creo que la posición geográfica exacta coincide con el lago que rodea la cúpula de ocio virtual. —Un hacker submarinista —dice Max con una sonrisa cansada. —Eso parece. O un hacker lo bastante listo como para camuflar su posición física con una antena proxy que lo sitúe a unos kilómetros de distancia de su ubicación real, y le proporcione suficiente margen para huir. —Si no llega a ser por tu amiga, habría hecho un buen trabajo. Pero ha fallado. Y ahora sabemos que hay gente dispuesta a matar por la información que guarda la consciencia artificial de Rainer Messman. —He hablado con Tatsis. —¿Lo considerabas necesario? —Me ha llamado él. Le han pedido explicaciones desde la central. Quieren saber qué cojones estamos haciendo en la Tierra y si, por alguna remota casualidad, no estaríamos investigando algo relacionado con NovaCen y el stimo que pudiera poner en peligro las negociaciones de la ORNAL con Biofuture. Les ha dado largas diciendo que estábamos colaborando en un proyecto tecnológico de RMM y que, si tenían alguna duda, podían ponerse en contacto con la presidenta de la empresa. Me ha ordenado que regresemos a Europa2 tan pronto como estés en condiciones de viajar. A ser posible mañana mismo. —Mañana puede ser demasiado tarde. A quien sea que nos quiera fuera de juego se lo estamos poniendo demasiado fácil. —Pues pillemos un taxi y vayamos ahora mismo a RMM. Cuando estemos a punto de llegar, les avisamos para que lo preparen todo. Max la observa sopesando sus palabras. En parte, lo sorprenden. Hace unas horas, Erika todavía intentaba convencerle para que no continuase con aquella locura. Por poco que se reconsiderase la situación, ante la evidencia de una amenaza inminente y real, la propuesta de su compañera de actuar con la mayor celeridad era la mejor posible. —Con conductor humano. —Por descontado. Cruzan el vestíbulo en dirección al mostrador de recepción. Suelo y columnas de mármol blanco con vetas azuladas dan un toque de categoría entre pantallas informativas y un monitor central desde donde se cantan las excelencias de la empresa. La pieza no tiene techo, comunica directamente con el espacio interior del edificio al que se abren las balconadas de cada nivel y por donde se desplazan, en trayectoria vertical y horizontal, ascensores de levitación magnética. La vista puede elevarse y perderse en las alturas, hasta llegar a la cúpula superior, la cúspide transparente donde brilla el sol de la tarde. El servicio de recepción está a cargo de robots con diseño retro: materiales plásticos y colores primarios que reivindican su naturaleza artificial. No llegan a interactuar con ellos. Antes les sale al paso, para darles la bienvenida, la presidenta de RMM, Adalie Messman. Los saluda sonriente, presenta a los dos hombres que la acompañan, el consejero tecnológico del consejo de administración y un abogado, y se disculpa. —Permitan que les ofrezca en persona nuestras más sinceras disculpas por el injustificable incidente de esta mañana. Lo que ha sucedido es totalmente inaceptable. Como pueden suponer, estamos revisando a fondo la seguridad de todos nuestros vehículos automáticos para que nada parecido pueda volver a producirse. «Siempre impecable y austera en sus formas e indumentaria, vestido chaqueta azul marino, pelo rubio recogido, maquillaje minimalista, la actual presidenta de RMM nos ha recibido en su despacho y nos ha acogido con una disculpa que me ha parecido sincera». Max no puede evitar sonreír al recordar la descripción que Kai Patel hacía de la nieta de Rainer Messman. Dejando de lado su localización, el fragmento del cuaderno parecía el guion de la escena que están viviendo ahora mismo. —Nos ha sorprendido su llamada... gratamente. Por un momento hemos temido que se echaría atrás, con toda la razón del mundo. —¿Cuánto tardarán en tenerlo todo preparado? —quiere saber Max. Por primera vez, Erika detecta cierto nerviosismo en su voz. La señora Messman cede la palabra con la mirada a uno de los hombres, el más bajo, calvo con bigote. La americana y los pantalones le van grandes, y da la impresión de que tiene por cuerpo un palo de escoba. —Una hora, mínimo. Los equipos de neurotecnología y bioinformática al completo se han puesto a trabajar en el preciso instante en que nos han avisado. Como pueden imaginar, se trata de un proceso complejo que requiere de una precisión absoluta y el ritmo de trabajo está supeditado a ello. —Soy el primer interesado en que todo vaya bien, créame. —Mientras se ultiman los preparativos de la transmisión, podemos aprovechar para hacer papeleo. Trámites sin importancia, pero, por desgracia, necesarios —dice ella señalando al otro tipo encorbatado. Cerca de la cincuentena, rubio, ojos azules, delgado, pero con barriga. Con aspecto de haber practicado deporte durante muchos años, pero de haber acabado cediendo a la vida sedentaria. —¿Del estilo firmar declaraciones que les eximan de cualquier responsabilidad si la cosa no va bien? —Sí, muy de ese estilo. No tenemos ninguna duda de que todo irá perfectamente, pero los abogados, ya se sabe —le responde con una sonrisa que el letrado imita con poca convicción. Entran en uno de los ascensores. Amplio, con capacidad para una veintena de personas. La cabina sigue el estilo del vestíbulo, combinando elementos clásicos, como plafones de imitación de madera de roble o apliques dorados, con un sofisticado panel de control. Adalie Messman pone el pulgar sobre el lector y una voz femenina le pregunta si se dirige a su despacho. Ella responde afirmativamente y el ascensor arranca con tanta suavidad que dudarían de su movimiento si no fuera por la ventana que les da una referencia externa. En pocos segundos llegan a la planta superior, y allí el desplazamiento pasa a ser horizontal, hasta que se detiene. Salen de la cabina directamente al despacho de la presidenta de RMM. Un espacio circular acristalado, tan enorme que parece a medio amueblar solo con la mesa de vidrio y metal, los dos sofás de piel negra, el escritorio de secuoya y las tres butacas tapizadas de un púrpura pálido, como la moqueta que cubre el suelo, el color corporativo de la empresa. La panorámica de la ciudad que se vislumbra desde aquel mirador privilegiado deja aturdidos a Erika y Max. A medio camino entre el vértigo y la admiración. Los otros tres acogen su reacción con una sonrisa de comprensión y cierta envidia. La cotidianidad les ha hecho perder la capacidad de apreciar aquella maravilla. Max lee los documentos que el abogado le muestra en la holopantalla de un dispositivo portátil encriptado que ha sacado del maletín metálico. Cuando termina, da su consentimiento a los términos estipulados concediéndole acceso para registrar la firma digital de su chip. Acto seguido Adalie Messman hace lo mismo. El hombre rubio que hacía deporte, pero ya no, arrastra una copia hasta su C-bio y sale del despacho después de despedirse de manera lacónica. El otro, el de expresión triste con cuerpo de alambre, toma la palabra y les describe en qué consistirá la intervención a que será sometido. A medida que el consejero tecnológico se enreda en detalles técnicos, la atención de Max solo regresa de forma puntual a las palabras del hombre y a su discurso monótono cuando algún comentario le parece trascendente. Poca cosa a añadir a lo que ya sabe. «En la sala del ordenador central se ha habilitado un quirófano de campaña aséptico y totalmente hermético… una parte del cráneo que después le será colocada de nuevo… de transmisión de datos directamente del disco duro de ADN a su cerebro… no debe preocuparse. La reconstrucción tomográfica que le realizamos en la revisión nos ha confirmado que todo está en orden. Ni rastro de lesión cerebral o presencia de problemas en los vasos sanguíneos que desaconsejen seguir adelante». El C-bio del hombre recibe una conexión entrante. —En media hora podremos empezar. Tiene que ir preparándose. Max se levanta de la butaca y siente un peso en el pecho que lo coge por sorpresa. A estas alturas de la película, lo último que esperaba era tener miedo a morir. Se despide de Erika con un abrazo. El corazón le late tan fuerte que ella lo nota a través de la chaqueta. Le acaricia la nuca y le susurra «todo irá bien». Después lo besa en los labios. Un beso corto y tierno que consigue robarle una sonrisa. En Estación Niebla todos somos unos extraños para nosotros mismos, perdidos en un lugar al que no pertenecemos. Somos como niños que vivían tranquilos en casa con su familia y que, de repente, se encuentran internados en un orfanato, rodeados de desconocidos. Como un perro que yacía a los pies de su amo y termina abandonado en una cuneta con el pelaje empapado por una fría llovizna. Como una especie que creía saber a dónde iba y un buen día descubre que la ruta que unos pocos han marcado conduce, sin opción a dar marcha atrás o a corregirla, hacia un destino al que nunca hubiera querido llegar. Te miras en el espejo y echas de menos tu vida anterior, te echas de menos a ti mismo, te añoras. Y te preguntas cómo, si en ningún momento te has quitado los ojos de encima ni te has dejado solo, has podido perderte, soltarte la mano, separarte de ti mismo, convertirte en este desconocido que tiene una vida que ni te interesa, ni te gusta. Y te aguantas la mirada y te llevas el cuchillo al cuello y lo aprietas contra la carne y quieres saber si tendrás valor para hacerlo y te das cuenta de que no cuesta tanto como pensabas, que, de hecho, podrías hacerlo ahora mismo. Te sorprende descubrir que te sobra valor para continuar con aquello que nunca te hubieras creído capaz de hacer. Y de repente comprendes que en realidad no es coraje, sino desidia. No es valentía, sino la firme convicción de que ya estás muerto, de que solo los muertos terminan aquí, y de que matarte es un acto vano, patético y, lo peor de todo, reiterativo. Porque tú ya estás muerto. Y si alguna vez vuelves a la vida, no recordarás nada de todo esto, nunca habrás pisado este lugar, nunca habrás escrito estas palabras. Y te cogen ganas de cortarte la garganta aquí mismo y de ver cómo la sangre se derrama y empapa la piel y la ropa de tu reflejo, de este desconocido que te devuelve la mirada. Pero todavía no puedes. Todavía no ha llegado el momento. Pero lo hará. Siempre llega. Como llega todo lo que nos ilusiona y lo que nos aterra, y pasa, y lo dejamos atrás. Las dos tazas todavía humean en la mesita sobre los protectores de silicona con grafías niponas. Erika coge su café y da un sorbo bajo la atenta mirada de Adalie, sentada en el sofá de enfrente. —Hemos reforzado la seguridad del edificio y de la planta de los servidores. Dudo que nadie sea tan atrevido, pero no pienso correr riesgos innecesarios ahora que estamos tan cerca del final. —¿Qué espera de las revelaciones de su abuelo? —Todo y nada. Hay miembros del consejo que tienen mucho interés en saber qué nos quiere comunicar nuestro fundador; otros, entre los que me incluyo, ponemos el énfasis en el hecho de conseguir comunicarnos con la consciencia virtual de un ser humano. Un hito en la historia de la humanidad que tendrá una trascendencia absoluta en el futuro y en nuestra concepción de la vida y de la muerte. —Y fuera de este consejo de administración, ¿quién podría tener interés en lo que Rainer Messman revele a Max o, para ser más precisos, en impedir que lo haga? —Todos tenemos cadáveres en el armario. El mundo actual es demasiado complejo como para poder deducir, tras el tejido de intereses y alianzas que constituyen los verdaderos cimientos de nuestro presente, quién es quién o quién puede querer qué. Supongo que quienes tienen más que perder son los mandatarios que ahora ocupan los cargos de mayor relevancia, y no me refiero a importantes dentro de la estructura del Estado, sino a bien posicionados de cara a hacer contactos y establecer acuerdos que les ayuden a prosperar cuando termine la siempre corta vida política. También en los entramados empresariales que, hoy en día, están marcando con sus productos los signos de los tiempos. —Lo más plausible es que la filtración haya partido de dentro. —No le negaré que hay cierta unanimidad en un aspecto. Que toda la información pase por una persona sin vinculación con la empresa despierta reservas ciertamente comprensibles. Ya conoce el proverbio: «Eres esclavo de tus palabras y dueño de tus silencios». Pero hablo de simples reticencias, de aquí a llegar a un intento de asesinato hay un largo trecho. No subestime el espionaje empresarial —concluye Adalie Messman antes de coger por primera vez la taza con la infusión y llevársela a los labios. —Después de leer el cuaderno de Kai Patel he perdido la capacidad de subestimar los límites éticos de nuestra especie. La mujer frunce ligeramente el ceño como única reacción visible ante lo que interpreta como un reproche. —No crea todo lo que leyó en ese diario. El chico tenía cierta tendencia a mezclar literatura y realidad. —Pues a juzgar por la relevancia de las tareas que su empresa le encargó, parece que tenían depositada en él toda su confianza. Esta vez Adalie Messman no se molesta en disimular su contrariedad. Vuelve a dejar la taza sobre la mesa y niega con la cabeza. —¿Debo entender que cuando todo esto termine tendremos problemas con la justicia? Erika no le responde. Termina el café y pasea la mirada por la bandeja de wagashi que ninguna de las dos ha probado. Aprecia un contraste extraño entre las formas y los colores de los dulces variados, con una apariencia divertida e infantil, y la conversación que mantienen. Todo junto confiere a la escena un tono que baila entre lo irreal y lo absurdo. Mientras la vida de Max siga en manos de aquella gente, no piensa hacer nada tan poco inteligente como acusar a su presidenta de haber cometido algún delito. Alarga la mano y coge uno con forma de florecilla azul. Le sorprenden la suavidad de su sabor y la textura delicada. Está delicioso. —¿Por qué decidió hacerse agente de Higiene Ciudadana? —Supongo que por los mismos motivos que cualquier otro policía. —Para proteger las libertades y los derechos, servir al ciudadano, hacer de este mundo un lugar más seguro de acuerdo con el ordenamiento jurídico… Erika asiente. —O sea que, si el ordenamiento jurídico está establecido sobre una base errónea, su tarea podría estar traicionando la principal motivación que la llevó a realizarla. No sabe si la mujer intenta decirle algo o solo quiere devolverle, de forma bastante torpe, la provocación de antes. En cualquier caso, opta por no responder. La obviedad del planteamiento no lo merece. —¿Qué la motivó a usted a tomar el relevo al frente de la empresa familiar? —Mi abuelo me enseñó a amar a esta compañía. Más allá de cuentas de resultados y balances, más allá del negocio, él creía en nuestro producto, en los beneficios que aportábamos a nuestros clientes. Cuando murió y mi padre se hizo cargo de la dirección, su visión limitada y abúlica casi la hunde. Fueron años duros, y ser testigo de cómo se tomaban decisiones equivocadas que amenazaban con hacer desaparecer el legado del abuelo me decepcionó tanto que decidí alejarme. Y no hubiera regresado nunca si mi padre no me lo hubiera pedido. Creo que tomé la decisión correcta, y no me arrepiento de haberlo hecho. —Tengo entendido que su abuelo también se alegró de que usted tomara el mando de la nave. —Cierto —concede sorprendida de que sepa eso—. Su primer intento de comunicación se produjo el día que yo me hice cargo de la presidencia de RMM. ¿El cuaderno de Kai Patel? Erika asiente. —¿Johann Messman no hizo nada respecto a los recuerdos de su padre? —Nunca tuvieron una buena relación, pero, más allá de los sentimientos, no creo que ni tan solo se lo plantease. Mi padre era un buen hombre, pero le faltaba ambición y no tenía imaginación. La idea del abuelo de vaciar sus recuerdos en el servidor siempre le pareció el intento desesperado de un viejo chocho por agarrarse a la vida. El atardecer avanza y un filtro naranja con pinceladas moradas tiñe de colores la urbe y colapsa el horizonte. A medida que la luz exterior se desvanece, la iluminación de la estancia va aumentando en intensidad para mantener la visibilidad y la ambientación. Las dos mujeres dejan que, durante un breve lapso de tiempo, el silencio se apodere del despacho. Se limitan a observar la panorámica que se extiende más allá de los ventanales, detrás del sofá que ocupa su interlocutora, reflexionando sobre todo lo que han dicho hasta el momento. —Nosotros no le ordenamos que matara a nadie. Erika tarda en ser consciente de haber escuchado las palabras de Adalie Messman. Como si las ondas sonoras se ralentizaran al cruzar el mar espeso de sus pensamientos y les costase más de la cuenta alcanzar a su cerebro. Cuando el mensaje cobra significado, ya han pasado segundos desde que el último sonido se ha esfumado, y duda de si la presidenta de RMM ha llegado a pronunciarlo o todo ha sido producto de su imaginación. —¿Y por qué mentiría en eso? Usted nos confirmó que el resto era verdad. Incluso nos mostró el consentimiento de Yuna Xandri a que su consciencia fuera transmitida a secuencias de ADN sintético, aunque ello le adelantara la muerte física. —No lo sé. Quizá él estaba convencido de que lo habíamos hecho. Pero si lo medita un poco, llegará a la conclusión de que no tiene ningún sentido. Ni siquiera competimos con Biofuture por el mismo mercado, ¿qué ganaríamos nosotros intentando boicotear su acuerdo con la ORNAL? ¿Y hacerlo de forma tan ingenua? Cualquiera que sepa cómo funciona esto entendería que la vida de tres trabajadores de los muelles de carga de Europa2 no supone ninguna diferencia. Si de algo sirvió la acción de Patel, fue para confirmarlo. —Que el empleo que le proporcionaron fuera, en las oficinas del muelle en el que se tenía que recibir el cargamento de stimo, fue casualidad… —Desconocíamos la existencia de nada parecido al stimo hasta que usted y su compañero lo mencionaron por primera vez, ignoro cómo lo descubrió Patel. No tenemos ninguna delegación en Europa2, solo la logística mínima para gestionar los envíos. Lo colocamos en el único lugar donde podíamos para que le concedieran el permiso temporal de residencia. Antes de saber que mi abuelo quería que estableciera contacto con Max, la finalidad de mandarlo a la ciudad orbital era avisar a Yuna Xandri de los efectos secundarios que habíamos detectado en la salud de los participantes del proyecto experimental. Queríamos ofrecerle la opción de un vaciado de memoria y que la convenciera de aceptarlo. Era lo mínimo que podíamos hacer. —Una de las cosas que pensé, mientras leía el diario de Patel, fue que cualquiera estaría de acuerdo en que, si existe algún recuerdo que puede estimular la consciencia de un humano, por encima de todo, este sería cualquiera relacionado con su propia familia, con todos los seres queridos de quienes la muerte lo separó y de todos aquellos que no pudo ver crecer o incluso nacer. Me pareció extraño que no utilizara sus propios recuerdos y optara por emplear el de un grupo de desconocidos. Del mismo modo, creo que es lícito preguntarse si detrás de esta voluntad, aparentemente bienintencionada, de ofrecer a Kai y a Yuna la posibilidad de acceder al volcado de recuerdos no se esconde un interés por disponer de consciencias con las cuales testear la transferencia en androides con un cerebro de ADN sintético, el día en que la tecnología lo permita, antes de arriesgarse con la del fundador de la empresa. —He sido muy paciente, pero sus insinuaciones empiezan a resultarme ofensivas. —Tendrá que perdonarme. Estoy divagando, pensando en voz alta tonterías de las que no tengo prueba alguna. Me ayuda a no pensar en Max. Son los nervios, no me lo tenga en cuenta —retrocede consciente de que no puede tensar más la cuerda. Cierra los ojos y se presiona el puente de la nariz con el índice y el pulgar fingiendo cansancio. No tarda en sentir cómo el sofá cede al peso de Adalie Messman cuando se sienta a su lado y le pasa el brazo por la espalda en un gesto que quiere ser conciliador. —Esta situación sobrepasaría a cualquiera. Tenemos todo el derecho del mundo a ponernos nerviosas. Se ha hecho tarde —concluye mirando su Cbio, un modelo exclusivo con filigranas de oro. Proyecta la holopantalla para constatar que no tiene ningún mensaje—. Ya es hora de que pregunte si tenemos alguna novedad. A partir de las siete y media esto es un edificio fantasma. Erika no sabe qué pensar de Adalie Messman. Siempre se le ha dado bien leer a las personas, tanto en su día a día como en los interrogatorios, pero la presidenta de RMM es un caso peculiar. A veces resulta evidente que miente, o que no dice toda la verdad, incluso demasiado evidente; otras, en cambio, parece creíble, hasta el punto de dar más información de la necesaria, como si sufriera un ataque de sinceridad impropio de su cargo. Si todo es una estrategia para confundirla, le funciona a la perfección. Es consciente del tiempo que ha pasado desde que se ha quedado sola en la habitación, cuando se encuentra mirando un cielo preñado de noche con demasiada contaminación lumínica como para vislumbrar alguna estrella. No sabría decir si han pasado cinco minutos o media hora desde que la mujer ha salido, pero no tiene ninguna duda de que, cuando lo ha hecho, el sol todavía no se había puesto del todo. Abre la puerta y echa un vistazo al pasillo. No ve a Adalie Messman por ningún lado. Intenta contactar con ella, pero su C-bio está muerto, no consigue acceder a la red. Se acerca hasta la puerta del ascensor que los ha llevado hasta allí y no encuentra ningún panel de mandos, solo el lector que debe de responder exclusivamente a las huellas dactilares de la propietaria del despacho. Regresa al corredor y se dirige a los ascensores comunitarios de aquella planta. Intenta abrir todas las puertas que se encuentra por el camino, sin éxito. No se cruza con nadie. Dentro de la cabina del ascensor pide información sobre la planta en la que se encuentran los servidores. Como era de esperar, no dispone de permisos para poder acceder a ella. Opta por pedir que la lleve a cualquier nivel en el que detecte presencia humana. El ascensor consulta los sensores de movimiento y las cámaras del edificio y empieza a moverse. A medida que baja, Erika comprende que la está llevando hacia el vestíbulo de entrada. Cuando se acercan a la planta baja, escucha disparos. Maldice, activa el chaleco antibalas y saca el arma de la funda. Se abren las puertas del ascensor y Erika rueda por el suelo, esquivando la ráfaga que barre el espacio que ocupaba segundos antes. Corre, pugna por alcanzar la protección de la recepción. Ignora los disparos de los subfusiles que, con los silenciadores, parecen gotas de plomo aceleradas cayendo sobre una cama de arcilla. Todavía no ha conseguido ver quién le dispara ni desde dónde. Las malas noticias, a juzgar por la intensidad de la contienda, es que son muchos. Se deja caer sobre el pavimento encerado para aprovechar su propia inercia y deslizarse ofreciendo un tiro menos fácil. Cuando tiene al alcance su objetivo, se levanta y salta por encima del mostrador. El suelo está lleno de pedazos de plástico y circuitos, los restos de los robots recepcionistas. Hay algo más. En la penumbra de las luces de emergencia vislumbra el cuerpo de un guardia de seguridad con un agujero en la cabeza. Trata de contactar con la policía y no lo consigue, comprende que están bloqueando la señal del edificio con algún tipo de inhibidor. Están incomunicados. Intenta responder a los ataques, pero es imposible. El tiroteo, constante, no da opción a abandonar la protección de la castigada recepción para disparar sin recibir un impacto. Bastante tiene con protegerse la cara de la lluvia de esquirlas de mármol y madera. Por encima del fragor escucha disparos de pistola. Armas distintas sin silenciador. Las ráfagas se detienen milésimas de segundo antes de reiniciarse con más intensidad, pero el objetivo ha cambiado, se ha suavizado la caída de fragmentos detrás del mostrador. Todo parece indicar que hay alguien más de quien hacerse cargo. Refuerzos. Y una posibilidad de disparar e intentar salir de aquella ratonera. Activa las lentillas de visión nocturna. Empieza el baile. Primer disparo. Una cabeza estalla como una sandía. Segundo disparo. Una pierna se desintegra a la altura de la rodilla y su propietario cae gritando de dolor. Tercer disparo. Falla. No llega a disparar el cuarto. Antes sale proyectada hacia atrás. De no haber sido por el chaleco, ya estaría muerta. Hay una docena. Al menos en esta planta. La mayoría protegidos tras las columnas. Por el equipamiento y las armas, lo más probable es que se trate de mercenarios. En el último tramo de escaleras ha visto cuatro guardias de seguridad. Por el ruido de disparos parece que todavía queda alguno con vida. Se arrastra para poder asomar la cabeza. A tres metros hay uno. Le da la espalda, está disparando hacia las escaleras. Deben de darla por muerta. Se le acerca sin que pueda verla y lo estrangula por detrás. El brazo derecho presionando el cuello en posición horizontal, el izquierdo perpendicular al anterior y con la mano derecha sobre la cabeza. Le corta el flujo sanguíneo de las carótidas al cerebro hasta que pierde el conocimiento. Ahora puede confirmar que van equipados con material profesional sin número de registro, proveniente, con toda seguridad, del mercado clandestino. Visor, chaleco, armamento militar e implantes auditivos para las comunicaciones. Registrando los bolsillos encuentra una dosis de stimo. Le quita el visor y el chaleco para utilizarlos como disfraz, también el fusil y la droga. Desde su posición puede ver, a su derecha, a dos soldados más parapetados detrás de las columnas más cercanas. Dispara una ráfaga que neutraliza a los dos. Mira hacia las escaleras, solo uno de los guardias de seguridad resiste cuerpo a tierra. Tienen más posibilidades por separado que juntos. Recula de nuevo hacia el mostrador de recepción, pero antes de alcanzarlo se topa con un mercenario que se le aproxima. Si todavía sigue viva, es porque la ha tomado por uno de los suyos. Cuando lo tiene al alcance, le golpea la tráquea con la culata del arma. Se desploma antes de poder entender qué ha sucedido. Se abren las puertas de uno de los ascensores. Se queda helada cuando ve aparecer a un grupo de quince. ¿Cuántos hay repartidos por todo el edificio? ¿Y Max? Que sigan allí solo puede significar que todavía no han conseguido dar con él. Hoy, como el tiempo acompaña, hay muchos internos en el jardín sentados en sillas de ruedas al sol. Un par de enfermeras le saludan al pasar camino del edificio principal. El más espectacular de cuantos forman parte del conjunto, con todo un despliegue de elementos decorativos propios del modernismo: mosaicos, estucados y vitrales, que la institución sabe potenciar tan bien como signo de identidad y de categoría que la distingue de la competencia. Las construcciones más recientes que la rodean empalidecen a su lado y quedan como meritorios intentos de imitar un pasado que ella ejemplifica. Siempre la encuentra en la misma sala, sentada al lado de la ventana. Las cuidadoras dicen que le gusta aquel rincón de la salita, lejos del rumor de la televisión o del ruido de la sala de juegos. Dicen que se puede pasar horas allí, mirando los cerezos en flor. Se sienta delante de ella, intentando no taparle el jardín, y le coge la mano. A veces le cuenta cosas que le han pasado en el trabajo o algún libro o película que ha visto y que piensa que le podrían gustar, pero la mayoría de las veces permanece en silencio. No sabe por qué, pero tiene la sensación de que es así como ella está más cómoda. Hoy, sin embargo, no es un día cualquiera. Hoy ha venido a despedirse. —Me voy a Europa2, una de las ciudades orbitales que flotan en el espacio, no sé si te acordarás de ella. Me han destinado a una de las comisarías de allí. Bueno, en realidad fui yo quien pidió el traslado. Hace tiempo que necesito un cambio de aires. No aprecia ningún movimiento en su rostro. Alguna vez, le ha parecido que reaccionaba levantando las cejas o que torcía los labios en lo que podría interpretarse como un intento de sonrisa, pero nunca ha podido constatar que no fueran imaginaciones suyas. —Sé que estarás bien, que no estarás sola. Que tienes una familia que te quiere... Sé que has tenido una vida plena y feliz. Y quiero que sepas que nunca podré perdonarme no haber sabido estar a la altura para formar parte de ella. Sé que sabes que te quiero, Sira. Te quiero mucho. Y cambiaría todos los años que me quedan por poder revivir cualquiera de los días que compartimos tu madre, tú y yo. Lo daría todo por poder recuperar unas horas de los poquitos años que vivimos juntos los tres. Porque, ¿sabes?, aquellos fueron los mejores años de mi vida. ¿Dónde está? ¿Se ha quedado dormido y ha soñado? ¿O un recuerdo lo ha secuestrado hasta el punto de creer que lo estaba viviendo aquí y ahora? Solo al incorporarse en la cama, Max se da cuenta de que ha estado llorando. Se marea un poco y vuelve a descansar la cabeza en la almohada. Está en una pequeña habitación, vacía, a excepción del lecho en el que yace y una silla donde está su ropa. Hay dos puertas. Una está cerrada; tras la otra, entreabierta, hay un servicio. Se siente raro. Confuso. Tiene muy claro quién es, no tiene ningún problema de personalidad múltiple ni nada parecido, pero al mismo tiempo le invade la sensación de estar recordando cosas que antes no estaban ahí. Como el día después de una fiesta, cuando la resaca va reculando, el alcohol en sangre va disminuyendo y regresan los recuerdos de la noche anterior. A trompicones, le llegan recuerdos nuevos y el vértigo se multiplica cuando comprende que esos recuerdos no le pertenecen. Ni siquiera son de otra persona, sino de muchas otras. Centenares de ellas. Y no son plácidas remembranzas de tarde de domingo en el campo o de días de fiesta en el parque de atracciones y viajes de verano, son recuerdos de conversaciones, de reuniones, de citas furtivas y encuentros clandestinos en los que se discutieron cuestiones de interés mundial. Donde se tomaron decisiones que solo unos pocos conocen, pero que rigen la existencia de toda la especie humana. Incluso ya han escrito, sin que la opinión ni la voluntad de miles de millones tenga peso ni soberanía alguna, cuál será nuestro destino. Vuelve a incorporarse. Esta vez parece que la cosa va mejor. Se lleva la mano derecha a la nuca y con el índice y el medio activa el amplificador neuronal. Siente una ligera molestia que no llega a resultar dolorosa. Duda que todavía dure el efecto de la anestesia, probablemente le hayan suministrado algún calmante. Pero lo cierto es que, si lo han hecho, no lo recuerda. Se sienta en la cama. Aguanta bien la sacudida. Pone los pies en el suelo y se levanta. Demasiado deprisa. Se sienta de nuevo a tiempo de no caerse. La cabeza le da vueltas. Se está mareando. Respira profundamente y con lentitud. Nuevos recuerdos siguen apareciendo de la nada, bombardeándolo por todos los flancos. Es una sensación asfixiante. Como sentirse un extraño dentro del propio cuerpo, como sufrir claustrofobia dentro de tu propia cabeza. Siente arcadas y un reflujo amargo subiéndole por la garganta. Cierra los ojos y sigue respirando despacio. Intenta controlar el pánico. Se concentra en recuerdos agradables y familiares. Aquellos que más quiere, experiencias insustituibles que marcaron a fuego su alma. Recuerda el día que conoció a su mujer, aquel bar en el que hablaron por primera vez; recuerda el primer piso en el que vivieron juntos. Recuerda el nacimiento de Sira, las noches en vela, sus primeros pasos unas fiestas de Carnaval. Recuerda. Cuando abre los ojos, el mareo ha pasado. Se levanta de nuevo y, sin dudar, se encamina al baño. Llega a tiempo de vomitar en la taza. El espejo le devuelve una imagen pálida y ojerosa. La cabeza rapada y un vendaje con manchas de sangre. Lo retira con mucho cuidado hasta dejar la carne al descubierto. Todavía hay signos de inflamación y una cicatriz rosada que perfila la piel que ha sido necesario levantar para acceder al cráneo. Si los dinófitos funcionaran como en los viejos tiempos, piensa, cuando estaban en plena forma, ya no quedaría ni rastro de la intervención quirúrgica. Se vuelve a colocar la venda lo mejor que puede. Un recuerdo le martillea la cabeza con insistencia. No conoce a ninguno de los tres hombres que conversan. Uno tiene pinta de ejecutivo, el otro de exmilitar, el tercero es un adolescente. Un encargo y las condiciones de pago. No. Son dos situaciones distintas en momentos diferentes. Por la conversación entiende que el adolescente es un hacker. El ejecutivo le está encargando su propia muerte. Entiende que la contratación del mercenario, larga barba canosa y tatuajes de combate alrededor de los ojos, es posterior, pero no consigue saber cuándo tiene que llevarse a cabo el trabajo. El cliente lleva un anillo en el anular de la mano derecha. Un C-bio de oro blanco y pequeñas esmeraldas formando el logo de una empresa miembro de la megacorporación Biofuture. El anillo conmemorativo con el que se obsequia a los trabajadores que hace más de una década que trabajan en el grupo. Otro recuerdo lo asalta a traición. En primer plano hay dos manos de manicura exquisita, dedos de pianista, llevando el mismo anillo. Su interlocutor está nervioso, se frota las manos, duda y finalmente escupe la información que vale una plaza en un tratamiento experimental para su hija. Y a Max se le hiela el alma. «Un padre haría cualquier cosa por un hijo». —La madre que te parió, Tatsis. Hostia puta, chaval. De verdad… — reniega. Y por unos segundos el tiempo se detiene. Si el inspector los ha vendido, sus verdugos saben que la transmisión se ha adelantado a hoy. Regresa a la habitación y se viste. C-bio, camiseta, tejanos, botas y la cazadora negra. Sale por la otra puerta y aparece en un distribuidor que comparte el vacío y las paredes blancas de la estancia anterior. Consigue ubicarse. Se encuentra en la planta de los servidores. Siguiendo a mano derecha llegaría a la sala donde lo han operado. En dirección contraria, debería de regresar al acceso principal y después al pasillo donde están los ascensores. Corre hacia allí y el ruido del tiroteo le llega como una amenaza lejana que confirma sus peores temores. Trastabilla y cae de rodillas. Las sienes le palpitan como si la cabeza le fuera a explotar. Cierra los ojos e intenta focalizar el recuerdo. ¿Realmente ha visto lo que cree? Tiene que entrar en el ascensor y bajar hasta un subterráneo, por debajo del aparcamiento, que pocos saben que existe. Para acceder necesitaría que su huella digital tuviera permisos de acceso, pero no será necesario, en algún rincón de sus nuevos recuerdos alguien teclea el código auxiliar. Probablemente, el mismo fundador de la compañía. Entra en el ascensor. Teclea el código. Y la cabina inicia el descenso. Cuando cruza por el vestíbulo de entrada, puede vislumbrar el enfrentamiento que tiene lugar allí y la violencia del choque es tan atroz que se ve obligado a agacharse dentro de la cabina, convencido de que en cualquier momento una andanada lo hará pedazos A medida que se hunde en las profundidades del edificio, los disparos se van amortiguando y el omnipresente hormigón lo deja sin ninguna referencia visual, dándole la sensación de que aquello no avanza, de que ha quedado atrapado allí dentro. Cuando el ascensor se detiene y se abren sus puertas, salta fuera con el ansia del niño que sale de clase cuando suena el timbre avisando de que las clases han terminado y que, aunque parecía que ese día nunca llegaría, han empezado las ansiadas vacaciones. Los sensores detectan su presencia y la iluminación se activa por fases, desde su posición hasta el fondo de la nave. Apabullado al ver todo lo que aquel subterráneo esconde, por muy poco consigue frenar el impulso de llevarse las manos a la cabeza. Cae rendido ante la evidencia de que aquello que nunca pensaba volver a tener delante ha regresado de las brumas del pasado. ¿No fue Old Titanium el punto de partida sobre el cual Rainer Messman levantó su imperio? Ahora ha llegado su turno. Y no hay tiempo que perder. Le escuece la herida del brazo, nada grave, es superficial. Tiene los labios y el pómulo izquierdo hinchados y le sangran por los puñetazos recibidos. Todo ello permite reconstruir, de forma bastante precisa, la concatenación de hechos que explica cómo Erika Silva ha terminado junto al resto de rehenes, en un rincón del vestíbulo, de rodillas y con las manos atadas con bridas a la espalda, vigilados por siete hombres mientras el resto sigue registrando las instalaciones. Tiene a Adalie Messman a su derecha, más allá hay dos guardias de seguridad, sospecha que los únicos que han sobrevivido de todo el edificio y, cierran el grupo, en el otro extremo de la hilera, tres científicos con bata de laboratorio: una mujer más cerca de los cuarenta que de los treinta y dos chicos jóvenes. Muy probablemente, neurotecnólogos y bioinformáticos del equipo que ha operado a Max. Si había más trabajadores en la sede central de RMM en el momento que se ha iniciado el ataque, deben de estar muertos. Por enésima vez, uno de los mercenarios se acerca a los científicos y golpea a la mujer antes de volver a interrogarla. Todo el rato se dirigen a ella, ignorando a los otros dos. Quizá por su edad han deducido que ostenta un cargo de responsabilidad o simplemente saben que lo tiene. Ella les repite lo mismo que antes. Habla de la habitación cercana a la sala de los servidores, allí donde han llevado al paciente para que pasara el postoperatorio. El soldado le propina otro golpe y le dice que allí no hay nadie. Ella intenta mantener cierta entereza sin conseguirlo, con lágrimas en los ojos y el cabello despeinado, entre sollozos replica que ya les ha dicho cuanto sabe, si no está allí, no tiene ni idea de dónde puede encontrarse. Agacha la cabeza y el flujo de sangre que mana de su ceja izquierda cae en la bata, añadiéndose a las manchas rojas que estampan la tela blanca. El hombre al mando de la operación, todos lo llaman K, lleva barba y el rostro camuflado bajo el visor, controla los movimientos del resto y a menudo reparte órdenes por el comunicador, se aproxima a Adalie Messman y le exige saber a qué niveles tiene acceso el paciente. La presidenta de RMM le responde que a las zonas sin acceso restringido: de la planta baja hasta la decimoquinta, la zona de oficinas y de departamentos de financiación, administración y marketing. Sin permisos o los códigos de acceso manuales no puede bajar al aparcamiento ni acceder a los cinco niveles superiores. Si ha abandonado la sección de los servidores, no podrá regresar. Al otro lado del mostrador de recepción, el informático del grupo sigue escaneando el ordenador central del edificio en busca del objetivo. Revisa las grabaciones de las cámaras, los datos de los sensores de movimiento y cualquier información del núcleo domótico. Lleva haciéndolo desde el momento en que ha sido reportado que la sala de recuperación estaba vacía. Por primera vez desde que ha conectado su terminal al tablero de recepción reclama la atención de su jefe. —El último movimiento de ascensores desde el nivel de los servidores se ha producido hace más de veinte minutos. Ha bajado hasta desaparecer por debajo del aparcamiento. —¿Qué hay allí? —Esto es lo que no cuadra. En el plano oficial del edificio no existe ninguna planta a tanta profundidad. Del mismo modo, hay un ascensor montacargas con capacidad para elevar hasta cuatro toneladas que sube de la nada hasta el tejado. K sale de detrás del mostrador a zancadas que revelan furia contenida. La suela de goma de sus botas arranca chirridos del suelo de mármol hasta detenerse delante de Adalie Messman. —Solo lo preguntaré una vez. ¿Qué hay debajo del aparcamiento? Ella responde sin levantar la mirada de sus rodillas. —Nada, que yo sepa. La golpea brutalmente y la derriba. La levanta con rabia por debajo de las axilas hasta ponerla de pie. —¿Qué hay allí abajo? La mujer gimotea sin responder. La cabeza gacha. La mirada en sus pies. Ha perdido uno de los zapatos. K camina hacia uno de los dos científicos jóvenes. Lo obliga a levantarse. Le pone la semiautomática en la frente y dispara. Los otros dos científicos gritan cubiertos de sangre y de restos de tejido cerebral. El resto de rehenes en la hilera, todavía aturdidos por el sobresalto, intenta no mirar el cadáver. Adalie Messman llora histérica entre espasmos. —Probemos otra vez —insiste K—. ¿Qué hay en esa planta? El único sonido que la presidenta de RMM parece ser capaz de articular es un gemido inhumano, cualquiera diría que proviene de la garganta de una bestia. Tiene el tabique nasal hinchado y torcido del primer impacto. El cabecilla de los mercenarios la golpea de nuevo. Una vez en el suelo, le patea el estómago y ella se encoge indefensa. K se acerca al otro científico y lo obliga a ponerse de pie. El chico suplica por su vida, tiembla y le pide piedad. El soldado levanta el arma y le aprieta el cañón contra la frente. —¿Qué hay allí abajo? —grita. Y la única respuesta que recibe es el fragor del trueno. Los soldados apuntan sus armas hacia arriba, desde donde les sorprende una lluvia de cristales que no hay forma humana de esquivar. Los desmembramientos y heridas arrancan bramidos de dolor que quedan ahogados por el estruendo de dos toneladas de titanio, aluminio y acero blindado caídos del cielo. Agarrado al cuello del hunter hay un hombre. Erika sonríe. K consigue zafarse de la tenaza que ha paralizado a sus hombres, a los pocos del grupo del vestíbulo que siguen con vida, y empieza a disparar al roboide de guerra. Una ráfaga tras otra. Este protege a su sombra cruzando ambos brazos a la altura de la cabeza. Cuando el mercenario ha vaciado su cargador, se lo quita de encima como quien espanta un insecto molesto, como quien practica en la pista su juego de revés. El cuerpo del soldado vuela por los aires hasta impactar contra una de las columnas de mármol con un sonido espantoso. Cuando el cadáver cae al suelo, en una postura propia de un muñeco desmadejado, sus extremidades parecen tener más rodillas y codos de los necesarios. En la lejanía se escucha un coro de sirenas de policía que se aproxima. El inspector Urian Tatsis mentiría si dijera que no se alegra de que Max y Erika sigan con vida. De hecho, lo prefiere así a que estuvieran muertos, aunque entonces nadie hubiera descubierto que era él quien había filtrado la información. Se siente aliviado, como si finalmente hubiera conseguido quitarse el gusano que llevaba días royéndole el alma. Pero todo tiene un precio. Y no puede quejarse, el que pagará por haber traicionado al hombre que combatió junto a su tatarabuelo y le salvó la vida, no es desorbitado. Hay que ser un pedazo de cabrón para vender a alguien a quién se le debe tanto. O eso, o hay que tener un motivo de peso: la felicidad de otra persona, de una a quien se quiere más que a la propia vida. No, nada más lejos de su intención que justificarse, él sabe bien por qué ha hecho lo que ha hecho, y Max le ha dejado claro que lo entiende perfectamente. Incluso le ha llegado a decir que él hubiera hecho lo mismo. Pero sabe que en esto ha mentido. Max es demasiado noble para hacer nada parecido. Al fin y al cabo, la vida de Irene no corre peligro. Aunque si el tratamiento resulta un éxito, será como si empezara una de nueva, una mucho mejor que la que tiene ahora. Será como eliminar el estigma que les torturaba a él y a su mujer por la enfermedad que, sin nunca decirlo en voz alta, ambos relacionaban con haber tenido una hija a edad avanzada. El cáncer que mató a su matrimonio. No llegaron a divorciarse, aunque tampoco era necesario. Él vivía en Europa2 y ella en la Tierra. No ejercía de padre, llevaba meses sin ver a Irene, pero había conseguido que tuviera una oportunidad de superar su autismo. Y aquello era mucho más de lo nunca hubiera creído ser capaz de poder ofrecerle. Se frota la cara, siente los huesos bajo las magras mejillas con barba de tres días, y clava los ojos grises en la blancura de las paredes del pequeño despacho. Traga saliva y sabe que, si tuviera su arma reglamentaria encima de la mesa, en este preciso instante tendría el valor de matarse. Se siente lo suficientemente avergonzado como para hacerlo. Quizá lo haga cuando renuncie a su cargo y vuelva a la Tierra. O quizá no, quizá entonces Irene habrá podido escapar de su burbuja y todo habrá valido la pena. Intenta no pensar en ello, pero las palabras de Max regresan como una pesadilla que no puede olvidar. —No quiero tus excusas ni tus disculpas. No hay nada de que hablar. No quiero tener una conversación contigo, solo quiero que me escuches. Nadie sabrá de tu delito por mí, Urian, tienes mi palabra. Ni siquiera Erika, aunque considero que ella tendría todo el derecho del mundo a saberlo. Pero no le contaré nada. Sé por qué lo has hecho y estoy convencido de que yo hubiera hecho lo mismo por mi hija. No te culpo. Pero sí que te exijo que dimitas de tu cargo de inspector. Como padre has hecho lo que creías mejor para tu hija, como policía has traicionado la confianza de personas que habían puesto su vida en tus manos, y has demostrado que tu ética no está a la altura de la responsabilidad que esta función precisa. Si antes de final de año no has renunciado como inspector de Europa2 y has abandonado el cuerpo policial, te juro que todo el mundo conocerá tu crimen. Te garantizo que lo dejaré todo preparado para que así sea y estoy convencido de que la condena que te imponga la sentencia judicial no será tan benévola como la mía. Nadie sobrevive por libre en este negocio si no se puede fiar de su instinto. Esto Mónica Artal lo sabe bien. En su mundo, no es que el pez grande se coma al pequeño, lo que hace es destriparlo, poner a la venta sus entrañas, comerse toda su carne, sacarle los ojos y dejar la raspa en un lugar bien visible para que todos la vean y se burlen de su derrota. Muchos confunden su carácter intrépido y su estilo agresivo e insobornable con una forma de entender el periodismo, aunque en realidad todo es fruto de la necesidad. Solo con una actitud como esta puede seguir dedicándose al oficio por el cual siente devoción, como antes que ella la profesaron su abuelo y su madre, sin disponer de la protección de ningún tiranosaurio de los medios de comunicación, ni la cobertura de ninguna ballena de esas que ya lleva en la barriga decenas de cadáveres de grupos editoriales que ha ido devorando, no por estar interesada en sus nutrientes, sino porque su existencia la molestaban. Sabe bien de lo que habla. Dos veces intentó tirar adelante un proyecto independiente y en dos ocasiones una vaca sagrada lo engulló para, una vez digerido, expulsarlo convertido en un pálido y desdibujado reflejo de lo que fue. Comprendió que la mejor manera de mantener su criterio periodístico, y su libertad de opinión, era yendo por libre, sin casarse con nadie, ofreciendo sus artículos y entrevistas en aquellos medios que compartieran su forma de hacer periodismo. Cada vez quedaban menos. Pero de momento todavía encontraba alguno. No, nadie sobrevive por libre demasiado tiempo en este negocio si no puede confiar en su instinto. Y su instinto le dice que el hombre que tiene delante, un militar retirado, agente de Higiene Ciudadana, no miente. Y eso solo puede significar dos cosas. O bien ha dado con un tipo que tiene un talento desmedido para el engaño, capaz de engatusarla sin hacer saltar ninguna alarma, o bien ha encontrado una auténtica bomba informativa. En cualquier caso, sabe muy bien que siempre hay que andar con cautela y no dejarse llevar demasiado pronto por el entusiasmo. Tiene que concederle que el lugar de encuentro ha sido una buena elección. Un bar de las afueras de la ciudad de suficiente tamaño para que el camarero no pueda escuchar la conversación, y lo bastante vacío, son los únicos clientes, para que sea imposible que alguien fisgonee sin llamar la atención. Sobra decir que no tiene cámaras. —No sé si entiendo lo que pretende decirme —dice la periodista, y hace el gesto de colocarse el pelo del lado izquierdo detrás de la oreja. Antes debía de llevarlo largo, piensa Max. Ahora lo lleva corto y con flequillo, al estilo de la actriz de cine mudo Louise Brooks, con el añadido de algunas mechas blancas. Los mechones negros no tardan en regresar a la posición anterior. —Que el mundo, tal y como lo conocemos hoy en día, está estructurado de acuerdo a un plan que responde a la estrategia comercial diseñada por dos megacorporaciones. —Creía que quería hablar conmigo para ofrecerme algo más que obviedades. Cuénteme algo nuevo, ¿quiere? —Veo que no me ha entendido. Me refiero a transformaciones más profundas que simples tratados comerciales o contratos de exclusividad con la ORNAL. Un auténtico cambio de paradigma. Si el mundo no necesita tus productos, o no los necesita en la cantidad que te gustaría, cambia el mundo. —En algo tiene usted razón, cada vez le entiendo menos. —¿Por qué no ganamos la guerra? —Porque con el virus Pesticide el enemigo anuló la principal ventaja táctica que tenían los aliados en territorio hostil: la red de roboides de guerra. El Día del Ataque Final, que tenía que poner fin al conflicto, fracasó y esto supuso regresar al punto de partida. —Y para evitarlo la ORNAL decidió proteger a su población y sus territorios. Se levantaron las barreras, se ejecutó la gran purga y se implantó el uso del relev y el C-bio. ¿Qué supuso el Pesticide? El fin del gran emporio de la industria armamentística que a lo largo de tanto tiempo se había enriquecido con el negocio de la muerte, y el auge del control tecnológico unipersonal con la coartada de la seguridad. Gigantes empresariales como Old Titanium se hundieron y surgieron otros que ocuparon su lugar. A Max no le hace falta que la periodista le diga que aquello que le está contando le empieza a interesar. Una leve intermitencia roja en la pupila de la lentilla de su ojo derecho delata que ya está grabando la conversación. —Conozco la historia. —No, no la conoce. El Pesticide no fue un virus desarrollado por el enemigo, tal y como nos hicieron creer, y como todavía hoy en día consta en los libros de historia. Fue la fase inicial de la estrategia empresarial más ambiciosa y perversa jamás ideada. Biofuture y Technoyou, con flamantes productos a punto de caramelo, el relev y el C-bio, sabían que el contexto más favorable para enriquecerse y repartir suculentos dividendos entre su junta de accionistas era eternizar el conflicto. —Entiendo que tiene pruebas de cuanto está diciendo. —Le puedo proporcionar datos, nombres y fechas. La parte de contrastar la información y encontrar testimonios que la corroboren es cosa suya. Es cierto que las personas que pusieron en funcionamiento este plan macabro ya están muertas, pero los consejos de administración de las principales empresas de estas corporaciones empresariales conocen el acuerdo, y lo han seguido desarrollando, en su primera fase, con la suficiente habilidad como para ir involucrando a los gobiernos de los distintos países hasta llegar a los órganos de poder de la Organización de Naciones Libres. —¿Cuál es la segunda fase? —La que se está llevando a cabo ahora mismo. Estable-cimiento de ciudades orbitales e inicio de la colonización de Marte. La tercera fase consistirá en la consolidación de la colonia marciana y el éxodo de la población. —¿El éxodo? ¿Abandonar la Tierra? ¿Con qué finalidad? —La fase final, también conocida como proyecto Populus alba. —¿Populus alba? —El nombre científico del álamo blanco. En la Odisea es uno de los tres árboles de la resurrección, y en la Edad Media se decía que la cruz de Cristo estaba hecha de su madera. Aeda, era su nombre celta: «aquel que evita la muerte». —Me da miedo preguntar qué pasará en esta fase final. —Una vez que toda la población de las naciones libres haya dejado la Tierra, se podrá aniquilar al enemigo desatando un apocalipsis nuclear. La periodista acoge la revelación con un silencio más elocuente que cualquier palabra. Levanta las cejas y apoya la nariz sobre los dedos entrelazados de sus manos. Permanece así durante algunos segundos y solo levanta la cabeza cuando se decide a hablar. —Como táctica bélica me parece retorcida y como estrategia comercial un auténtico desastre. ¿Quién necesitaría C-bio y relev si ya no existe amenaza enemiga? —¿Quién necesita enemigos cuando eres el propietario del nuevo hábitat de la humanidad? Y no nos olvidemos de nuestra querida Tierra. Tendremos que recuperarla y será necesario que, en las etapas iniciales, lo hagan seres capaces de tolerar la radiación. Androides biológicos que tendrán necesidades tan humanas como darse alguna alegría consumiendo dosis de lo que llamamos stimo. Biofuture y Technoyou habrán pasado de fabricar productos para humanos a convertir a los nuevos terrícolas en productos que también consumen. Mónica Artal intenta asimilar el chaparrón de confidencias. Se siente saturada y sabe que todo esto solo es la punta del iceberg. Una cata del zafarrancho de datos que Max ha prometido proporcionarle si acepta entrar en el juego. Una partida, en ningún momento se lo ha ocultado, de las de vida o muerte. Sabe que no será fácil, que la tildarán de traidora, de mentirosa, y que harán todo lo posible para desprestigiarla, para destruirla, para que la verdad no salga a la luz. Pero no tiene miedo. Y sabe que la decisión de llegar al fondo de todo este asunto y de dedicarle, si es necesario, el resto de su vida, ya está tomada. —¿De dónde diablos ha sacado toda esta información? —le pide. Y por primera vez, a lo largo de toda la conversación, deja entrever de forma clara la tempestad de emociones que le hierve por dentro. —Es una larga historia —responde Max con una media sonrisa—. ¿Debo entender que considera que este asunto merece su atención? Desde la tumbona ve a Sira de perfil. Está en la orilla del mar, con los pies dentro del agua. Lleva un vestido de tirantes azul con flores verdes que le ha cosido su madre y un sombrero de paja. De repente le da la impresión de que ha vuelto a crecer. Ahora que la distancia le permite verla de cuerpo entero, le parece más alta, como si la imagen mental que tiene de ella ya no cuadrase con la real y la tuviera que actualizar. La niña lame un helado lentamente, como hipnotizada por el movimiento ondulante de las olas y el reflejo del sol de la tarde sobre el agua. Se ha manchado la boca y la punta de la nariz de helado de vainilla. Su mujer regresa del chiringuito con un par de cervezas. Le acerca uno de los vasos de plástico y ocupa la tumbona vacía de su lado. Es igual que la suya, con un estampado a rallas azules y blancas y patas y brazos de madera. Sira se gira hacia ellos y los saluda con la mano. Más tarde irán a pasear por el paseo marítimo y cenarán en una terraza, piensa, mientras el sabor amargo de la cerveza le llena la boca y su frescor le calma la sed. Cierra los ojos y se deja mecer por los gritos lejanos de las gaviotas. Respira lentamente, llenándose los pulmones de un aire lleno de verano, de vacaciones, de libertad. Es uno de aquellos instantes fugaces en los que el río del tiempo parece detenerse, y todos los elementos se conjugan para que nada enturbie ni disipe la incontestable sensación de ser feliz. Duda si la música llega desde un C-bio, del chiringuito de la playa o de cualquier otro lado, pero lo cierto es que la melodía lo llena todo. Empieza con un arpegio de mandolina, sencillo y frágil, y estalla, a los siete segundos, con un latido del tambor de la batería que da pie a la voz de Brian Wilson y a la fiesta instrumental: piano, órgano, dos guitarras, bajo, trompeta, tres saxofones, percusión y dos acordeones. Hasta llegar a la que siempre ha sido su estrofa preferida. Wouldn’t it be nice if we could wake up In the morning when the day is new, And after having spent the day together Hold each other close the whole night through Erika Silva se levanta de la silla y se agacha para darle a Max un beso en la frente. Lo mira maravillada y, sin darse cuenta, se ha contagiado de la sonrisa que el moribundo tiene en los labios. Recuerda las largas horas al pie de la cama de su hermano, cómo lo tenían que inmovilizar para que no se arrancara las vías ni el respirador. Recuerda la violencia de los ataques, cada vez peores, cuando los sedimentos de memoria lo torturaban obligándolo a revivir una vez tras otra los peores momentos de su existencia. Nunca podrá olvidar el dolor en su expresión crispada, el terror en la boca torcida y el chirriar de dientes; los gritos que resonaban por toda la planta del hospital y la histeria de aquellos ojos tan abiertos pero ciegos, incapaces de ver nada más que la pesadilla de recuerdos perpetuos donde estaba encarcelado. Allí donde viviría hasta el día de su muerte. Sí, no lo olvidará jamás, aunque daría cualquier cosa por poder hacerlo y, precisamente por eso, no puede evitar preguntarse cuál es el origen de la paz que transmite Max. Observándolo, uno casi sentía envidia de su calma. No sabe encontrar ninguna explicación razonable, pero se alegra por él. Quizá la marea roja que todavía surca su torrente sanguíneo, aunque muy debilitada, le ayuda a controlar el mundo de recuerdos en el que ahora reside su mente o quizá la conexión con Rainer Messman lo fortaleció y le otorgó un mayor dominio sobre los sedimentos de memoria. Solo son simples suposiciones que explicarían aquel pequeño milagro, que permitirían entender por qué su paso por la unidad de curas paliativas es tan distinto del del resto de adictos al visor. Sí, se alegra mucho de que sea así. Él, más que nadie, se ha ganado no tener que sufrir más y que su muerte sea dulce. Se pone la chaqueta, coge el bolso y, cuando pasa por delante de la ventana, pasea la mirada entre las ramas llenas de hojas de los plataneros del jardín. —Nos vemos, Max. EL AUTOR Enric Herce Escarrà (Barcelona, 1972). Filólogo y bibliotecario. Ha publicado más de una docena de relatos en diversos fanzines, antologías y revistas underground. Sus últimas novelas en catalán han sido publicadas por la editorial Males Herbes. Simulacions de vida (2014), Estació Boira (2018), Premi Imperdible 2019 al mejor libro fantástico en catalán, y L'estrany miratge (2021), su última propuesta de ciencia ficción ciberpunk.