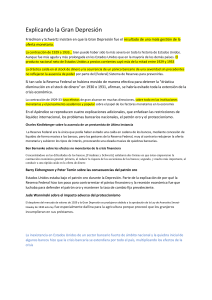Suscríbete a DeepL Pro para poder traducir archivos de mayor tamaño. Más información disponible en www.DeepL.com/pro. Terapia cognitiva Una retrospectiva de 30 años de Psiquiatría, Facultad de Medicina de la Universidad de Pensilvania Aaron T. BeckDepartamento Varias líneas de investigación han evolucionado a partir del modelo cognitivo inicial de la depresión y otros trastornos. Un gran número de estudios han puesto a prueba el modelo cognitivo utilizando estrategias clínicas y de laboratorio. En general, los estudios que más se aproximan a las condiciones clínicas de las que se derivó la teoría apoyan el modelo cognitivo de la depresión. Los estudios sobre la ansiedad y el pánico, aunque menos numerosos, apoyan en general el modelo cognitivo de la ansiedad y el pánico. La aplicación al tratamiento de problemas clínicos ha sido prometedora y apoya el concepto de especificidad cognitiva. La terapia cognitiva de la depresión ha llevado a la utilización de estrategias cognitivas específicas basadas en las conceptualizaciones específicas de un trastorno dado a una amplia variedad de trastornos. El estudio de las reacciones anormales también ha proporcionado pistas sobre la estructura cognitiva de las reacciones normales. Han transcurrido quince años desde que solicité la admisión de la terapia cognitiva en el ámbito terapéutico (Beck, 1976, p. 337), y han pasado 30 años desde que formulé por primera vez mi modelo cognitivo de la depresión basado en la investigación sobre los sueños y otros materiales ideacionales (Beck, 1961). En 1976 sugerí que, para poder calificarse como sistema de psicoterapia, una marca concreta de psicoterapia tenía que proporcionar (a) una teoría exhaustiva de la psicopatología que se articulara con la estructura de la psicoterapia, (b) un cuerpo de conocimientos y hallazgos empíricos que apoyaran la teoría, y (c) hallazgos creíbles basados en estudios de resultados y de otro tipo para demostrar su eficacia. ¿Cuál es la situación actual de la terapia cognitiva? Un flujo constante de estudios apoya en gran medida el modelo cognitivo de la depresión (Ernst, 1985). Este modelo ha facilitado el desarrollo de estrategias y técnicas para proporcionar una estructura psicoterapéutica. Numerosos estudios de resultados han respaldado la eficacia de la terapia en el tratamiento de la depresión unipolar ambulatoria, los trastornos de ansiedad y el trastorno de pánico. Un meta-análisis de 27 estudios (Dobson, 1989), por ejemplo, ha demostrado la eficacia de la terapia cognitiva en la depresión unipolar y su superioridad sobre otros tratamientos, incluidos los fármacos antidepresivos. Más sorprendente ha sido el éxito de la terapia cognitiva en el mantenimiento de los logros y la prevención de recaídas. Cinco estudios publicados han indicado que la terapia cognitiva tiene un mayor efecto profiláctico que los fármacos antidepresivos (Hollon y Najavits, 1988). Un estudio más reciente, el muy publicitado estudio colaborativo del Instituto Nacional de Salud Mental sobre el tratamiento de la depresión, ha demostrado la superioridad de la terapia cognitiva en el seguimiento, en comparación con los fármacos antidepresivos y la terapia interpersonal (Shea et al., 1990). Aún más impresionante ha sido la aplicación de la terapia cognitiva al trastorno de pánico. Sobre la base del modelo cognitivo del pánico (Beck, 1976, 1987a; D. M. Clark, 1986), se ha informado de una reducción prácticamente completa de los ataques de pánico tras 12-16 semanas de tratamiento (Sokol, Beck y Clark, 1989; Sokol, Beck, Greenberg, Berchick y Wright, 1989). También ha sido impresionante el éxito de la aplicación de la terapia cognitiva al trastorno de ansiedad generalizada (Butler, Fennell, Robson y Gelder, 1991), a los trastornos alimentarios (Gamer y Bemis, 1982), a la adicción a la heroína (Woody y cols., 1984) y a la depresión hospitalaria (Miller, Norman y Keitner, 1989). Otros trabajos clínicos sugieren la utilidad de la terapia cognitiva en el tratamiento de diversos trastornos, como los problemas de pareja (Beck, I988) y la esquizofrenia (Perris, I988). Una característica llamativa de las diversas aplicaciones ha sido la importancia de la especificidad cognitiva. Cada trastorno tiene su propia conceptualización cognitiva específica y estrategias 368 relevantes que se engloban bajo los principios generales de la terapia cognitiva (Beck, 1976; Beck & Freeman, 1990; Beck, Rush, Shaw, & Emery, 1979). Debido a la amplitud de la terapia cognitiva y a su El eclecticismo terapéutico y la capacidad de la teoría cognitiva para explicar los cambios en la psicopatología, se ha planteado la cuestión de si la terapia cognitiva podría considerarse como el producto de la integración de las psicoterapias eficaces (Alford y Norcross, en prensa). El marco teórico de la terapia cognitiva parece articularse bien con los desarrollos contemporáneos de la psicología cognitiva y la psicología social (Hollon y Garber, 1990), así como con conceptos anteriores de la psicología del desarrollo (Beck, 1967). De hecho, parece haber una especie de Nota del editor. Los artículos basados en las direcciones de los premios de la APA que aparecen en el American Psychologist son artículos académicos de distinguidos colaboradores del campo. Como tales, reciben una consideración especial en el proceso de selección editorial del American Psychologist. Este artículo se presentó originalmente como discurso del Distinguished Scientific Award for the Applications of Psychology en la 98 Convención Anual de la American Psychological Association celebrada en Boston en Au gust 1990. Nota del autor. La correspondencia relativa a este artículo debe dirigirse a Aaron T. Beck, Center for Cognitive Therapy, Suite 602, 133 South 36th Street, Philadelphia, PA 19104. Abril de 1991 - American Psychologist Copyright 1991 por la American Psychological Association, Inc. 0003-066X/91/$2.00 Vol. 46, No. 4, 368-375 de evolución convergente de los conceptos del modelo cognitivo de la psicopatología y los de la psicología cognitiva. Además, muchos de los estudios recientes del modelo cognitivo de la depresión y los trastornos de ansiedad han tomado prestadas técnicas de la psicología cognitiva (por ejemplo, Mathews, 1990). Observaciones y formulaciones iniciales Mis observaciones originales de los pacientes deprimidos se basaban en sus verbalizaciones y asociaciones libres mientras estaban en tratamiento psicoanalítico conmigo. En un momento dado observé, para mi sorpresa, que mis pacientes experimentaban tipos específicos de pensamientos de los que sólo eran vagamente conscientes y de los que no informaban durante sus asociaciones libres. De hecho, a menos que se les pidiera que centraran su atención en estos pensamientos, no era probable que fueran muy conscientes de ellos. Aunque estos pensamientos parecían estar en la periferia de la corriente de conciencia de los pacientes, parecían desempeñar un papel importante en la vida psíquica de estos pacientes (para una descripción más completa de este "descubrimiento", véase Beck, 1976, pp. 29-35). Estos pensamientos (cogniciones) tendían a surgir rápida y automáticamente, como por reflejo; no estaban sujetos a la volición o al control consciente y parecían perfectamente plausibles para el individuo. Con frecuencia iban seguidos de un afecto desagradable (en el caso de los pacientes deprimidos) del que los pacientes eran muy conscientes, aunque no fueran conscientes, o apenas lo fueran, de los pensamientos automáticos precedentes. Cuando indiqué a los pacientes que centraran su atención sobre estos "pensamientos automáticos", empezaron a informar de una retahíla de ellos, sobre todo en respuesta a una sonda cognitiva: "¿Qué estás pensando ahora mismo?". Al conectar estos pensamientos surgieron ciertos temas negativos, como la privación, la enfermedad o la derrota. Agrupados, entraban en la categoría de una visión negativa de las experiencias presentes, pasadas y futuras. Más tarde, al trabajar con pacientes depresivos más graves, observé que este tipo de pensamientos ya no eran periféricos, sino que ocupaban una posición dominante en la conciencia y eran repetitivos. Me pareció que había tocado otro nivel de conciencia en el reconocimiento de pensamientos automáticos, quizá análogo al fenómeno descrito por Freud como "preconsciente". Este nivel de consciencia parecía ser relevante para lo que la gente se dice a sí misma y estaba implicado en el sistema de autocontrol más que en lo que la gente se dice a sí misma. que podrían decir en el modo conversacional, su forma habitual de comunicarse con otras personas. Así, los pensamientos automáticos se concebían como parte de un sistema de comunicación interna, en contraposición a la comunicación interpersonal que estaba más implicada en la conversación con otras personas (Beck, 1976, pp. 24-46). Por lo tanto, era menos probable que los pacientes informaran de estas cogniciones en asociación libre, pero se les enseñaba fácilmente a centrarse en ellas cuando el terapeuta (o los propios pacientes), al observar un cambio en el afecto, utilizaba la sonda cognitiva. Tras mis observaciones iniciales, descubrí que Ellis (1962) había realizado observaciones similares. La negatividad impregnó la "comuni- En situaciones ambiguas, los pacientes deprimidos eran especialmente propensos a hacer una interpretación negativa cuando una positiva parecería más apropiada. En situaciones ambiguas, los pacientes deprimidos eran especialmente propensos a hacer una interpretación negativa cuando una positiva parecería más apropiada; no sólo magnificaban sus propias experiencias desagradables, sino que borraban o tachaban de negativas las experiencias que otras personas consideraban positivas. También observé una serie de errores en el pensamiento depresivo de los pacientes, que denominé abstracción selectiva, sobregeneralización, pensamiento dicotómico y exageración (de los aspectos negativos de sus experiencias). Además, observé que los pacientes deprimidos tendían a prever resultados negativos específicos de tareas concretas que podrían emprender y esperaban resultados negativos a largo plazo para su vida en general. Un alto grado de estas expectativas negativas ("desesperanza") parecía predisponer al suicidio. Estos fenómenos parecían ser universales en todos los tipos o subtipos de depresión: activa (no endógena), endógena, bipolar u orgánica. También aparecían siempre que la sintomatología depresiva independientemente de que el diagnóstico primario fuera depresión, esquizofrenia u otro trastorno. orden. Para explicar las regularidades del pensamiento negativo en la depresión, postulé la presencia de un cambio cognitivo negativo. Esta tesis estipula que se produce un cambio en la organización cognitiva, de Abril de 1991 - American Psychologist modo que se filtra mucha información positiva relevante para el individuo (cambio cognitivo). bloqueo), mientras que la información negativa relevante para uno mismo se admite fácilmente. Significado, simbolismo y esquemas Me sorprendió cómo la determinación de los significados idiosincrásicos o especiales que la gente atribuía a los acontecimientos ayudaba a explicar lo que de otro modo podría haber representado reacciones afectivas y conductuales bastante inexplicables. Los significados altamente personales no solían girar en torno a temas esotéricos como la ansiedad de castración o las fijaciones psicosexuales, como podría sugerir la teoría psicoanalítica clásica, sino que estaban relacionados con cuestiones sociales vitales como el éxito o el fracaso, la aceptación o el rechazo, el respeto o el desdén. Además, estos significados eran accesibles a la introspección. A veces elegía lo que parecía ser un tema común en diversas circunstancias y luego inducía a los pacientes a centrarse en sus pensamientos o imágenes en estas situaciones. En consecuencia, las sesiones de psicoterapia proporcionaron una rica fuente de datos para las construcciones teóricas. Muchos de los significados eran bastante elaborados y estaban empaquetados en una situación de estímulo bastante discreta. Un hombre, por ejemplo, reaccionaba siempre con el pensamiento "No me respeta" cuando su mujer no le respondía. Una mujer que no recibía una sonrisa de su marido lo interpretaba sistemáticamente como "No le importo". Para ellos, un comportamiento discreto (aunque ambiguo) tenía un significado fijo. Por supuesto, a veces esos significados pueden ser reli 369 ativamente precisos. Pero los símbolos se diferencian de otros estímulos complejos en que los significados evocados no sólo son potentes, sino invariables. La representación interna de los significados evocados por los símbolos constituye una red de creencias, suposiciones, fórmulas y reglas, y a menudo está conectada con recuerdos relevantes para el desarrollo y la formación de dichas creencias (Beck, 1964). Las creencias relevantes interactúan con la situación simbólica para producir los "pensamientos automáticos". Debido a la continuidad del contenido de las creencias en cada recurrencia del trastorno, propuse que éstas permanecían en un estado inactivo o latente antes y entre las depresiones. Estas creencias estaban encerradas en esquemas que Además del contenido, los esquemas tenían otras propiedades: valencia, permeabilidad, densidad, flexibilidad. Sin embargo, estos esquemas se activaban en función de los factores que iniciaban la aparición o la recurrencia del trastorno. Las interpretaciones de los pacientes deprimidos sobre sus ex periencias parecían estar moldeadas por ciertas creencias absolutas como "no valgo nada", "no puedo hacer nada bien" y "no soy digno de ser amado". Cualquier situación que fuera remotamente relevante para la autoestima, la capacidad o la deseabilidad social se interpretaba en términos de la creencia correspondiente. Sugerí que estas creencias se habían formado en etapas anteriores de la vida (Beck, 1967) y que se habían integrado en una estructura (esquema cognitivo). Posteriormente, cuando determinadas experiencias vitales afectaban a estas creencias (esquemas), podían precipitar una depresión. Propuse que las creencias generalmente se enmarcaban en una forma condicional como "S i n o tengo éxito, soy impotente". Una observación posterior sugirió que dos "tipos" de individuos -sociotrópicos o autónomos- eran propensos a deprimirse tras la ocurrencia de un ex periencia congruente con su personalidad. (Por supuesto, estos tipos simplemente representaban formas extremas en las di mensiones de sociotropía y autonomía). Los pacientes que valoraban mucho la autonomía (logros independientes, movilidad, placeres solitarios) eran propensos a deprimirse tras un "estresor autónomo" como el fracaso, la inmovilización o la conformidad forzada. Los pacientes que valoraban profundamente la cercanía, la dependencia y el compartir eran hipersensibles y propensos a deprimirse después de "traumas sociotrópicos" como la privación social o la re jección (Beck, 1983). Con el tiempo, se hizo evidente que los mismos tipos de creencias predisponían a los individuos a desarrollar trastornos de ansiedad, con la diferencia de que en los trastornos de ansiedad los factores estresantes congruentes eran la amenaza de fracaso o abandono, en lugar de la ocurrencia real del acontecimiento. aprendiendo mucho sobre las funciones normales a partir del estudio de la psicopatología. Por ejemplo, el sesgo negativo sistemático en la depresión y el sesgo positivo en la manía (Beck, 1967) suponen la presencia de sesgos similares pero más sutiles en las reacciones cotidianas normales. De hecho, el sesgo positivo se ha Extrapolaciones de lo anormal a lo normal Creo 370 que hemos aprendido y podemos seguir Abril 199 I - American Psychologist reconocido desde hace tiempo y demostrado más recientemente en experimentos de "brillo ilusorio" (Alloy y Abramson, 1979). No tan obvia es la aclaración de las preocupaciones cotidianas por la salud, etc., iniciada por los estudios de los as pectos cognitivos de la hipocondriasis (Salkovskis, 1989) y el pánico (Beck, 1976, 1987a). La preocupación excesiva por la evaluación en las fobias sociales y por el peligro físico en las fobias personales (p. ej., alturas, espacios abarrotados, animales pequeños) apuntan a fuentes similares de ansiedad en la psicología de la vida cotidiana. Los sesgos también sugieren cómo el "cambio cognitivo" puede influir en el contenido en cada etapa del procesamiento cognitivo. Empezando por la selección preferente (abstracción) de los datos, pasando por la evaluación, la interpretación y el recuerdo a partir de la recuperación a corto plazo, el contenido del procesamiento cognitivo viene determinado por los esquemas activados. Incluso la recuperación de la memoria a largo plazo está influida por estos esquemas. ganancia. La ansiedad y la ira, emociones "negativas", son provocadas por la percepción de amenazas, pero el contenido de la atención difiere. En la ansiedad, la atención se centra en la vulnerabilidad del individuo, que intenta proteger evitando, escapando o inhibiéndose. (Para aclarar la confusa terminología, he utilizado el término miedo para designar la valoración cognitiva o intelectual de un peligro -por ejemplo, miedo a caerse- y el término ansiedad para designar la consecuencia emocional de esta valoración; Beck y Emery, 1985). En Hipótesis de continuidad Diversos síndromes psicopatológicos parecen representar formas exageradas y persistentes de respuestas emocionales normales. Así, existe una continuidad entre el contenido de las respuestas "normales" y las experiencias emocionales excesivas o inadecuadas asociadas a la psicopatología. En la depresión, la sensación de derrota y la la retirada de la inversión en las personas y en los objetivos habituales se vuelve omnipresente e incesante y, en consecuencia, la tristeza es omnipresente e incesante. En la manía, aumenta la inversión en la expansión y la actividad dirigida a objetivos y, en consecuencia, la euforia. Los trastornos de ansiedad se manifiestan por una sensación de vulnerabilidad generalizada e intensificada y la consiguiente motivación hacia la autodefensa y la huida. El modelo de psicopatología propone que el comportamiento disfuncional excesivo y las emociones angustiosas o el afecto inapropiado que se encuentran en varios trastornos psiquiátricos son exageraciones de procesos adaptativos normales (Beck, 1976). Tipología de las emociones El estudio de los datos clínicos condujo a la formulación de una tipología de emociones "normales". Concebí al menos cuatro emociones básicas que eran evocadas por un perfil cognitivo o conceptualización específicos. En resumen, la estructuración cognitiva de pérdida, ganancia o amenaza conducía a una emoción de respuesta específica. La tristeza parecía ser invocada por la percepción de pérdida, privación o derrota. La respuesta es la retirada en los objetivos perdidos y la inversión emocional de la fuente de decepción. Por el contrario, la euforia se produce por la percepción de una Abril I 99I - American Psychologist 371 Por el contrario, los individuos enfadados se centran más en las cualidades ofensivas de la amenaza que en su propia vulnerabilidad y tratan de eliminar la amenaza mediante el contraataque. Wickless y Kirsch (1988) han proporcionado un apoyo limitado a las configuraciones cognitivas. Orígenes evolutivos de los programas cognitivos Otra serie de especulaciones intenta vincular los patrones estructurales (esquemas cognitivos) con la etología y los mecanismos evolutivos. Propuse que el análogo de las estructuras cognitivas relevantes para la depresión, los trastornos de ansiedad y similares no se originó de novo con el homo sapiens, sino que evolucionó a lo largo de milenios. Los programas que podrían haber tenido valor para la supervivencia en la naturaleza y que no estaban bien adaptados a las complejidades de la vida moderna podrían estar implicados en la psicopatología (Beck y Freeman, 1990). Aunque extrapolar la etología animal a la humana entraña ciertos riesgos, las similitudes son tan sorprendentes que los escritores han utilizado las observaciones de los animales para aclarar las reacciones humanas (Darwin, 1872). Creo que las analogías animales sirven de base para aclarar muchos aspectos del comportamiento humano normal y anormal (para la ansiedad y sus trastornos, véase Beck y Emery, 1985). Más recientemente me ha impresionado la relevancia de las observaciones del comportamiento de los primates para la depresión en humanos (Beck, 1987b). los pensamientos automáticos o cognitivos dan forma a las respuestas afectivas, conductuales y motivacionales. La intervención a nivel cognitivo puede reducir los demás síntomas, mientras que la persistencia o exacerbación de los procesos cognitivos puede mantener o aumentar los demás síntomas. La cognición como sustantivo singular se refiere a varios procesos del procesamiento cognitivo o de la información: percepción, interpretación, recuerdo y, como tal, forma parte de un modelo circular. Cada uno de los sistemas psicológicos (cognición, afecto, motivación) está interconectado. Desafíos para el modelo cognitivo La Cuestión o/Causa/idad Una de las proposiciones más frecuentemente atribuidas al modelo cognitivo de la depresión es "las cogniciones causan la depresión" (por ejemplo, véase Lewinsohn, Steinmetz, Larson y Franklin, 1981). En otro lugar he argumentado que parece descabellado asignar un papel causal a las cogniciones porque los pensamientos automáticos negativos constituyen una parte integral de la depresión, al igual que los síntomas motivacionales, afectivos y conductuales. Concluir que las cogniciones causan la depresión es análogo a afirmar que los delirios causan la esquizofrenia (Beck et al., 1979). En primer lugar, consideremos la definición del término cogniciones. En ocasiones he utilizado esta palabra como un término más técnico para referirme a los pensamientos automáticos. Como tal, cogniciones o pensamientos automáticos Los pensamientos automáticos, según mis observaciones, existen como denominador común de todos los tipos de depresión y, de hecho, pueden ser signos esenciales de la depresión. Sin embargo, puede surgir confusión como resultado de la hipótesis de la primacía, que afirma que cuando la depresión está establecida, las inter pretaciones que se manifiestan en 370 Abril 199 I - American Psychologist de modo que los cambios en un sistema pueden producir cambios en otros sistemas. Así, un individuo que se pone artificialmente triste o ansioso (por ejemplo, como efecto secundario de una droga) puede "leer" la tristeza o la ansiedad como indicativas de pérdida o peligro. El sistema motivacional relevante para la recaída en la pasividad o la huida puede activarse. Una segunda fuente de confusión, relacionada con la primera, es que la depresión suele considerarse un estado de ánimo puro y simple (Beck, 1971). Este concepto quizás se haya visto favorecido por la subsunción de la depresión bajo la rúbrica de trastornos afectivos o del estado de ánimo en los diversos manuales diagnósticos y estadísticos de la Asociación Americana de Psicología. En consecuencia, la cognición negativa se ha tratado como algo aparte de la depresión, como un epifenómeno, causa o consecuencia (Lewinsohn et al., 1981). Una fuente relacionada de confusión ha surgido de los estudios experimentales de la inducción del estado de ánimo. Como ha señalado Riskind (1983), estas manipulaciones pueden describirse tanto como "cebado cognitivo" como inducción del estado de ánimo. Una tercera fuente de confusión ha sido mi postulación del papel de los esquemas cognitivos en la depresión y la ansiedad. En este caso, los esquemas (según la teoría) se activan. Los esquemas negativos altamente cargados se anteponen a los esquemas más adaptativos y, por lo tanto, constituyen el cambio cognitivo negativo. Es posible que otros autores hayan supuesto que yo consideraba el cambio esquemático como la "causa" de la depresión. Sin embargo, he considerado la activación de los esquemas como un mecanismo por el que se desarrolla la depresión, no como la causa. La causa puede estar en cualquier combinación de factores biológicos, genéticos, de estrés o de personalidad, que también pueden ser contrarrestados por cualquier combinación de dichos factores (Beck, 1967). Dicho esto, reconozco que la miteoría incluye la noción de que en algunos casos la congruencia de la personalidad y el factor estresante, en presencia de otros factores posiblemente no identificables, puede desempeñar un papel causal ("depresión reactiva"). Una elaboración más completa del papel de la cognición debe abordar cuestiones como (a) ¿Qué factores producen un cambio en el procesamiento de la información hacia lo negativo y qué factores mantienen el cambio? Sabemos, por ejemplo, que ciertos fármacos (por ejemplo, los antihipertensivos) pueden provocar ese desplazamiento. (b) ¿De qué manera los factores de estrés que interactúan con la personalidad conducen a dicho cambio? (c) ¿Qué papel desempeñan los factores de protección (por ejemplo, el apoyo social, la perspicacia, los mecanismos de afrontamiento, etc.) en la prevención de dicho cambio? (d) Dado que los fármacos antidepresivos y la terapia cognitiva producen el mismo resultado final (por Abril I 99I - American Psychologist ejemplo, un cambio cognitivo así como un cambio en los factores biológicos), ¿operan a través de mecanismos cerebrales similares o diferentes? (e) Dado que los estudios de seguimiento indican sistemáticamente una mayor estabilidad de los resultados y menos recaídas con la terapia cognitiva que con los fármacos antidepresivos, ¿es esto un indicio de su impacto en mecanismos cerebrales adicionales o de un impacto más duradero en los mismos mecanismos cerebrales? Papel de los factores interpersonales El modelo cognitivo ha sido criticado por ignorar los factores interpersonales en la génesis de la depresión (Coyne & 371 Gotlib, 1983). De hecho, he argumentado en otro lugar que en la mayoría de los casos (excepto posiblemente en los casos bipolares de ciclo continuo) la depresión no se produce en el vacío. Quizás los estresores ambientales más frecuentes tengan que ver con las relaciones con otras personas. El papel de la interacción de las cogniciones de una persona con las de otra se ha descrito con cierta extensión en un volumen reciente (Beck, 1988). En esencia, una interacción diádica, como en una pareja casada, puede conducir a un resultado patológico cuando los individuos malinterpretan constantemente el comportamiento del otro y los motivos del otro y actúan de acuerdo con esta interpretación errónea. Así, una esposa autónoma puede interpretar el comportamiento de su marido dependiente como "Quiere controlarme". (Ella lo interpreta como "Quiere controlarme". Ella se retira enfadada, lo que él interpreta como "Realmente no le importo". Él exige más reafirmación, lo que provoca un mayor distanciamiento, y él cae en una depresión: "Como ella no me quiere, yo no soy querible". Obviamente, los sistemas psicológicos del individuo deprimido siguen interactuando con los de otras personas incluso después de que se haya producido la depresión. Una esposa deprimida, por ejemplo, puede interpretar la frustración de su marido por no poder ayudarla como un signo de rechazo (cogniciones del marido: "No puedo hacer nada para ayudarla"; cogniciones de la esposa: "Me ha abandonado porque no le importo"). La mujer reacciona retrayéndose aún más, lo que desencadena una mayor retirada de apoyo por parte del marido (Beck, 1988). El hecho de que la terapia cognitiva pueda ayudar a revertir la depresión indica que los factores interpersonales influyen en la depresión. cuando se hacen atri buciones para las que no hay un criterio claro en el que basar los juicios, o cuando se hacen inferencias vagas (pero cruciales) sobre su carácter. En esta etapa del conocimiento, parece que el mayor poder explicativo lo proporciona un modelo que estipula que (a) la organización cognitiva no deprimida tiene una Realismo depresivo Varios artículos (por ejemplo, Alloy y Abramson, 1979) han sugerido que el problema de la depresión es que los pacientes ven los acontecimientos de forma demasiado realista (para una crítica de esta investigación, véase Ackerman y DeRubeis, en prensa). Sin embargo, el material clínico parece sugerir lo siguiente: En primer lugar, cuando ocurren acontecimientos negativos que son complejos o abstractos, el paciente atribuye un significado o explicación autoevaluativa global amplia. En segundo lugar, el paciente no piensa en explicaciones alternativas. A menudo, durante el tratamiento, los terapeutas descubren que el paciente, cuando se le pide una explicación más lógica, es capaz de abandonar su interpretación negativa. En tercer lugar, es más probable que el sesgo negativo se manifieste cuando los datos (a) no están inmediatamente presentes en el aquí y ahora, (b) no son concretos, (c) son relevantes para la autoevaluación y (d) son ambiguos (Ris kind, 1983). Así, clínicamente, es más probable que el paciente produzca inferencias negativas exageradas cuando se integran acontecimientos pasados o se proyectan hacia el futuro, 372 Abril de 1991 - American Psychologist positivo, (b) a medida que se desplaza hacia la depresión, el sesgo cognitivo positivo se neutraliza, (c) a medida que se desarrolla la depresión, se produce un sesgo negativo, (d) en los casos bipolares se produce un cambio pronunciado hacia un sesgo positivo exagerado a medida que se desarrolla la fase maníaca. Estudios empíricos sobre la depresión Se han realizado numerosas investigaciones destinadas a probar diversas hipótesis generadas por el modelo cognitivo de la depresión. En una revisión de 180 artículos que incorporaban 220 estudios de este modelo, Ernst (1985) informó de que el 91% apoyaba el modelo y el 9% no lo apoyaba. Dividió su estudio en tres partes: tríada cognitiva (150 a favor, 14 en contra), esquemas (31 a favor, 6 en contra) y procesamiento cognitivo (19 a favor, 0 en contra). En general, encontró que cuanto más se aproximaban los estudios a las observaciones clínicas, más probabilidades había de que confirmaran las hipótesis derivadas. Por ejemplo, los estudios de estudiantes disfóricos tenían menos probabilidades de apoyar las hipótesis que los estudios de pacientes clínicamente deprimidos. Un análisis crítico más reciente (Haaga, Dyck y Ernst, en prensa) señala una serie de deficiencias metodológicas en muchos de estos estudios. solapamiento clínico se produce entre los trastornos depresivos y de ansiedad, la mayor parte de la investigación se ha dirigido a contrastar el contenido cognitivo específico de la depresión (pérdida, derrota, privación) con la ansiedad (peligro, amenaza). La Cognition Checklist, por ejemplo, diferenciaba a los pacientes depresivos y ansiosos en función de sus puntuaciones recíprocas en las subescalas. Los pacientes depresivos puntuaban más alto en las subescalas de Pérdida-Derrota, mientras que los pacientes ansiosos puntuaban más alto en la subescala de Peligro (Beck et al., 1987). Además, en comparación con los pacientes ansiosos, los pacientes depresivos asignaron altas probabilidades de Hipótesis de negatividad De todas las hipótesis, la omnipresencia del pensamiento negativo en todas las formas de depresión, sintomática o sindrómica, ha sido la más uniformemente apoyada (Haaga et al., 1990). En los primeros estudios (Beck, 1967), los temas de los sueños, los recuerdos tempranos, las medidas del autoconcepto y las respuestas a las pruebas proyectivas mostraban un alto grado del contenido idiosincrásico típico de los depresivos en comparación con los pacientes psiquiátricos no deprimidos. Los cuestionarios específicos diseñados para evaluar los componentes de la tríada cognitiva (por ejemplo, Beck, Brown, Steer, Eidelson y Riskind, 1987; Beckham, Leber, Watkins, Boyer y Cook, 1986; Crandall y Chambless, 1986) han sido bien documentados. Eaves (1982), por ejemplo, demostró que el Cuestionario de Pensamiento Automático (Hollon & Kendall, 1980) separaba correctamente el 97% de los sujetos depresivos de los normales y no identificaba erróneamente a ninguno de los sujetos normales como deprimido. La universalidad de los fenómenos cognitivos se ha constatado en todos los tipos y subtipos de depresión, unipolar y bipolar, reactiva y endógena (véase, por ejemplo, Hollon, Kendall y Lumry, 1986). La hipótesis de la especificidad del contenido propone que cada El trastorno depresivo tiene un perfil cognitivo específico y exclusivo. Dado que la mayor parte del Abril de 1991 - American Psychologist 373 un resultado negativo de sus problemas específicos y una baja probabilidad de un resultado positivo (Beck, Riskind, Brown y Sherrod, 1986). La hipótesis de la especificidad fue respaldada por Greenberg y Beck (1989), quienes descubrieron que en la autoevaluación y el recuerdo, los depresivos tendían a respaldar cogniciones de contenido depresivo (pérdida, etc.), mientras que los pacientes ansiosos respaldaban cogniciones de contenido ansioso (peligro, etc.). Por último, un análisis factorial de todas las escalas cognitivas diseñados para medir específicamente el contenido cognitivo de la depresión o la ansiedad produjeron las cargas apropiadas en los factores de depresión y ansiedad (D. A. Clark, Beck y Brown, 1989). deprimidos que en sujetos de control no deprimidos. Un estudio más "fisiológico" mostró un procesamiento más eficiente de los estímulos verbales negativos en pacientes deprimidos que en no deprimidos, utilizando las ondas P300 como marcador (Blackbum, Roxborough, Muir, Glabus y Blackwood, 1990). Gilson (1983) halló Primacía cognitiva Propuse que en la depresión el procesamiento negativo de la información conduce a los demás síntomas (Beck, 1964). Aunque es difícil establecer la primacía de un único fenómeno, las pruebas de esta hipótesis han sido diversas y, en general, de apoyo. Un enfoque indicaba que los cambios en la cognición precedían a los cambios en el afecto (Rush, Weissenburger y Eaves, 1986). Otra línea de investigación mostró que la manipulación dirigida a aumentar el contenido de pensamiento negativo en pacientes deprimidos aumentaba los índices de depresión autoinformados y electromiográficos corrugadores. Por el contrario, Teasdale y Fennell (1982) demostraron que la reducción activa del contenido de pensamiento negativo conducía a la mayor reducción del afecto negativo en pacientes deprimidos. Por último, Beck, Kovacs y Weissman (1975) intentaron abordar esta cuestión centrándose en una hipótesis específica, a saber, que la desesperanza es el ingrediente cognitivo crucial de la intención suicida. Los estudios clínicos indicaron que la desesperanza era la variable que vinculaba la depresión con los deseos suicidas. Dos estudios prospectivos mostraron que los pacientes con puntuaciones elevadas en la Escala de desesperanza de Beck tenían más probabilidades de suicidarse durante un seguimiento de cinco años que los pacientes con puntuaciones más bajas (pacientes hospitalizados: Beck, Steer, Kovacs y Garrison, 1985; pacientes ambulatorios: Beck, Brown, Berchick, Stewart y Steer, 1990). Procesamiento cognitivo La mayoría de los estudios han apoyado la observación de que al enlazar la cadena cognitiva -percepción, recuerdo, interpretación- se hace evidente un procesamiento sesgado del material negativo entre los depresivos. Cabe señalar que este procesamiento cognitivo no es más consciente que el funcionamiento de los órganos internos, pero sus productos pueden ser conscientes (Beck, 1987b). Percepción. Varios estudios (Dunbar y Lishman, 1984; Powell y Hemsley, 1984) han indicado un umbral de reconocimiento más bajo para estímulos verbales o pictóricos negativos brevemente expuestos en pacientes 374 Abril de 1991 - American Psychologist que, aunque los sujetos normales eran más propensos a percibir escenas positivas, los sujetos deprimidos percibían escenas negativas con más frecuencia en un experimento de rivalidad binocular. Recuerdo. Bradley y Mathews (1988) informaron de un sesgo negativo en el recuerdo de adjetivos negativos en la depresión. Además, es más probable que los pacientes deprimidos subestimen el recuerdo de la retroalimentación positiva en relación con la negativa (DeMonbreun y Craighead, 1977; Gotlib, 198 I). Memoria a largo plazo. D.M. Clark y Teasdale (1982) recuperaron más recuerdos negativos en un momento del día en que los pacientes estaban más deprimidos que en un momento del día en que estaban menos deprimidos. Inferencias negativas. Varios estudios administraron a los pacientes escenarios con múltiples opciones de conclusiones o resultados. Los estudios mostraron sistemáticamente un sesgo a favor de un significado personal negativo entre los pacientes deprimidos (por ejemplo, Krantz y Hammen, 1979). normales expuestos a estresores naturalistas proporcionaron información útil para comprender la relación estrés-diátesis. El estudio de Stiles (1990) sobre la formación de síntomas depresivos en reclutas del ejército noruego separados de sus familias y asignados a entrenamiento en el norte de Noruega indicó que aquellos individuos que desarrollaron síntomas de depresión puntuaron más alto en la Escala de Actitudes Disfuncionales (Weissman & Beck, 1978) en el momento de la inducción que aquellos que no lo hicieron. En futuros estudios, la vulnerabilidad cognitiva puede estudiarse mejor durante los periodos asintomáticos, utilizando Congr11encia entre personalidad y factores de estrés Tras mis propias observaciones clínicas de que los pacientes que daban mucha importancia a la cercanía, la intimidad y la dependencia y tenían creencias relevantes (por ejemplo, "Si no me quieren nunca podré ser feliz") eran hipersensibles a cualquier acontecimiento que pareciera representar la retirada de afecto o apoyo, propuse que la congruencia entre acontecimientos externos y tipos de personalidad específicos podría producir depresión. Al mismo tiempo, Shaw (comunicación personal, 1980) sugirió que los pacientes más autónomos que él trataba eran hipersensibles al fracaso percibido. Para probar esta noción, mi grupo desarrolló una escala (la Escala de Sociotropía-Autonomía) diseñada para ubicar a los pacientes en las dimensiones de creencia de la autonomía y la sociotropía. Los grupos "puros" seleccionados para puntuaciones altas en una dimensión y bajas en la otra se designarían, a efectos experimentales, como sociotrópicos y autónomos. A continuación, varios estudios trataron de demostrar la relación entre el "tipo de personalidad" y el factor estresante correspondiente. Varios estudios retrospectivos algo problemáticos de pacientes deprimidos proporcionan un apoyo desigual a esta hipótesis. Sin embargo, en un estudio, Hammen y su grupo (Hammen, Ellicott, Gitlin y Jamison, 1989) observaron una congruencia entre los acontecimientos vitales y el tipo de personalidad. Un estudio posterior más refinado (Hammen, Ellicott y Gitlin, 1989) demostró que esta relación sólo se mantenía para los pacientes que puntuaban alto en la escala de autonomía. Por el contrario, Segal, Shaw y Vella (1989) hallaron congruencia de los acontecimientos vitales sólo entre los pacientes sociotrópicos que recaían. Los estudios prospectivos de individuos Abril de 1991 - American Psychologist 375 técnicas de imprimación como las descritas por Miranda y Persons (1988). Psychology, 96. 179-183. Beck, A. T., y Emery, G., con Greenberg, R. L. (1985). Trastornos de ansiedad y fobias: Una perspectiva cognitiva. New York: Basic Books. Conclusión Volviendo a la pregunta que planteé en 1976, "¿Puede una psicoterapia incipiente desafiar a los gigantes del campo -el psicoanálisis y la terapia de conducta-?", parece que el trabajo de las últimas tres décadas apoya el modelo cognitivo de la depresión y, cada vez más, el de los trastornos de pánico, el trastorno de ansiedad generalizada y otros trastornos. Se ha trabajado para responder a las preocupaciones de Coyne y Gotlib (1983) y otros críticos, pero aún queda mucho por hacer para apuntalar el modelo cognitivo. Los estudios clínicos indican la utilidad de la terapia cognitiva en una amplia variedad de trastornos, en particular la depresión y los trastornos de ansiedad. Quedan por realizar más estudios sistemáticos sobre la eficacia de la terapia cognitiva en el tratamiento de una amplia gama de psicopatologías. La preparación y publicación de manuales de tratamiento que incorporan conceptualizaciones cognitivas específicas y estrategias congruentes para diversas afecciones, como los trastornos delirantes e impulsivos, ya han sentado las bases para estos estudios. En este momento, la terapia cognitiva ha dejado de ser una terapia incipiente y ha demostrado su capacidad para volar por sus propios medios. Queda por ver hasta dónde llegará. REFERENCIAS Ackerman, R., & DeRubeis, R. (en prensa). ¿Es real el realismo depresivo? Revista de Psicología Clínica. Alford, B., & Norcross, J. (en prensa). La terapia cognitiva como terapia integradora. Revista de Psicoterapia Integrativa. Alloy, L. B., y Abramson, L. Y. (1979). Juicio de contingencia en estudiantes deprimidos y no deprimidos: ¿Más tristes pero más sabios? Journal of Experimental Psychology: General, 108, 441-485. Beck, A. T. (1961). Una investigación sistemática de la depresión. Compre hensive Psychiatry, 2, 163-170. Beck, A. T. (1964). Pensamiento y depresión: JI. Teoría y terapia. Archivos de Psiquiatría General, IO. 561-571. Beck, A. T. (1967). Depression: Clinical, experimental, and theoretical aspects. Nueva York: Harper & Row. Beck, A. T. (1971). Cognición, afecto y psicopatología. Archivos de Psiquiatría General, 24, 495-500. Beck, A. T. ( 1976). La terapia cognitiva y los trastornos emocionales. New York: International Universities Press. Beck, A. T. (1983). Terapia cognitiva de la depresión: New perspectives. En P. J. Clayton & J. E. Barnett (Eds.), Treatment of depression: Viejas controversias y nuevos enfoques (pp. 265-284). New York: Raven Press. Beck, A. T. ( I987a). Enfoques cognitivos del trastorno de pánico: Teoría y terapia. En S. Rachman & J. Maser (Eds.), Panic: Psychological perspectives (pp. 91-109). Hillside, NJ: Erlbaum. Beck, A. T. ( I987b). Modelos cognitivos de la depresión. Journal of Cognitive Psychotherapy: An International Quarterly, 1, 5-37. Beck, A. T. (1988). El amor nunca es suficiente. Nueva York: Harper & Row. Beck, A . T., Brown, G., Berchick, R. J., Stewart, B. L., & Steer, R. A. (1990). Relación entre desesperanza y suicidio final: A replication with psychiatric outpatients. Revista Americana de Psiquiatría, 147. 190-195. Beck, A. T., Brown, G., Steer, R. A., Eidelson, J. I. y Riskind, J. H. (1987). Diferenciación entre ansiedad y depresión: A test of the cognitive content-specificity hypothesis. Journal of Abnormal 376 Abril de 1991 - American Psychologist Beck, A. T., y Freeman, A. (1990). Terapia cognitiva de los trastornos de la personalidad. New York: Guilford. Beck, A. T., Kovacs, M., y Weissman, A. (1975). Hopelessness aod suicidal behavior: An overview. Journal of the American Medical Association, 234, 1146-1149. Beck, A. T., Riskind, J. H., Brown, G., & Sherrod, A. (1986, junio) A comparison of likelihood estimates for imagined positive amt negative outcomes in anxiety amt depression. Ponencia presentada en el Annual Reunión de la Society for Psychotherapy Research, Wellesley, MA. Beck, A. T., Rush, A. J., Shaw, B. F., & Emery, G. (1979). Cognitive State University. (University Microfilms No. AAD83-2735 I) Gotlib, I. H. (1981). Self-reinforcement and recall: Déficits diferenciales en pacientes psiquiátricos hospitalizados deprimidos y no deprimidos. Journal of Ab normal Psychology, 90, 521-530. Greenberg, M. S., y Beck, A. T. (1989). Depression versus anxiety: A test of the content-specificity hypothesis. Journal of Abnormal Psy chology, 98, 9-13. Haaga, D. A. F., Dyck, M. J., & Ernst, D. (en prensa). Empirical status de la terapia cognitiva de la depresión. Psychological Bulletin. therapy of depression (Terapia cognitiva de la depresión). New York: Guilford. Beck, A. T., Steei; R. A., Kovacs, M., & Garrison, B. (1985). H lessness andeventual suicide: A 10-year prospective study of patients hospi talized with suicidal ideation. American Journal of Psychiatry, 142, 559-563. Beckham, E. E., Leber, W. R., Watkins, J. T., Boyer, J. L., & Cook, J.B. (1986). Desarrollo de un instrumento para medir la tríada cognitiva de Beck: The Cognitive Triad Inventory. Journal of Consulting amt Clinical Psychology, 54, 566-567. Blackbum, I. M., Roxborough, H. M., Muir, W. J., Glabus, M., & Blackwood, D. H. R. (1990). Perceptual and psychological dysfunction in depression. Psychological Medicine, 20, 95-103. Bradley, B. P., y Mathews, A. (1988). Memory bias in recovered clinical depressives. Cognition and Emotion, 2. 235-245. Butler, G., Fennell, M., Robson, P. y Gelder, M. (1991). A comparison of behavior therapy and cognitive theory in the treatment of generalized anxiety disordei (Comparación de la terapia conductual y la teoría cognitiva en el tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada): Journal of Consulting and Clinical Psychology, 59, 167-175. Clark, D. A., Beck, A. T., y Brown, G. (1989). Cognitive mediation in pacientes ambulatorios de psiquiatría general: A test of the contentspecificity hy pothesis. Journal of Personality and Social Psychology, 56, 958-964. Clark, D. M. (1986). Un enfoque cognitivo del pánico. Behaviour Research and Therapy, 24, 461-470. Clark, D. M., y Teasdale, J. D. (1982). Diurnal variation in clinical depresión y accesibilidad de los recuerdos de experiencias positivas y negativas. Journal of Abnormal Psychology, 91, 87-95. Coyne, J.C., y Gotlib, I. H. (1983). The role of cognition in depression: A critical appraisal. Psychological Bulletin, 94, 472-505. Crandall, C. J., y Chambless, D. L. (1986). The validation ofan inventory for measuring depressive thoughts: The Crandell Cognitions Inventory. Behaviour Research and Therapy, 24, 403-411. Darwin, C. R. (1872). La expresión de las emociones en el hombre y un imals. London: John Murray. DeMonbreun, B. G., y Craighead, W. E. (1977). Distortion ofperception and recall of positive and neutral feedback in depression; Cognitive Therapy and Research. J. 311-329. Dobson, K. S. (1989). Un meta-análisis de la eficacia de la terapia cognitiva para la depresión. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 57, 414-419. Dunbar, G. C., y Lishman, W. A. (1984). Depresión, memoria de reconocimiento y tono hedónico: A signal detection analysis. British Journal of Psychiatry, /44, 376-382. Eaves, G. (1982). Cognitive patterns in endogenous amt nonendogenous depresiones mayores unipolares. Tesis doctoral inédita, Uni versidad de Texas, Centro de Ciencias de la Salud, Dallas. Ellis, A. (1962). Razón y emoción en psicoterapia. New York: Lyle Stewart. Ernst, D. (1985). La teoría cognitiva de la depresión de Beck: A status report. Manuscrito inédito, Universidad de Pensilvania. Garner, D. M., y Bemis, K. M. (1982). A cognitive-behavioral approach to anorexia nervosa (Enfoque cognitivo-conductual de la anorexia nerviosa). Cognitive Therapy and Research (Terapia cognitiva e investigación), 6, 123-150. Gilson, M. (1983). Depression as measured by perceptual dominance in binocular rivalry. Tesis doctoral inédita, Georgia Abril de 1991 - American Psychologist 377 Hammen, C., Ellicott, A., & Gitlin, M. (1989). Vulnerability to specific life events and prediction of course of disorder in unipolar depressed patients. Canadian Journal of Behavioural Science (Revista canadiense de ciencias del comportamiento), 21. 377-388. Hammen, C., Ellicott, A., Gitlin, M., & Jamison, K. R. (1989). Soci otropía/autonomía y vulnerabilidad a acontecimientos vitales específicos en pacientes con depresión unipolar y trastornos bipolares. Journal of Abnormal Psychology, 98, 1147-1159. Hollon, S. D., y Garber, J. (1990). Terapia cognitiva para la depresión: A social cognitive perspective. Persana/ily and Social Psychology Bulletin, 16, 58-73. Hollon, S. D., y Kendall, P. C. (1980). Cognitive self-statements in depresión: Desarrollo de un cuestionario de pensamientos automáticos. Terapia cognitiva e investigación, 4, 383-395. Hollon, S. D., Kendall, P. C., & Lumry, A. (1986). Specificity of de pressotypic cognitions in clinical depression. Journal of Abnormal Psychology, 95, 52-59. Hollon, S. D., y Najavits, L. (1988). Review of empirical studies of cognitive therapy. En A. J. Frances & R. E. Hales (Eds.), American psychiatric press review of psychiatry (Vol. 7, pp. 643-666). Washington, DC: American Psychiatric Press. Krantz, S., y Hammen, C. (1979). Evaluación del sesgo cognitivo en la depresión. Journal of Abnormal Psychology, 88, 611-619. Lewinsohn, P. M., Steinmetz, J. L., Larson, D. W., & Franklin, J. (1981). Depression-related cognitions: ¿Antecedente o consecuencia? Journal of Abnormal Psychology, 90. 213-219. Mathews, A. (1990). ¿Por qué preocuparse? Toe función cognitiva de la ansiedad. Behaviour Research and Therapy, 28, 455-468. Miller, I. W., Norman, W. H., & Keitne, G. I. (1989). Cognitive-be havioral treatment of depressed inpatients: Six- and twelve-month follow-up. American Journal of Psychiatry, 146, 1274-1279. Miranda, J., y Persons, J.B. (1988). Las actitudes disfuncionales dependen del estado de ánimo. Journal of Abnormal Psychology, 97, 76-79. Perris, C. (1988). Terapia cognitiva con esquizofrénicos. New York: Guilford. Powell, M., y Hemsley, D.R. (1984). Depression: ¿A breakdown of per ceptual defence? British Journal of Psychiatry, 145. 358-362. Riskind, J. H. (1983, agosto). Misconceptions of the cognitive model of depression. Ponencia presentada en la 9 I Convención Anual de la American Psychological Association, Anaheim, CA. 378 Rush, A. J., Weissenburger, J., y Eaves, G. (1986). ¿Predicen los patrones de pensamiento los síntomas depresivos? Terapia cognitiva e investigación. 10, 225-236. Salkovskis, P. M. (1989). Problemas somáticos. En K. Hawton, P. M. Sal kovskis, J. W. Kirk, & D. M. Oark (Eds.), Cognitive-behavioural approaches to adult psychological disorders: A practical guide (pp. 235-277). Oxford, Inglaterra: Oxford University Press. Segal, Z. V., Shaw, B. F., & Vella, D. D. (1989). Estrés vital y depresión: A test ofthe congruency hypothesis for life event content and depressive subtype. Canadian Journal of Behavioural Science, 21, 389-400. Shea, M. T., Elkin, I., Imbet; S. D., Sotsky, S. M., Watkins, J. T., Collins, J. F., Pilkonis, P. A., Leber, W. R., Krupnick, J., Dolan, R. T., & Parlolf, M. B. (1990). Course of depressive symptoms over follow-up: Findings from the National Institute of Mental Health treatment of depression collaborative research program. Manuscrito presentado para su publicación. Sokol, L., Beck, A. T., &Oark, D. A. (1989, junio). A controlled treatment trial of cognitive therapy for panic disorder. Ponencia presentada en el Congreso Mundial de Terapia Cognitiva, Oxford, Inglaterra: Sokol, L., Beck, A. T., Greenberg, R. L., Berchick, R. J., & Wright, E. D. (1989). Cognitive therapy of panic disorder. A non-pharma cological alternative. Journal of Nervous and Mental Diseases, 177, 711-716. Stiles, T. C. ( I990). Factores de vulnerabilidad cognitiva en el desarrollo y mantenimiento de la depresión. Tesis doctoral, Universidad de Trondheim, Trondheim, Noruega. Teasdale, J. D., y Fennell, M. J. V. (1982). Efectos inmediatos sobre la depresión de las intervenciones de terapia cognitiva. Cognitive Therapy and Re search, 6, 343-352. Weissman, A., y Beck, A. T. (1978). Desarrollo y validación de la Escala de Actitudes Disfuncionales. Ponencia presentada en la convención anual de la Association for Advancement of Behavior Therapy, Chicago. Wickless, C., y Kirsch, I. (1988). Correlatos cognitivos de la ira, la ansiedad y la tristeza. Terapia cognitiva e investigación, I 2, 367377. Woody, G. E., McLellan, A. T., Luborsky, L., O'Brien, C. P., Blaine, J., Fox, S., Herman, I., & Beck, A. T. (1984). Severity of psychiatric symptoms as a predictor of benefits from psychotherapy: The Veterans Administration-Penn Study. American Journal of Psychiatry, 141, 1172-1177. Abril de 1991 - American Psychologist