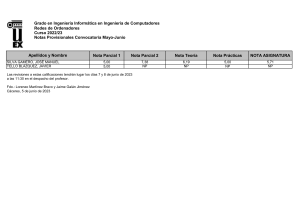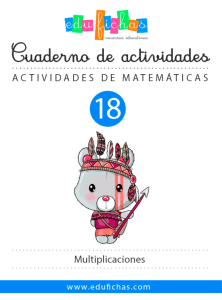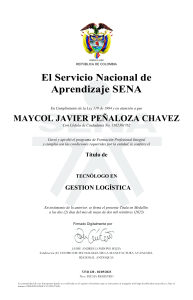Violencia Obstétrica en Chile: Análisis y Consecuencias
advertisement

Planteamiento del problema La violencia obstétrica es un tipo de violencia de género, que está caracterizada por el mal uso del poder que tiene el personal médico en general sobre una mujer. Por un lado, tenemos todas las acciones que puedan constituirse como maltrato verbal o físico, y por otro son todas las intervenciones innecesarias que se hacen a las usuarias que están en un estado vulnerable. (1-2) La violencia obstétrica ha sido invisibilizada, desde el momento que en Chile aborda la maternidad mediante el modelo biomédico, el cual es centrado en los factores de riesgo sin considerar la experiencia de la maternidad. En sus comienzos, la profesionalización de la obstetricia desvalorizaba los saberes de las parteras que fue desplazado por la ciencia, segregada en género y jerarquía. La especialidad de obstetricia se interesó por el desarrollo de la gestación, y el proceso del parto considerándolo un fenómeno mecánico. (1) Las practicas realizadas en el contexto de la salud enfatizan en la medicalización y patologización de sus procesos reproductivos, produciendo en la mujer la perdida de la autonomía, traduciendo dichas costumbres en episiotomía sistemática, la maniobra de Kristeller, la cesaría sin justificación, la rotura de la membrana, el uso de oxitocina sintética para alterar las contracciones uterinas, los tactos vaginales reiteradas, son algunos procedimientos que las mujeres han mencionado que les ha afectado, siendo no solo estas praxis las que han sufridos, sino también las practicas con impacto psicológico que dejan marcas por malos tratos. (2) Es importante visibilizar la relevancia de la violencia obstétrica, ya que esta se constituye de una discriminación de género y una violación de los derechos humanos, desde el enfoque de los derechos sexuales y reproductivos. Para muchas de estas personas la atención ginecológica puede llegar a ser una experiencia traumática, debido a que se tiene el pensamiento predeterminado que el personal de salud debería cuidarlas y no infringir un daño hacia quienes se encuentran en un momento totalmente vulnerable. La vulnerabilidad es un actor importante en este tema ya que esta puede estar determina por diferentes factores externos, según PRODEMU (Promoción y Desarrollo para la Mujer) que trabaja con 27.000 personas que han sufrido violencia obstétrica declara que las mujeres con educación básica incompleta han vivido la represión de expresión de dolor y emociones al parir (58%), también un 39,8% de las 27000 personas, no tienen educación media completa, lo que las hace estar vulnerables a este tipo de violencia oculta, lo que quieren decir estos porcentajes que la educación es fundamental para evitar este tipo de violencia, debemos educar a los usuarios sobre lo que está bien y mal respecto a su atención para que esto no suceda esto.(9).La calidad de atención de salud del sistema chileno se basa por criterios socioeconómicos, factores sociales, factores culturales, variables sociodemográficas, etc. (3-4) Según las Organización Mundial de la Salud, recomiendan que los países no superen un 10% a 15% de cesáreas del total de partos que se atienden cada año, pero cifras que han alertado han sido la realización de cesarías en Chile con una tasa del 59%, que esa por sobre de la recomendación de la OMS (5-6) Conforme a los resultados que se pudieron de la primera encuesta sobre la violencia obstétrica en Chile se evidencia que en la muestra constituida por 2.105 mujeres de todas las regiones de Chile el 79,3% de las mujeres cree haber experimentado alguna forma de violencia obstétrica. (8) La percepción de estas personas es que las han tratado como infantes o muchas veces han sido anuladas por parte del personal médico, la atención recibida por este personal hace que la persona se sienta aún más vulnerable de lo que se encuentra por prácticas como la realización de procedimientos sin algún consentimiento informado previamente, o como el hecho de no poder estar acompañadas durante el parto o la atención médica. (7) La violencia obstétrica en el sistema de salud chileno se encuentra de alguna forma naturalizada, lo que favorece a que dichas prácticas se sigan realizando, esto no permite visibilizar la VO por parte del sistema de salud a estas personas. Estas malas prácticas se seguirán realizando si no se capacita correctamente al personal de salud y los imaginarios sociales, ya que estos factores están estrictamente ligados con la violencia obstétrica. Si esto sigue invisibilizándose habrá más personas con consecuencias graves resultantes de este tipo de violencia, como lo son consecuencias mentales y físicas de las personas que la experimentan. (7) La atención obstétrica puede convertirse en violencia cuando se actúa desde un enfoque, que, en lugar de garantizar la dignidad y derechos de la persona durante su proceso reproductivo, se genera un abuso y se atenta en contra de la salud, desde una mirada biomédica, dejando de lado el proceso emocional. Los daños ocasionados por la violencia obstétrica son múltiples y severos, llegando incluso a ser irreversibles. Algunas de estas consecuencias son físicas, que pueden ser leves o incluso pueden llegar a la muerte, también hay consecuencias psicológicas, que son producto de la violencia física o la agresión verbal que consiste en burlas, humillaciones, insultos, entre otras cosas acciones que se dan por una relación de desigualdad entre la usuaria y el personal de la salud. Cabe mencionar que los daños que se mencionan también pueden repercutir en familiares y el entorno de la víctima. Aunque no se perciba a simple vista, entre el 30% y el 60% de los afectados por violencia obstétrica tienden a desarrollar trastornos que afectan a su salud mental, es decir, se ven expuestos a depresión, estrés, angustia, impotencia, soledad, baja autoestima, entre otras cosas. Las personas que han pasado por esta situación normalmente manifiestan sentirse sin poder sobre si mismos, al haber sido vulnerados. Una consecuencia de la violencia obstétrica es el desarrollo de depresión postparto, trastorno de estrés postraumático y problemas de apego con el bebé. Se entiende por violencia obstétrica física toda acción o procedimiento no imprescindible en la atención, o que se hizo sin consentimiento de la persona, además se incluyen las negligencias hacia necesidades del dolor y también la negación a un tratamiento. Algunas consecuencias pueden ser la episiotomía, las hemorragias, las cesáreas injustificadas, las maniobras ilegales, la inducción del parto, entre otras cosas que hacen del parto una experiencia traumática. Ser testigo de la violencia obstétrica también genera traumas, e impotencia al no poder defender a la persona vulnerada. Una de las formas de ejercer esta violencia sobre familia y acompañantes, es no permitir la entrada al parto. Cómo mencionamos antes, los daños que ocasiona la violencia obstétrica pueden ser múltiples y severos para las personas que se han visto envueltas en este tipo de maltrato proveniente del personal de salud que, en el contexto social actual, justifican este tipo de acciones por la sobrecarga laboral, el estrés, la falta de personal, entre otros. Lo que no justifica la violencia y el hecho de que las personas queden con una desconfianza en el sistema de salud. Se trata de un problema grave de salud pública y del respeto hacia los derechos humanos, en Chile se encuentra en un estado de alerta por la gran proporción de mujeres que refiere haber sufrido de alguna forma VO. Chile se estaría encontrando en una gran deuda con las mujeres y sus derechos en donde al no tomar mayores medidas contra estas prácticas, contribuyendo de manera activa a su normalización, siendo la sociedad quien ha creado asociaciones que se dedican a estudiar y a apoyar a mujeres en la VO, cumpliendo con un rol propio del estado. (4) El rol y el papel que tiene la matrona es de suma importancia, puesto que son las que se encuentran en primera línea con esta problemática, donde se deben cortar los patrones y dejar atrás el legado de mala reputación que precede a la profesión por la violencia ejercida. Para hacer el cambio, enfatizamos mucho en la promoción del parto humanizado y personalizado, ya que este prioriza el respeto y el empoderamiento de la mujer, poniéndola en el centro de atención y bajo el control de su parto con un equipo médico que trabaja para apoyar el proceso que está viviendo sin intervenir y siendo un observador. Debemos dejar atrás el enfoque biomédico y dar cuenta que la mujer tiene un rol central en todos los aspectos de este proceso, y tiene el derecho de participar en el planeamiento, desarrollo y evaluación de la atención y dar cuenta de las opciones que tiene, todo esto con el fin de erradicar el maltrato. Este tipo de parto trae ventajas tales como mejor apego con el recién nacido, recuperación más rápida, menos probabilidades de tener depresión postparto e incluso tiene consecuencias a largo plazo tales como relaciones familiares más sanas y duraderas. Cada día hay más concientización de lo importante que es el parto respetado y tanto en el mundo como en el Chile se hace el esfuerzo para romper con los paradigmas, capacitando al personal, educando a las madres e incluso creando un proyecto de ley que respalda a las mujeres en este proceso. Objetivos Objetivo General: Analizar cómo se ejerce la violencia obstétrica en entornos hospitalarios y cómo las personas han sido afectadas por este problema. Objetivos específicos: Investigar experiencias y percepciones de personas que han sido violentadas en el transcurso de su embarazo. Medir el impacto que ha generado la violencia obstétrica, incluyendo la salud mental, físicas u otros problemas obstétricos. Identificar qué factores hospitalarios son los que influyen para que la violencia obstétrica se siga ejerciendo. Marco teórico La violencia obstétrica afecta directamente a la libertad y a la autonomía de estas personas que han sido violentadas, no toman en cuenta en su capacidad de tomar sus propias decisiones, así como también se pasa a llevar la falta de consentimiento informado, ya que se debe tener la voluntad de la persona antes de realizar alguna práctica médica. Esto respalda que ninguna persona puede ser sometida a alguna prestación de salud durante en la gestación, preparto, parto, postparto o aborto, tampoco en las atenciones ginecológicas y sexuales. (10) Toda persona gestante o no gestante tiene el derecho a la información, así como la completa libertad de poder decidir libre e informadamente en los aspectos relacionados en el ámbito de salud. (11) Estas actitudes paternalistas de los profesionales de salud que se toman contra las personas potencian lamentablemente la desigualdad entre hombres y mujeres, ya que está violencia va dirigida especialmente a mujeres. (11) En la violencia obstétrica no se cumple la obligación moral de hacer el bien a otras personas, aquí se considera violencia obstétrica todo acto de dañe, denigre, lastime o cause la muerte en la mujer durante el embarazo, parto y puerperio. Se debiese de hacer entrega del mayor beneficio siempre para procurar el de la persona. La mujer en este caso puede determinar lo que es mejor para ella de acuerdo a su cultura, creencias, valores; estos valores pueden o no coincidir con el punto de vista médico. En la VO no se cumple el dialogo con la mujer para poder comprender lo que ella estima beneficioso para ella y su futuro/a hijo/a, por ende, no se respetan las decisiones que toma la persona. (15) La acción de violencia ejercida hacia la mujer en contexto clínico, por parte bienestar del personal de salud vulnera los derechos que pueden tener consecuencias físicas, psicológicas y/o daños en la moral. El personal que practica este tipo de vulneraciones falla en labores básicas de su profesión como; la asistencia, atención integral, respeto de la dignidad, igualdad, autonomía y la entrega de atención de calidad, cualidades y principios que cualquier profesional de salud debería tener, sin infringir daño intencionalmente, sobre todo con la confianza que entregan las usuarias. Los usuarios en el sistema de salud deben recibir tratamiento y cuidados basados en sus necesidades, procurando entregarles información completa y comprensible sobre su salud, además de dejarlas participar activamente en las decisiones relacionadas con su cuerpo. La atención debe adecuarse a las demandas, culturas y creencias que las usuarias tengan, respetando en todo momento sus necesidades. La atención integral debería ser un derecho para cada paciente y un rol importante seria el del estado que pueda garantizar que cada mujer reciba el trato, la atención, el respeto y la protección que merece, sin hacer diferencias. Actualmente no hay ley aprobada que haga justicia a las demandas sociales en el contexto de la violencia ejercida hacia las mujeres, puesto que la “Ley Adriana” es un proyecto que viene gestándose desde el año 2018 y a la fecha sigue siendo un proyecto de ley, que por consecuencia debería “establecer derechos en el ámbito de la gestación, preparto, parto, postparto, aborto, salud ginecológica y salud sexual, y sancionar la violencia obstétrica” dicho esto nos deja una interrogante, ¿Por qué se tardaría tanto en aprobar una ley que deba velar por la dignidad y seguridad de las mujeres? (16) En Chile, la Ley N° 20.584, conocida como la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes. Esta ley establece los derechos y deberes de las personas que reciben atención de salud en instituciones públicas o privadas en el país. Algunos de los derechos que garantiza incluyen el consentimiento informado, la confidencialidad de la información médica, el acceso a un trato digno y respetuoso, y el derecho a conocer su diagnóstico, pronóstico, tratamiento y alternativas disponibles. Además, la ley también establece ciertas obligaciones para los pacientes, como proporcionar información precisa sobre su historial médico y cumplir con las indicaciones del personal de salud para garantizar una adecuada atención. Considerando las definiciones de la violencia obstetricia y la declaración de mujeres que admiten haber sufrido dichas vulneraciones, podemos entender que sus derechos no han sido validados, como el recibir un trato digno, ser atendidas con amabilidad, calidad y seguridad entre otras, teniendo en cuenta esta problemática, se debería cuestionar la vigilancia puesta sobre los servicios de salud, considerando que es un problema que afecta a una gran cantidad de mujeres. (18) Ley Cuando este tipo de violencia sucede, la persona que está siendo dañada tiene el derecho de hacer una acción legal en contra tanto del establecimiento como del personal de salud que la agredió independiente si es físico o verbal, para hacer esta acción legal debe acogerse a la ley 20.584 de es la que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud, donde en sus artículos habla expresamente sobre lo que deben hacer los funcionarios de la salud como en el Artículo 5: En su atención de salud, las personas tienen derecho a recibir un trato digno y respetuoso en todo momento y en cualquier circunstancia. (13) También esta ley dice en el Artículo 10: Toda persona tiene derecho a ser informada, de forma oportuna y comprensible, por parte del médico, u otro profesional tratante, acerca de su estado de salud, del posible diagnóstico de su enfermedad, de las alternativas de tratamiento disponibles para su recuperación y de los riesgos que ello pueda representar, así como del pronóstico esperado, y del proceso previsible del postoperatorio cuando sea necesario, de acuerdo con su edad y condición personal y emocional. Asimismo, todo niño, niña y adolescente tiene derecho a recibir información sobre su enfermedad y la forma en que se realizará su tratamiento, adaptada a su edad, desarrollo mental y estado afectivo y psicológico. Aquí se puede observar la vulneración de los derechos cuando a la persona que ha sufrido violencia obstétrica no le explican los procedimientos que harán. (13) Además, en bastantes de las ocasiones en que sucede esta acción violenta no se pide el consentimiento a la realización de los procedimientos, y nuevamente no se respeta lo que dice la ley en el Artículo 14: Toda persona tiene derecho a otorgar o denegar su voluntad para someterse a cualquier procedimiento o tratamiento vinculado a su atención de salud. (13) Asimismo, existe otro proyecto de ley que fue Aprobada generalmente en la Cámara de Diputados, y desde noviembre en tabla, pero sin carácter urgente, se encuentra la Ley Adriana que sanciona la violencia gineco-obstetra contra personas gestantes, una normativa que establece derechos en el ámbito de gestación, preparto, parto, postparto, aborto, salud ginecológica y sexual. La ley Adriana se pone sobre la mesa con el propósito de regular, garantizar y promover derechos de las mujeres, las personas gestantes, los recién nacidos y la pareja durante el parto, preparto y posparto. (14) Metodología: revisión sistemática Nuestra metodología de trabajo se basó en primer lugar encontrar un tema que fuera de nuestro interés, el cual es la violencia obstétrica que está muy interconectado con la carrera que estamos cursando en la actualidad, luego de este planteamos el problema, buscamos que es la violencia obstétrica, y porque es un tema tan importante para investigar, además de plantear la magnitud, relevancia social y como esto puede llevar a vulnerar los derechos de los usuarios que sufren esto. Posteriormente elaboramos tanto un objetivo general como específico para esta investigación donde se buscó que estos fueran claros y precisos, además que tuvieran un orden lógico y que fueran de entendimiento de cualquier persona que lea esta investigación. Más tarde se construyó el marco teórico donde se abordó la situación problema, el resultado de análisis y todas las variables de importancia de esta investigación, pero aplicando los principios de la bioética que son no maleficencia, justicia, beneficencia y respeto a la autonomía de las personas. Después se realizaron los resultados y las conclusiones de la investigación, en los resultados se planteó por qué sucede la violencia obstetricia en chile y América Latina, además de aportar datos estadísticos para visibilizar como esto afecta a las personas y en la conclusión se describió lo que deberían hacer los futuros profesionales de la salud, pero más abocado a la matonería, especificando algunas acciones como promover la de sensibilidad, parto humanizado, crear más espacio de diálogo, entre otras cosas. Resultados La medicalización y patologización del parto son de los problemas principales por los cuales el personal de salud se siente con el derecho de vulnerar a la mujer, ya que siempre que se cumple el fin es válido. (2) En una revisión sistemática reciente, sobre la falta de respeto o el maltrato durante el parto en América Latina, identificó una prevalencia durante la atención institucional del parto de 43%. Esta medida no se diferencia significativamente según el tipo de hospital; público o privado. Si bien existen pocos estudios en un contexto chileno, uno conocido indica que 92,7% de las mujeres que participaron en el estudio informaron que se usaron prácticas comunes como la rotura de membranas, el uso de oxitocina y la anestesia epidural. Un tercio de las mujeres de dicho estudio informó estar descontentas con la atención recibida. El objetivo de dicho estudio es informar acerca de los resultados de la primera encuesta sobre la violencia obstétrica en Chile, de modo que se visibilice, y comparar la ocurrencia según el tipo de servicio de salud en el que se ha atendido el parto. (2) El estudio, de tipo descriptivo y transversal fue hecho entre diciembre de 2019 y mayo de 2020. La población objetivo fueron mujeres de 18 años que habían tenido un parto en el sistema de salud en Chile y que se encontraban dentro de territorio chileno. La muestra, no probabilística, quedó compuesta por 2.105 mujeres que respondieron el cuestionario en su totalidad, y cuyas edades varían entre 18 y 82 años. (2) Los datos fueron obtenidos mediante la Primera Encuesta Nacional de Violencia Ginecológica y Obstétrica en Chile (GINOBS2020). El cuestionario fue aplicado por una plataforma en línea y se realizó una amplia invitación a contestar la encuesta, por redes sociales y contactos de diversas organizaciones y colectivos feministas. Este cuestionario indagaba sobre una serie de variables referidas al historial de atención ginecológica y obstétrica de las mujeres. En este estudio solo se informan los resultados referidos a violencia obstétrica y en la porción de la muestra que comunicó haber tenido al menos un parto. En el primer apartado se consultaba sobre variable sociodemográficas (edad, orientación sexual, identidad sexual, nivel educacional, tipo de centro donde se realizó el parto e identificación con pueblos originarios o como afrodescendiente, entre otras). (2) Se utilizó una escala de violencia obstétrica que consta de 14 ítems en formato Likert con cinco opciones de respuesta (que van desde 1= No describe para nada lo que me ocurrió, hasta 5= Definitivamente esto me ocurrió). Además, se consultó a las participantes acerca de una serie de prácticas sistemáticas por parte de miembros del equipo médico durante el parto: rasurado de genitales externos, la prohibición de tomar líquidos o comer durante el trabajo de parto, permanecer acostada durante todo el parto bajo indicación, el uso de oxitocina para desencadenar el parto, la rotura artificial de membranas, maniobra de Kristeller, el legrado o raspaje de útero sin anestesia, la cesárea injustificada, tactos vaginales reiterados y la episiotomía. Es formato de respuesta fue dicotómico, para detectar la presencia o ausencia del procedimiento. También se consultó si se les había pedido firmar el consentimiento informado y en qué circunstancias. (2) En el cuadro 1 se describe el porcentaje de partos realizados en el sistema público o privado para cada categoría de las variables edad, nacionalidad, orientación sexual e identificación étnica, así como los porcentajes de respuesta a la pregunta referida a si considera que sufrió de violencia obstétrica durante su parto. (2) Los resultados obtenidos indican que, de las 2.105 mujeres encuestadas, 79.28% considera que experimentó violencia obstétrica durante su parto. Con relación a la institución en donde fue realizado, la cifra aumenta a un 86,5% en hospitales públicos y desciende a 72,4% en clínicas privadas. (2) En el cuadro 2 se pueden observar los estadísticos descriptivos para los ítems de la escala de VO utilizados, tanto para la muestra global como para las muestras divididas por la variable relacionada con el centro donde se atendió el parto. Estos resultados indican que la percepción de ser infantilizadas o anuladas por parte del equipo médico, la percepción de vulnerabilidad que sale de este tipo de atención, el impedimento de estar acompañadas durante el parto y la realización de procedimientos en ausencia de un consentimiento debidamente informado son las más frecuentes. (2) En el cuadro 3 se muestran resultados obtenidos sobre la consulta referida a la realización de la serie de prácticas sistemáticas, anteriormente mencionadas, durante el parto. Dada la alta frecuencia de realización de estas prácticas tanto en servicios públicos como privados, algunas de las diferencias no resultan estadísticamente significativas. Entre las que sí lo son, se señala que, en las instituciones públicas, estas prácticas suelen ser más frecuentes, sobre todo las referidas a los tactos vaginales reiterados, la episiotomía, la compresión del abdomen al momento de los pujos y la administración de medicamentos para “apurar” el parto. Entre las que se realizan con más frecuencia en servicios privados (clínicas) que en públicos (hospitales), se informan las cesáreas. (2) Con respecto al uso de consentimientos informados referidos a los procedimientos realizados durante el parto, se encontró que 55,4% de las mujeres declaran haber firmado dicho consentimiento. Del mismo modo, 63% de este grupo declara que dicho consentimiento era claro y preciso y que, por lo tanto, que lo entendieron. Del total de mujeres que firmó un consentimiento, 21,4% lo hizo en las consultas o controles previos al trabajo de parto y 24,3% tuvo que firmarlo durante el trabajo de parto. Al desagregar estos datos por tipo de institución, se observa que 49,9% de quienes se atendieron en hospitales públicos y 63,7% en clínicas privadas recuerdan haber firmado un consentimiento; por otra parte, 53,2% y 71,9%, respectivamente, consideran que la información entregada en el mismo era clara y precisa. (10) Los resultados del estudio en general indican que, en comparación con la prevalencia en otros países, en Chile hay una alarmante proporción de mujeres que comunica haber sufrido violencia obstétrica. Esto nos indica que la violencia es la norma y no la excepción. Se trata de un problema grave de salud pública y de respecto a los derechos humanos. Ocho de cada diez mujeres han padecido de violencia dentro del sistema de salud, revelando este espacio como una parte de la continua violencia que mujeres sufren a diario. (10) Se debe tomar en cuenta que, probablemente, estas cifras de violencia obstétrica hayan aumentado durante el periodo de pandemia, con justificación de la distancia social incluyendo el separar al bebé de la madre por la misma razón. Además, este estudio no incluye mujeres menores de 18 años, que de igual manera sufren violencia obstétrica dirigida a la edad en la que cursan su embarazo. Conclusión Como futuras profesionales de salud debemos concientizarnos sobre la violencia obstétrica para cambiar el modelo estandarizado que se usa a hoy en día, con un enfoque de género. Esta violencia en particular se destaca por el abuso de poder que ejercen las instituciones y los profesionales de la salud en contra de la libertad de la mujer. Se debe mejorar la atención en salud para que sea una atención de calidad e integral, además entregar las herramientas necesarias para que profesionales de la salud puedan detectar signos de violencia obstétrica. De esta forma cumplir protocolos necesarios, pero que no resulten invasivos, arriesgados ni dolorosos, y con esto generar que los partos sean realizados con un trato respetuoso, digno y humanizado. Es necesario crear diálogos con las usuarias para realizar el intercambio de perspectivas y percepciones, para evitar las interferencias comunicativas o bien la ausencia de la comunicación. Seria de total ayuda para las mujeres que se creara un tipo o más tipos de plan de parto, ya que no todas las mujeres desean tener a sus bebes de la misma forma. En este plan debería respetarse totalmente la autonomía de la usuaria. Un concepto que también sería beneficioso de implementar son los programas para visibilizar la violencia de género y así potenciar la autonomía de estas personas. El reconocer que la violencia obstétrica existe y es un problema sería la forma más viable de ayudar a que estos casos disminuyan y que estas prácticas perjudiciales no se sigan ejerciendo. En la violencia obstétrica se vulneran derechos fundamentales, por lo tanto, es necesario promover la sensibilización y consideración sobre este tema, especialmente en los profesionales de salud, para poder modificar y cambiar estas prácticas que violan los derechos de estas usuarias. Se debe garantizar el derecho a la información completa relacionada a los tratamientos, recibir el mejor trato posible por parte de los profesionales a las usuarias para garantizar una calidad de atención independientemente de los diversos factores socioeconómicos o culturales que tenga esa usuaria, así como también garantizando la igualdad del acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva. Es necesario que en Chile se asuma la responsabilidad por parte del gobierno de implementar políticas públicas mediante la elaboración de programas o cambios en los existentes que afecten a la salud de las usuarias, incorporando la perspectiva de género, leyes de autonomía y los derechos humanos de estas mujeres, etc. Estos programas le podrán garantizar una atención integral y de calidad a la mujer antes, durante y después del parto. Bibliografía 1. Machuca C, Alexia Y, Campos R, Carola L. VIOLENCIA OBSTÉTRICA EN CHILE: SITUACIÓN ACTUAL DE LA LEGISLACIÓN NACIONAL Y LA PROBLEMÁTICA JURÍDICO PENAL DE NO CONTAR CON UN RECONOCIMIENTO ESPECÍFICO 1 [Internet]. Available from: https://repositorio.unab.cl/xmlui/bitstream/handle/ria/23837/a138349_Cortes_Y_Viol encia_obstetrica_en_Chile_situacion_2021_tesis.pdf?sequence=1&isAllowed=y 2. Cárdenas Castro, Manuel y Salinero Rates, Stella Violencia obstétrica en Chile: percepción de las mujeres y diferencias entre centros de salud. Revista Panamericana de Salud Pública [online]. Disponible en: https://doi.org/10.26633/RPSP.2022.24. 3. Google.com. [citado el 13 de octubre de 2023]. Disponible en: https://drive.google.com/file/d/1A1flpTj6Cclb4. Ley de derechos y deberes de los pacientes [Internet]. www.ssbiobio.cl. [cited 2023 Oct 13]. Available from: https://www.ssbiobio.cl/view/ley_derecho_deberes.php#:~:text=La%20ley%20tam 5. Declaración de la OMS sobre tasas de cesárea [Internet]. www.who.int. Available from: https://www.who.int/es/publications/i/item/WHO-RHR15.02#:~:text=Desde%201985%2C%20los%20profesionales%20de 6. 1.Sadler M. Más cesáreas que nunca en Chile [Internet]. CIPER Chile. 2023. Available from: https://www.ciperchile.cl/2023/01/11/mas-cesareas-que-nunca-enchile/ 7. Rodríguez Mir J, Martínez Gandolfi A. La violencia obstétrica: una práctica invisibilizada en la atención médica en España. Gaceta Sanitaria. 2020 Sep;35(3). 8. Cárdenas Castro M, Salinero Rates S. Violencia obstétrica en Chile: percepción de las mujeres y diferencias entre centros de salud. Revista Panamericana de Salud Pública. 2022 Apr 12;46:1. 9. JGM R. ¿Qué es la violencia obstétrica?: Entrevista a OVO Chile [Internet]. Radio JGM. 2022 [cited 2023 Oct 13]. Available from: https://radiojgm.uchile.cl/carla-bravodirectora-observatorio-violencia-obstetrica-ovo-chile/ 10. El respeto a la autonomía y el consentimiento informado con especial referencia a la vulnerabi- lidad y la violencia obstétrica [Internet]. [cited 2023 Oct 13]. Available from: https://www.colegiomedico.org.uy/wp-content/uploads/2021/04/3-El-respeto-ala-autonomia-y-el-consentimiento-informado-con-especial-referencia-a-lavulnerabilidad-y-la-violencia-obtetrica.pdf 11. Al Adib Mendiri M, Ibáñez Bernáldez M, Casado Blanco M, Santos Redondo P, Al Adib Mendiri M, Ibáñez Bernáldez M, et al. La violencia obstétrica: un fenómeno vinculado a la violación de los derechos elementales de la mujer. Medicina Legal de Costa Rica [Internet]. 2017 Mar 1;34(1):104–11. Available from: https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S140900152017000100104 12. Radio JGM. ¿Qué es la violencia obstétrica?: Entrevista a OVO Chile [Internet]. Radio JGM. 2022 [citado el 13 de octubre de 2023]. Disponible en: https://radiojgm.uchile.cl/carla-bravo-directora-observatorio-violencia-obstetrica-ovochile/ 13. Ley Adriana: En qué consiste la normativa que busca sancionar la violencia gineco-obstétrica [Internet]. Uchile.cl. 2021 [citado el 13 de octubre de 2023]. Disponible en: https://uchile.cl/noticias/182853/ley-adriana-una-sancion-a-laviolencia-gineco-obstetrica 14. Biblioteca del Congreso Nacional. Biblioteca del Congreso Nacional [Internet]. www.bcn.cl/leychile. [citado el 13 de octubre de 2023]. Disponible en: https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1039348&idVersion=2021-05-11 15. Radio JGM. ¿Qué es la violencia obstétrica?: Entrevista a OVO Chile [Internet]. Radio JGM. 2022 [citado el 13 de octubre de 2023]. Disponible en: https://radiojgm.uchile.cl/carla-bravo-directora-observatorio-violencia-obstetrica-ovochile/ 16. https://sochog.cl/wpcontent/uploads/2023/04/LEY_ADRIANA_FODA_2023.pdf 17. Cárdenas Castro, Manuel y Salinero Rates, Stella Violencia obstétrica en Chile: percepción de las mujeres y diferencias entre centros de salud. Revista Panamericana de Salud Pública [online]. Disponible en: https://doi.org/10.26633/RPSP.2022.24. 18. Ley de derechos y deberes de los pacientes [Internet]. www.ssbiobio.cl. [cited 2023 Oct 13]. Available from: https://www.ssbiobio.cl/view/ley_derecho_deberes.php#:~:text=La%20ley%20tam