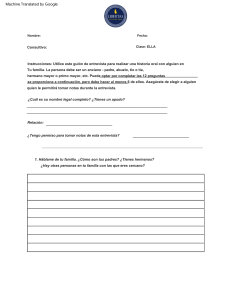MachineTranslatedbyGoogle MachineTranslatedbyGoogle “Esta es una lectura completa y convincente sobre cómo hacer que las metáforas funcionen en la terapia. Es un libro ligero e interesante que destaca el poder y la complejidad potencial de la metáfora cuando el terapeuta la aprovecha adecuadamente. Cubre los fundamentos científicos de cómo funcionan las metáforas y explica la mejor manera de crear un contexto terapéutico que permitirá que las metáforas hagan lo que mejor hacen: crear flexibilidad psicológica en la forma en que nos relacionamos con nosotros mismos. El trabajo es erudito y oportuno, pero también está lleno de interesantes segmentos de transcripción y metáforas clínicas relevantes. El libro no es ni tonto ni difícil de leer. De hecho, fue placentero e interesante, y lleva al lector a un viaje que cambiará positivamente la forma en que los terapeutas usan la metáfora en su práctica clínica”. —Yvonne Barnes-Holmes, Barnes-Holmes, PhD, profesora asociada de análisis de comportamiento en la Universidad de Ghent “Si ha estado anhelando un discurso sofisticado y completo sobre todo lo relacionado con la metáfora, Metáfora en la práctica es el libro que necesita. Niklas Törneke proporciona un análisis fresco y profundo tanto del papel científico como de la aplicación práctica de las metáforas en psicoterapia”. —Jill A. Stoddard, PhD, coautora de The Big Book of ACT Metáforas “Este destacado volumen examina el uso de metáforas en la práctica clínica. Aunque muchos médicos experimentados y hábiles a menudo usan metáforas con bastante naturalidad, pocos terapeutas saben por qué las usan y cómo pueden maximizar sus beneficios. Este libro analiza sistemáticamente los fundamentos teóricos y el uso óptimo de estas poderosas herramientas. Basadas en ciencia clínica sólida, las metáforas brindan a los terapeutas un lenguaje para comunicar de manera efectiva información clínica importante que puede tener un impacto poderoso en el proceso terapéutico. Recomiendo altamente este libro." —Stefan G. Hofmann, Hofmann, PhD, profesor de psicología en la departamento de psicología y ciencias del cerebro en la Universidad de Boston MachineTranslatedbyGoogle “He aprendido mucho de este valioso libro. Niklas Törneke demuestra la hermosa sinergia entre el análisis terapéutico y el lingüístico, y el resultado es tanto una guía práctica como una inspiración intelectual para profesionales, investigadores y cualquier otra persona interesada en la terapia y el lenguaje”. —Dennis Tay, PhD, profesor asistente en el departamento de inglés de la Universidad Politécnica de Hong Kong “En Metáfora en la práctica, Niklas Törneke te lleva a un viaje intelectualmente estimulante e increíblemente práctico. En la primera parte del libro, muestra al lector cómo la metáfora es central en todos los aspectos del trabajo terapéutico y le brinda al lector un análisis de la metáfora que se basa en su profundo conocimiento de la filosofía, la teoría y la ciencia. Luego, en la segunda parte del libro, brinda una asombrosa variedad de formas de crear metáforas para ayudar a los clientes a comprender cómo se ven influenciados por su entorno, obtener una perspectiva saludable de su experiencia y encontrar una dirección valiosa para su vida. El lector encontrará especialmente útil el capítulo sobre la cocreación de metáforas, ya que le muestra cómo ir más allá de las metáforas enlatadas y trabajar cooperativamente dentro de la historia y visión del mundo únicas del cliente. Törneke escribe con claridad y belleza. No puedo recomendar este libro lo suficiente. Será útil para cualquiera que busque usar el lenguaje para mejorar la condición humana”. —Joseph Ciarrochi, PhD, PhD, coautor Sal de tu mente y entra en Your Life for Teens, y coeditor de Mindfulness, Acceptance, and Psicologia POSITIVA MachineTranslatedbyGoogle METÁFORA en PRÁCTICA Guía de un profesional a Usar el Ciencia del Lenguaje en Psicoterapia NIKLAS TÖRNEKE, MD Prensa de contexto Una huella de New Harbinger Publications, Inc. MachineTranslatedbyGoogle Nota del editor Esta publicación está diseñada para proporcionar información precisa y fidedigna con respecto al tema tratado. Se vende con el entendimiento de que el editor no se dedica a prestar servicios psicológicos, financieros, legales u otros servicios profesionales. Si se necesita la asistencia o el asesoramiento de un experto, se deben buscar los servicios de un profesional competente. Distribuido en Canadá por Raincoast Books Copyright © 2017 por Niklas Törneke Prensa de contexto Una impresión de New Harbinger Publications, Inc. 5674 Avenida Shattuck Oakland, CA 94609 www.nuevoheraldo.com Diseño de portada por Amy Shoup Adquirido por Elizabeth Hollis Hansen Editado por Susan LaCroix Indexado por James Minkin Reservados todos los derechos Datos de catalogación en publicación de la Biblioteca del Congreso en archivo 19 18 10 9 17 8 7 6 5 4 3 2 1 Primera impresión MachineTranslatedbyGoogle cr eciente familia. A Birgitta, Viktor, Ulrika, Hanna Klara y la creciente MachineTranslatedbyGoogle MachineTranslatedbyGoogle Contenido Prólogo: Conocimiento científico práctico sobre la mayoría Importante herramienta terapéutica que tenemos Introducción: Una historia de tres libros viii 1 Parte 1: Metáfora: un análisis científico 1 ¿Qué son las metáforas? 7 2 Metáforas—en contexto 21 3 Análisis de comportamiento y metáforas 33 4 Metáforas—relaciones relacionadas 43 5 Metáforas en la investigaci investigación ón clínica 61 6 ¿Qué hemos aprendido? 69 Parte 2: Metáforas como Herramientas Terapéuticas 7 Tres estrategias básicas 73 8 Creación de metáforas para el análisis funcional 91 9 Creación de metáforas para establecer la distancia de observación 111 10 Creación de metáforas para aclarar la dirección 121 11 metáforas atrapantes 129 12 metáforas de cocreación 147 13 metáforas y ejercicios experienciales 165 Epílogo 189 Expresiones de gratitud 191 Referencias 193 Índice 211 MachineTranslatedbyGoogle MachineTranslatedbyGoogle PREFACIO Conocimiento científico práctico Sobre lo Terapéutica más importante Herramienta que Disponemos Imagina un fontanero sin herramientas. Cuando se le llama para un trabajo, un plomero en esta situación solo puede hacer algunas cosas simples. Abre o cierra un grifo. Saca una cuchara del triturador de basura. Ese tipo de cosas. Una tarea de cualquier complejidad sería imposible. Los psicoterapeutas sin metáforas son como fontaneros sin herramientas. Es casi imposible expresar ideas complejas sin depender de la metáfora— por eso estoy comenzando este prólogo con uno. Casi todas las oraciones que decimos incluyen metáforas obvias enterradas en la etimología y las connotaciones de las palabras que elegimos, si no más obviamente en nuestras construcciones verbales, como la que acabo de dar. Nuestros argumentos y discusiones se encarnan en metáforas incluso en nuestras posturas físicas y propósitos mentales, ya que “huimos” de emociones que, después de todo, apenas nos “persiguen”, o “lidiamos con” pensamientos que son incapaces de negociar. La "psicopatología" en sí misma es una metáfora. Pero si bien necesitamos metáforas como trabajadores aplicados, y vemos metáforas en nuestros clientes y las usamos en casi c asi todos los actos que realizamos en ese rol, eso no significa que entendamos lo que estamos haciendo. En general, no lo hacemos. Las herramientas de la psicoterapia son predominantemente verbales, pero ese mismo hecho es un problema. Todos tenemos una comprensión intuitiva del lenguaje humano porque hemos estado hablando y escuchando toda nuestra vida, pero ese conocimiento cómodo es la ilusión del sentido común. Esto es fácil de probar. Hágale a un médico normal la pregunta más simple sobre el lenguaje humano y cualquier pretensión de comprensión científica se revelará como una ilusión, como una cortina que se quita del Mago de Oz. O z. Si bien se prohíben los ejemplos como sustitutos de las explicaciones (ejemplos como sustitutos MachineTranslatedbyGoogle viii Metáfora en la práctica porque el conocimiento analítico es una cierta c ierta ruta hacia el autoengaño), pídale a un clínico una descripción técnica de qué es una "palabra", o qué implica la resolución verbal de problemas, o por qué las metáforas son útiles. La cortina se deslizará rápidamente hacia un lado. Encontrará una mezcla de largas pausas y vagas discusiones de sentido común. Encontrará el engaño de nuestra comprensión de sentido común de cómo funciona realmente el lenguaje y la cognición humana superior. Uno podría criticar el coqueteo de los terapeutas con este nivel de ignorancia, pero en general, las teorías científicas en este dominio están muy alejadas de las necesidades de los profesionales. En general, no es muy útil para los clínicos leer l eer la literatura científica sobre la metáfora, que tiene muy poco que decir que sea poderoso, probado y conocido por su importancia práctica. Hay un vasto cuerpo de trabajo en la corriente principal de la ciencia, está bien, pero se centra en gran medida en las cosas equivocadas para el trabajo descarnado del cambio de comportamiento. Deja a los practicantes en una posición como la de nuestro proverbial plomero, que piensa en preguntar cómo funcionan estas herramientas solo para recibir un tratado complejo e irrelevante sobre su composición química. Los terapeutas necesitan ambos. Necesitamos nuestras herramientas verbales Y necesitamos el tipo de conocimiento científico que faculta su uso efectivo. Afortunadamente, Afortunadament e, esa no es una demanda imposible. De hecho, cumplir con eso agenda es de lo que trata este libro. Niklas Törneke es un médico privado muy inusual. Un psiquiatra sueco, ha pasado muchos años buscando esa combinación de principios científicos básicos y aplicaciones prácticas. Ha mostrado el resultado de ese viaje con sus excelentes libros sobre principios conductuales (Ramnerö & Törneke, 2008) y sobre el aprendizaje de la teoría del marco relacional (Törneke, 2010). Tiene el tipo de mente que sigue preguntando "por qué" y que se niega a dejar de leer y hacer esa pregunta hasta que se abre el telón de la ignorancia del sentido común y tiene una comprensión que es científicamente sólida y clínicamente útil. Luego, trabaja duro para revelar el conocimiento que ha desenterrado, utilizando un lenguaje claro y una explicación cuidadosa. Como resultado, Niklas tiene demanda en todo el mundo como formador, orador y escritor. Él no está ahí afuera haciendo presentaciones carismáticas y llamativas sobre intervenciones clínicas salvajes y no probadas: está guiando a los médicos a través de su consolidación y análisis de literatura l iteratura científica compleja, y la importancia práctica de estos, de una manera tranquila, centrada en la práctica, paso a paso. camino. Un hombre inteligente, equilibrado, de buen corazón, con un atraso de experiencia clínica y sabiduría, su voz se escucha claramente en este volumen. MachineTranslatedbyGoogle ix Prefacio El libro está estructurado como esperaría, conociendo a Niklas, está estructurado de la forma en que él piensa. Comienza con una pregunta y luego explora cuidadosamente lo que se sabe. La búsqueda es minuciosa pero no sin objetivo ya que tiene un propósito práctico en mente y lo comparte con el lector. Se decide por los aspectos de la ciencia existente que parecen más útiles, centrándose especialmente en la teoría del marco relacional (RFT) y el cuerpo de trabajo que contiene sobre la metáfora. Nunca doctrinarias, las ideas útiles que se aprenden en el camino se conservan sin importar de dónde provengan, RFT o no. Luego, con esta comprensión puesta en primer plano, se adentra en tareas clínicas comunes y aplica la ciencia del lenguaje humano y la cognición a las intervenciones que los profesionales pueden hacer usando metáforas para hacer el trabajo, mostrando en diálogos bien elaborados cómo se aplica ese conocimiento. . Este no es un libro para hojear o leer buscando términos en el índice. Es un libro para leer de principio a fin. Me imagino leyéndolo de la forma en que probablemente fue escrito: cuidadosamente, sentarse es una silla cómoda, en una oficina acogedora, con una taza de café y paredes cálidas para protegerse del frío exterior. Un viaje honorable e interesante, elaborado por un hombre honorable e interesante, con un propósito honorable e interesante: ayudar a cambiar vidas humanas. La psicoterapia es una interacción predominantemente verbal y, por lo tanto, las herramientas de la psicoterapia son predominantemente verbales. Necesitamos saber qué son y cómo funcionan. Este libro trata sobre una de las herramientas verbales más importantes y versátiles que tenemos: la metáfora. Si alguna vez hubo una herramienta digna de consideración cuidadosa en una silla cómoda en una oficina acogedora, es esta. Toma tu café y toma asiento. —Steven C. Hayes Hayes Profesor de la Fundación de Psicología universidad de nevada MachineTranslatedbyGoogle MachineTranslatedbyGoogle INTRODUCCIÓN Una historia de tres libros La imaginería poética fue un elemento temprano en mi vida. El premio Nobel sueco Pär Lagerkvist y otros poetas suecos fueron citados con frecuencia en la casa de mi infancia mientras crecía, junto con las historias bíblicas y sus narrativas de múltiples capas: "el Señor es mi pastor"; “El reino de los cielos es como la levadura…”; "Tú eres la sal de la tierra…" Muchos años después (1993–1996) me formé como psicoterapeuta. Mis compañeros de clase eran un grupo creativo y el ambiente era estimulante, aunque a veces un poco caótico. Recuerdo especialmente las conversaciones que tuve con uno de ellos, que también era un terapeuta de arte capacitado. Me fascinó la forma en que interactuaba con sus clientes usando dibujos y arte. Aunque los aspectos prácticos específicos de este método me eran ajenos, en nuestros diálogos me di cuenta de que podía hacer lo mismo usando metáforas: ¡me di cuenta de que se podía pintar con palabras! Otra persona que me inspiró en la dirección que condujo a este libro fue el terapeuta cognitivo Art Freeman. Como uno de los profesores del programa de formación, describió una forma de conceptualizar un problema psicológico que me atrajo. Después de escuchar el relato de un cliente, hacía un dibujo simple, a menudo usando figuras de palitos, que resumía lo que había escuchado tal como lo veía. Luego entregaba el dibujo al cliente y esperaba una respuesta. En el diálogo que siguió, se animaba al cliente a alterar o corregir el dibujo para que reflejara su propia percepción de la situación. Luego, los dos usarían la imagen para determinar qué tenía que cambiar. Y nuevamente me di cuenta: esto también se puede hacer usando metáforas. En 1998 conocí la terapia de aceptación y compromiso (ACT), un modelo de tratamiento que sitúa la metáfora en el centro de la psicoterapia. Creo que fue en ese momento cuando tuve la idea de escribir un libro sobre el uso de metáforas. Pero intervinieron otras cosas importantes. Un año después conocí a Jonas Ramnerö, y nuestro diálogo sobre el aprendizaje del tratamiento psicológico basado en la teoría ha sido MachineTranslatedbyGoogle 2 Metáfora en la práctica pasando desde entonces. A Jonas se le ocurrió la idea de coescribir un libro, que eventualmente se convirtió en The ABCs of Human Behavior: Behavioral Principles for the Practicing Clinicalian (Ramnerö & Törneke, 2008). Algunas de mis ideas sobre cómo se pueden usar las metáforas en la terapia están incluidas en ese libro (capítulo 10). Mi interés en ACT finalmente se extendió a su base teórica, la teoría del marco relacional (RFT). Fue muy liberador encontrar finalmente una teoría científica del lenguaje humano y la cognición útil tanto para la investigación básica como para la aplicación clínica. También se incluyó una breve introducción a la teoría en El ABC del comportamiento humano (capítulo 7), pero eso no fue suficiente. La tarea de presentar RFT de manera integral y legible llevó a un nuevo libro, Learning RFT (Törneke, 2010). Dado que RFT proporciona un modelo de cómo funcionan las metáforas, el libro contiene una sección bastante detallada sobre el tema (capítulo 5). Así que el desafío de la metáfora y su uso en el tratamiento psicológico me ha perseguido a lo largo de los años. Pero en esto definitivamente no estoy solo. Dondequiera que se mire dentro del mundo de la psicoterapia, independientemente del modelo de tratamiento específico, todo el mundo parece estar de acuerdo en la importancia de la metáfora como herramienta terapéutica. Esto es así dentro de la terapia cognitivo conductual (Muran & DiGiuseppe, 1990; Linehan, 1993; Stott, Mansell, Salkovskis, Lavender, & Cartwright-Hatton, 2010; Blenkiron, 2010), la terapia psicodinámica (Katz, 2013; Rasmussen, 2002; Stine , 2005), terapia de sistemas (Barker, 1985; Combs & Freedman, 1990, Legowski & Brownlee, 2001) y terapias experienciales (Angus & Greenberg, 2011). Una influencia históricamente importante en general es Milton Erickson (Rosen, 1982). El uso de metáforas también es fundamental para toda una gama de modelos populares de autodesarrollo y cambio que se consideran fuera del grupo de métodos basados en la evidencia y que a menudo hacen fuertes afirmaciones sobre cómo funcionan las metáforas (Battino, 2002; Lawley & Tomki Pero, ¿qué pasa con el fundamento científico de todo esto? ¿Qué tenemos nosotros, que nos enorgullecemos de llevar a cabo un tratamiento psicológico con base científica, para respaldar cualquier afirmación sobre la importancia de la metáfora? ¿Qué sabemos sobre el funcionamiento de las metáforas en el tratamiento psicológico? ¿Hay alguna recomendación con base científica sobre cómo se debe realizar ese trabajo? Este libro es mi intento de proporcionar algunas respuestas a estas preguntas. Sin embargo, aunque existe un consenso general sobre la relevancia del campo de la metáfora, no está tan claro dónde se encuentra dicho conocimiento. Si se encuentra en la tradición basada en la evidencia de CBT (cognitive and conductual MachineTranslatedbyGoogle Una historia de tres libros 3 terapias) agradecería datos que demuestren diferencias en, por ejemplo, el uso de metáforas y la ausencia de dicho uso, o formas de usar metáforas y resultados del tratamiento. Desafortunadamente, Desafortunadamente, la cantidad de investigació investigaciónn que se enfoca en estos temas es pequeña y la investigación que existe rara vez brinda respuestas claras a las preguntas planteadas (McMullen, 2008). Al mismo tiempo que las diferentes escuelas psicoterapéuticas, a pesar de su visión positiva sobre el uso terapéutico de las metáforas, han tenido problemas para encontrar formas de evaluarlo científicamente, científicamente, no falta el análisis científico del fenómeno de la metáfora en la experiencia humana en general. Por el contrario, se trata de un campo interdisciplinario muy productivo y en crecimiento, en el que la lingüística y las ciencias cognitivas tienen un papel protagónico. De hecho, los lingüistas incluso han comenzado a interesarse por cómo se utilizan las metáforas en psicoterapia (Needham-Didsbury, 2014; Tay, 2013; 2014). El análisis del comportamiento también ha comenzado a hacer una contribución novedosa a esta área en los últimos años. Con una nueva comprensión del lenguaje humano y la cognición basada en la teoría del marco relacional, el fenómeno de la metáfora ahora es más accesible al análisis del comportamiento.1 En este sentido, este libro es una continuación natural de mis dos trabajos anteriores. En nuestra introducción al análisis clínico de la conducta, Jonas Ramnerö y yo hicimos una breve mención de las metáforas como parte de la intervención clínica; el libro sobre RFT y su aplicación clínica incluyó un análisis más detallado del uso de metáforas. Y ahora, en este tercer libro, coloco las metáforas y su función en el centro del escenario. ¿Qué sabemos y qué consejo es razonable dar sobre cómo se deben usar las metáforas como parte de la práctica clínica? El terreno de juego de este libro es el mismo que el de los dos anteriores: el análisis de la conducta como proyecto científico. Pero dado que son otras disciplinas científicas las que han dedicado más investigación al tema de la metáfora, aquí es donde comenzaré. Sin embargo, permítanme aclarar que mi cuenta será selectiva. La investigación de la metáfora es un campo de conocimiento amplio y diverso, y lo que sigue no es una introducción general. Por supuesto, me esforzaré por hacer justicia al material, pero me acerco a la tarea con una intención personal particular: utilizar este conocimiento al servicio de un análisis conductual moderno del uso de metáforas. Y todo ello de forma que resulte práctico y clínicamente relevante. 1 Ver Törneke 2010 para una definición. MachineTranslatedbyGoogle 4 Metáfora en la práctica La Disposición del Libro El libro comienza con un capítulo (capítulo 1) que introduce el tema y proporciona definiciones básicas, con un enfoque en los avances científicos desde la década de 1980. El Capítulo 2 destaca las tendencias en la investigación durante los últimos diez años, con base en la observación de que éstas se superponen en gran medida con las posiciones del análisis de la conducta. El Capítulo 3 presenta las posiciones y la contribución relativamente limitada del análisis de comportamiento tradicional, que consiste principalmente La manera de Skinner de analizar la metáfora. El Capítulo 4 es central, brinda una breve introducción general a RFT y, sobre todo, ilustra cómo el enfoque puede analizar el uso de metáforas. El Capítulo 5 repasa la investigación existente sobre el uso de metáforas en psicoterapia y presenta algunas conclusiones cautelosas. La parte del libro orientada a la investigación termina con un breve capítulo que resume los puntos principales hasta el momento (capítulo 6), con la intención de ofrecer al lector teóricamente desinteresado un atajo a la parte clínica. Por lo tanto, es posible comenzar a leer desde aquí y luego ir directamente a los capítulos clínicos. Es mi esperanza, por supuesto, que en este caso el lector más tarde será atraído de nuevo a los primeros capítulos del libro, habiéndose familiarizado con la sección clínica del libro. La parte clínica comienza con un capítulo (capítulo 7) que trata de identificar algunos principios básicos del tratamiento psicológico. Se formulan algunas estrategias básicas de tratamiento, que también deben guiar el uso de la metáfora. Los cinco capítulos que siguen (capítulos 8 a 12) pretenden describir diferentes aspectos del uso concreto de la metáfora en el tratamiento. Un capítulo sobre metáforas y ejercicios experienciales (capítulo 13) cierra la sección clínica, y luego un poeta nos da una palabra final. MachineTranslatedbyGoogle PARTE 1 Metáfora: un análisis científico MachineTranslatedbyGoogle MachineTranslatedbyGoogle CAPÍTULO 1 ¿Qué son las metáforas? Estoy totalmente agotado; todo va cuesta abajo. Estoy dando vueltas y vueltas, como un hámster en una rueda, y no puedo escapar. Mi cabeza simplemente no deja de zumbar. ¡Es un nido de avispas ahí dentro! Me siento tan vacío; hay un gran agujero en el interior. Tales figuras retóricas se escuchan con frecuencia de clientes que describen su sufrimiento mental y, para el caso, también de personas en conversaciones cotidianas normales. Y es extremadamente improbable que cualquiera que escuche realmente crea que la hablante realmente está atrapada en una rueda de ejercicio gigante normalmente diseñada para hámsteres, o que realmente tiene un enjambre de insectos entre las orejas. Todavía decimos a menudo cosas como esta, y hablamos de una cosa en términos de otra. Y no son sólo las personas en algún estado de angustia las que lo hacen. En una sesión de consejería, no es raro que el terapeuta también use tales modos de expresión. En algunas formas de terapia conductual moderna, como ACT (terapia de aceptación y compromiso), el terapeuta hará un uso deliberado y sistemático de esta forma de comunicación. Se habla de pensamientos, recuerdos y emociones como si fueran pasajeros de un autobús, se comparan estrategias de conducta desesperadas con cavar más hondo en un pozo para salir de él, y se describe una estrategia de vida exitosa como “tomar las llaves con las manos”. usted” (Hayes, Strosahl y Wilson, 2012). Incluso los terapeutas que trabajan a partir de modelos que no enfatizan particularmente este tipo de convención lingüística utilizan lenguaje figurado cuando, por ejemplo, explican problemas psicológicos o prácticas terapéuticas. Un psicoanalista habla del “subconsciente” y de algo llamado “superyó”. Así, algunos fenómenos que tienen lugar en la mente de una persona se describen como superiores (super) o inferiores (sub) a los demás. Un terapeuta cognitivo a menudo describe la relación terapéutica MachineTranslatedbyGoogle 8 Metáfora en la práctica como “dos científicos trabajando juntos” (Beck & Weishaar, 1989, p. 30). En esto, los psicoterapeutas solo están haciendo lo que la gente hace en general: usar una cosa para hablar de otra. Utilizan lo que normalmente llamamos metáforas. E incluso si hay una razón para que este tipo de uso del lenguaje sea más común en la psicoterapia que en muchas otras formas de diálogo (más sobre esto más adelante), las metáforas son muy comunes. Decimos que la Casa Blanca ha dicho algo cuando el presidente de Estados Unidos hace una declaración; decimos que las personas que se comportan de manera distante son frías, y que las que nos reciben con comprensión y amistad son cálidas; las personas valientes pueden ser leonas, y los afortunados podrían haber ganado el premio mayor a pesar de no haber usado una máquina tragamonedas real. El hecho de que el uso de metáforas sea una parte natural y universal del diálogo humano ha ocupado a filósofos y académicos durante siglos, y la cuestión de cómo operan y cómo se relacionan con el lenguaje en general no es nueva. Aristóteles realizó un análisis seminal de esto cientos de años antes de la era común, y sus escritos sobre el tema aún informan el debate hasta el día de hoy. En la definición de Aristóteles, “La metáfora consiste en dar a la cosa un nombre que pertenece a otra cosa” (Aristóteles, 1920, capítulo 21, 1457b 1–30), argumentando a partir de la suposición dada de que una palabra tiene un significado “real” y que las metáforas (entre otras figuras retóricas) son una modificación del sentido más genuino, “convencional”. Esta noción fundamental, que las metáforas son una función lingüística secundaria, ha dominado nuestra visión de las metáforas desde entonces. Consideramos que el lenguaje es básicamente "literal" y que las metáforas son un desarrollo particular de esta literalidad, una especie de herramienta especializada adecuada para fines artísticos, como la poesía o la retórica. A veces han surgido puntos de vista alternativos, pero en gran medida han sido ignorados u olvidados. La filosofía de la metáfora de Aristóteles siguió reinando supremamente durante gran parte del siglo XX. Podríamos asumir que está ligado, al menos en parte, con el positivismo empírico y su estatus influyente en la epistemología (Billow, 1977; Ortony, 1993). Desde este punto de vista, las palabras denotan “hechos” en el mundo externo real, y dado que alguien que describe su estado estresado y atormentado no está literalmente corriendo dentro de una rueda diseñada para ejercitar a los hámsteres domésticos, este tipo de expresión no se considera fundamental. componente del lenguaje. Tales figuras retóricas son, en el mejor de los casos, poéticamente pertinentes y útiles para propósitos específicos, pero no obstante son lingüísticamente periféricas. Otra distinción tradicional es entre metáforas vivas y muertas o congeladas. Una metáfora viviente es, en cierto sentido, nueva o al menos obvia como una MachineTranslatedbyGoogle ¿Qué son las metáforas? 9 figura retórica, en oposición a algo que significa literalmente. Cuando el poeta Tomas Tranströmer escribe “constelaciones pateando dentro de sus establos” (Tranströmer, 2011, p. 4), es obvio para sus lectores que está hablando en sentido figurado, “como si” las constelaciones fueran sementales pateando impacientemente el suelo. Compare esto con alguien que dice que se siente "deprimido" o "vacío". Estas expresiones están tan bien establecidas o son tan convencionales que muchas veces el oyente las entiende como literales y el carácter metafórico original puede parecer inexistente. Decir simplemente que una metáfora está muerta o congelada es, por supuesto, otro ejemplo más del mismo fenómeno. El ejemplo de la rueda del hámster puede estar vivo o muerto: en algunas circunstancias podemos suponer que la naturaleza metafórica de la frase es obvia, pero también es posible que tanto el hablante como el oyente solo conecten con su significado literal de “tener”. demasiadas cosas que h Los términos "abierto" y "cerrado" también se utilizan a veces para distinguir entre metáforas nuevas y convencionales. A veces se hacen otras subdivisiones de la categoría de palabras y frases a las que generalmente me he referido como metáforas. El ejemplo anterior de la Casa Blanca es lo que se denomina una metonimia, que es cuando una cosa (el presidente de EE. UU.) se identifica por referencia a un fenómeno estrechamente asociado (su residencia). Decir que disfrutas de Bertolt Brecht cuando significa, en un sentido literal, que te gusta leer obras de teatro escritas por Brecht es también un caso de metonimia. Otro término estrechamente relacionado es sinécdoque. Esta es una figura retórica por la cual hablamos de algo en referencia a una parte de esa cosa. Un ejemplo podría ser decir “teníamos muchas bocas que alimentar” en lugar de que había mucha gente allí. Otro término de uso frecuente es símil, que es una figura retórica que implica una comparación entre dos cosas. Decir “su casa es un basurero” es, en esta definición, una metáfora, pero si añadimos una palabra que signifique el aspecto comparativo (“su casa es como un basurero”), a veces se le llama símil. Estos tipos de distinción son especialmente comunes en textos más filosóficos y lingüísticos convencionales y no juegan un papel importante en la investigación de metáforas empíricas que me interesan en este libro. Además, los límites entre categorías son vagos y, a menudo, sin sentido para mis propósitos, por lo que no se utilizarán. Otro término que se usa de manera un poco variable en los textos científicos es analogía, que a menudo se toma como sinónimo de metáfora como para que los dos sean intercambiables. A veces, sin embargo, la analogía se considera un fenómeno lingüístico más amplio, del cual la metáfora es una subcategoría. Esto es un MachineTranslatedbyGoogle 10 Metáfora en la práctica aplicación terminológica que se vuelve significativa desde la perspectiva de la teoría del marco relacional, ya que esta forma de teoría nos permite especificar lo que distingue a una metáfora de otros tipos de analogía. Volveré sobre esto en el capítulo 4. Origen y destino Ya Aristóteles, pues, describía la metáfora como la transposición de un significante originario a otro, tal como se expresa incluso en la etimología del griego metáforá, donde meta significa “sobre” y phero “llevar”: por tanto, “llevar encima”. Podemos usar la expresión “Él es solo un gran osito de peluche” como una simple ilustración. Se supone que se sabe una cosa (cómo es un oso de peluche grande) y la persona así descrita se vuelve conocida en cierto sentido a través de la "transferencia" de lo que ya se aplicaba a los osos de peluche grandes. De manera similar, la metáfora "Ella es un verdadero terrier" asume el conocimiento del carácter de un terrier y, por lo tanto, ahora se sabe algo, a través de la metáfora, sobre la persona. Se supone que un fenómeno es más conocido en uno u otro aspecto, y sus propiedades se transfieren en algún sentido a otro fenómeno, donde el primero suele denominarse el vehículo, la base o la fuente de la metáfora (el oso de peluche/el terrier) y este último su objetivo (el hombre/la mujer). En “mi jefe es una vieja y regañona pescadera”, “mi jefe” es el objetivo, una “vieja y regañona pescadera” la fuente; en “se siente como un peso pesado sobre mis hombros”, los sentimientos del hablante son el objetivo de la metáfora y el peso pesado que descansa sobre los hombros de alguien es su fuente. Los conceptos de fuente y destino para denotar las dos partes de la metáfora son comunes en la erudición de la metáfora, independientemente de la teoría específica, y seguiré esta praxis. metáforas conceptuale conceptualess En 1980, el lingüista George Lakoff y el filósofo Mark Johnson publicaron Metaphors We Live By, un libro que ha demostrado ser fundamental para las ideas modernas de metáforas y ha influido mucho en la investigación en los campos de la lingüística, la psicología y la ciencia cognitiva. El objetivo principal del libro es desafiar la idea de que las metáforas son fenómenos secundarios en el lenguaje y la cognición. En cambio, los autores argumentan que las metáforas son absolutamente fundamentales para la MachineTranslatedbyGoogle ¿Qué son las metáforas? 11 condición humana y que realmente vivimos nuestras vidas a través de ellos. Las metáforas son más básicas que el lenguaje literal. Para citar a David Leary: “Todo conocimiento tiene sus raíces en última instancia en modos metafóricos (o analógicos) de percepción y pensamiento” (Leary, 1990, p. 2). Este argumento se deriva de una experiencia natural universal: cuando nos encontramos con algo nuevo, siempre lo interpretamos en relación con algo ya conocido. Si lo nuevo es una palabra, buscamos otras palabras para comprenderla; si la cosa es un acontecimiento o una experiencia, la ponemos en relación con ocasiones similares a través de las cuales podemos darle sentido. Comprender lo nuevo a través de lo conocido es absolutamente fundamental. Esta visión también relativiza la diferencia entre un lenguaje literal y uno metafórico. Incluso si puede ser práctico distinguir estos dos en muchos casos, la diferencia no es inequívoca. Podríamos decirlo así: la capacidad de simbolizar (hacer que una cosa represente a otra) es la base misma del lenguaje. Según Lakoff y Johnson (1980), vivimos nuestras vidas sobre la base de lo que ellos llaman metáforas conceptuales, que son metáforas fundamentales que ejercen una poderosa influencia sobre nuestra forma de pensar, hablar y actuar. Estas metáforas tienen sus raíces en última instancia en la experiencia de nuestros propios cuerpos y de negociar con nuestro entorno. Un ejemplo simple de esto es "arriba es bueno, abajo es malo", una metáfora conceptual que se supone que se encuentra en el corazón de expresiones como "las cosas han ido cuesta abajo recientemente", "tiene una gran capacidad de trabajo" y “el estado de ánimo en la reunión era bastante bajo”, y explica el significado de gestos como “pulgar hacia arriba” o “pulgar hacia abajo”. Otro ejemplo de una metáfora conceptual es la vida como viaje, que informa expresiones como “has llegado a una encrucijada”, “nuestros caminos se cruzaron”, “la educación proporciona un comienzo importante en la vida” y “estoy encantado de han llegado hasta aquí” (a menudo dicho en referencia a una vida profesional). Otros ejemplos son: • El argumento es la guerra. (“Su posición es totalmente indefendible”; “Su argumento fue fácil de derribar”; “Ella “ Ella siguió atacando mis puntos de vista”). • La vida es un juego. (“Las probabilidades están en mi contra”; “Si “ Si juego mis cartas Correcto…"; “Ella sacó la pajita corta”). • Las ideas son objetos. ("Lleva eso a nuestra próxima reunión"; "¿Podrías dejar eso?") • Las ideas son alimento. ("Encuentro eso difícil de tragar"; "Era algo para hincarle los dientes"). MachineTranslatedbyGoogle 12 Metáfora en la práctica • Las ideas son bienes. (“Tendrás que intentar venderle eso”; “Tu idea es completamente inútil.”) • Las teorías son edificios. (“Era una teoría construida sobre arena”; “Ahí es donde tu teoría se derrumba”; “Esa es la base de toda t oda la teoría”). • La mente es una máquina. ("Tiene un tornillo flojo"; "Me siento totalmente oxidado"; "Eso hizo que los viejos engranajes funcionaran"). • La influencia es una fuerza física. fís ica. (“No pude resistir la presión”; “Lo que dijo realmente me impactó”; “Y en esa bomba...”) Estos investigadores y teóricos sostienen, por tanto, t anto, que las metáforas no son principalmente figuras retóricas que denotan un significado literal, sino una especie de “subconsciente colectivo” que influye en cómo experimentamos nuestras vidas, cómo pensamos y cómo nos expresamos, y como tales son conceptuales. más que lingüístico. Gran parte de la investigación se dedica a la identificación de figuras retóricas, la comparación de idiomas y regiones lingüísticas, y el estudio empírico de una forma u otra (ver Gibbs, 2008, para una descripción completa). Se asume que las metáforas parten de la necesidad humana de relacionarse y hablar de fenómenos abstractos y nebulosos, sobre los cuales proyectamos experiencias más concretas y específicas. Una instancia de un concepto universal que ha sido objeto de mucho estudio experimental es cómo hablamos sobre el tiempo en términos espaciales (Boroditsky, 2000). Hablamos como si nos moviéramos en relación con el tiempo ("Nos ("N os dirigimos hacia días mejores") o el tiempo se mueve en relación con nosotros ("El verano pronto estará aquí"). Nuestra experiencia concreta es que las cosas cambian continuamente en una dirección particular y la idea de que el “tiempo” tiene una dirección parece común a todas las culturas. Hablar sobre el tiempo con la ayuda de metáforas espaciales parece ser un fenómeno cultural ubicuo, aunque las metáforas espaciales reales utilizadas difieren. ¿Cómo se mueve el tiempo? ¿Delantero? ¿Hacia atrás? ¿Se mueve hacia arriba o hacia abajo? Los estudios de diferentes culturas y grupos lingüísticos revelan mucha variación aquí. En inglés (y sueco) generalmente nos referimos al tiempo ti empo como si se moviera horizontalmente en relación con nosotros ("Nuestros mejores años están por delante de nosotros"). En mandarín, el idioma chino más grande, la gente habla como si el tiempo se moviera verticalmente (el próximo mes está “abajo” y el mes anterior está “arriba”) (Boroditsky, 2001). Lo que las lenguas tienen en común, MachineTranslatedbyGoogle ¿Qué son las metáforas? 13 sin embargo, es el uso de una metáfora espacial. También hablamos de las ideas como cosas y de las organizaciones como si fueran plantas (“Nuestra empresa está creciendo rápido”). De esto podemos inferir que los fenómenos de origen son a menudo más tangibles y los fenómenos de destino abstractos o relativamente indistintos. Ahora exploraré un área de este tipo, que también podemos suponer que tiene un significado psicoterapéutico particular. Metáforas conceptuales y emociones Incluidos entre los campos que a menudo sirven como objetivos para las metáforas, metáfor as, según los analistas lingüísticos, están nuestros diferentes estados emocionales y experiencias. Nótese, de paso, el término “estado emocional”, como si nuestras emociones fueran capaces de adoptar diferentes posiciones o ubicaciones en el espacio. Se supone que esto está relacionado con (¡Otra vez! Tendré que dejar de señalar todas las metáforas que se deslizan [!] en el texto para no hacerlo hasta la saciedad) el hecho de que encontramos emociones más difíciles de captar o definir que muchas otras. cosas externas que son más tangibles o distintas (Kövecses, 2002). Este análisis también se aproxima al realizado por Skinner en cuanto a cómo aprendemos a hablar sobre lo que él llama “eventos privados”. Volveré sobre esto en el capítulo 3. Sin embargo, la investigación lingüística moderna coincide en que la forma en que hablamos sobre los sentimientos funciona precisamente de esta manera. Los fenómenos que son más tangibles y mejor definidos que las emociones se utilizan como fuentes de metáforas que tienen como objetivo las emociones. La mayoría de los estudios realizados al respecto se han referido a la lengua inglesa, que cuenta con cientos de expresiones metafóricas relacionadas con las emociones. Lo mismo se aplica a mi idioma, el sueco también. En Suecia, estamos “helados de miedo”; nosotros “hiervemos de ira”; somos “disparados al espacio” con euforia; estamos “llenos” de alegría o “pesados” de dolor; podemos sentirnos “sacudidos”, “tocados” o “afinados”; podemos “hormiguear” de curiosidad; nos “hinchamos” de orgullo; y podemos sentirnos “vacíos”. Nos echamos a reír, damos rienda suelta a nuestra ira, tenemos hambre de amor, ardemos de interés y flotamos de alegría. En los análisis lingüísticos modernos de estas formas cotidianas y metafóricas de expresar sentimientos, a menudo se sostiene que dicho lenguaje se basa en metáforas conceptuales que no solo son figuras retóricas sino que proporcionan modelos sobre los cuales también pensamos y actuamos. Una de esas metáforas emocionales conceptuales fundamentales es que las emociones son fuerzas (Kövesces, 2010). Esto también está insinuado por la misma etimología de la palabra emoción, que deriva del latín para MachineTranslatedbyGoogle 14 Metáfora en la práctica “fuera de, de” (e) y “mover” (movere); en otras palabras, de algo que se s e mueve. (¡La palabra sueca sinnesrörelse—literalmente “movimiento mental”—es aún más explícita en este sentido!) Una cuestión que suele discutirse en los textos lingüísticos es hasta qué punto estas metáforas conceptuales son universales o específicas de una determinada lengua o familia de lenguas (Schnall, 2014). La teoría de que las metáforas conceptuales se basan en la experiencia de nuestros propios cuerpos y el hecho de que interactuamos con nuestro entorno parece sugerir que son, al menos hasta cierto punto, universales. Hay mucha investigación para ilustrar esto. La metáfora conceptual "la ira es presión contenida" es una variación del tema "las emociones son fuerzas" y ha sido objeto de mucho estudio en varios idiomas. Tanto en inglés como en sueco, hervimos y explotamos de ira, bullimos, tratamos t ratamos de contener nuestra ira y podemos tener un estallido de ira. En las tiras cómicas, la ira a menudo se representa como una pequeña nube de algo (¿vapor? ¿humo?) que sale de las orejas de la figura, como si brotara de su cabeza como una liberación repentina de la presión acumulada. Este mismo tipo de metáfora conceptual conceptual— — la ira es presión contenida—es demostrable en muchos otros idiomas no relacionados con el anglo-nórdico. anglo-nórdico. Húngaro, chino, japonés, tahitiano y wolof (hablado en África Occidental), metaforizan la ira en estos términos (Kövecses, 2002). No se afirma que todas las metáforas conceptuales sean universales, pero sí que muchas están muy extendidas, incluidas algunas que describen estados emocionales. Si bien podría argumentarse que esta relativa ubicuidad se debe simplemente al contagio lingüístico, es nuestra experiencia de nuestros propios cuerpos y su composición fisiológica la que se considera la causa más probable. Las emociones son, por lo tanto, un área de la que a menudo hablamos con la ayuda de metáforas. Y podemos suponer que el hecho de que las emociones sean a menudo fundamentales para la práctica psicoterapéutica es la razón por la cual las metáforas se usan con más frecuencia en la conversación psicoterapéutica que en muchas otras situaciones en las que nos comunicamos entre nosotros. Las emociones traen a discusión el tema de las metáforas, por así decirlo. Metáforas conceptuales y gestos Mencioné anteriormente que se supone que las metáforas conceptuales influyen no solo en el lenguaje hablado y el pensamiento, sino también en otros tipos de acciones humanas, como los gestos. Doblar los dedos en la palma mientras se extiende MachineTranslatedbyGoogle ¿Qué son las metáforas? 15 el pulgar hacia arriba ("pulgares arriba") es un gesto casi universal para "bien" (Müller & Cienki, 2009). Si bien no es común a todos los idiomas, su opuesto nocional ("abajo es bueno") no existe en ninguna parte (Lakoff, 1993). Una vez más, se supone que el trasfondo de esta metáfora conceptual y su diferente expresión concreta es nuestra experiencia compartida de nuestro mundo físico desde tiempos inmemoriales: verter líquido en un recipiente o juntar objetos en una pila crea una sensación muy real de "más está por venir". .” Lo que más queremos es bueno; por lo tanto, "arriba es bueno". En los últimos años, los lingüistas han adoptado este enfoque para estudiar la comunicación humana a través de imágenes físicas (en publicidad, cine, propaganda, etc.) y gestos, y cómo estos modos de comunicación covarían con el habla (Cienki & Müller, 2008; Forceville, 2009). Estos estudios también parecen respaldar la noción de que las metáforas compartidas (ya sea para una comunidad específica o de manera más general) están implícitas e informan tanto el uso de imágenes como los gestos de manera efectiva de la misma manera que lo hacen con el lenguaje. A menudo se dice que los gestos y el “lenguaje corporal” son medios de comunicación fundamentalmente diferentes de la palabra hablada y escrita, incluso en la medida en que se derivan de diferentes áreas del cerebro. Tanto la investigación lingüística como la investigación cerebral más reciente sugieren lo contrario (Cardillo et al., 2012; Giora, 2008; Yus, 2009). Las mismas metáforas conceptuales se pueden rastrear tanto en el habla como en los gestos, y el uso de la metáfora en general también parece superponerse en lugar de distinguirse del lenguaje más literal. La teoría de los diferentes centros cerebrales para las metáforas por un lado y el lenguaje literal por el otro está obsoleta (Coulson, 2008 una indicación más de que la distinción clásica entre lenguaje literal y metafórico tiene una relación muy limitada con la realidad. La investigación lingüística moderna describe diferentes formas teóricas en las que los gestos y el habla pueden interactuar, específicamente con respecto al uso de metáforas (Müller, 2008; Cienki & Müller, 2008): • Una frase hablada y un gesto simultáneo pueden reflejar la misma metáfora (es decir, el origen y el destino son los mismos para ambos). Un ejemplo de esto es cuando alguien dice "Tienes que sopesar tus opciones" mientras ahueca ambas manos y las agita suavemente hacia arriba y hacia abajo imitando un par de balanzas antiguas. • Una metáfora hablada y una metáfora gestual simultánea también suelen tener el mismo objetivo pero fuentes diferentes. Un ejemplo MachineTranslatedbyGoogle Metáfora en la práctica dieciséis de esto es una discusión en la que una persona critica las opiniones de otra diciendo: "Lo haces parecer como si todo fuera blanco y negro, seguramente también hay algo de gris". mientras sostiene ambas manos, separándolas hacia sus respectivos lados (mano izquierda hacia la izquierda, mano derecha hacia la derecha) y apuntándolas brevemente en dirección contraria; y luego, al mencionar "algo gris", acercando las manos y meneándolas entre sí. Ambas metáforas tienen como objetivo las opiniones del otro, pero la hablada recurre al contraste de tonos (negro, blanco y gris) como fuente, mientras que la gestual es espacial. • Las metáforas habladas y gestuales también pueden, por supuesto, usarse independientemente unas de otras. Así como podemos decir algo metafóricamente sin gesticular metafóricamente, también podemos gesticular metafóricamente mientras hablamos literalmente. Un ejemplo de esto es cuando alguien dice “Sabes exactamente lo que quiero decir” mientras señala con el dedo índice un objeto imaginario frente a ella (“ideas como cosas”). La investigación de los gestos y su lugar en la comunicación humana es un campo extenso por derecho propio y es probable que también tenga relevancia para la comunicación psicoterapéutica. Cualquier exploración adicional de esto está, sin embargo, más allá del alcance previsto de este libro. Mi punto al referirme a la importancia y la fuente metafórica de los gestos es ilustrar cuán fundamentales son las metáforas para la comunicación humana y cómo no pueden limitarse a un aspecto particular del lenguaje. De hecho, constituyen su base misma. Lingüística Cognitiva Los lingüistas que, desde la década de 1980 (y desde el innovador libro de Lakoff y Johnson), adoptaron la teoría de las metáforas conceptuales como base del uso del habla, los gestos y las imágenes, se llaman a sí mismos lingüistas cognitivos (Kövecses, 2010; Lakoff, 1993). Destacan que lo cognitivo (pensar) es más fundamental que lo hablado, el enfoque tradicional de los lingüistas. Es la razón del énfasis en las metáforas conceptuales, que asumen la existencia de estructuras implícitas que subyacen a lo directamente observable: a saber, que nosotros MachineTranslatedbyGoogle ¿Qué son las metáforas? 17 usar lenguaje metafórico o gesticular de una manera particular. Es común que estos autores polemicen directamente con lo que históricamente ha dominado la lingüística, a saber, un análisis cuidadoso de lo específicamente hablado. Escriben cosas como “la metáfora es fundamentalmente de naturaleza conceptual, no lingüística”, “el lugar de la metáfora no está en absoluto en el lenguaje, sino en la forma en que conceptualizamos un dominio mental en términos de otro” (Lakoff, 1993, pp. 203, 244), y “por lo tanto, necesitamos distinguir la metáfora conceptual de las expresiones lingüísticas metafóricas” (Kövecses, 2010, p. 4). Describen declaraciones metafóricas concretas como manifestaciones superficiales de metáforas conceptuales subyacentes. Las metáforas en realidad expresaban íntimamente la existencia de estas estructuras subyacentes, y son estas últimas sobre las que pivota su análisis. Dentro de los límites de este punto de vista, las metáforas conceptuales se describen de una manera que coincide en gran medida con la forma en que los teóricos cognitivos generalmente usan el término esquemas o representacion representaciones es mentales. Observan lo que la gente dice o hace y postulan estructuras subyacentes que se supone que controlan lo que uno puede observar directamente. Al igual que la teoría cognitiva en su conjunto, los lingüistas cognitivos se han acercado recientemente a la l a neurobiología con la esperanza de describir, con su ayuda, estas supuestas estructuras subyacentes (Lakoff, 2008). Los lectores familiarizados con una perspectiva analítica del comportamiento saben que choca con los supuestos anteriores. Yo y muchos otros ya hemos descrito cómo los analistas del comportamiento han repudiado la idea postulada de las estructuras internas como modelo explicativo de la acción humana (Ramnerö & Törneke, 2008; Skinner, 1974; Törneke, 2010; Wilson, 2001), así que en lugar de pasar por de nuevo, simplemente citaré una razón pragmática para buscar una descripción diferente: si nosotros, en nuestra búsqueda de la psicoterapia, vamos a usar metáforas para comprender e influir, es lo que realmente se hace y se dice, lo que podemos observar, lo que debemos concentrarnos, simplemente porque es todo a lo que tenemos acceso directo. Si bien el análisis de la conducta tiene buenas razones para ser crítico con los supuestos teóricos de la lingüística cognitiva, no significa que necesariamente debamos pasar por alto los fenómenos que describen estos académicos. Los modelos explicativos son una cosa, los fenómenos que tratan de explicar otra (Fryling, 2013). Y los fenómenos que describen los lingüistas cognitivos parecen sólidos. La gente usa metáforas en la forma en que la describen los lingüistas cognitivos, y este uso parece fundamental para la forma en que experimentamos nuestras vidas. La forma en que nos comunicamos entre nosotros, ya sea oralmente o de otro modo, está muy dominada por metáforas. Áreas de particular relevancia para la psicoterapia, como hablar sobre los sentimientos. MachineTranslatedbyGoogle 18 Metáfora en la práctica y otros fenómenos “interiores”, también parecen estar especialmente marcados por la metáfora. El análisis de la conducta tiene una tendencia histórica a ignorar la investigación con puntos de partida diferentes a los suyos. Creo que esto es un error y nos desvía fácilmente. Por el contrario, es importante para nosotros observar los fenómenos desde perspectivas distintas a la nuestra y ver cuánto puede contribuir un enfoque analítico del comportamiento c omportamiento al avance científico. Los efectos de la metáfora Permítanme terminar este primer capítulo con una breve descripción de una serie de experimentos que ilustran el poderoso impacto que una metáfora puede tener sobre nosotros. En 2011 y 2013, Thibodeau y Boroditsky presentaron a un grupo de unos cientos c ientos de personas una historia corta sobre una ciudad ficticia (Addison) a modo de experimento. La ciudad fue descrita como próspera hasta hace unos años, cuando aumentó la tasa de criminalidad. El texto presentado a la mitad del grupo comenzaba “El crimen es un virus que asola la ciudad…” y luego continuaba describiendo la situación con estadísticas sobre s obre el aumento de la tasa de criminalidad; el texto presentado al otro grupo comenzaba “El crimen es una bestia que asola la ciudad…” antes de profundizar en las mismas estadísticas que el primero. Después de haber leído el texto, se les pidió a los participantes que respondieran dos preguntas sobre posibles respuestas políticas para reducir el crimen en Addison: “En su opinión, ¿qué acción debe tomar Addison para reducir la tasa de crimen?” y “¿Qué roles debería tener la policía en Addison?” Las diferencias entre las respuestas de los dos grupos fueron claras. Cuando las preguntas eran abiertas, el 81 por ciento del grupo de la “bestia” sugirió una mayor presencia policial, por ejemplo, en contraste con solo el 31 por ciento del grupo del “virus”. Cuando a los participantes en un experimento idéntico se les preguntó sobre las áreas a investigar y tuvieron que elegir entre mejorar el bienestar económico/reformar la educación por un lado y sentencias de prisión más severas/más patrullas policiales por el otro, la diferencia entre los grupos fue igualmente sorprendente. En términos generales, enmarcar metafóricamente el crimen como una “bestia” dio lugar a propuestas para arrestar y encarcelar a los delincuentes, mientras que enmarcar metafóricamente el crimen como un “virus” alentó a las personas a buscar causas y proponer soluciones orientadas socialmente (reducir la pobreza y mejorar la educación). Los investigadores también pidieron a los participantes que les dijeran qué había influido en sus propuestas. Sólo un pequeño porcentaje de ellos mencionó la expresión metafórica. En ambos grupos, la gran mayoría se refirió a las estadísticas MachineTranslatedbyGoogle ¿Qué son las metáforas? 19 presentado en el texto (ambas versiones, excepto la cuarta palabra, eran idénticas). En algunos estudios subsidiarios, se les preguntó explícitamente a los participantes sobre la metáfora pidiéndoles que completaran la palabra que faltaba en el texto que habían leído: “El crimen es un... que devasta la ciudad”. Aproximadamente la mitad de los participantes pudieron recordar la metáfora que habían leído ("virus" o "bestia"), pero su capacidad o fracaso para hacerlo no se correlacionó con las respuestas que habían dado a las medidas propuestas para reducir el crimen. Los investigadores concluyeron que la influencia de la metáfora era independiente de si los participantes eran o no conscientes de ella. Vale la pena mencionar otro experimento de seguimiento. Aquí, los investigadores movieron la oración inicial, que contenía la única palabra que distinguía los textos, al final. Como resultado, desapareció la diferencia en las respuestas entre los dos grupos notada en el otro experimento de seguimiento.2 Los investigadores concluyeron de esto que el efecto demostrado no depende de una simple asociación hecha por los participantes al responder las preguntas (si de ser así, el efecto de inmediatez hubiera sido más evidente) pero que la metáfora, cuando se da inicialmente, influye en su lectura y comprensión de toda la narración. Haciendo eco de Lakoff y Johnson: se trataba de metáforas a partir de las cuales los participantes leían, entendían y se expresaban. Otros experimentos han mostrado resultados similares sobre el uso de metáforas y su influencia en otras acciones. En un estudio ilustrativo, los investigadores pidieron a los participantes que leyeran los comentarios sobre las tendencias actuales de las acciones, y las describieron como alcistas utilizando una metáfora de "agente" activo ("el precio de las acciones subió más") o una pasiva de "objeto" ("las acciones el precio subió más”). Luego demostraron que cuando los participantes tenían que predecir el precio futuro de las acciones, era más probable que las personas del grupo "agente" dijeran que seguiría subiendo que las del grupo "objeto" (Morris, Sheldon, Ames, & Joven, 2007). Conclusión Las metáforas son más fundamentales para el lenguaje y la cognición de lo que tradicionalmente se ha supuesto. No son sólo “ornamentos lingüísticos” utilizados por 2 Cada experimento utilizó diferentes participantes. MachineTranslatedbyGoogle 20 Metáfora en la práctica poetas y retóricos, sino los componentes básicos del lenguaje y la cognición en general. Nos integramos constantemente entre nosotros y con nuestro entorno de una manera marcadamente afectada por nuestro uso de metáforas. “Vivimos “Vivi mos sobre la base” de estas metáforas y ellas rigen nuestras acciones. La lingüística moderna contiene una gran cantidad de conocimientos sobre la estructura y el mecanismo de este fenómeno, y tenemos mucho que aprender de sus análisis, incluso si tenemos otras premisas teóricas distintas de las que han dominado la investigación lingüística desde la década de 1980. Volveré sobre cómo el análisis de la conducta puede abordar el campo fenomenológico descrito en este capítulo, pero antes dedicaremos un poco de tiempo a las partes de la investigación lingüística que se apartan del punto de vista esbozado anteriormente. Pues resulta que hoy en día hay lingüistas que adoptan posiciones que en muchos sentidos concuerdan con las afirmaciones del análisis de la conducta. MachineTranslatedbyGoogle CAPITULO 2 Metáforas—en Metáforas —en contexto La lingüística cognitiva en general y la teoría de las metáforas conceptuales en particular se enfocan directamente en el supuesto "esquema de la metáfora" que a menudo parece independiente del contexto en el que se usa una expresión metafórica concreta. La investigación cognitiva analiza las metáforas que en realidad se hablan, pero lo hace principalmente para ver indicaciones de metáforas conceptuales subyacentes asumidas. En la práctica, por lo tanto, corren el peligro de pasar por alto factores importantes con respecto a las expresiones metafóricas realmente utilizadas, como qué influye en su uso y qué efectos tiene esto en la interacción humana. No existe un conflicto inevitable entre describir los patrones o temas metafóricos comunes y estudiar cómo las personas usan las metáforas en la práctica. Sin embargo, en los últimos años, muchos lingüistas han afirmado que la teoría de las metáforas conceptuales es limitada e incompleta, precisamente porque no proporciona herramientas para examinar las metáforas realmente utilizadas y las situaciones en las que se utilizan. Ahora examinaremos un poco más de cerca algunas de estas contribuciones. Metáforas en la interacción humana Las metáforas se utilizan en relación no solo con otras frases o gestos, sino también con contextos sociales, culturales y comunicativos. El uso de metáforas, como otras formas de comunicación, nunca está libre de contexto. El contexto más básico es el de interacción entre individuos. Observe el siguiente par de situaciones, que hacen un uso formal de la misma metáfora: Dos colegas están discutiendo su lugar de trabajo. El primero dice: “Odio cómo nunca llegamos a tener algo que decir por aquí. Paul siempre decide las cosas, mientras que el resto de nosotros solo tenemos que hacer lo que nos dicen”. El otro responde: "Correcto, Paul es el capitán de este barco, está bien". MachineTranslatedbyGoogle 22 Metáfora en la práctica Compare esto con la primera persona que dice: "Ha sido bastante caótico aquí recientemente, suerte que Paul tenga el control de las cosas", y la segunda que responde: "Correcto, Paul es el capitán de este barco". La misma metáfora (Pablo como capitán) se usa en los dos ejemplos, pero denota cosas diferentes. Una metáfora no solo adquiere significado por cómo se construye, sino que el contexto en el que se usa también influye en su función para el oyente y, por lo tanto, en el sentido con el que se recibe. En estos dos ejemplos, la fuente de la metáfora (el capitán de un barco) tiene dos funciones diferentes. En el primero, el papel del capitán como tomador de decisiones y líder indiscutible se enfoca negativamente ("nos aplasta; no tenemos influencia, no tenemos libertad"), mientras que el segundo da un giro positivo a su papel como líder ingenioso, salvador incluso. (“Él se asegura de que las cosas funcionen; nos ayudará a superar todo esto”), a pesar de ser la misma metáfora. Por lo tanto, no es solo la fuente y el objetivo de una metáfora lo que le da significado; el contexto en el que se usa también hace una contribución crítica a su significado (Ritchie, 2006; Wee, 2005). En muchos sentidos, la teoría de las metáforas conceptuales desafió la investigación lingüística. El campo científico de la lingüística comprende la forma real de hablar de las personas y, por lo tanto, su investigación de metáforas se ha centrado en cómo se utilizan las metáforas como una característica del habla humana. La lingüística cognitiva cambió el enfoque hacia estructuras cognitivas supuestas que operaban automáticamente, a menudo sin que el hablante se diera cuenta. Cuando decimos “los precios han subido recientemente” o “está atrasado en sus estudios”, no es como si estuviéramos eligiendo deliberadamente deliberadamente expresar lo que queremos decir en términos metafóricos de “arriba es más” o “la vida como viaje”. Hablamos como si estas metáforas se dieran por sentadas. Los lingüistas que recientemente han cuestionado la lingüística cognitiva en general y las metáforas conceptuales en particular no niegan esto ni la importancia del trabajo t rabajo de Lakoff y Johnson. Pero para su forma de pensar, el énfasis en las metáforas abstractas subyacentes (o generales) corre el riesgo de perder lo que se puede aprender del estudio de las expresiones metafóricas reales y los contextos en los que se utilizan. En muchos sentidos, este énfasis se relaciona naturalmente con el enfoque que el análisis del comportamiento pone en el comportamiento concreto y el contexto en el que ocurre este comportamiento. El quid de la cuestión es la importancia del contexto y la "metaforización" como discurso real. Presentaré algunas implicaciones importantes de esta observación bajo cinco encabezados: la necesidad de un análisis multidisciplinario; el lenguaje influye en el pensamiento; metáforas como producto y proceso; metáforas muertas revividas; y el uso intencional de metáforas. MachineTranslatedbyGoogle Metáforas—en contexto 23 La necesidad de un análisis interdisciplinario La lingüística cognitiva, tal como la formulan Lakoff y Johnson, así como Kövecses (2002; 2010), pone un énfasis considerable en el esquema cognitivo asumido en forma de metáforas, que se denominan conceptuales. La redacción de estas metáforas se vuelve crítica, ya que se supone que gobiernan cómo pensamos y actuamos. Fácilmente se vuelven "tallados en piedra". Considere, por ejemplo, la metáfora conceptual de "argumento es guerra". A menudo nos expresamos como si tal metáfora fuera un hecho: “Ella disparó su argumento desde el cielo”; “Aplastó toda oposición en el debate”; “Abrimos la discusión con un ataque frontal”; Etcétera. Pero, ¿significa esto que necesariamente estamos utilizando el concepto de guerra como fuente? Cuando se usa una expresión tan convencional, ¿es evidente que una metáfora conceptual está influyendo en la interacción? Imagina que un niño crece sin un contacto inmediato con la guerra pero en un entorno donde las discusiones son comunes y donde la guerra es un mero juego vivido a través de una videoconsola. ¿No es razonable suponer que expresiones como “aplastó a todos sus oponentes” se interpretarán de manera diferente a una metáfora con la guerra real como fuente (Steen, 2011)? ¿No es más razonable postular un desarrollo histórico, donde don de incluso los temas metafóricos abstractos centrales cambian con el tiempo bajo la influencia de múltiples factores históricos y contextuales (Gentner & Bowdle, 2008)? El conocimiento histórico, social y cultural parece importante para evitar que nuestra comprensión y uso de metáforas se simplifique demasiado; en otras palabras, la teoría de las metáforas conceptuales corre el peligro de volverse reduccionista. Corremos el riesgo de leer demasiado en una figura retórica que podría estar expresando algo completamente diferente de lo que creemos que escuchamos. Si las formas metafóricas de expresión son también una parte vital y esencial de la la comunicación, podríamos desviarnos de nuestro análisis científico. Otro aspecto de este mismo argumento es que la observación ciertamente importante de que la fuente de una metáfora a menudo se puede rastrear hasta el cuerpo humano y nuestra interacción concreta con nuestro entorno puede ser reduccionista. Existe el peligro de que esta observación nos distraiga de los factores culturales e individuales cuando tratamos de averiguar qué sirve como fuente de una metáfora dada. Un peligro similar plantea el reduccionismo neurobiológico. Al igual que con la teoría cognitiva en general, el paso de los lingüistas cognitivos hacia los modelos explicativos neurobiológicos es corto (Lakoff, 2008). Que la neurobiología tiene una importante contribución que hacer a nuestra comprensión del comportamiento humano, MachineTranslatedbyGoogle 24 Metáfora en la práctica que incluye razonablemente el uso de metáforas, se sobreentiende. Al mismo tiempo, sin embargo, su posición dominante puede atraernos al reduccionismo (en otras palabras, todo lo humano se reduce a la función cerebral) y alejarnos del importante conocimiento científico sobre cómo interactuamos entre nosotros y con nuestro entorno, y la influencia esto tiene que ver con cómo usamos las metáforas (Ritchie, 2006; Steen, 2011). La teoría de las metáforas conceptuales—por lo que me refiero a temas metafóricos subyacentes o generales que fundamentalmente dan forma for ma a la acción humana— no es necesario ser reduccionista. Pero necesita compensarse con un estudio de cómo la gente realmente usa metáforas en un contexto histórico concreto. El lenguaje influye en el pensamiento En lingüística cognitiva, el pensamiento es primario a lo hablado. Al mismo tiempo, ahora tenemos montones de investigaciones empíricas que muestran que nuestro lenguaje concreto, al igual que el lenguaje que usamos, afecta en gran medida la forma en que pensamos y actuamos en general. Parte de esta investigación tiene su foco en las metáforas. Como mencioné en el capítulo 1, es común que las personas se relacionen con el concepto de tiempo a través de metáforas espaciales. El pasado está detrás de nosotros, el futuro está delante de nosotros; porque el tiempo, al menos como suele ser el caso en inglés (y sueco), se asienta sobre un eje horizontal (atrás/adelante, izquierda/derecha). Sin embargo, hay grupos lingüísticos que ven el tiempo como algo basado en coordenadas externas fijas, como puntos de la brújula o características permanentes del entorno, como ríos que delimitan el hábitat tradicional del grupo lingüístico (Fedden & Boroditsky, 2012). El mandarín usa metáforas espaciales en las que el tiempo pasa a lo largo de un eje horizontal, como lo hace el inglés, pero también un eje vertical, de modo que el futuro está abajo y el pasado arriba. Estudios repetidos han demostrado que las personas per sonas que solo hablan inglés se relacionan r elacionan con el tiempo como si se moviera horizontalmente también en pruebas no lingüísticas, y que las personas cuya lengua materna es el mandarín se relacionan mucho con el tiempo como si también se moviera verticalmente. Esto se puede probar, por ejemplo, mostrando a las personas imágenes que representan un curso de eventos (una pieza de fruta en diferentes etapas de ser consumida, o una persona famosa en diferentes edades) y pidiéndoles que indiquen "antes y después" señalando o moviendo un cursor en la pantalla de una computadora. Alternativamente, un investigador podría pararse al lado del participante para que ambos estén mirando en la misma dirección, extender una mano con la palma hacia arriba (como si estuviera sosteniendo algo) y decir: "Si esto es el almuerzo, ¿dónde pondrías el desayuno?" O, s MachineTranslatedbyGoogle Metáforas—en contexto 25 Septiembre, “Si esto es septiembre, ¿dónde pondrías octubre?” Luego se le indica al participante que indique su respuesta con un gesto silencioso, y el investigador toma nota de la dirección en la que el participante entiende que el tiempo “se mueve”. Los resultados de tales experimentos muestran que las personas interactúan con su experiencia del tiempo de acuerdo con su convención lingüística, incluso cuando no hablan (Fuhrman, McGormick, Chen, Jiang, Shu, Mao y Boroditsky, 2011). En otra serie de experimentos, Fuhrman y sus compañeros de trabajo observaron diferentes grupos de personas que hablaban tanto mandarín como inglés, pero en varios niveles de competencia. Lo que encontraron fue que cuanto más fluido sea alguien en mandarín, es más probable que coloque el tiempo en un eje vertical. Cuando se evaluó a personas con fluidez en ambos idiomas, también t ambién se encontró que el idioma utilizado por los investigadores en la situación real de la prueba (al dar instrucciones, por ejemplo) afectó los resultados; si hablaban inglés, era más probable que los participantes actuaran como si el tiempo se moviera horizontalmente, y si hablaban mandarín, era más probable que interactuaran con el tiempo como un fenómeno vertical. Esto también puede verse influido por otros factores contextuales, como imágenes con una localización lingüística distinta. También hay experimentos que investigan otros parámetros del lenguaje hablado, como la praxis gramatical, para ver cuánto influyen en el pensamiento (Boroditsky, Schmidt y Phillips, 2003; Fausey y Boroditsky, 2011). Un ejemplo de esto es la diferente praxis en torno al género. En español y alemán, los sustantivos tienen género; algunos son femeninos, otros son masculinos. Los investigadores seleccionaron palabras que son femeninas en alemán y masculinas en español, y viceversa, y luego estudiaron cómo los participantes (que hablan un idioma u otro) interactúan con ciertos objetos. Al hacer esto, han demostrado que cuando a uno de los grupos lingüísticos se le pide que especifique las propiedades de un objeto, los adjetivos que son culturalmente más masculinos se atribuirán a los objetos de género masculino, y se atribuirán más cualidades femeninas a los objetos que son de género. el género femenino. En pocas palabras: las personas que hablan español ven las llaves como algo femenino y los puentes como algo masculino y se relacionan con ellos como tales en una amplia variedad de formas; Los hablantes de alemán, por otro lado, ven los puentes y las llaves al revés. Todo esto se deriva del género gramatical que tiene cada palabra en el idioma respectivo. Un resultado interesante es que se puede demostrar que la congruencia de género afecta los poderes de observación. Los investigadores mostraron a la gente pares de fotografías, f otografías, una de una per MachineTranslatedbyGoogle 26 Metáfora en la práctica género distinto y uno de un objeto del mismo género gramatical o del opuesto, y luego les pidió que describieran las similitudes entre la persona y el objeto. Luego, las fotografías se organizaron de modo que hubiera similitudes entre los dos, independientemente del género. Al hacer esto, los investigadores demostraron demostraron que las personas notan las similitudes mucho más si los géneros coinciden que si no lo hacen. También se cree que nos influyen otras diferencias gramaticales entre idiomas. Por ejemplo, se ha demostrado que las diferentes prácticas gramaticales entre el inglés y el español con respecto a cómo las personas describen comúnmente los accidentes (en inglés, la persona involucrada a menudo se habla en términos activos, mientras que en español, la persona suele ser pasiva) influye en el recuerdo. Recordamos Recordamos diferentes cosas en una cadena dada de eventos dependiendo, en parte, del idioma que hablemos (Fausey & Boroditsky, 2011). Nuestro discurso concreto, el lenguaje que hablamos, no es, pues, sólo una herramienta con la que expresar nuestros pensamientos; por el contrario, lo que pensamos y cómo actuamos en general está moldeado por nuestra praxis lingüística concreta. Metáforas como proceso y producto Un estudio de las metáforas conceptuales comunes y generales nos lleva fácilmente a centrarnos en las metáforas como productos, en su contenido. Si alguien dice “la tendencia de ventas va hacia arriba” o “él mejoró su juego”, cualquiera de las dos metáforas refleja la metáfora conceptual conceptual de “arriba es bueno”. Pero incluso si no asumimos que el análisis siempre es importante para cada ocasión en que se dice algo así, la observación deja muchas preguntas sin respuesta. ¿Qué sucede cuando se pronuncian expresiones como esta? Usar una metáfora es una acción, algo que hacemos: “metaforizamos”. ¿Cómo es este proceso? ¿Cómo creamos metáforas? ¿Y en qué circunstancias y con qué consecuencias hablamos metafóricamente? metafóricamente? La profesora de Frankfurt Cornelia Müller es una destacada lingüista e investigadora de metáforas. Ella enfatiza que las metáforas no deben estudiarse simplemente como un producto cognitivo, sino como algo que hacemos, una actividad cognitiva (Müller, 2008). Y para entender esta actividad humana tenemos que estudiar cuándo se realiza, cuándo “metaforizamos”. Con este énfasis en la creación y el uso de metáforas, Müller se conecta de manera más general con las tendencias modernas de la ciencia cognitiva, que sostiene que la cognición es una actividad, una forma de habilidad sensoriomotora, sensoriomotora, en lugar de MachineTranslatedbyGoogle Metáforas—en contexto 27 que un proceso representacional (Chemero, 2009; Noë, 2004) Esta visión también es coherente con el análisis del comportamiento y con su comprensión de la acción concreta en un determinado contexto histórico. “Los procesos cognitivos son procesos conductuales; son cosas que la gente hace” (Skinner, 1989, p. 17). Metáforas muertas revividas La discusión tradicional sobre las metáforas ha atenuado el tipo de metáfora que se ha denominado “muerta”, “congelada” o “petrificada” en favor de las metáforas consideradas “vivas”. Un ejemplo típico de esto último son las nuevas metáforas, como las que se utilizan en la poesía, donde una entidad se vincula a otra de una manera nueva e inesperada: “El despertar es un salto en paracaídas desde el sueño” (Tranströmer, 2011, p. 3). Las metáforas muertas son expresiones que se han vuelto tan comunes o convencionalizadas que han perdido su función metafórica y se han sumado a las filas de lo literal. Un ejemplo obvio de esto es la palabra que acabo de usar cuando escribí que las expresiones han “perdido” su función metafórica. El sentido de “perder sentido” no es algo que ahora consideremos metafórico, incluso si, con un poco de reflexión, podemos ver que al menos tiene una raíz metafórica. La teoría de las metáforas conceptuales le dio la vuelta a esta visión tradicional (!). Se argumentó que estas metáforas “muertas” no estaban tan desaparecidas ni habían perdido su función metafórica. Por el contrario, influyen mucho en la acción humana precisamente por su carácter metafórico. Se basan en metáforas conceptuales fundamentales que son la base misma de la cognición humana, y su influencia es en gran parte inconsciente, o al menos espontánea. Dado que son estas metáforas conceptuales las que tienen el mayor impacto en nuestras vidas, son, contrariamente a las afirmaciones de los tradicionalistas, estas metáforas “muertas” las que merecen ser objeto de investigación. Aunque la investigación ha cambiado de rumbo desde la década de 1980 desde la visión tradicional a la de la metáfora conceptual, hay, paradójicamente, una cosa que se ha conservado: la distinción dada entre metáforas petrificadas o muertas, por un lado, y las vivas o muertas. nuevo en el otro. El enfoque ha cambiado con respecto a sus respectivos significados, pero se ha mantenido la clasificación tradicional. Una consecuencia del enfoque de investigación reciente, el estudio más intensivo de cómo se usan realmente las metáforas en sus contextos, es la percepción de que esta distinción es en muchos aspectos ilusoria. Es más el caso que MachineTranslatedbyGoogle 28 Metáfora en la práctica las metáforas muertas a menudo se “reviven” en el diálogo cotidiano. Al estudiar conversaciones reales, uno puede buscar marcadores de si una metáfora muerta y convencionalizada realmente tiene una influencia metafórica o no. El simple hecho de que alguien use un lenguaje que se puede ver que tiene una fuente marcial ("Disparé su argumento en llamas") no significa necesariamente que lo esté haciendo desde el marco conceptual metafórico de "el argumento es guerra". La expresión puede, para el individuo, estar completamente vacía de su posible contenido metafórico y simplemente significar “Tenía un argumento más lógico”. Para saber si hay una función metafórica hay que analizar un episodio dado, o cómo se usa una expresión determinada en un contexto determinado. Müller describe un claro ejemplo de cuando tal función metafórica parece haber existido a pesar de la naturaleza altamente convencionalizada convencionalizada de la expresión verbal real (2008, s. 77, ff.). El ejemplo, de una conversación real, se refiere al primer amor de una mujer que ahora tiene cuarenta años. Ella relata cómo se enamoró de un chico de su clase en una excursión escolar. Si bien describe la ocasión en términos positivos, dice que el viaje fue “eclipsado” por su “depresión”. Al decir la palabra "depresión", mueve la palma derecha abierta hacia abajo como si empujara algo hacia abajo. Ella hace este gesto dos veces. Müller señala dos cosas: la palabra depresivo deriva del latín para “presionar”. Sin embargo, es una metáfora muy convencional y la mujer no estaba familiarizada con la etimología de la palabra. En segundo lugar, ella no usa ninguna otra expresión verbal durante la conversación que incorpore este sentido de "triste está abajo", pero todavía usa un gesto de presión hacia abajo. Parece como si, en esta situación tan real, una expresión metafórica “muerta” hubiera vuelto a la vida. En la fraseología de Müller, "una metáfora dormida despertó". El punto principal que hacen Müller y otros estudiosos en su crítica de la teoría de la metáfora conceptual es que solo a través del estudio de eventos reales se puede examinar la función metafórica, y que no es suficiente que el contenido de una frase permita tal función. una interpretación El hecho de que se produzca una determinada metáfora no implica necesariamente un proceso metafórico. El contenido es una cosa, la función otra. Para establecer que una expresión tiene una determinada función, debe analizarse en el contexto en el que se pronuncia. Se presentan más preguntas. Si el gesto de la mujer al hablar de su primer amor indica que se ha despertado una metáfora dormida, ¿qué, en el contexto, la despertó? El análisis de Müller de la conversación no proporciona ninguna respuesta. MachineTranslatedbyGoogle Metáforas—en contexto 29 Ella, sin embargo, discute cuestiones de tipo más básico, tales como: ¿Cómo es un proceso metafórico? ¿Qué lo caracteriza y cómo interactúa con el contexto en el que opera? Dado que la teoría del marco relacional ofrece algunas respuestas a estas preguntas, volveré a ellas en el capítulo 4. En el ejemplo anterior, el uso de una expresión metafórica parece no haber sido intencional. Pero si las metáforas dormidas pueden despertarse, surge otra pregunta interesante: ¿pueden hacerse tan intencionalmente en un diálogo y, de ser así, cómo puede hacerse? Uso intencional de metáforas Una conclusión razonable de la investigación de la metáfora moderna es que la clasificación de las metáforas como muertas o vivas es inviable. Las metáforas como expresiones específicas (metáforas como producto) existen más bien a lo largo de un continuo, desde históricamente tan convencionalizadas que la mayoría de los usuarios no las reconocen como tales, hasta invenciones metafóricas completamente novedosas. Cerca de un extremo de este continuo está la palabra mencionada anteriormente: depresión. Otra es la palabra emoción, cuya etimología, “de algo que se mueve”, es completamente irrelevante para la mayoría de los usuarios. Müller llama a este tipo de metáfora “opaca”. El ejemplo del poema de Tomas Tranströmer sobre el despertar como un salto en paracaídas desde el sueño está en el otro extremo de este continuo. Es completamente "transparente" como metáfora en el sentido de que cualquiera que la encuentre comprendería su naturaleza metafórica. Sin embargo, la mayoría de las expresiones metafóricas existen en algún lugar entre estos dos extremos. Las expresiones que se han vuelto muy convencionales a lo largo de una larga historia de uso aún pueden ser transparentes en este sentido: "alabar a alguien hasta el cielo" o "correr y dar vueltas en una rueda de hámster", por ejemplo. Como ilustra la mujer y su primer amor, la expresión metafórica completamente opaca también puede influir en nuestras acciones La cuestión de la intencionalidad en el uso de metáforas no puede responderse completamente en términos de cuán opaca o transparente es una metáfora. La intencionalidad no es una cualidad inherente a una metáfora, sino una forma de referirse a la acción de la persona que la enuncia. Aún así, el continuo proporciona algunas pistas, ya que en el extremo transparente uno podría suponer razonablemente que se usa intencionalmente una nueva metáfora. De hecho, es difícil imaginar un caso en el que este no sea el caso. La metáfora, sin embargo, puede estar naturalmente "dormida" para el oyente en el sentido de que no se capta o no influye. MachineTranslatedbyGoogle 30 Metáfora en la práctica Para los hablantes que desean influir en las personas a través del uso intencional de metáforas, es natural crear otras nuevas. Dado que el lenguaje metafórico es tan fundamental para la comunicación y la inevitable transparencia de una nueva metáfora (suponiendo que el oyente la entienda como tal), es muy probable que el hablante desencadene un proceso metafórico en el oyente, por la misma razón que la metáfora es nueva. Si la metáfora es nueva, se interpretará como metafórica. Presumiblemente, esto explica por qué a menudo se utilizan nuevas metáforas en la retórica y la literatura, las cuales tienen la intención explícita de influir. Lo mismo se aplica a la terapia psicológica y podría dar a los terapeutas una buena razón para crear nuevas metáforas de relevancia para la situación terapéutica. Como se señaló anteriormente, parece que los diferentes modelos terapéuticos coinciden en que este suele ser un recurso inteligente. Al mismo tiempo, sabemos que las nuevas metáforas son una pequeña fracción de todas las expresiones metafóricas utilizadas en la interacción cotidiana, tal vez tan solo el 1 por ciento (Steen, 2011). Si las expresiones metafóricas son una parte vital de la comunicación en general y si la l a mayoría de estas expresiones son más o menos convencionales, podría decirse que una importante estrategia de influencia es “despertar las metáforas dormidas”. Un hablante puede hacer esto usando deliberadamente metáforas ya establecidas y refiriéndose y desarrollando expresiones metafóricas que ya han sido empleadas por su compañero de conversación. Personalmente recuerdo un episodio de una sesión de terapia en la que estuve hace muchos años cuando, comparando mi nueva situación laboral con la anterior, dije: “Esto tampoco es exactamente el paraíso…” A lo que el psicólogo dijo: “ ¿Estás interesado en eso, en el paraíso? La forma en que ella "despertó" mi metáfora relativamente convencional me llevó a lo que me pareció un diálogo útil. Con este ejemplo de mi propia experiencia, esta revisión de la investigación y la teoría lingüística moderna con respecto a las metáforas se asienta claramente en el contexto de este libro: la cuestión de cómo se pueden usar las metáforas en psicoterapia. Volveré a esto en la sección clínica. Conclusión La teoría de las metáforas conceptuales ha tenido un gran impacto en el análisis lingüístico de las metáforas y, en general, se considera innovadora. Al mismo tiempo, la investigación de los últimos años ha matizado sus afirmaciones, sobre todo enfatizando el análisis del uso real de la metáfora. Una conclusión importante que puede MachineTranslatedbyGoogle Metáforas—en contexto 31 Lo más destacado hasta ahora es que el proceso mismo de “establecer o activar la metaforicidad” (Müller, 2008, p. 215) debe convertirse en un campo de estudio por derecho propio y que el conocimiento del contexto en el que esto ocurre es esencial para mayor comprensión científica. Otra conclusión es que la dicotomía clásica entre metáforas muertas y vivas es más un continuo, a lo largo del cual la gran mayoría de las expresiones metafóricas son, en diversos grados, metáforas "dormidas" que ejercen una profunda influencia en la acción y el pensamiento humanos cuando se "despiertan" a través del diálogo. . Podría decirse que todo esto tiene mucha importancia para el tipo de comunicación que tiene lugar en la habitación del psicoterapeuta. Antes de abordar estos temas en serio, regresaré primero a las premisas teóricas del libro, comenzando con una descripción histórica del diálogo sobre el fenómeno de las metáforas dentro del análisis del comportamiento. MachineTranslatedbyGoogle MachineTranslatedbyGoogle CAPÍTULO 3 Análisis de comportamiento y metáforas Las preguntas principales para el análisis del comportamiento son qué factores, en una situación histórica dada, influyen en lo que alguien hace y cómo se pueden cambiar estos factores para afectar el comportamiento. La relación entre un acto específico y el contexto en el que ocurre es el punto de interés. Un análisis funcional típico siempre comienza con la pregunta: ¿Qué comportamiento queremos analizar? Una vez respondida esto, la pregunta de seguimiento es: ¿Cuáles son los factores relevantes en el momento que inciden en este comportamiento? Y: ¿Cómo podemos reordenar estos factores para provocar un cambio en el comportamiento que es objeto de nuestro análisis? Este es un enfoque que es bastante simple en un sentido, pero que aún requiere una gran cantidad de aclaraciones para que no se malinterprete. La conducta o acción humana que uno trata de ensayar es, en principio, cualquier cosa hecha. En el lenguaje cotidiano, la palabra comportamiento puede tener asociaciones bastante superficiales. Es algo que existe solo "en la superficie" y que es de una esencia completamente diferente a la que existe más "en el fondo". El comportamiento humano es algo “exterior”, en contraste con el “interior” humano. Esta es una definición que los analistas del comportamiento rechazan, ya que se ve como una consecuencia de lo que en muchos aspectos son metáforas engañosas que se han establecido a lo largo de los siglos en nuestros esfuerzos por discutir la condición humana (Skinner, 1989). Factores que contribuyen a este desafortunado clasificación son el tema de este libro —el poder de la metáfora— y la experiencia humana de poder observar cosas en nosotros mismos (sensaciones físicas, pensamientos, imágenes, sentimientos) que no son tan accesibles para los demás. En muchos aspectos, por supuesto que puede ser útil hablar de estas experiencias como "internas", pero para una comprensión científica, los analistas del comportamiento argumentan que es engañoso. Tanto es así, que esta área de la experiencia humana se concibe como de un tipo diferente, como si fuera comprensible a través de otros principios distintos de los que se llama "externos". Históricamente, esto es exactamente MachineTranslatedbyGoogle 34 Metáfora en la práctica lo que ha sucedido; durante siglos, este ha sido el dominio del “alma”. El alma es un tema t ema raro de discusión científica en estos días, pero el concepto de "psique" y "fenómenos mentales" tienen el mismo propósito: insinúan que estos fenómenos son de un tipo diferente al que puede considerar un observador externo. El análisis del comportamiento, por otro lado, afirma que estos fenómenos deben entenderse con la ayuda de los mismos principios que otras acciones humanas. Si queremos entender lo que alguien recuerda, siente o piensa, se deben hacer las mismas preguntas que cuando se analiza el comportamiento “externo”: ¿Cuáles son los sentimientos, pensamientos o recuerdos que queremos observar? ¿Y cuáles son los factores relevantes en los contextos cuando esta persona recuerda, siente o piensa? ¿Y cómo podemos influir en estos factores si deseamos un cambio? Rechazar todo discurso sobre lo “interior” de esta manera no implica que estos fenómenos sean triviales. Ese no es el punto. Es la forma de hablar de ellos. que el análisis de la conducta denuncia. De hecho, los fenómenos per se suelen ser críticos para comprender el comportamiento humano. Y está claro que a menudo le decimos a la gente cosas importantes cuando usamos estas palabras. Cuando decimos que "Steve pone su corazón y su alma" en una tarea, estamos hablando, por supuesto, de algo que está haciendo y que también consideramos importante para él. Decir que “Ann es todo t odo corazón” no es una frase vacía, sino que dice algo sobre cómo actúa normalmente; ninguna persona moderna atribuiría su carácter a alguna cualidad de su corazón físico. Decir que “Fátuma es mentalmente fuerte” tampoco es una afirmación sin sentido, ya que esto también dice algo sobre cómo se comporta normalmente, tal vez su perseverancia o su capacidad para actuar en una crisis. Sin embargo, es engañoso si da la impresión de que la persona tiene un cierto tipo de “sustancia mental” que es un factor decisivo en el comportamiento al que nos referimos. Los analistas del comportamiento argumentan que estos fenómenos se consideran mejor como acciones realizadas por la persona en cuestión, y si deseamos comprender e influir, debemos analizar este comportamiento y su interacción con los factores del entorno en el que se produce. La palabra "comportamiento" se usa, por lo tanto, en el análisis del comportamiento sobre todo lo que hace una persona. Jugar al fútbol, odiar, recordar, retraerse, afligirse, tocar la flauta, darse por vencido, sentirse agotado, saltar de alegría: todos estos comportamientos se pueden entender mejor si se analizan como actos realizados en interacción con factores del entorno en el que ocurren. Esta es la premisa del análisis de la conducta. Otra cosa podría necesitar aclaración, a saber, cómo manejamos eso a lo que generalmente nos referimos como "historia". Hasta ahora, mi descripción del análisis de la conducta c onducta MachineTranslatedbyGoogle Análisis de comportamiento y metáforas 35 se ha centrado en lo que sucede en el aquí y ahora. Lo que alguien hace se hace en una situación dada y los factores que a uno le interesan principalmente son los factores presentes en el trabajo. Pero ¿y el pasado? ¿No es allí donde debemos buscar los factores que influyen en el presente? Sí, en cierto sentido esto es evidente. Somos el producto de nuestras experiencias. Si queremos averiguar por qué cierto jugador de fútbol fútbol habilidoso (como (como Zlatan Ibrahimovic, Ibrahimovic, un destacado destacado jugador sueco) sueco) juega al fútbol de la forma en que lo hace, debemos debemos —además de suponer suponer quizás que que nació con lo que nos gusta llamar talento— buscar cómo aprendió a hacerlo. Y si queremos entender por qué una persona sufre angustia o evita el contacto humano, simplemente no se puede ignorar su pasado. Sin embargo, si queremos no sólo entender sino también influir en el juego de Ibrahimovic, los factores de influencia actuales adquieren una relevancia particular. ¿Qué hace cuando dribla? ¿Y qué factores en el momento interactúan con su regate? Ahí radica nuestro interés final, por razones puramente pragmáticas; se rige por el simple hecho de que estos factores son todo lo que tenemos una oportunidad real de cambiar. El mismo razonamiento se aplica al tipo de comportamiento que es el foco de la psicoterapia. Los factores de influencia actuales son de particular interés práctico. El argumento anterior sobre el comportamiento, sobre lo externo y lo interno, y sobre la historia y los factores de influencia actuales, se deriva de la posición teórica normalmente denominada contextualismo funcional (Gifford & Hayes, 1999). La palabra contextual se usa porque enfatiza el contexto de una acción dada, y la palabra funcional se usa porque el principal foco de interés es la función o el efecto que los factores contextuales tienen sobre el comportamien comportamiento. to. La importancia de las consecuencias— consecuencias— en el idioma también “Los hombres actúan sobre el mundo y lo cambian, y son cambiados a su vez por las consecuenciass de su acción” (Skinner, 1957, p. 1). consecuencia Así comienza el libro de Skinner sobre lo que él llama “comportamiento verbal”, o lo que usted y yo denominaríamos lenguaje. lenguaje. Pero también podría servir como línea de apertura de todo lo que escribió Skinner y del análisis de la conducta como disciplina científica. Sin embargo, también se podría describir el mismo proceso, pero comenzando con el contexto en el que actúan los "hombres", en lugar de los "hombres" mismos: "El mundo actúa sobre los hombres y cambia su acción, y el mundo a su vez es cambiado". por MachineTranslatedbyGoogle 36 Metáfora en la práctica esta acción." Skinner comienza con el ser humano actuando por la sencilla razón de que es el área científica que el análisis del comportamiento ha hecho suya: predecir e influir en el comportamiento humano. Pero poder empezar “desde el otro extremo” dice algo importante: es en la interacción entre la persona que actúa y el contexto en el que actúa donde se debe buscar tanto la comprensión como la influencia. Skinner creó lo que a menudo se denomina psicología operante, la extensión lógica de la cita anterior. Operamos sobre nuestro entorno y somos cambiados por las consecuencias que estas operaciones tienen. Cierta acción tiene ciertas consecuencias, que influyen en la probabilidad de que una acción similar vuelva a ocurrir bajo circunstancias similares. En cierta situación, cuando Ibrahimovic recibe el balón, gira, arrastra el balón hacia atrás y hacia la derecha... En esto, interactúa con una serie de factores contextuales, la interacción está influenciada por las consecuencias previas de acciones similares. Un hombre ve a una persona uniformada acercándose a él en la acera. Su pulso comienza a acelerarse, comienza a sudar, y tal vez recuerda ocasiones anteriores en las que ha tenido una respuesta fisiológica similar; se detiene, mira hacia abajo y se vuelve hacia el escaparate de una tienda y se aleja de la figura uniformada. En esto, interactúa con una serie de factores contextuales, siendo influenciada la interacción por las consecuencias previas de acciones sim No es casualidad que Skinner abra su libro sobre el lenguaje y cómo interactuamos verbalmente escribiendo algo que fácilmente podría haber introducido cualquiera de sus otros libros. El habla humana también se ve afectada por las consecuencias. Cuando decimos algo, esto también es un acto que tiene consecuencias, consecuencias que influyen en cómo seguimos hablando y, en general, en cómo actuamos. Esto es lo mismo que decir que el lenguaje es una conducta operante y obedece, en muchos aspectos, a los mismos principios de la acción humana que las demás acciones. Así que para volver al tema principal de este libro, las metáforas, y para entender cómo el análisis de la conducta ha abordado este tema, debemos hacer una excursión más general al lenguaje humano, especialmente al lenguaje como conducta operante. Skinner dividió las respuestas en diferentes "operantes verbales" sobre la base de la forma particular en que estas respuestas interactuaron con el contexto en el que se pronunciaron. Me limitaré aquí a describir el tipo de operante verbal que él denomina tacto (como en contacto o táctil) ya que es dentro del marco de este fenómeno que analiza el uso de la metáfora. (Para una descripción más completa de las diferentes operantes verbales que describe Skinner, véase Törneke, 2010, capítulo 2.) También describe esta operante verbal como, en muchos aspectos, la más MachineTranslatedbyGoogle Análisis de comportamiento y metáforas 37 Tacto: una habilidad vital Un tacto es una respuesta verbal que, además de las consecuencias previas de respuestas similares, está influida por algo inmediatamente anterior. Alguien que pronuncia la respuesta contacta con un objeto o un evento. En palabras de Skinner: “Un tacto puede definirse como una operante verbal en la que una respuesta de forma dada es evocada (o al menos fortalecida) por un objeto o evento particular o propiedad de un objeto o evento” (Skinner 1957, pp. 81). –82). La actividad táctil es lo que precede inmediatamente a la respuesta. A menudo decimos “silla” “ silla” cuando hay una silla presente. La respuesta (lo que decimos) es evocada por la silla. Cuando decimos “él está corriendo”, lo que decimos está influenciado por la presencia de alguien (“él”) moviéndose de una manera particular. Tales respuestas son ejemplos de lo que el análisis de la conducta llama tacto. Tocamos nuestro entorno sobre la base de una larga historia de aprendizaje en la que el comportamiento ha sido reforzado. Cuando éramos niños, nos encontrábamos con consecuencias de refuerzo si en presencia de una vaca decíamos “vaca”. Si hubiéramos dicho “pussycat” en presencia de una vaca, nos hubiéramos encontrado con otras consecuencias. Las consecuencias que influyen en el tacto son principalmente las de la interacción social, como suele ser el caso cuando aprendemos a hablar. Lo que decimos enfrenta diferentes consecuencias en forma de comportamiento de otras personas, tanto verbal como físico. Tacto es lo que en el lenguaje cotidiano queremos decir con términos como "describir", "hablar de", "referirse a", etc. Que el análisis de la conducta haya acuñado su propio término se debe a que todas estas palabras y frases familiares dan lugar a ambigüedades; lo que se necesita es un término cuidadosamente Un tacto ideal o puro está totalmente controlado por el objeto o evento que lo precede. En el lenguaje cotidiano diríamos que lo que se dice es “correcto”. El entorno social que enseña a la próxima generación a hablar de esta manera es esencial para la interacción social, como se evidencia más claramente en situaciones en las que el hablante toca un fenómeno que no es inmediatamente accesible para el oyente pero que hace posible que el oyente interactúe con él. algo con lo que no tiene contacto directo. Si alguien ve un perro y dice "perro", la respuesta puede tener un gran significado para otra persona y la forma en que esta persona actúa. Tocar nuestro entorno de esta manera es fundamental para la cooperación humana, ya que nos permite explotar el hecho de que “cuatro ojos ven mejor que dos”. Un tacto dado se desencadena no solo por objetos o eventos idénticos. Aprendemos a decir “mesa” en presencia de una amplia gama de objetos en base a lo que nuestro entorno social refuerza como correcto. Objetos con ciertas propiedades o características compartidas evocan el mismo tacto: un plano, redondo/rectangular/triangular redondo/rectangular/triangular MachineTranslatedbyGoogle 38 Metáfora en la práctica superficie que descansa sobre tres o más “patas” desencadena el tacto “mesa”. Sin embargo, en algunas circunstancias, como cuando se busca un lugar para organizar un picnic en una caminata por el campo, una roca puede incluso hacer lo mismo. De esta manera, un tacto puede extenderse para que pueda ser evocado por múltiples objetos o eventos (Skinner, 1957). Es fácil ver que los tactos extendidos son muy comunes, y los tactos puros o exactos realmente bastante raros. La forma en que tratamos suele ser inexacta; sin embargo, hay áreas en las que podríamos tener una necesidad particular de un tacto puro, como en la ciencia, donde es importante "saber exactamente lo que se quiere decir". Metáfora: una especie de tacto extendido Las metáforas son, en opinión de Skinner, una forma de tacto extendido. Cita el siguiente ejemplo: “Un niño… al beber agua con gas por primera vez, informó que sabía 'como si tuviera el pie dormido'. La respuesta Mi pie está dormido había sido previamente condicionada bajo circunstancias que involucraban dos condiciones de estímulo conspicuas: la inmovilidad parcial del pie y cierta estimulación precisa. La propiedad que la comunidad usó para reforzar la respuesta fue la inmovilidad, pero la estimulación precisa también fue importante para el niño. Una estimulación similar, producida por beber agua con gas, provocó la respuesta” (Skinner, 1957, pp. 92-93). En el ejemplo de Skinner, el niño experimenta una experiencia que le es exclusiva, un tipo de evento que suele llamarse interior pero que Skinner llama privado. Un tacto extendido desencadenado por algo observable para todos, como cuando la presencia de cierta persona desencadena la respuesta "ella es un terrier" puede entenderse de la misma manera. La respuesta “un terrier” se aprendió originalmente en presencia de un tipo particular de perro pequeño y luego fue reforzada por la comunidad social. Algo en el comportamiento de la persona tocada de esta manera tiene algo en común con una propiedad observable de un terrier (al menos para la persona que lo dice, la persona que toca) y terminamos con un tacto extendido. Esta es, en principio, la misma cadena de fenómenos que en el ejemplo anterior, cuando se tocó una roca con la respuesta “mesa”. Una metáfora es, por lo tanto, un tacto para el cual el objeto o evento desencadenante no es el objeto o evento que típicamente evoca esta respuesta en un determinado idioma. MachineTranslatedbyGoogle Análisis de comportamiento y metáforas 39 comunidad. Podríamos verlo de esta manera: decir “terrier” en esta comunidad lingüística típicamente no se ha reforzado si se pronuncia en presencia de una mujer en particular, y cuando se pronuncia , se convierte en un tacto extendido si se evoca en su presencia. Skinner luego toma el análisis anterior para describir también el desarrollo de un tacto más puro o exacto a partir de una metáfora. Si una comunidad lingüística reforzara general y continuamente el tacto “terrier” en presencia de una persona con una personalidad particular, la respuesta dejaría de funcionar como una metáfora y sería, para usar un término que usé anteriormente en este artículo. libro—más “literal”. Skinner describe este fenómeno como la estabilización de un tacto metafórico extendido en un tacto más puro. Esto es lo que ha ocurrido cuando decimos que una mesa tiene patas. Tal vez el lector haya notado que ahora estamos en el mismo territorio que lo que, tanto en la investigación de metáforas vernáculas como lingüísticas, cae bajo el título de “metáforas vivas y muertas” y la relación entre el lenguaje metafórico y el literal. Y con Skinner, como en la lingüística moderna, la distinción entre lo literal y lo metafórico es confusa, como lo es entre metáforas vivas y muertas. Los fenómenos lingüísticos que a primera vista parecen separados en una inspección más cercana se superponen más. Al leer a Skinner, queda claro que escribe en un momento en que el lenguaje literal se toma como axiomáticamente primario y el metafórico como una especie de apéndice. Esto parece ser axiomático también para él. El hecho de que él llame a una metáfora un tacto "extendido" sugiere, diría yo, que un tacto más puro o exacto es primario. Skinner estaba escribiendo en un momento en que no conocía a Lakoff y Johnson. La suposición hecha anteriormente, que el lenguaje literal es primario y el metafórico es secundario, es contradicha por el propio análisis de Skinner. Un tacto no es más que una conducta operante, reforzada por la comunidad lingüística. Nada es literal en el sentido de verdadero u objetivo; todo es acción influida por sus consecuencias. Las respuestas pueden así funcionar más o menos bien. Lo que Skinner llama un tacto puro es preferible si uno busca ciertas consecuencias, mientras que un tacto extendido funciona mejor en otros contextos (como cuando se llama a una roca "mesa" cuando se está de excursión). Y que un tacto sea más exacto que metafórico se toma como resultado del aprendizaje. Esto sugeriría que los tactos más impuros, incluidos los metafóricos, preceden a los tactos más exactos en la historia de aprendizaje de un individuo; y no hay una demarcación clara entre los dos. Skinner también escribe que "un tacto puro" es más un ideal que algo que realmente exist MachineTranslatedbyGoogle 40 Metáfora en la práctica conducta verbal. El análisis de Skinner conduce así a la misma visión fundamental de la relación entre el lenguaje metafórico y el literal que observamos anteriormente en la lingüística moderna. Estos son dos fenómenos que no pueden separarse más que en un sentido crudo y cotidiano. Son fenómenos que existen a lo largo de un continuo: metáforas vivas-metáforas muertas-lenguaje literal. El propio Skinner no usa esta terminología, pero escribe sobre metáforas: tacto extendido—tacto (aunque al revés), pero esto también implica un continuo. E incluso si estos dos continuos no son simplemente términos diferentes para la misma cosa, uno detecta en ambos puntos de vista un proceso fundamental que subyace al continuo lingüístico que estamos discutiendo. Volveremos a la naturaleza de este proceso en el próximo capítulo cuando exploremos la visión de las metáforas adoptada por la teoría del marco relacional. Pero primero permítanme señalar algunas otras cosas sobre el análisis de Skinner y un diálogo imaginario con la lingüística moderna sobre el uso de la metáfora. Análisis del comportamiento y lingüística: ¿una unión fructífera? Es relativamente fácil ver que hay una superposición entre lo que se ha descrito con los marcos de la lingüística y el análisis de Skinner, a pesar de sus diferentes premisas. Si, por ejemplo, nos guiamos por los términos más utilizados en la investigación de metáforas (fuente y destino), encontramos que podemos aplicarlos al análisis de Skinner. El objeto o el evento que evocó un tacto metafórico extendido sería así un ejemplo del objetivo, y la respuesta, el tacto, describe su fuente. Si ver a una mujer en particular desencadena la respuesta "ella es un terrier", la mujer, según la terminología lingüística actual, es el objetivo de la metáfora y un terrier su fuente; en el relato de Skinner del niño que dijo que la soda sabía a “mi pie se durmió”, la sensación del gusto es el objetivo de la metáfora y la experiencia sensorial del niño de un pie que se va a dormir es su origen. Si alguien, al acariciar la superficie de una roca, dice “tan suave como la seda”, la respuesta es, en el sentido skinneriano, un tacto metafórico extendido. Pero en los términos que describí en un capítulo anterior, uno diría que la superficie de la roca (o la sensación de la misma) es el objetivo de la metáfora y la seda (o la sensación de cómo se siente) su fuente. MachineTranslatedbyGoogle Análisis de comportamiento y metáforas 41 Estamos describiendo así un campo fenomenológico común desde diferentes premisas y perspectivas analíticas, y aunque los puntos de intersección son claros, naturalmente también hay diferencias. Una importante diferencia de este tipo es el objeto de nuestro análisis. Para el análisis del comportamiento, es el comportamiento humano, en este caso, el habla (o el pensamiento). En los estudios psicológicos y lingüísticos más actuales, la atención se centra en la metáfora como producto de este discurso (o pensamiento). Por lo tanto, es el contenido de la respuesta el objeto de análisis. Abstraemos el enunciado como un objeto en sí mismo: la metáfora. Una debilidad de esto es, por supuesto, que ascendemos a un nivel más abstracto más lejos de la "metaforización" real. Después de todo, las metáforas son siempre cosas producidas por personas reales en situaciones reales. Nuevamente, el lector puede notar que muchos lingüistas contemporáneos se hacen eco de las críticas lanzadas contra la lingüística cognitiva por el análisis del comportamiento, como se detalla en el capítulo 2. Lingüistas como Steen (2011) y Müller (2008) enfatizan precisamente este problema, que la lingüística cognitiva corre el peligro de ignorar los contextos concretos en los que se utilizan las metáforas y de centrarse únicamente en las metáforas como productos del comportamiento humano sin hacer un análisis detallado del proceso real que les da origen. Lera Boroditsky y su equipo de la Universidad de Stanford, como ya he comentado, tienen ideas afines (Boroditsky, 2001; Boroditsky, Schmidt y Phillips, 2003; Fausey y Boroditsky, 2011). El uso concreto del lenguaje da forma a cómo pensamos y actuamos en general, por lo que debemos concentrarnos en el contexto en el que las personas "metaforizan" y en los factores que influyen en este comportamiento. El uso de metáforas es un “proceso cognitivo”, para citar nuevamente a Müller (2008, p. 17). ¿Cómo es este proceso? A esto volveré en el próximo capítulo. El problema inherente al análisis del comportamiento Cuando se trata de analizar metáforas o discurso metafórico, el análisis de la conducta tiene su propio problema serio. Esto se ilustra más claramente por el hecho de que tanto en el título de esta sección como en el capítulo en su conjunto, la implicación es que el análisis de la conducta es una ciencia uniforme, pero en todos mis argumentos me refiero sólo a Skinner y su mediocre. escritos centenarios. ¿Qué han estado diciendo los analistas del comportamiento sobre el uso de metáforas desde Skinner? Muy poco, si acaso. Principales revisiones contemporáneas de las posiciones científicas del análisis de la conducta MachineTranslatedbyGoogle 42 Metáfora en la práctica (Catania, 2007) dan cuenta de Skinner y, en cierta medida, de la lingüística moderna, pero sin desarrollar ni aportar nada nuevo al cuadro metafórico. Esto es parte de un problema mayor para el análisis del comportamiento, que se refiere a cómo la ciencia ha avanzado en su análisis del lenguaje desde los días de Skinner. Hasta la investigación que engendró RFT, no ha tenido nada que decir sobre el uso de metáforas. Las propias ideas de Skinner nunca inspiraron ni informaron nuevas investigaciones y, por lo tanto, no se obtuvieron conocimientos más profundos. Faltaba algo, no solo en la comprensión de las metáforas sino en la base real sobre la que se analiza el lenguaje humano. Conclusión El análisis de la conducta se basó en la simple observación de que todo lo que hacemos está influenciado por las circunstancias en las que lo hacemos. Un componente crítico de estas circunstancias son las consecuencias de acciones anteriores. Esto se aplica tanto a actos simples, como recoger algo del suelo, como a comportamientos más complejos, como escribir poesía o cavilar. El uso del lenguaje metafórico cae dentro del mismo marco, como comportamiento que está influenciado por el contexto en el que se usa la metáfora. A este respecto, la filosofía básica del análisis de la conducta tiene mucho que decir sobre el uso de metáforas en general, y la lingüística contemporánea está de acuerdo en gran parte. Llamar la atención del lector sobre estos puntos de contacto ha sido el propósito de este capítulo. Sin embargo, cuando se trata de métodos de análisis más concretos, necesitamos más que la teoría de las metáforas esbozada por Skinner hace más de cincuenta años. Por lo tanto, procederemos ahora a un desarrollo del enfoque analítico de la conduct MachineTranslatedbyGoogle CAPÍTULO 4 Metáforas—relaciones Metáforas— relaciones relacionadas relacionada s La teoría del marco relacional es una teoría y un programa de investigación para analizar el lenguaje humano y la cognición que se ha desarrollado durante los últimos treinta años. La teoría se basa en una gran cantidad de experimentos de laboratorio y sus principios fundamentales están bien respaldados científicamente (Hayes, Barnes Holmes y Roche, 2001; Dymond y Roche, 2013; Törneke, 2010; Hughes y Barnes-Holmes, 2016). También se han realizado experimentos diseñados para estudiar metáforas y analogías sobre estos principios (Stewart y Barnes-Holmes, 2001; Stewart, Barnes-Holmes, Roche y Smeets, 2001; Stewart, Barnes-Holmes y Roche, 2004; Barnes-Holmes, 2004; Holmes & Stewart, 2004; Lipkens & Hayes, 2009; Ruiz & Luciano, 2011; 2015; Sierra, Ruiz, Flórez, Riaño Hernández, & Luciano, 2016). Una introducción a las partes más importantes de la teoría nos ayudará a comprender cómo podemos usarla para analizar metáforas y el uso de metáforas. Dos formas fundamentales de relacionarse “Relacionarse” puede definirse como interactuar con un objeto en términos de otro. Por ejemplo, puedo interactuar con una manzana en términos de otra manzana, en el sentido de que está más lejos que otra manzana, más grande que otra manzana o más roja que otra manzana. Lo que estoy haciendo es relacionar esta manzana con otra. Se podría expresar lo mismo diciendo que interactúo con la relación entre dos objetos, en este caso dos manzanas. Todas las criaturas interactúan con su entorno de esta manera. Los humanos (y otras especies) son capaces de interactuar no solo con un determinado objeto (una manzana, un periódico, un árbol, un gato, otro ser humano, etc.) sino también con la relación entre estos diferentes objetos. Una moneda es más grande que otra moneda, MachineTranslatedbyGoogle 44 Metáfora en la práctica dos perros son idénticos, una pelota está más cerca que otra y Frank llega justo después de Elisabeth. En todos estos ejemplos, la relación depende de las características físicas de los objetos que se relacionan, como el color, el contraste, la forma, el número y el tamaño, o la posición que toman los objetos en el espacio y el tiempo, como uno que viene antes del otro. otro o estar más cerca que otro. Una moneda es más grande, dos perros tienen características externas idénticas, una de las dos bolas está geográficamente más cerca del reactivo que otra, y después de Elisabeth viene Frank. Se podría decir que la experiencia inmediata en el momento de estos diferentes objetos con sus características individualess es lo que determina su relación mutua. Este medio directo de relación también puede individuale extenderse en el tiempo. Podemos interactuar con un objeto ahora sobre la base de la relación directa con él que se estableció en el pasado. Si Frank ha llegado repetidamente después de Elisabeth, podemos, cuando llegue Elisabeth, actuar como si Frank también apareciera pronto. Si suena una campana justo antes de que nos den de comer, podemos, al escuchar la campana de nuevo, actuar como si la comida pronto estuviera disponible para nosotros. Esto no se aplica solo a nosotros las personas; la mayoría de las otras especies pueden relacionar un fenómeno en el ahora con uno que ocurrió antes en su experiencia inmediata. inmediata. Así que relacionamos objetos entre sí sobre la base tanto de sus propiedades físicas como de nuestra experiencia previa de tales relaciones. En los textos sobre RFT, esta forma de relacionarse suele denominarse relación directa y este tipo t ipo de relaciones, relaciones directas. Los seres humanos aprenden precozmente otra forma de relacionarse, que es principalmente independiente independien te de las características o propiedades físicas de los objetos y de la posición que toman estos objetos en el espacio y el tiempo, ahora o en nuestra historia anterior de interacción con ellos. Aprendemos a relacionar objetos entre sí a través de señales contextuales socialmente aprobadas, es decir, señales creadas por nuestra comunidad social. Aprendemos, por ejemplo, a interactuar con una pelota como "más grande" no necesariamente porque posea tales características o propiedades, sino por la señal: la palabra "más grande". Imagina que te doy dos bolas que son físicamente f ísicamente tan grandes como la otra, una azul y otra roja. Entonces te digo que el rojo es más grande y te pregunto cuál de las bolas es ahora más pequeña. O digamos que les muestro dos símbolos, ÿ y ÿ. Te digo que ÿ vale 10.000 dólares americanos y que ÿ es el doble de ÿ. ¿Cuál de los dos preferirías tener? Al responder preguntas como esta (la azul es más pequeña; quiero ÿ), lo hacemos relacionando relacionando los objetos o fenómenos sobre los que nos preguntan. Pero no estamos relacionando los objetos meramente en términos de alguna propiedad inherente MachineTranslatedbyGoogle Metáforas—relaciones Metáforas—rela ciones relacionadas 45 o necesariamente de nuestra experiencia previa de ellos, pero sobre la base de otras claves contextuales (palabras, gestos). ÿ no tiene un valor inherente de 20 000 dólares y la bola azul no es físicamente más pequeña que la roja. Ninguno de nosotros necesita experiencia previa de los dos símbolos o de las dos bolas de colores. Estamos jugando un juego compartido que se puede decir que "mueve" las propiedades entre objetos y eventos y este "movimiento" se realiza relacionando objetos sobre la base de señales contextuales arbitrarias, como "más pequeño", "más grande" y "dos veces más." Al decir arbitrario, quiero decir que las señales tienen un origen social y han surgido como praxis común a través de la interacción humana. Relacionar sobre la base de señales como estas es principalmente diferente al primer tipo de relación que describí basado en las propiedades o características de los objetos, o su posición en el tiempo y el espacio. Este tipo de relaciones indirectas que así creamos son las que normalmente llamamos simbólicas y las que posibilitan la “simbolización” humana. El término técnico utilizado en RFT para este tipo de relación es respuesta relacional de aplicación arbitraria, lo que implica su naturaleza como una respuesta (un comportamiento), o algo hecho por una o más personas. Que sea una respuesta relacional simplemente significa que la conducta es un tipo de relación. Y que la respuesta sea arbitrariamente aplicable significa que, dado que está controlada por señales contextuales arbitrarias, puede aplicarse a cualquier cosa. Los humanos podemos relacionar cualquier cosa con cualquier cosa de cualquier manera posible. Otro término para el mismo comportamiento es enmarcar relacionalmente, de ahí el término teoría del marco relacional. Esta capacidad de relacionar objetos y fenómenos a través de señales contextuales arbitrarias es, según RFT, la base misma del lenguaje humano. Por lo tanto, no debe entenderse como una consecuencia del lenguaje, sino como su bloque de construcción fundamental. Es aprender a hacer esto lo que se encuentra en el corazón de la adquisición del lenguaje infantil, y es cuando hemos aprendido a hacer esto que podemos hablar con sentido y escuchar con comprensión. Diferentes marcos relacionales Cuando hablamos en general de la facultad de simbolización, nos referimos principalmente a un tipo de relación en la que una cosa está por o representa a otra. La palabra “auto” representa un automóvil real, la palabra “chirivía” una verdura real y el nombre “Per” una persona real. En RFT, este tipo de relación se denomina relación de coordinación y es el marco relacional más fundamental. MachineTranslatedbyGoogle 46 Metáfora en la práctica Pero también podemos relacionar objetos de muchas otras formas haciendo uso de diferentes marcos relacionales. Todas las relaciones con las que interactuamos sobre la base de las propiedades intrínsecas de los objetos, o de la posición que toman en el espacio y el tiempo, también pueden establecerse a través de claves contextuales arbitrarias. Podemos interactuar con una rama de un árbol a través de sus relaciones directas (que es parte del árbol), pero también nos relacionamos con otra persona sobre la base de la relación r elación indirecta de que es “uno de nosotros principiantes”. En ambos casos, existe lo que se llama una relación jerárquica, por lo que se entiende que algo es un componente o parte de otra cosa: en el primer caso, una relación directa que depende de las propiedades intrínsecas del árbol, en el último, una relación indirecta establecida. a través del encuadre relacional. Podemos interactuar con una persona como si fuera físicamente más grande que otra, y podemos interactuar con una persona como un autor más grande que otra. Esta es una relación comparativa, en el primer caso directa, y en el segundo indirecta. Podemos interactuar con Elisabeth entrando por la puerta inmediatamente después de Frank mientras esto sucede y podemos interactuar con el hecho de que “Frank llegará después de Elisabeth mañana”, donde el primer ejemplo es una relación temporal de tipo directo, y el segundo una relación temporal. relación establecida a través del marco relacional (lo que hemos estado llamando una relación r elación indirecta). El llamado futuro ("mañana") solo se puede contactar a través de señales arbitrarias, nunca a trav Usando el encuadre relacional, damos a las cosas que nos rodean propiedades que no tienen a través de sus características físicas y sin que tengamos ninguna experiencia directa de ellas. Un cómic entre otros puede ser “una rareza”, una camisa puede estar “de moda” y un plato “peligroso de comer” aunque nunca lo hayamos comido y huela delicioso. La forma en que enmarcamos eventos y objetos gobierna relacionalmente cómo las diferentes cosas influyen en nuestro comportamiento y este es el quid de su importancia para nosotros. La forma en que nos relacionamos transforma la influencia de nuestro entorno sobre nosotros. Las cosas pueden ser deseables o necesarias para evitar, no solo por sus propiedades intrínsecas o nuestra experiencia previa de ellas, sino por cómo las relacionamos con otras cosas bajo la influencia de señales contextuales arbitrarias. Si ha tenido contacto con Bill y encontró la experiencia desconcertante, y luego alguien dice que "Lars es como Bill", es posible que desee evitar a Lars incluso si nunca lo conoció y, por lo tanto, no tiene experiencia directa de cómo es. como una persona. Reaccionas sobre la base de cómo relacionas a Lars con Bill (y de tu experiencia con Bill). Y esta relación tiene lugar a través de un juego socialmente aprendido y esencialmente arbitrario. MachineTranslatedbyGoogle Metáforas—relaciones relacionadas 47 Un tipo separado de marco relacional que se considera muy importante para nosotros, 3 Se nuestro comportamiento y nuestra experiencia propia es el conocido como marco deíctico. refiere a cómo podemos establecer y actuar desde una determinada perspectiva, y cómo esta perspectiva puede variar. Así lo dijo entonces, establece cuándo se dijo. Después denota una perspectiva que es diferente de ahora. Aquí hay otra perspectiva, en oposición a allí. Yo es una perspectiva que es diferente de la perspectiva de ustedes. Podemos relacionarnos con algo ahora sobre la base de lo que pensamos que sucederá entonces, y puedo hacer algo sobre la base de lo que creo que tú o ella harán si actúo de cierta manera. Esta toma de perspectiva es un tipo de encuadre relacional. En términos técnicos, este es un ejemplo de respuestas relacionales arbitrariamente aplicables. Y estas respuestas ocurren bajo la influencia de señales sociales arbitrarias. Por lo tanto, también podemos "cambiar de perspectiva" y responder preguntas como: "Si fueras yo, ¿cuál sería tu apellido?" y “Si estuvieras en Portugal, ¿qué océano estaría a tu oeste?” El encuadre deíctico parece ser particularmente crucial para nuestra experiencia de continuidad en el tiempo y el espacio. Experimentamos que "somos la misma persona" en algún sentido, independientemente del cambio. Si le pidiera que recordara una actividad real en la que participó el verano pasado y luego le preguntara si está seguro de que fue usted quien la hizo, le parecería extraño. Su experiencia de “fui yo” quien estuvo allí el verano pasado probablemente sea bastante inequívoca. Lo mismo se aplicaría si te pidiera que recordaras un evento de tu adolescencia o incluso antes de que comenzaras la escuela. Naturalmente, observaría que la persona a la que se refiere como "yo" ha cambiado de muchas maneras: en su apariencia, en cómo piensa sobre usted y los demás, etc. Y, sin embargo, experimentas que “fui yo” en algún sentido. La persona que estaba allí entonces y se hacía llamar “yo” es el mismo “yo” que ahora está recordando todo esto. Esto parece ser más un aspecto experiencial profundamente fundamental del ser humano que cualquier tipo de conclusión lógica como tal. Lo mismo sería cierto si le pidiera que recordara una situación en la que su estado emocional fuera totalmente diferente al que tiene ahora mientras lee estas líneas, tal vez de euforia, o de profunda desesperación. Y al mismo tiempo, esa sensación de “fui yo” también está ahí. Esta experiencia de continuidad se asume como consecuencia de cómo hemos sido entrenados, casi desde el momento en que empezamos a verbalizar, a hablar de 3 Este es un término lingüístico derivado del griego deixis (demostración) que se utiliza para denotar palabras o expresiones que se refieren a la posición o perspectiva desde la cual sucede algo, como lugar (aquí), tiempo (entonces) y agente (ella). . MachineTranslatedbyGoogle 48 Metáfora en la práctica y experimentar gradualmente la perspectiva que uno podría encapsular como yo-aquí ahora, esa perspectiva única desde la cual todos y cada uno de nosotros observamos e interactuamos con nuestro entorno. Es una combinación de diferentes marcos deícticos, espaciales (aquí/allá) y temporales (ahora/entonces). Todo lo que experimentamos lo experimentamos desde el “yo-aquíahora”. Esta perspectiva es también un punto de vista desde el cual observarnos a nosotros mismos. Entonces, por ejemplo, podemos observar que hemos cambiado desde la infancia, podemos observar que pensamos cosas diferentes, recordamos una cosa en un momento y otra cosa al siguiente, y notamos que podemos sentir cosas diferentes. Pero la experiencia de ser simultáneamente el que ha sido y el que está constantemente ahí notándose “mí mismo” y la continuidad que esto implica está en el corazón de la experiencia humana. Dado que esta perspectiva, que es única para cada individuo, ha surgido como resultado del encuadre deíctico, a menudo se le llama el “yo deíctico”. Este tipo de encuadre relacional de los fenómenos que ocurren “dentro de nosotros mismos” (nuestros propios pensamientos, sentimientos, recuerdos, sensaciones físicas) se combina con el encuadre jerárquico (una cosa es parte de otra) para convertirse en un aspecto central de nuestra capacidad para interactuar con nuestro propio comportamiento, con nosotros mismos (Luciano, Valdivia-Salas, Cabello-Luque, Cabello-Luque, & Hernández, 2009). Volveremos a esto en la sección clínica del libro, ya que la forma en que interactuamos con nosotros mismos, según RFT, es fundamental para el comportamiento humano flexible en general. Aquí hay una clave para comprender los problemas psicológicos y para influir en ellos. Lo anterior fue un intento de resumir la sustancia de la teoría del marco relacional de una manera que nos ayudará a abordar el tema principal de este libro: las metáforas y cómo operan. Los lectores que deseen aprender más sobre RFT y la ciencia detrás de él harían bien en leer otras reseñas (Dymond & Roche, 2013; Hughes H ughes & Barnes-Holmes, 2016; Törneke, 2010), que también contienen referencias específicas a la investigación básica. Encuadre relacional y metáforas El encuadre relacional es, pues, una habilidad que aprendemos desde una edad temprana y que consiste en poder relacionar objetos independientemente de sus propiedades intrínsecas y de nuestra experiencia inmediata de estos objetos. Esta relación está controlada por señales contextuales arbitrarias, como combinaciones de sonidos (palabras) y gestos. En el caso rudimentario relacionamos dos objetos sobre la base de tales claves: una cosa “es más grande que” otra, “viene después que” otra, “es igual a” otra, “es MachineTranslatedbyGoogle 49 Metáforas—relaciones Metáforas—rela ciones relacionadas parte de” otro, “está debajo” de otro, o “se ve desde allí”. Pero también se pueden relacionar de esta manera fenómenos mucho más complejos. Por ejemplo, el tipo de fenómeno que generalmente llamamos "una experiencia" se puede coordinar con algo de lo que no tenemos experiencia pero que viene "después" (una señal contextual para el marco temporal) y podemos actuar como si "una experiencia similar puede repetirse.” Sin embargo, también podemos establecer otro tipo de relación entre estas experiencias, como “una experiencia similar no puede repetirse” (es decir, un relatar que coloca la experiencia en relación contraria a lo que podría suceder en el futuro). Es fácil ver cómo las “propiedades” con las que dotamos al futuro pueden influir en cómo actuamos. Los fenómenos extremadamente complejos del pasado (Segunda Guerra Mundial) se pueden yuxtaponer con algo igualmente complejo que sucede ahora (un evento político específico) y lo que podría suceder en el futuro: “Lo que está sucediendo ahora en Europa central es como el período previo a la guerra”. Segunda Guerra Mundial: debemos asegurarnos de cambiar la tendencia”. Los fenómenos complejos son aquellos que en sí mismos constituyen un nexo de relaciones. Los eventos históricos (como la Segunda Guerra Mundial o los eventos actuales en Europa Central) contienen relaciones de similitud, diferencia, tiempo, composición (jerarquía), etc. Lo mismo se aplica a las experiencias privadas. La experiencia de hablar con una vecina contiene relaciones entre lo que yo dije, lo que ella dijo, dónde estábamos los dos, diferencias y similitudes, por nombrar solo algunas. Y si comparo esta conversación con una que he visto en una película, relaciono dos fenómenos complejos, cada uno de los cuales comprende una serie de relaciones diferentes. Cuando relacionamos diferentes fenómenos complejos entre sí, estamos relacionando relaciones. Según RFT, esto es fundamental para entender lo que hacemos cuando usamos analogías y metáforas: relacionamos relaciones. Dado que las relaciones que relacionamos a menudo se componen de varias otras relaciones (como en el ejemplo de diferentes eventos históricos), podemos decir que relacionamos redes relacionales.4 r elacionales.4 Permíteme darte algunos ejemplos claros y relativamente simples para ilustrar el principio básico: Peter y Louise son como dos guisantes en una vaina. Los guisantes (la fuente de esta analogía) tienen una cierta relación intrínseca. En una expresión como ésta, la relación pretendida es presumiblemente de similitud. Esta es una relación no arbitraria (directa) basada en las propiedades físicas de los guisantes. La relación que el oyente de la analogía 4 Tenga en cuenta que el término red relacional no hace referencia a ningún objeto existente sino a nuestra capacidad relacionarse de manera compleja. MachineTranslatedbyGoogle 50 Metáfora en la práctica ya sabe de la fuente de la analogía ahora se establece para su objetivo: Peter y Louise. Esto ocurre a través de una señal contextual arbitraria en forma de “son como” y se establece una relación de coordinación entre dos guisantes por un lado y la relación entre Peter y Louise por el otro (ver figura 4.1). En la mayoría de los casos, la relación establecida arbitrariamente que se usa en analogías y metáforas es una relación de coordinación. Cierta relación (la que existe entre dos guisantes) se equipara o coordina con otra relación (la que existe entre Peter y Louise). Las relaciones que forman parte de las redes relacionales relacionadas con pueden, sin embargo, variar en especie. En este ejemplo, se trata de una relación de semejanza (entre dos guisantes), pero de esta forma se pueden establecer una serie de relaciones diferentes para el objeto de la analogía o metáfora. Tomemos el siguiente ejemplo: Peter y Louise son como la noche y el día. De nuevo, se coordinan dos relaciones (la que existe entre la noche y el día por un lado, y entre Peter y Louise por el otro). Aquí, la fuente de la metáfora contiene una relación de disimilitud, posiblemente incluso de oposición, y esa es la relación que se establece entre Peter y Louise (ver figura 4.2). Un tercer ejemplo es: Peter y Louise son como perros y gatos. Aquí, el nexo de relaciones que forman la fuente de la metáfora es más “Peter y Louise son como dos guisantes en una vaina” Quizás Pedro Igual que (coordinación) Semejanza Semejanza Luisa Quizás Figura 4.1 MachineTranslatedbyGoogle 51 Metáforas—relaciones Metáforas—rela ciones relacionadas “Peter y Louise son como la noche y el día” Pedro Día Igual que (coordinación) Disimilitud Disimilitud Luisa Noche Figura 4.2 compleja red relacional, que podríamos resumir con la frase “relación de conflicto” o similar (ver figura 4.3). Otro ejemplo: un hombre actúa de forma vacilante y evasiva ante la idea de hacer algo que realmente quiere hacer, como acercarse a una persona atractiva. Un observador podría decir: "Es como un gato alrededor de la crema caliente". Aquí se relacionan dos fenómenos: el titubeo vacilante de un hombre (el objetivo de la metáfora) y cómo un gato posiblemente podría actuar cuando quiere comida pero también no quiere quemarse (la fuente de la metáfora). Esto ocurre a través de una señal contextual arbitraria, como, y por lo tanto la relación de coordinación establecida es arbitraria o indirecta. Cada uno de los dos fenómenos relacionados se compone de una red de relaciones, muchas de las cuales son directas (relaciones entre diferentes aspectos de los fenómenos en cuestión en función de sus respectivas características). Los dos fenómenos relacionados en este ejemplo abarcan relaciones temporales (algunas cosas preceden a otras) y espaciales (distancia/cercanía), entre otras. Con todo, podemos describir las relaciones dentro de cada red como “evitativas actuantes” (ver figura 4.4). MachineTranslatedbyGoogle 52 Metáfora en la práctica “Peter y Louise son como perros y gatos” Pedro gatos Igual que (coordinación) Relación de conflicto Relación de conflicto Luisa Perros Figura 4.3 “Es como un gato alrededor de la crema caliente”. Él Un gato Igual que (coordinación) Actuar evitativo Actuar evitativo Crema caliente persona atractiva Figura 4.4 MachineTranslatedbyGoogle Metáforas—relaciones Metáforas—rela ciones relacionadas 53 La importancia de las relaciones directas Las metáforas, por lo tanto, consisten no solo en relaciones indirectas (arbitrarias) establecidas a través de señales contextuales arbitrarias, sino también en relaciones directas (no arbitrarias), relaciones que tienen una función fundamental. fundamental. Considere los ejemplos anteriores en los que se emplearon diferentes expresiones metafóricas para describir cómo Peter y Louise se relacionan entre sí. El origen de estas diferentes metáforas (la relación entre dos guisantes, entre la noche y el día, y entre gatos y perros) tiene ciertas características, y es cuando estas características también se pueden notar en el destino (la relación entre Peter y Louise) que la metáfora se considere pertinente. En una metáfora que funcione bien, la fuente tiene un mayor grado de tales características que el objetivo. Dos guisantes son más parecidos que Peter y Louise, pero también hay una similitud entre estos últimos, y ahí radica el poder de la metáfora. La noche y el día son más diferentes que Peter y Louise, pero son las diferencias entre ellos las que dan significado a la metáfora. Lo mismo es cierto cuando la relación entre gatos y perros sirve como fuente. Si no ve ningún tipo de conflicto entre Peter y Louise, probablemente probablemente diría que la metáfora es inapropiada; sin embargo, si puede ver tal conflicto, independientemente independientemente de cuán sutil sea, la fuente aclara o enfoca estas características en el objetivo. Por lo tanto, se necesita lo siguiente para crear una metáfora: 1. Dos redes relacionales. 2. Una relación de coordinación entre estas dos redes. 3. Una red relacional que forma la fuente de la metáfora que tiene un aspecto/ relación directa/propiedad de una naturaleza más sobresaliente u obvia que el aspecto/relación directa/propiedad correspondiente en la red relacional que forma el objetivo de la metáfora. 4. Por lo tanto, se cambia el significado o la función del objetivo. Si alguien dice de Alexander que "es un gran osito de peluche", entonces "osito de peluche" es la red relacional que constituye la fuente de la metáfora, y los aspectos o propiedadess que son centrales en la metáfora son más pronunciados o perceptibles en propiedade los ositos de peluche que en los ositos de peluche. están en Alejandro, el blanco de la metáfora. Pero para que la metáfora sea pertinente, el oyente también debe ser capaz de identificar estas propiedades en Alejandro. Es posible que estas propiedades ya sean visibles para el MachineTranslatedbyGoogle 54 Metáfora en la práctica oyente, en cuyo caso la metáfora los aclara o los enfoca, los hace “destacarse” en Alexander. A veces, sin embargo, estas características en el objetivo de la metáfora solo se manifiestan al oyente cuando se pronuncia la metáfora. Es como si las propiedades de la red relacional que constituye el objetivo de la metáfora fueran “descubiertas” por la metáfora. Cuando la metáfora tiene este efecto, se experimenta como especialmente llamativa o adecuada. Dice algo nuevo. Tomemos, por ejemplo, "El despertar es un salto en paracaídas desde el sueño" (Tranströmer, 2011). Me imagino que para la mayoría de los lectores esta es una de esas semejanzas innovadoras. La red relacional que constituye el origen de la metáfora (un salto en paracaídas) tiene ciertas propiedades que también podemos reconocer en su destino (despertar de un sueño), pero lo hacemos solo una vez que nos hemos expuesto a la metáfora. Una buena metáfora es, pues, unidireccional, ya que la propiedad sobre la que se basa es más prominente en la fuente. Se podría decir de dos guisantes que son como Peter y Louise (si son claramente similares), pero la metáfora es pobre ya que la similitud de Peter y Louise no agrega casi nada a la de los dos guisantes (que es más sobresaliente). Se podría decir de un oso de peluche que es como Alexander, pero se experimenta que la declaración dice poco sobre el oso, ya que las propiedades a las que se refiere están más marcadas en él que en Alexander. Esta unidireccionalidad de una metáfora típica la distingue de una analogía clásica, que es más bidireccional. Tome "un átomo es como el sistema solar". Esta analogía normalmente se usa de tal manera que el sistema solar (que se supone que es más conocido) sirve como fuente de la analogía y el átomo como su objetivo. Pero la propiedad a la que se hace referencia (la relación espacial de los objetos más pequeños que orbitan alrededor de uno más grande) es igual de pronunciada en ambos, y si alguien está familiarizado con este modelo simplificado del átomo pero no con el sistema solar, podría usar el átomo como el fuente y el sistema solar como objetivo y decir que “el sistema solar es como un átomo”. Una analogía como "Mercedes y BMW son como manzanas y peras" también es bastante típica. Las propiedades a las que se hace referencia (ambos son artículos en una clase general de automóviles o frutas) son tan pronunciadas tanto en origen como en destino y, por lo tanto, pueden invertirse, por lo que sería igualmente significativo decir que “las manzanas y las peras son como Mercedes y BMW. Esto funcionaría mucho mejor que si uno tratara de invertir una metáfora típica, como Peter y Louise son como dos guisantes en una vaina. La metáfora es unidireccional, ya que el aspecto relevante, la propiedad o la relación directa es más sobresaliente en la fuente de la metáfora que en su destino. MachineTranslatedbyGoogle Metáforas—relaciones Metáforas—rela ciones relacionadas 55 Teoría del marco relacional y moderno Lingüística En RFT, el uso de metáforas se ve así como una variante del repertorio lingüístico fundamental: relacionar fenómenos sobre la base de claves contextuales arbitrarias. La fuente y el destino consisten en redes relacionales más o menos complejas que se relacionan a través de señales contextuales arbitrarias. Este análisis es muy similar al que están proponiendo lingüistas contemporáneos especializados en el uso de metáforas, particularmente Cornelia Müller, cuyas contribuciones ya he comentado (Müller, 2008). Aunque describe el fenómeno a partir de premisas científicas distintas al análisis del comportamiento, su explicación tiene algunas similitudes sorprendentes. Ella enfatiza la importancia de analizar la acción misma de establecer una metáfora en un contexto histórico dado y cómo el uso de la metáfora comprende una "tríada" (su término) que consiste en lo que se conoce clásicamente como la fuente y el objetivo de la metáfora, más otro ingrediente que establece la expresión metafórica. Ella escribe: “Hay una entidad o proceso A, que relaciona dos entidades B y C, de modo que C se ve en términos de B” (Müller, 2008, p. 30). Ella describe así dos dominios que están vinculados por un acto verbal (cognitivo). Este proceso cognitivo es, según RFT, la coordinación de dos redes de relaciones sobre la l a base de una clave contextual arbitraria. Por lo tanto, RFT ofrece un programa de investigación con términos bien operacionalizados que son potencialmente muy fructíferos para los lingüistas que investigan metáforas, especialmente dado que RFT tiene una premisa contextual y herramientas potenciales para predecir e influir en la metaforización concreta en una situación experimental determinada. RFT, por su parte, podría extraer mucho material de este extenso campo de investigación para realizar pruebas. Una colaboración potencialmente fascinante podría estar al alcance. Metáforas y encuadre deíctico Como mencioné en la sección anterior sobre los diferentes tipos de marcos relacionales, el marco deíctico, la capacidad de adoptar diferentes perspectivas de acuerdo con señales arbitrarias, es una habilidad aprendida crítica y que juega un papel importante en nuestro uso de metáforas. Considere el ejemplo de “ella es un terrier”. Aparentemente, Aparentemente, tal expresión se relaciona únicamente con una mujer en particular y una raza de perro en particular. En una inspección más cercana, sin embargo, el referente no son solo estos dos seres sino también MachineTranslatedbyGoogle 56 Metáfora en la práctica un "tercero implícito", una persona que se supone que interactúa con ellos. La metáfora no dice principalmente cómo estos dos (Eva y el terrier) se relacionan entre sí, sino cómo son similares si uno (una tercera persona, posiblemente la que escucha la metáfora) interactúa con ellos. Si uno tuviera que expresar la metáfora más completamente o explicar exactamente qué está relacionado con qué, uno podría decir: “Interactuar con Eva es como interactuar con un terrier”. Son las posibles consecuencias de interactuar con Eva las que se asemejan a las consecuencias de interactuar con un terrier, una similitud que se establece a través de la señal arbitraria . La presencia de un "tercero implícito" generalmente no se expresa en el discurso metafórico. Pero es sólo cuando uno asume la existencia de un oyente (u otra persona, alguien con una perspectiva, que es el observador) que el enunciado funciona. Y este supuesto es compartido por dos personas en diálogo, ya que la facultad requerida para experimentarse como un hablante para un oyente (y como un oyente para un hablante) es parte de nuestra competencia verbal o lingüística. Ser un "yo" y experimentar la existencia de un "tú" y un "él/ella" se establece para nosotros cuando aprendemos el encuadre deíctico y, a menudo, se construye en el discurso metafórico, incluso cuando no se hace explícito. Esto también se aplica, por ejemplo, a la metáfora que utiliza Tomas Tranströmer cuando equipara un salto en paracaídas con el despertar de un sueño. Una persona que se despierta y una persona que salta en paracaídas se dan por sentadas. Lo mismo se aplica a gran parte de las llamadas metáforas conceptuales descritas en el primer capítulo. Metáforas como “la vida es un viaje”, “las ideas son comida”, “la discusión es la guerra” y “la ira es la presión contenida” presuponen una persona que viaja, come, discute, pelea y se enoja. El discurso metafórico generalmente hace uso del encuadre deíctico, de modo que el hablante habla de acuerdo con su propia perspectiva y la de otros, con la suposición de que su oyente comparte esa experiencia. Esta idea deja más claro que las metáforas se relacionan con las relaciones, incluso cuando lo que se relaciona con lo que no está explícita y completamente incluido en la expresión metafórica. Las relaciones causales son a menudo centrales Entonces, ¿qué relaciones se relacionan entonces en estas metáforas más complejas? Estamos tratando con redes relacionales compuestas de múltiples relaciones, y para determinar cuáles son cruciales para cualquier ejemplo dado, generalmente necesitamos conocer el contexto en el que se habla el enunciado. El significado de una metáfora no es independiente de su contexto. Todo lo contrario: su significado es contextualmente MachineTranslatedbyGoogle 57 Metáforas—relaciones Metáforas—rela ciones relacionadas dependiente. Hay otros factores además de las meras palabras utilizadas que determinan cómo se relacionan tanto el oyente como el hablante, y el “significado” con el que se dota a una metáfora. Esto se toma como leído desde una perspectiva analítica del comportamiento, pero la opinión es compartida por muchos lingüistas contemporáneos, como mencioné en el capítulo 2. Volvamos a la metáfora de “ella es un terrier”. Suponemos que se habla de la metáfora cuando la mujer, a la que podemos llamar Eva, da lo mejor de sí misma en una discusión y se niega a retractarse de su opinión a pesar de los esfuerzos de otra persona por ignorarla o contradecirla. Son las consecuencias de la interacción de alguien con un terrier y con Eva lo que constituye el quid de la metáfora. Este aspecto central de la metáfora está inicialmente más marcado en la interacción con un terrier (su fuente), pero se aclara (o descubre) como un aspecto de la interacción con Eva (su objetivo) a medida que se pronuncia el enunciado. En esta situación, podemos describir el significado de la metáfora como “las consecuencias de enfrentarse a Eva son como las consecuencias de enfrentarse a un terrier”. En este caso, las consecuencias pueden describirse como la experiencia de una resistencia feroz (ver figura 4.5). Alguien que nunca haya conocido a Eva podría beneficiarse mucho de esta información, lo que podría influir en cómo actuará en relación con Eva. El hecho de que las metáforas se utilicen a menudo para influir tanto en el comportamiento propio como en el de otras personas es presumiblemente la razón por la que las relaciones causales son tan “Eva es un terrier”. Para interactuar con Eva Para interactuar con un terrier Igual que (coordinación) Casual relación Casual relación Para encontrar resistencia Para encontrar resistencia Figura 4.5 MachineTranslatedbyGoogle 58 Metáfora en la práctica común en las redes relacionales que se relacionan en muchas metáforas. Influir es producir un efecto, lograr consecuencias. Este es un aspecto fundamental del comportamiento y, por lo tanto, también central para el lenguaje. La capacidad de decir (y pensar) algo que haga más probables las consecuencias deseadas es esencial para la supervivencia tanto del individuo como del grupo. Por lo tanto, se puede decir que las metáforas que funcionan de esta manera constituyen reglas, consejos o instrucciones para la acción. Si es así, la metáfora describe la conexión entre las acciones y sus posibles consecuencias. La capacidad de comprender y seguir instrucciones se considera la consecuencia más importante del lenguaje (Catania, 2007), y el uso de metáforas es un subconjunto de este repertorio. Así que las metáforas por las que “vivimos”, parafraseando a Lakoff y Johnson, (ver capítulo 1) son a menudo aquellas que describen las consecuencias de las acciones; en otras palabras, las relaciones causales son fundamentales para los fenómenos que se relacionan. Algunos ejemplos más: Alguien que acaba de terminar el trabajo del día le dice a un colega que todavía está sentado en su escritorio trabajando: "Si sigues así, te chocarás contra la pared". Las consecuencias de trabajar demasiado se colocan en una relación de coordinación con las consecuencias de “golpear una pared” (ver figura 4.6). Un equipo de fútbol está est á en el medio tiempo de un partido crucial, y cuando los jugadores salen del vestuario para el “Si sigues así, chocarás contra la pared”. Corriendo hacia una pared trabajar muy duro Igual que (coordinación) Relación causal Relación causal No poder continuar, estar lesionado Parada repentina, estar lesionado Figura 4.6 MachineTranslatedbyGoogle 59 Metáforas—relaciones Metáforas—rela ciones relacionadas segunda mitad el entrenador dice: “¡Ahora sal y cierra el trato!” Las consecuencias de jugar de cierta manera se equiparan con las consecuencias de “cerrar un trato” (ver figura 4.7). "¡Cerrar el trato!" Para sellar un trato Cierta forma de jugar Relación causal Igual que (coordinación) Relación causal Algo se guarda, se conserva El plomo se conserva Figura 4.7 Conclusión De acuerdo con la teoría del marco relacional, cierto repertorio de comportamiento es la base del lenguaje: la capacidad de relacionar fenómenos basándose en señales contextuales arbitrarias en lugar de meras propiedades físicas y la experiencia directa de una relación entre ellas. En consecuencia, podemos, en teoría, relacionar cualquier cosa con cualquier cosa de cualquier forma posible. Esta habilidad explica cómo funcionan las metáforas: relacionando relaciones. Una metáfora comprende dos redes relacionales yuxtapuestas en una relación de coordinación, donde la red que proporciona la fuente de la metáfora tiene una propiedad o un aspecto que es más destacado que en la red que proporciona su objetivo. El uso de metáforas es una parte esencial del comportamiento verbal y se utiliza para influir en la forma en que interactuamos con otras personas y nuestro entorno físico. MachineTranslatedbyGoogle MachineTranslatedbyGoogle CAPÍTULO 5 Metáforas en la investigación clínica Como se señaló en la introducción, las diferentes escuelas de psicoterapia están de acuerdo acerca de cuán útiles son las metáforas, aunque todavía quedan muchas preguntas sobre por qué y cómo, al menos si uno quiere una respuesta científica. Las preguntas relacionadas con la relación entre el uso de metáforas y los resultados del tratamiento han sido particularmente complicadas (McMullen, 2008). Sin embargo, a pesar de la falta de estudios que comparen y evalúen mutuamente diferentes tipos de intervención, el campo de investigación no está vacío y existen varios estudios que registran el uso de metáforas en situaciones terapéuticas concretas que intentan sacar conclusiones sobre variables esenciales, la mayoría de ellas realizado por investigadores y terapeutas que trabajan con un procesamiento psicodinámico o emocional (p. Greenberg & Pavio, 1997) modelo. La mayoría de estos estudios siguen el mismo tipo de patrón: usted elige algunos tratamientos concretos, ya sea en curso o especialmente iniciados, y luego sigue un curso de terapia parcial o completo, registrando la interacción entre el terapeuta y el cliente. Luego, esto lo usa para codificar el uso de metáforas en el diálogo de alguna manera para que pueda concentrarse en el uso de metáforas por parte del terapeuta o del cliente, o incluso en ambos, como en el caso de muchos estudios posteriores. Las variables bajo estudio pueden ser el número de metáforas utilizadas, quién inicia una metáfora en particular, si esta metáfora se desarrolla, quién usa la mayoría de las metáforas, temas recurrentes, etc. En algunos estudios, esto proporciona el material con el que se correlacionan el resultado terapéutico general y/u otras métricas. Algunos estudios tienen otra etapa de recopilación de datos, en la que los investigadores seleccionan secuencias específicas de las sesiones terapéuticas grabadas que se consideran de interés para un punto particular de investigación, se las muestran al terapeuta y al cliente y les preguntan cómo las experimentaron. en ese momento y cómo califican su importancia. Este material se utiliza luego en un intento de encontrar correlaciones entre los aspectos del uso de la metáfora y el resultado o MachineTranslatedbyGoogle 62 Metáfora en la práctica variables de proceso. Los estudios normalmente incluyen un pequeño número de casos (tres a seis), aunque algunos son mucho más grandes (McMullen & Convey, 2002). ¿Qué conclusiones se pueden sacar de estos estudios? como los investigadores ellos mismos suelen señalar, las conclusiones no son fiables debido al tamaño de los estudios. Hay, sin embargo, algunos hallazgos a los que se les da cierta validez por su recurrencia, especialmente cuando concuerdan con lo que generalmente sabemos sobre el uso de metáforas de la investigación a la que me he referido anteriormente. • El número de metáforas utilizadas en la terapia no parece ser un marcador importante de eficacia (Angus, 1996). Hay algunos estudios en los que el número total de metáforas utilizadas por el terapeuta o el cliente se correlaciona con lo que, en términos de otras variables, se puede suponer que son buenos resultados, aunque otros estudios muestran lo contrario (McMullen, 2008). La hipótesis de que el número de metáforas utilizadas per se debería predecir la eficacia de la terapia también parece contradecir lo que sabemos en general sobre las metáforas y su función lingüística. Las metáforas no son una herramienta lingüística especializada de la que se pueda decir que son útiles o no, sino que son los componentes básicos del lenguaje en general. Cuanto más hablamos, más metáforas usamos (Angus & Korman, 2002). Por lo tanto, es razonable esperar que todas las formas de hablar y pensar, ya sean constructivas o destructivas, estén imbuidas de metáforas. Esto también parece coincidir con lo que vemos en la investigación clínica. • Un tipo de uso de metáforas que parece correlacionarse con resultados positivos y/o métricas de procesos es el de la cooperación entre terapeuta y cliente (Angus, 1996; Angus & Rennie, 1988; 1989). Se trata de metáforas que, tras haber sido introducidas en el diálogo, son “cocreadas” (desarrolladas y utilizadas) por ambos. No parece importar tanto quién inició esas metáforas tan útiles. Estos hallazgos también se corresponden con lo que sabemos en general sobre la cooperación terapeuta-cliente, particularmente con respecto a los objetivos del tratamiento, como un marcador positivo de eficacia terapéutica (Tryon & Winograd, 2011). • Las metáforas utilizadas por un cliente a menudo contienen temas que son fundamentales para el problema del cliente (Levitt, Korman y Angus, 2000; MachineTranslatedbyGoogle Metáforas en la investigación clínica Angus y Korman, 2002; Mc Mullen, 2008). Esto sugiere que los terapeutas deberían esforzarse por explorar las metáforas que usan los clientes, sus asociaciones y el contenido implícito, y usar este material en su diálogo continuo. Esta conclusión también está de acuerdo con la idea de que las metáforas son la base del lenguaje. “La boca habla de lo que está lleno el corazón” aun cuando el discurso sea metafórico. Incluso podría darse el caso de que nuestras palabras sean especialmente “del corazón” cuando usamos metáforas. • La diferencia entre metáforas “muertas” y “vivas” parece no tener importancia con respecto a encontrar metáforas centrales en una situación terapéutica. Incluso aquellos que serían vistos como muertos o petrificados pueden resultar esenciales tanto para la comprensión como para el cambio (McMullen, 1989; Rasmussen & Angus, 1996). También a este respecto, las conclusiones concuerdan con lo que los lingüistas contemporáneos han estado escribiendo de forma más general sobre las metáforas (Müller, 2008). • Los temas metafóricos generales pueden proporcionar el marco dentro del cual se pueden llevar a cabo conversaciones de cambio exitosas (McMullen, 1989; Angus, 1996). Cuando se comparan terapias efectivas con otras menos exitosas en estos estudios, los investigadores encuentran que las primeras están marcadas por un “tema metafórico” central que se desarrolla a medida que avanza la terapia y que se repite a través de metáforas individuales relacionadas con este tema. El cambio en el problema de la cliente también se refleja en su forma de hablar dentro del marco del tema metafórico. Si, por ejemplo, el cliente inicialmente se describió a sí mismo como "atrapado en un rincón", luego podría hablar sobre la capacidad de "moverse más libremente". Si otro cliente inicialmente se describió a sí mismo como “en guerra” con su esposa, al final de un curso exitoso de terapia podría describirse a sí mismo como “habiendo hecho las paces” con ella, o afirmar que la guerra “se está ganando”. Nuevamente, notamos que estos hallazgos concuerdan con lo que los lingüistas dirían que son los mecanismos del habla metafórica. • Si el terapeuta usa metáforas deliberadamente, aumenta las posibilidades de que el cliente recuerde lo que ha dicho el terapeuta (Martin, Cummings y Hallberg, 1992). 63 MachineTranslatedbyGoogle 64 Metáfora en la práctica Lingüistas estudian psicoterapia En los últimos años, los lingüistas también se han interesado por el uso de las metáforas en psicoterapia (Needham-Didsbury, (Needham-Didsbury, 2014; Tay, 2013; 2016a; 2016b; Tay & Jordan, 2015). Dada su falta de atención a los efectos de la psicoterapia, su investigación y análisis no son clínicos en el sentido clásico, pero todavía caen bajo este título ya que están dedicados a la interacción clínica real. Estos lingüistas analizan la función psicoterapéutica de las metáforas desde la premisa que describí en el capítulo 2, a saber, que las metáforas deben entenderse en términos del contexto en el que se usan, siendo la interacción terapéutica uno de esos contextos. Los estudios y los análisis son principalmente cualitativos e intentan interrogar la interacción clínica desde el punto de vista de la teoría de la metáfora lingüística moderna. Un ejemplo ambicioso de esto es el libro Metaphor in Psychotherapy: A Descriptive and Prescriptive Analysis (2013) de Dennis Tay, en el que utiliza transcripciones de sesiones terapéuticas reales para explorar diferentes aspectos de la interacción verbal. Los siguientes puntos son conclusiones basadas principalmente en su trabajo. • Las fuentes utilizadas en el discurso metafórico en los diálogos terapéuticos típicos se pueden dividir en encarnadas, culturales y específicas del individuo. Que nuestros cuerpos y nuestra interacción física con nuestro entorno son fuentes comunes de lenguaje metafórico también es cierto para las metáforas en psicoterapia. Los aspectos culturales e individuales también suelen ser evidentes. Si alguien dice del ambiente en una reunión que estaba “tan caliente como un estacionamiento en Bangkok”, es obvio que una experiencia física de calor es la fuente de la expresión metafórica, pero también que una experiencia personal de la capital de Tailandia probablemente probablemente lo sea. • Las metáforas a menudo sirven como “pactos conceptuales” en la resolución de problemas (Brennan & Clark, 1996). Una metáfora es presentada por un compañero de diálogo y posteriormente es procesada tanto por el terapeuta como por el cliente para convertirse en un componente clave de su modo de expresión compartido dentro del cual se formulan un problema o dificultad, y una solución o medios de actuación. • Así como se puede rastrear la continuidad del uso de la metáfora en un diálogo psicoterapéutico, también se puede observar un grado de MachineTranslatedbyGoogle Metáforas en la investigación clínica sesenta y cinco variabilidad. La continuidad se manifiesta típicamente cuando tanto el terapeuta como el cliente recurren a la misma fuente para el mismo objetivo. Por ejemplo, pueden referirse constantemente a la relación del cliente con su esposa como “una guerra”, hablando de cómo pelean sus batallas, quién ataca primero, etc.; aquí, hacen uso repetido de una fuente dada (guerra) para el mismo objetivo (la relación del cliente), y juntos desarrollan la metáfora. Si uno de ellos utiliza una fuente utilizada anteriormente para un objetivo diferente, se establece una similitud entre diferentes aspectos de la experiencia o el comportamiento. Por ejemplo, si el cliente ha hablado previamente de su relación en términos de una guerra y luego dice al hablar de su trabajo: “Yo también estoy en guerra allí”, vemos que la fuente (guerra) se aplica a un nuevo objetivo ( su trabajo). También es común que se utilicen diferentes fuentes para un mismo objetivo. Un ejemplo de esto sería decir, después de haber hablado muchas veces de la relación del cliente en términos de guerra, que han “llegado a una encrucijada”. La relación sigue siendo el objetivo, pero la fuente ha pasado de ser una “guerra” a un “viaje”. Tal evento discursivo puede dar una nueva perspectiva o modificar la descripción de un fenómeno (en este caso una relación) y brindar nuevas oportunidades de progreso. Un corte y cambio frecuente de la fuente y el objetivo indica un problema en el diálogo. • Las metáforas no son sólo una característica del discurso psicoterapéutico; también nos influyen cuando hablamos de la terapia en sí. Si describimos la terapia como un viaje, como un proyecto colaborativo, como una oportunidad para que alguien se desahogue, como una forma de adquirir herramientas, como un medio para procesar emociones o aceptar el pasado, implica un número de cosas diferentes acerca de cómo tanto el terapeuta como el cliente se comportan realmente en la situación terapéutica. Deficiencias de la investigación Como se señaló al comienzo del capítulo, hay muchas preguntas que uno puede hacerse en la investigación clínica para las que no hay respuestas claras. La brecha entre la práctica clínica y la investigación básica sobre la metáfora también ha sido reconocida por MachineTranslatedbyGoogle 66 Metáfora en la práctica mucho tiempo por clínicos e investigadores en la tradición empírica (McCurry & Hayes, 1992; Stott et al. 2010). Algunos investigadores dicen que esto no se debe simplemente a que el campo sea demasiado complejo o el número de estudios clínicos sea demasiado pequeño, sino a que el enfoque comúnmente utilizado está en sí mismo obstaculizado por bastantes dificultades principales. Linda McMullen presenta este argumento de manera más convincente en un ensayo que resume el tema (McMullen, 2008). Las conclusiones que extrae son de particular interés para cualquiera que se acerque al tema desde un punto de vista analítico de la conducta. Aunque no hace referencia a esta rama de la psicología, lo que escribe coincide estrechamente con sus supuestos. Ella comienza señalando que diferentes estudios a menudo usan diferentes definiciones de fenómenos clave y que esto dificulta la construcción de una base de conocimiento y la replicación de hallazgos. Por lo tanto, se requieren definiciones más claras. También argumenta que la investigación clínica no ha tenido suficientemente en cuenta el uso real de la metáfora y el contexto en el que ocurre: de ahí el título de su ensayo, "Poniéndolo en contexto". Ella cuestiona que centrarse en las metáforas per se puede ser un error, y que esto está asociado con una visión del lenguaje como independiente del contexto, y aboga por un enfoque más funcional del lenguaje, enfatizando su "uso estratégico [que] requiere que nos centremos en lo que está logrando la conversación entre un hablante y un oyente en un contexto particular ” (McMullen, 2008 p. 408, cursivas mías). En lugar de centrarse en el uso de metáforas en general, dice, este enfoque nos llevaría a un interés principal en los fenómenos clínicamente relevantes, y solo entonces en cómo operan las metáforas en estos mismos contextos. El lingüista Dennis Tay también señala que la investigación existente sobre el uso de metáforas adolece de una falta de definiciones compartidas (Tay, 2013), y señala que los académicos con un interés principal en la psicoterapia a menudo ignoran los avances que se están logrando en la investigación lingüística y la teoría de la metáfora. Al mismo tiempo, señala la falta de conocimiento sobre la investigación en psicoterapia en su propio campo científico, pide cooperación y sugiere formas en que esto podría lograrse (Tay, 2014; 2016c). Conclusión La investigación clínica sobre el uso de metáforas deja muchas preguntas sin respuesta, particularmente con respecto al vínculo entre el uso particular de metáforas y los resultados terapéuticos específicos. Los estudios que se han realizado muestran, sin embargo, que el lenguaje metafórico es común en psicoterapia, y que MachineTranslatedbyGoogle Metáforas en la investigación clínica 67 los temas clave tanto en la descripción del problema como en el intento de solución a menudo se disfrazan de metáforas. Esto es también lo que cabría esperar, dada la omnipresencia de las metáforas en general. Sin embargo, se pueden extraer algunas conclusiones provisionales de la investigación disponible. No parece que el aspecto significativo del diálogo terapéutico sea el número de metáforas utilizadas, sino la colaboración entre terapeuta y cliente en la formulación de aquellas relacionadas relacionadas con temas clave. La distinción clásica entre metáforas vivas y muertas tampoco parece tener una relevancia crucial, un ejemplo de cómo lo que sabemos sobre el funcionamiento de la metáfora en el lenguaje y el pensamiento, especialmente de la investigación lingüística, también es aplicable a la psicoterapia. Esto también lo confirman los lingüistas que, al diseccionar diálogos terapéuticos terapéuticos reales, también llegan a la conclusión de que la capacidad de cooperar y formular conjuntamente metáforas temáticas clave es crucial para la psicoterapia. Volveré sobre esta idea en la sección clínica del libro. MachineTranslatedbyGoogle MachineTranslatedbyGoogle CAPÍTULO 6 ¿Qué hemos aprendido? En este breve capítulo, resumiré las principales conclusiones de mi revisión de la investigación contemporánea sobre metáforas y, al hacerlo, ofreceré un atajo para los lectores que no estén interesados en familiarizarse con los niveles más profundos pr ofundos de la investigación y la teoría académicas. Pueden leer este capítulo para obtener una descripción general de los capítulos 1 a 5 e ir directamente a la aplicación clínica, aunque espero que se sientan atraídos nuevamente para obtener una comprensión más completa de los temas en cuestión. Pero esto, por supuesto, depende totalmente de ellos. Los siguientes puntos resumen lo que creo que la ciencia moderna nos dice sobre las metáforas y su uso: • Las metáforas no son “adornos lingüísticos” o apéndices de un lenguaje más literal, sino un bloque de construcción fundamental del lenguaje. • La forma en que usamos el lenguaje todos los días revela el hecho de que constantemente usamos metáforas en la forma en que interactuamos con nuestro entorno, entre nosotros y con nosotros mismos, incluso cuando no somos conscientes de que lo estamos haciendo. “Esperamos” “ Esperamos” el verano, “nos inclinamos por” querer irnos el fin de semana, y o “compramos” lo que alguien nos dice o lo “dejamos de lado”. “Hiervemos” de ira y nos “congelamos” de terror. • Metaforizar es hablar de una cosa en términos de otra, y es lo que hacemos cuando describimos un fenómeno menos familiar, poco claro o abstracto (el objetivo de la metáfora) con referencia a uno que es más familiar, claro o concreto (el fuente de la metáfora). • El uso de metáforas es un instrumento muy potente para influir en el comportamiento humano en general. MachineTranslatedbyGoogle 70 Metáfora en la práctica • La clasificación tradicional del lenguaje en literal y metafórico/figurativo tiene muy poco que ofrecer más que en un sentido crudo y cotidiano. • La clasificación de las metáforas en vivos y muertos tampoco es clara. Las metáforas muertas a menudo se reviven en el diálogo y pueden ejercer una influencia considerable tanto en el hablante como en el oyente. • Las metáforas siempre se pronuncian en un contexto. Si queremos entender el uso de metáforas, siempre debemos analizarlas en los contextos en los que se usan. • Los principios del análisis de la conducta coinciden de muchas maneras con las tendencias modernas en el análisis lingüístico del uso de metáforas. Metaforizar es un comportamiento que debe entenderse funcionalmente, en otras palabras, en términos de los efectos que tiene sobre el oyente. • El repertorio conductual en el corazón del lenguaje en general también está en el corazón del uso de la metáfora. “Lenguajear” es una forma especial de relacionarse: es enmarcar relacionalmente. La teoría del marco relacional ofrece una definición de lo que hacemos cuando metaforizamos: relacionamos relaciones. • El uso de metáforas es muy común en el diálogo psicoterapéutico, y los temas metafóricos generales a menudo comprenden el marco dentro del cual se pueden llevar a cabo de manera efectiva las conversaciones de cambio. • El grado de cooperación entre terapeuta y cliente con respecto al uso y desarrollo de metáforas parece ser un factor pronóstico en psicoterapia. MachineTranslatedbyGoogle PARTE 2 Metáforas como Herramientas Terapéuticas MachineTranslatedbyGoogle MachineTranslatedbyGoogle CAPÍTULO 7 Tres estrategias básicas Este capítulo toma como punto de partida la conclusión que Linda McMullen extrae en su revisión resumida de la investigación que se está realizando sobre el uso de metáforas en psicoterapia (McMullen, 2008). Ella escribe: “Una forma de comenzar a pensar en lo que implicaría un enfoque contextual es comenzar no centrándose en las metáforas per se, sino en los eventos de interés clínico…” (p. 408). Desarrolla sus ideas enfatizando la función específica que el uso de la metáfora puede tener en un diálogo terapéutico dado. Usar una metáfora es un acto, y para entender su sentido debemos interesarnos por las consecuencias que tiene esta metáfora en el contexto en el que se enuncia. Áreas de Interés Clínico Entonces, ¿cuáles son los eventos de interés clínico en los que tenemos motivos para centrarnos? Encontrar la respuesta a esta pregunta es la intención de este capítulo. Mi táctica inicial es ampliar el alcance de mi búsqueda. ¿Qué áreas enfatizan los modelos terapéuticos psicológicos basados en la evidencia? ¿Hay, entre estos modelos, algún consenso sobre dónde se debe mirar? Hasta cierto punto, creo que sí, y comenzaré describiendo siete de estas áreas sobre la base de los modelos psicoterapéuticos actuales que están respaldados empíricamente: motivación, psicoeducación, pensamiento, exposición, procesamiento emocional, relación y proacción. Si bien estas diferentes áreas no están bien definidas, ni claramente delimitadas entre sí, tendrán que servir aquí como punto de partida para la búsqueda de principios más fundamentales. Más adelante argumentaré argumentaré que la Teoría del Marco Relacional (RFT) se puede utilizar para describir aspectos clave de los problemas psicológicos y los procesos clínicos en los que nos vamos a centrar. RFT se puede utilizar para analizar diferentes aspectos de las intervenciones clínicas (Törneke, 2010; Villatte, Villatte, & Hayes, MachineTranslatedbyGoogle 74 Metáfora en la práctica 2016). Aquí usaré RFT para resumir las áreas de consenso descritas por diferentes modelos de psicoterapia basados en evidencia, y formularé tres estrategias psicoterapéuticas básicas, que luego pueden proporcionar pautas sobre cómo usar metáforas en nuestros esfuerzos para ayudar a las personas a cambiar. El enfoque estará en la forma en que interactuamos con nuestro propio comportamiento. Pero comencemos, como dije, por lanzar nuestra red de par en par. Motivación La motivación se considera una variable crucial en diferentes tipos de psicoterapia. Ya sea como prerrequisito terapéutico (Craske & Barlow, 2014; Franklin & Foa, 2014) o como un área específica de enfoque terapéutico (Payne, Ellard, Farchione, Fairholme, & Barlow, 2014). Un modelo que pone especial énfasis en las intervenciones ideadas para apuntar a esta área fenomenológica es la entrevista motivacional (MI) (Miller & Rollnick, 2013). Este método de entrevista tiene sus raíces en la rehabilitación de drogas, pero tiene una aplicación general (Lundahl & Burke, 2009). Pocos otros modelos de asesoramiento psicológico han dedicado tanta investigación a comprender qué aspectos del enfoque de un terapeuta facilitan el cambio (Miller & Rose, 2009). La idea es que en la EM el terapeuta, al entablar un diálogo empático y reflexivo, ayuda al cliente a explorar su propia razón para el cambio, y que la propia formulación emergente del cliente de una voluntad personal y capacidad para efectuar el cambio hace que sea más probable que el el cambio realmente sucederá. Esta forma de hablar, de querer y poder cambiar (“change talk”) predice el cambio. Gran parte de la investigación se ha dedicado a examinar cómo la forma en que el cliente se expresa en el diálogo se correlaciona con el cambio futuro en la acción real. Se ha demostrado que la forma en que el cliente articula sus compromisos, especialmente si estos evolucionan durante el transcurso de la conversación, predicen futuros cambios de comportamiento en el cliente (Amrhein, 2004). También se ha demostrado que el terapeuta, al actuar de acuerdo con los principios de la EM, puede aumentar las posibilidades de que su cliente se exprese de esta manera. Los modales del terapeuta pueden fomentar un cierto tipo de “charla de cambio” en el cliente, que a su vez es un indicador de un cambio exitoso. 5 A continuación, en aras de la simplicidad, me referiré al cliente como “él” y al terapeuta como ella". MachineTranslatedbyGoogle Tres estrategias básicas 75 Desde una perspectiva analítica del comportamiento, es relativamente fácil ver cómo podría funcionar esto, y dicho modelo explicativo no es diferente al que propugna el propio MI (Christoffer & Dougher, 2009). Un terapeuta que actúa de acuerdo con los principios de la EM ofrece un diálogo empático en el que el cliente es libre de formular diferentes aspectos de su inseguridad sin juzgar; por el contrario, el terapeuta fomenta activamente la conversación sobre diferentes aspectos de la ambivalencia del cliente y la ponderación abierta de opciones. Esto aumenta la probabilidad de que el cliente verbalice diferentes estrategias posibles y sus posibles consecuencias. Cuando el cliente puede sopesar mejor sus opciones, es más probable que se comprometa con sus intenciones. Tales compromisos dan al cliente una mayor conexión emocional con lo que quiere lograr (a través de la formulación de lo que considera importante); también se hacen en presencia de una persona que a través de su diálogo con el cliente ha adquirido cierta posición, otro factor que aumenta la probabilidad de que el cliente cumpla con lo que se ha comprometido a hacer. ACT (terapia de aceptación y compromiso) es otro modelo de psicoterapia que atribuye un alto grado de peso al trabajo motivacional. ACT es también, más que MI, un modelo terapéutico nacido del análisis de la conducta. El “compromiso” y el papel del terapeuta en ayudar al cliente a formular consecuencias deseables generales (valores) es uno de los pilares del modelo. Otro aspecto de ACT se parece a un aspecto de MI: lo que en ACT se denomina “desesperanza creativa”, en el que el terapeuta identifica a través de sus preguntas las estrategias que el cliente ha intentado para enfrentar su problema. El diálogo abierto y honesto aclara los aspectos razonables de los esfuerzos del cliente para hacer frente a su problema particular. Al mismo tiempo, se anima al cliente a explorar la conexión entre estas estrategias y las consecuencias que han tenido hasta el momento sobre la base de su propia experiencia directa. La buscada “desesperanza” remite así a las estrategias actuales y la experiencia de que han fracasado; la parte “creativa” se refiere a la posibilidad de que las estrategias alternativas se vuelvan más accesibles para el cliente a través de la clarificación de la conexión entre la estrategia actual y las consecuencias no deseadas. Al igual que en MI, el énfasis en ACT está en lograr esto no a través de la persuasión o el argumento por parte del terapeuta, sino a través de un diálogo que ayude al cliente a explorar sus propias experiencias y deseos como base para continuar la acción. Ambos modelos enfatizan los propios valores formulados por el cliente (lo que él considera importante) como factores centrales de este trabajo motivacional. MachineTranslatedbyGoogle 76 Metáfora en la práctica Psicoeducación La mayoría de los modelos psicoterapéuticos contienen elementos de educación o información, a menudo en la fase introductoria de la terapia. Incluso cuando no se enfatiza este elemento, como es el caso, por ejemplo, con la terapia psicodinámica clásica, todavía está allí en la medida en que el terapeuta proporciona cierta cantidad de información sobre el procedimiento que seguirá y lo que espera de ella. cliente. Sin embargo, en la mayoría de las variantes de la terapia cognitiva conductual (TCC), la psicoeducación se considera crucial para el tratamiento, tanto desde el punto de vista del procedimiento como en términos de otras áreas fenomenológicas que se supone que son importantes para él. En la terapia cognitiva clásica, se insiste mucho en informar al cliente sobre qué esperar o en “socializar al cliente con el modelo” (Young, Rygh, Weinberger y Beck, 2014). Lo mismo se aplica a la terapia de exposición (Neudeck & Einsle, 2012): se le da al cliente cli ente una descripción del proceso terapéutico y las razones detrás de él. Pero también se dan instrucciones sobre otras cosas. La información directa sobre qué es la ansiedad y el lugar natural que ocupa en la psicología humana se incluye en todo tipo de TCC para los trastornos de ansiedad (Craske & Barlow, 2014). También es común alguna forma de “escuela afectiva” (Mennin, Ellard, Fresco y Gross 2013; Payne et al., 2014). En la terapia conductual dialéctica (DBT), gran parte del entrenamiento de habilidades grupales es pura enseñanza (Linehan, 2015). Dos de los modelos terapéuticos que tienen el mejor apoyo empírico para tratar la depresión, la activación conductual (Martell, Addis y Jacobson, 2001) y la terapia interpersonal (Weissman, Markowitz y Klerman, 2000), incluyen la enseñanza de los mecanismos detrás de los estados depresivos. En la l a terapia de esquemas, a los clientes se les enseña acerca del esquema (Young, Klosko y Weishaar, 2003). E incluso si el componente de enseñanza de la terapia psicodinámica clásica es relativamente pequeño, no lo es en sus formas más modernas. Tanto el tratamiento de la fobia afectiva (McCullough, Kuhn, Andrews, Kaplan, Wolf y Lanza Hurley, 2003) como el tratamiento basado en la mentalización (Bateman y Fonagy, 2006) tienen una característica psicoeducativa distinta. ACT advierte contra cierta instrucción e información formales con el argumento de que pueden conducir fácilmente a trampas lingüísticas, y hace hincapié en aspectos más experimentales del aprendizaje, pero esto también puede verse como una forma de educación, aunque a través de elementos experienciales en lugar de elementos directamente instructivos de la educación. la terapia MachineTranslatedbyGoogle Tres estrategias básicas 77 Pensamiento El pensamiento está en el corazón de la terapia cognitiva. El enfoque en cómo piensa la gente y el papel que juega en los trastornos psicológicos ha dominado el campo de la psicoterapia (y nuestra cultura en general) desde al menos la década de 1970. El enfoque a menudo se resume en una cita del filósofo griego Epicteto adoptada por el padre de la terapia cognitiva, Aaron Beck: "Los hombres no se sienten perturbados por las cosas, sino por la visión que tienen de ellas" (Beck, 1976). Con esto en mente, una de las tareas más importantes del terapeuta es influir en cómo el cliente “percibe” su situación, sus síntomas u otros aspectos de su problema. La tarea es cambiar la forma de pensar del cliente. Esta suposición ha sido cuestionada por muchos investigadores y teóricos en el campo de la TCC en los últimos años (Longmore & Worrel, 2007); pero en lugar de cuestionar la idea de que la cognición humana juega un papel en los problemas psicológicos o que el pensamiento es un foco importante para la terapia, el objeto de la disputa es cómo se debe entender la conexión entre el pensamiento y otros comportamientos, y cómo se deben aplicar las estrategias terapéuticas. ser diseñado Uno de los modelos terapéuticos que más critica el modelo cognitivo es el ACT. ACT se basa en el análisis de la conducta que, como vimos en el capítulo 3, se basa en el concepto básico de que el pensamiento, como cualquier otra conducta humana sutil (sentir, recordar), debe entenderse según los mismos principios que otras conductas. Pensar es un comportamiento que ocurre en interacción con las circunstancias actuales del individuo, no algo que “surge desde adentro” (Hayes, 1994; 1998). Por lo tanto, el enfoque terapéutico está en cómo interactuamos con nuestro pensamiento más que en el contenido de nuestras cogniciones. Tanto ACT como DBT enfatizan el entrenamiento en ver los pensamientos por lo que son en sí mismos y en enfocarse en la aceptación y validación (Linehan, 1997). Sin embargo, el pensamiento como una actividad humana esencial de profunda importancia para la psicología humana y, por lo tanto, para la terapia, se da por sentado. Hay modelos de terapia cognitiva hoy que comparten muchas similitudes con ACT, a pesar de la proximidad de su hogar teórico al modelo original de Beck. El ejemplo más claro de esto es la terapia metacognitiva (Wells, 2005). Aquí, también, el énfasis está en el pensamiento como una actividad, una estrategia que debe cambiarse, mientras que la importancia del contenido de los pensamientos se minimiza en comparación con el modelo cognitivo más original. El objetivo de la terapia es que el cliente aprenda a interactuar (responder) de manera diferente en relación a su problemática. MachineTranslatedbyGoogle 78 Metáfora en la práctica pensamientos en lugar de modificarlos. Otro ejemplo es la terapia cognitiva basada en la atención plena (Segal, Williams y Teasdale, 2001), que también identifica como principal problema las interacciones estereotipadas con los propios pensamientos y centra la terapia en la práctica de estrategias alternativas. También se pueden ver similitudes con ciertos tipos de terapia psicodinámica moderna, con su énfasis en la mentalización (Bateman & Fonagy, 2006). En todos estos modelos, los esfuerzos por comprender cómo pensamos y cómo esto influye en los problemas psicológicos son centrales, o al menos implícitos. Todas las terapias que hacen uso de la psicoeducación, por ejemplo, asumen que el cliente recordará (en otras palabras, pensará) lo que se ha discutido en un contexto posterior. Actuar en la situación terapéutica de manera que sea más probable es parte del trabajo del terapeuta. Exposición La exposición es quizás la estrategia terapéutica psicológica con mayor apoyo empírico en una amplia gama de áreas (Barlow, 2002; Neudeck & Wittchen, 2012). También es un ingrediente de los modelos de tratamiento para prácticamente todo tipo de problemas psicológicos (Barlow, 2014). La idea básica de la exposición es que se insta al cliente a acercarse al desencadenante de su ansiedad u otro afecto negativo y a abstenerse de adoptar las estrategias rígidas que normalmente provoca este tipo de situación (prevención de respuesta). Tradicionalmente, los investigadores han subrayado que el cambio se logra mediante la disminución gradual del afecto negativo. En los últimos años se han puesto de relieve otros aspectos, en particular que una mayor variabilidad o flexibilidad en el repertorio conductual del cliente (expansión de respuesta) en la situación crítica aumenta la posibilidad de cambio a través de nuevos aprendizajes (Craske, Treanor, Conway, Zbozinek, y Vervliet, 2014). La exposición puede tener lugar en presencia del terapeuta o como autoexposición (Craske & Barlow, 2014; Franklin & Foa, 2014). En primera instancia, el cliente y el terapeuta ingresan o crean juntos el tipo de situación que es relevante para el problema del cliente y que generalmente se asocia con la evitación problemática: una araña real para un cliente con fobia a las arañas, una interacción social para un cliente con trastorno de ansiedad social, contacto con recuerdos dolorosos para un cliente con trastorno de estrés postraumático (TEPT), una situación que típicamente evoca un comportamiento compulsivo para un cliente con trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) y espacio abierto para un cliente con agorafobia. Sin embargo, el mismo principio de exposición MachineTranslatedbyGoogle Tres estrategias básicas 79 al objeto de evitar y practicar una nueva estrategia puede, por supuesto, ser aplicada por el cliente por su cuenta, a menudo como tareas en el hogar entre sesiones de terapia. Para muchos tipos de problemas psicológicos, la terapia de exposición se describe como el "estándar de oro" y, a menudo, constituye el modelo terapéutico completo para problemas como TOC (Franklin & Foa, 2014), fobias específicas (Ollendick & Davis, 2013) y PTSD (Foa, Hembree y Rothbaum, 2007). Sin embargo, los modelos terapéuticos que se describen como más amplios e incluyentes de muchas intervenciones diferentes, como ACT (Hayes, Strosahl y Wilson, 2012), DBT (Neacsiu y Linehan, 2014) y el protocolo unificado del modelo transdiagnóstico (Payne et al. , 2014), por lo general reconocen el principio de exposición como un componente críti Procesamiento Emocional Este principio terapéutico se superpone mucho al anterior. Dado que la terapia de exposición pone el foco en el afecto negativo y en el hecho de que los humanos actúan fácilmente de manera disfuncional para evitar emociones atemorizantes y dolorosas, hay muchos puntos de contacto con los modelos que ponen especial énfasis en los procesos emocionales y en cómo aprendemos a lidiar con ellos ( Greenberg y Pavio, 1997). La evitación experiencial (comportarse para evitar las propias reacciones, como sentimientos, pensamientos y sensaciones físicas) es un proceso psicológico importante y problemático (Hayes, Wilson, Gifford, Follette y Strosahl, 1996; Chawla y Ostafin, 2007). La mayoría de los modelos terapéuticos basados en la evidencia consideran que la aceptación y el nuevo aprendizaje en presencia de estados afectivos aversivos son críticos, a pesar de las variaciones en las formulaciones teóricas (Bleiberg y Markowitz, 2014; Foa, Huppert y Cahill, 2006; Hayes, Strosahl & Wilson, 2012; Linehan, 1993; Monson, Resick & Rizvi, 2014; Payne et al., 2014; Roemer & Orsillo, 2014; Young et al., 2003). Relación La relación entre terapeuta y cliente como catalizador crucial para el cambio ha sido discutida a lo largo de la historia de la psicoterapia. Al mismo tiempo que la investigación revela una conexión entre los factores relacionales y los resultados del tratamiento en una amplia gama de psicoterapias (Flückiger, Del Re, MachineTranslatedbyGoogle 80 Metáfora en la práctica Wampold, Symonds y Horvath, 2011), la discusión a menudo se ha polarizado, con la llamada alianza terapéutica enfrentada a un enfoque en técnicas específicas (Norcross y Lampert, 2011). Desde un punto de vista del comportamiento, esta es una polarización notable. Cómo se desarrolla la alianza terapéutica entre el cliente y el terapeuta debe depender mucho de cómo actúan los dos entre sí y cómo pueden interactuar. También sabemos que la colaboración establecida sobre los objetivos del tratamiento afecta al resultado terapéutico (Tryon & Winograd, 2011). En otras palabras, es parte del trabajo del terapeuta asegurarse de que se cree una colaboración y una alianza óptimas en el diálogo terapéutico. De la misma manera que se describe bajo el principio de motivación, diferentes modelos terapéuticos en la tradición basada en la evidencia enfatizan, en diferentes grados, la relación como condición previa para el tratamiento y como el foco mismo del trabajo de cambio. En los últimos años, se ha prestado más atención a la interacción cliente-terapeuta cliente-terapeuta en modelos como DBT, ACT y psicoterapia analítica funcional (FAP) (Kohlenberg y Tsai, 1991). Probablemente no sea una coincidencia que todos estos modelos sean aplicaciones directas de los principios analíticos básicos del comportamiento. Estos puntos de partida conducen inevitablemente a lo siguiente: lo único a lo que el terapeuta tiene acceso directo con respecto a los problemas de su cliente es cómo podrían manifestarse en su interacción cuando se encuentran: todo lo demás son informes indirectos del cliente (o posiblemente de una tercera persona). La única influencia directa que puede tener el terapeuta también se limita a las ocasiones en las que realmente se encuentra con su cliente. El encuentro entre el cliente y el terapeuta y la interacción que establecen es, por lo tanto, fundamental. O dicho de otro modo, podemos decir que la terapia tiene dos escenarios (Ramnerö & Törneke, 2008; Törneke, 2010). La primera es cuando el cliente y el terapeuta se encuentran, y donde tiene lugar l ugar el proceso real de tratamiento. La segunda escena es la vida del cliente fuera de esta primera escena, donde el cliente desea un cambio. El terapeuta tiene acceso solo a la primera escena para la intervención directa. La segunda escena es algo de lo que solo puede hablar. Cómo la experiencia terapéutica de la primera escena puede generalizarse a la segunda (la vida del cliente) es, por lo tanto, una pregunta clave para toda psicoterapia. Los modelos de tratamiento que no tienen este trasfondo conductual también ponen énfasis en la interacción de “la primera escena” y abogan por intervenciones terapéuticas dirigidas en consecuencia (Safran & Segal, 1990; Safran & Muran, 2000). Después de revisar una variedad de modelos en el campo de la TCC, también me resulta obvio MachineTranslatedbyGoogle Tres estrategias básicas 81 que los modelos que no enfatizan específicamente la relación entre el terapeuta y el cliente como un área de intervención directa aún lo usan en diferentes grados (Barlow, 2014). La relación específica entre terapeuta y cliente es también el territorio de origen de la terapia psicodinámica (Wachtel, 2011). Proacción En cierto sentido, puede decirse, por supuesto, que la proacción es el objetivo de toda terapia, en el sentido de que el cliente recibe ayuda que aumenta la probabilidad de que adopte un comportamiento nuevo y diferente en situaciones que encuentra críticas e importantes. Un modelo terapéutico que afina esta verdad general es la activación conductual como tratamiento de la depresión (Dimidjian, Martell, HermanDunn, & Hubley, 2014; Martell et al., 2001), cuyo eje es el registro minucioso de las estrategias conductuales. . Se entrena al cliente para observar lo que hace en diferentes situaciones relevantes, y las correlaciones que existen entre estas acciones concretas y sus síntomas (principalmente el estado de ánimo del cliente en el tratamiento de la depresión). Con este análisis como punto de partida, el terapeuta y el cliente buscan estrategias alternativas para que el cliente las pruebe. Este enfoque es una variante clínica de lo que el análisis de la conducta denomina análisis funcional (véase el capítulo 3). Pero incluso si la activación conductual como modelo hace de esto un punto particular e inequívoco, el mismo principio de influir en el comportamiento concreto es una parte integral de la mayoría de las terapias basadas en la evidencia. En la terapia interpersonal, por ejemplo, el terapeuta utiliza el juego de roles para practicar estrategias interpersonales y alienta activamente al cliente a aumentar y cambiar su actividad social. En DBT, el entrenamiento de habilidades concretas es un ingrediente importante del tratamiento (Linehan, 1993; Neacsiu & Linehan, 2014). La terapia cognitiva casi siempre incluye un enfoque en acciones concretas y experimentos en la forma de tareas en el hogar, incluso si el fundamento teórico difiere del de la activación conductual (Clark, Ehlers, Hackmann, McManus, Fennell, Grey, et al., 2006; Young et al., 2014). Incluso un modelo de tratamiento como la terapia cognitiva de atención plena (Segal et al., 2001), que se centra principalmente en cómo nos relacionamos con nuestros pensamientos, contiene un elemento distintivo de acción concreta, ya que una parte importante de la terapia es la propia realidad del cliente. ejercicios concretos. En ACT, el terapeuta trabaja continuamente para identificar y aumentar la prob MachineTranslatedbyGoogle 82 Metáfora en la práctica el cliente realizará cambios conductuales concretos en línea con aquello a lo que atribuye valor (Hayes, Strosahl, & Wilson, 2012). En busca de más principios fundamentales He dado ahora una visión general aproximada de las áreas que los modelos psicoterapéuticos basados en la evidencia, en diversos grados, consideran importantes. Hasta cierto punto, el desglose en siete áreas es, por supuesto, arbitrario y, sin duda, el mismo material podría haberse descrito con una categorización diferente. Que la revisión cubre lo que generalmente se considera crítico se confirma por el hecho de que un enfoque transdiagnóstico relativamente nuevo de la terapia, conocido como protocolo unificado, trata efectivamente las mismas áreas en sus diferentes módulos terapéuticos (Barlow, 2014; Payne et al. , 2014). Sin embargo, en la introducción de este capítulo, prometí pasar de estas áreas vagamente definidas y ampliamente categorizadas a principios más fundamentales del cambio psicológico, y luego usar estos principios como puntos de referencia para el uso de metáforas en psicoterapia. La razón por la que partí de estas áreas amplias y más generales es el amplio consenso que existe sobre ellas. Si se puede demostrar de manera convincente que estas áreas son comprensibles en términos de principios más fundamentales, se pueden desentrañar varias estrategias y técnicas terapéuticas superficialmente diversas y desarrollar sus temas centrales. Esto nos dará el enfoque más específico que estamos buscando con respecto al uso de metáforas. Los términos que intento usar para esta discusión son flexibilidad psicológica y su inversa, inflexibilidad o rigidez psicológica, que muchos académicos han identificado recientemente como cruciales para la salud psicológica en su sentido amplio y más específicamente para diferentes tipos de psicopatología (Bond, Hayes , Baer, Carpenter, Guenole, et al., 2011; Bryan, Ray-Sannerud y Heron, 2015; Gloster, Klotsche, Chaker, Hummel y Hoyer, 2011; Kashdan y Rottenberg, 2010; Levin, Luoma, Vilardaga, Lillis , Nobles, et al., 2015; Levin, MacLane, Daflos, Seeley, Hayes, et al., 2014). Estos términos también son fundamentales para comprender las estrategias terapéuticas en ACT (Ciarrochi, Bilich y Godsel, 2010; Hayes, Strosahl y Wilson, 2012). Un concepto correspondiente utilizado en el campo del nuevo aprendizaje a través de la exposición es la variabilidad (Craske et al., 2014.), que se refiere al contexto que debe establecerse en la situación terapéutica (que debe variarse) para lograr la flexibilidad. . MachineTranslatedbyGoogle Tres estrategias básicas 83 Un aspecto vital de la flexibilidad/inflexibilidad psicológica es nuestra capacidad para relacionarnos con nuestras propias emociones, pensamientos y respuestas en general (Bond et al., 2011; Levin et al., 2014), y terminar en círculos viciosos a este respecto. es visto como una parte central de los problemas psicológicos. Estamos sobrecontrolados por nuestras propias respuestas, lo que a menudo nos impulsa a hacer intentos improductivos para deshacernos de las emociones, pensamientos, recuerdos y reacciones físicas que surgen espontáneamente. Esta “evitación experiencial” (Chawla & Ostafin, 2007; Hayes et al., 1996) a menudo impide otras estrategias conductuales más efectivas y significativas. Desde este punto de vista, aumentar la flexibilidad psicológica es la esencia misma de la terapia psicológica y, por lo tanto, el principio que también debe guiar el uso de metáforas en psicoterapia. RFT y Flexibilidad Psicológica Desde la perspectiva de RFT, la flexibilidad psicológica es el resultado de una forma especial de interactuar con tu propia respuesta (Törneke, Luciano, Barnes Holmes, & Bond, 2016). Permítanme comenzar dando un breve resumen de los antecedentes teóricos de esto antes de pasar a los principios clínicos prácticos que se derivan de ellos y que pueden servir como entrada para el uso de metáforas. Que aprendamos desde los primeros días de la adquisición del lenguaje a relacionar fenómenos sobre la base de señales contextuales arbitrarias (ver capítulo 4) aumenta dramáticamente nuestra flexibilidad conductual. Las cosas ya no son lo que son meramente en cuanto a sus características físicas, sino también en cuanto a cómo hemos aprendido a relacionarlas con otros fenómenos. Y esto lo hacemos a través de un “juego” aprendido en el que diferentes claves contextuales (en gran parte palabras pero también, por ejemplo, gestos) gobiernan cómo nos relacionamos. Esto también significa que los fenómenos que podemos observar en nosotros mismos (emociones, pensamientos, recuerdos, sensaciones físicas) pueden tener una variedad de funciones para nosotros dependiendo de cómo hayamos aprendido a relacionarlos con otras cosas. Estos eventos inherentemente sutiles o privados pueden volverse peligrosos, maravillosos, repulsivos y significativos independientemente de lo que sean “en sí mismos”. Se les da un "significado" y, por lo tanto, pueden tener una influencia profunda y duradera en todos nuestros otros comportamientos. Esto es esencialmente útil ya que podemos dar forma a la forma en que seguimos comportándonos (Luciano et al., 2009). Podemos pensar: "Eso es peligroso" sobre algo de lo que no tenemos experiencia y adoptar una respuesta de evitación en MachineTranslatedbyGoogle 84 Metáfora en la práctica O podemos pensar: "Si hago eso, valdrá la pena a largo plazo" y actuar de una manera que a corto plazo solo cause incomodidad, pero que nos permita lograr algo que de otro modo nunca hubiéramos logrado. . Podemos “superar la gratificación inmediata” y actuar en interés de las consecuencias a largo plazo. Nos fijamos objetivos y luego actuamos de acuerdo con nuestras propias formulaciones verbales (Ramnerö & Törneke, 2015). En el análisis de la conducta, esta capacidad suele denominarse “conducta gobernada por reglas” y denota el mismo fenómeno que se describiría de manera más general en psicología como nuestra capacidad para seguir instrucciones. En esencia, esta capacidad mejora la flexibilidad humana con respecto a la interacción con el entorno social y material. Pero tiene una otra cara, un efecto secundario si se quiere, en la forma de la inflexibilidad psicológica mencionada anteriormente. El mismo hecho de que nuestro seguimiento de reglas sea en gran parte de origen social nos hace vulnerables. Hemos sido formados no solo por nuestra experiencia directa, sino también por cómo hemos aprendido a relacionarnos unos con otros. Si he aprendido a relacionar emociones particulares con amenazas, recuerdos particulares con "lo que arruinó mi vida" o respuestas particulares como opuestas a lo que constituye "una buena vida", puede tener un impacto profundo en la forma en que me comporto. Actuar de acuerdo con muchas de estas "autorreglas" puede ser el resultado de la práctica durante largos períodos de tiempo, y me comporto en consecuencia sin ser consciente de la forma en que ciertas reglas influyen en mi comportamiento. Este tipo de inflexibilidad es parte de la psicología humana normal; sin embargo, cuando generaliza, nos acercamos a lo que acostumbramos a llamar psicopatología (Törneke, Luciano, & ValdiviaValdivia-Salas, Salas, 2008). Nuestras propias reacciones y nuestra capacidad para interactuar con ellas son, por lo tanto, una bendición, pero también un riesgo, especialmente si recibimos una capacitación inadecuada sobre cómo abordarlas de manera efectiva. Sin embargo, tal entrenamiento es parte de la adquisición temprana del lenguaje. Al mismo tiempo que aprendemos la capacidad de seguir instrucciones y desarrollar gradualmente reglas propias, aprendemos a interactuar con nuestras propias emociones, pensamientos, recuerdos y las reglas creadas a partir de estos fenómenos (Luciano et al., 2009). Una habilidad crítica en este proceso es la que describí anteriormente bajo el título de encuadre deíctico (ver capítulo 4). Esto significa que aprendemos a relacionarnos con aquello que podemos observar en nosotros mismos desde la perspectiva del “yo-aquí-ahora”, “yo-aquí-ahora”, perspectiva desde la cual, una vez que lo hemos aprendido, siempre interactuamos con todo lo que encontramos (McHugh & Stewart, 2012). Desde este punto de vista, podemos observar y relacionarnos no solo con el entorno externo sino también con el nuestro. MachineTranslatedbyGoogle Tres estrategias básicas 85 respuestas, tales como emociones, recuerdos y sensaciones físicas. Aprendemos a relacionarnos con nuestras propias reacciones y las autorregulaciones concomitantes como parte de nosotros (encuadre jerárquico), al mismo tiempo que también podemos distinguirnos de ellas ("Estoy aquí y lo noto como parte de mí"— encuadre deíctico y jerárquico) y conservar la capacidad de elegir qué hacer (Luciano, Ruiz, Vizcaino Torres, Sánches-Martin, Martinez, et al., 2011). Se podría decir que aprendemos a establecer una distancia de observación a partir de nuestras reacciones. El punto es que no solo debemos actuar de inmediato ante todo lo que surge dentro de nosotros, sino también interactuar con estas respuestas desencadenadas automáticamente de tal manera que beneficie nuestra vida. Hoy existe un amplio consenso de que aprender a practicar este repertorio es un proceso psicoterapéutico importante (Bernstein, Hadash, Lichtash, Tanay, Shepherd, et al., 2015). Lo que RFT aporta a este conocimiento son conceptos operacionalizados y vínculos más estrechos con la investigación básica. RFT nos permite caracterizar este repertorio como enmarcando nuestras propias respuestas como participando en un marco de jerarquía con el yo deíctico (Törneke et al., 2016). Es esta habilidad la que está en el centro de la flexibilidad psicológica y, por lo tanto, es la tarea central del terapeuta entrenar a su (Foody, Barnes-Holmes, Barnes Holmes, & Luciano, 2013; Foody, Barnes-Holmes , Barnes-Holmes, Barnes-Holmes, Rai y Luciano, 2015; 2 015; Luciano et al., 2011). cliente en este repertorio Formación en Flexibilidad Psicológica Los siguientes tres principios se ofrecen como estrategias esenciales para el terapeuta que desea ayudar a su cliente a mejorar su flexibilidad psicológica, como se describe en la sección anterior. No deben aplicarse necesariamente en ningún orden en particular, sino que deben considerarse más como características paralelas del proceso terapéutico; y si bien se superponen parcialmente, en lugar de ser distintos, se presentan por separado para que puedan usarse para guiar el trabajo clínico, incluido el uso de metáforas. • Ayudar al cliente a discernir la relación entre lo que hace y las consecuencias problemáticas que experimenta. • Ayudar al cliente a discernir sus propios pensamientos, emociones y sensaciones físicas estableciendo una distancia de observación de ellos a medida que surgen. MachineTranslatedbyGoogle 86 Metáfora en la práctica • Ayude al cliente a utilizar esta habilidad para aclarar lo que es importante en su vida y cuáles serían los pasos concretos en esa dirección. Permítanme ahora dar una breve descripción de cada uno de estos principios y mostrar cómo sustentan las diferentes áreas más amplias que he descrito en este capítulo. Cómo se pueden usar las metáforas como un componente clave para hacer precisamente esto será el tema del resto de este libro. Ayudar al cliente a discernir la relación entre lo que hace y las consecuencias problemáticas problemáticas que experimenta Si el aspecto clave de la flexibilidad psicológica es cómo interactúa con su propio comportamiento, entonces es crucial reconocer su propio comportamiento y cómo se relaciona con otros eventos. Para citar una afirmación ahora anticuada de Skinner: “Una persona que ha sido 'consciente de sí misma' por las preguntas que le han hecho está en una mejor posición para predecir y controlar su propio comportamiento” (Skinner, 1974, p. 35). Hacer preguntas en este sentido es un punto de partida de la terapia y una base sobre la cual se construyen los dos principios siguientes. En el análisis clínico del comportamiento, esta estrategia terapéutica suele denominarse análisis funcional o análisis ABC (antecedente-conducta-consecuen (antecedente-conducta-consecuencia) cia) (Ramnerö & Törneke, 2008). Al pasar por ejemplos repetidos de situaciones que el cliente encuentra angustiosas o preocupantes, el terapeuta y el cliente identifican juntos los factores antecedentes (A) del comportamiento del cliente (B) y las consecuencias resultantes (C) para ayudar al cliente a desarrollar estrategias alternativas. . A medida que avanzan las cosas, este abordaje terapéutico constituye necesariamente un trabajo con motivación y psicoeducación: motivación, ya que una vivencia clara cl ara de las consecuencias de nuestra conducta incide en nuestra inclinación a hacer una cosa u otra; psicoeducación, ya que una revisión cuidadosa de estos vínculos aumenta la facultad del cliente para aprender con respecto a los problemas con los que está luchando y le da al terapeuta una variedad de medios por los cuales puede ilustrar al cliente cómo operan los procesos centrales. Muy probablemente, este enfoque también constituirá un trabajo con el pensamiento, la exposición y el procesamiento emocional. Los modos m odos de pensar que son centrales para el cliente y los diferentes tipos de estados emocionales a menudo comprenden componentes importantes de lo que en un análisis funcional se denomina antecedentes; en otra MachineTranslatedbyGoogle Tres estrategias básicas 87 En otras palabras, es en presencia de ciertos pensamientos y sentimientos que ocurren las estrategias conductuales problemáticas actuales. El terapeuta dirige así la atención a estos fenómenos en estos análisis y examina las estrategias de su cliente. Dado que las estrategias problemáticas comúnmente comprenden intentos de evitar reacciones emocionales desencadenadas automáticamente, el mismo enfoque que un análisis funcional entrena en estos fenómenos puede servir como una exposición a ellos y un procesamiento emocional de ellos. También se puede hacer un análisis funcional de las estrategias alternativas con las que el cliente experimenta como parte del trabajo terapéutico. Por lo tanto, se fomenta la proacción, ya sea explícita o implícitamente. La relación cliente-terapeuta también es un posible enfoque para este enfoque. Junto con su cliente, el terapeuta busca estrategias problemáticas, que luego pueden convertirse en el foco del análisis funcional siempre y cuando aparezcan en la interacción terapéutica. Si el cliente, por ejemplo, guarda silencio o se vuelve agresivo, desdeñoso o seductor s eductor de una manera que puede verse como ilustrativa de su problema, puede convertirse en objeto de análisis funcional. ¿Cuál fue el antecedente de su comportamiento aquí y ahora (A)? ¿Algo que dijo o hizo el terapeuta? ¿Qué hizo exactamente el cliente (B)? ¿Qué siguió (C)? Idealmente, hacer un análisis funcional como este con el cliente también nos lleva en el segundo principio fundamental. Ayude al cliente a discernir sus propios propio s pensamientos, emociones y sensaciones físicas estableciendo una distancia de observación de ellos a medida que surgen. La rigidez psicológica, tal como la entiende RFT, constituye nuestra tendencia a interactuar con nuestras propias reacciones sin distinguirlas de nosotros mismos como seres actuantes. En cierto sentido esto no es extraño; después de todo, nuestras propias reacciones son un aspecto de nosotros mismos. Esta forma de interactuar con nosotros mismos no es problemática cuando se refiere a eventos individuales; los problemas surgen cuando se generaliza a múltiples o únicas esferas críticas de nuestras vidas, momento en el cual el patrón de comportamiento puede obstruir la aplicación de otras estrategias más efectivas. Desarrollar la capacidad de establecer una distancia de observación de nuestras propias reacciones en situaciones en las que estas reacciones (lo que sentimos, pensamos, percibimos y MachineTranslatedbyGoogle 88 Metáfora en la práctica recuerde) el riesgo de que nos equivoquen es absolutamente esencial para todo trabajo con el cambio psicológico y es el núcleo del entrenamiento de la flexibilidad psicológica. De las áreas menos definidas que describí al principio de este capítulo, hay algunas que se basan más explícitamente en esta estrategia terapéutica. Trabajar con el pensamiento del cliente es uno. Lo que pensamos, el significado que atribuimos a un evento y lo que inferimos de algo es parte de nuestra propia reacción y, por lo tanto, el fenómeno que necesita ser discernido. Debe ser atendida y distinguida como parte de mí y, sin embargo, no tan idéntica a mí como un ser que actúa. Debo practicar mi habilidad de notar mi propia respuesta desde la perspectiva que llamo "yo" y así establecer una distancia de observación. Puedo pensar de cierta c ierta manera y luego elegir qué hacer a continuación. Lo mismo se aplica a lo que se llama procesamiento emocional. Observo lo que siento y percibo y luego elijo cómo debo actuar; esto en lugar de simplemente reaccionar más o menos automáticamente a lo que sea que esté ocurriendo. Dado que algunas de estas reacciones emocionales espontáneas son aversivas y han sido objeto de evitación, esta estrategia terapéutica también constituye exposición. Lo que se practica específicamente en este trabajo ya ha tenido sus bases en el análisis funcional que describí anteriormente. En el análisis funcional, como hemos visto, vis to, hay un elemento de observación, de notar que “esto es algo que pienso/siento/recuerdo”. Otra demostración de la superposición de los principios para el entrenamiento de la flexibilidad psicológica es la actitud adoptada cuando se trata del contenido de los pensamientos que surgen espontáneamente. espontáneamente. La forma en que el cliente percibe un evento es analíticamente importante para la comprensión, pero el enfoque no está en si su pensamiento o reacción espontáneamente despertada despertada es correcta o no. Está dirigido a lo que hace el cliente en esta situación, dado que piensa y siente tal como piensa y siente, y cuáles son las consecuencias de esto (¡A—B—C!). Ayude al cliente a usar esta habilidad para aclarar qué es importante en su vida y cuáles serían los pasos concretos en esa dirección. Al describir los problemas que pueden surgir en la interacción que tenemos con nuestros pensamientos y sentimientos, es fácil pasar por alto el hecho de que nuestra capacidad de interactuar con nuestras propias respuestas es esencialmente una ventaja y una herramienta vital para MachineTranslatedbyGoogle Tres estrategias básicas 89 negociar nuestro entorno externo. En este tercer t ercer principio terapéutico, la viabilidad está en el centro de atención. La capacidad de establecer una distancia de observación de nuestras propias reacciones puede utilizarse para dirigir nuestras acciones hacia aquello que es importante para nosotros (Gil-Lucia (G il-Luciano, no, Ruiz, ValdiviaValdivia-Salas, Salas, & Suárez-Falcón, 2016). Es la ventaja decisiva que se obtiene al poder seguir instrucciones o reglas: podemos elevarnos por encima de la gratificación inmediata y actuar en interés de fines valiosos, de lo que creamos que es importante a largo plazo. Para muchos clientes, esto se presenta de manera más o menos automática cuando han aprendido un nuevo enfoque de sus respuestas que alguna vez condujo a estrategias conductuales problemáticas. Otros necesitan intervenciones más activas del terapeuta antes de que puedan usar sus propios sentimientos y pensamientos para dirigir sus acciones hacia las cosas que valoran. Este principio terapéutico pone el foco en la motivación. Si ya no te dejas inhibir o controlar por todo lo que automáticamente se despierta en ti y, en cambio, te das cuenta de todo esto y eliges tu dirección para ti mismo, ¿qué es entonces lo importante? Si lo que antes controlaba las reacciones ya no te tiene en sus manos, ¿adónde irás? ¿Qué pasos activos puedes dar ahora que sean fieles a lo que juzgas importante, a lo que valoras? Aquí se plantean cuestiones de proacción. Esto también conduce a la exposición. Si el cliente da nuevos pasos, es probable que se presenten fenómenos antes evitados. Se desencadenan nuevamente recuerdos, pensamientos, sentimientos y sensaciones físicas que han tenido una función obstructiva, y el trabajo terapéutico recurre al principio anterior, de modo que el cliente debe volver a encontrarse y notar sus propias reacciones. Esto reconecta con el análisis funcional y la exploración de acciones efectivas dadas las reacciones que surgen. Si el cliente entonces hace cosas nuevas, encontrará nuevas consecuencias, creando así oportunidades para nuevos aprendizajes. Conclusión y una advertencia Una conclusión que puede extraerse de la investigación sobre el uso de metáforas en psicoterapia es que no basta con centrarse meramente en el uso de metáforas per se; también necesitamos identificar eventos de particular interés clínico antes de ver cómo se pueden usar las metáforas precisamente en estas secuencias. En este capítulo he tratado de formular tales eventos, primero describiendo ampliamente áreas de intervención clínica sobre las cuales existe un consenso general acerca de su importancia, luego presentando tres estrategias terapéuticas básicas de las que dependen estas áreas: MachineTranslatedbyGoogle 90 Metáfora en la práctica a) ayudar al cliente a discernir la relación entre lo que hace y las consecuencias problemáticas que experimenta; b) ayudar al cliente a discernir sus propios pensamientos, emociones y sensaciones físicas estableciendo una distancia de observación de ellos a medida que surgen; yc) ayudar al cliente a utilizar esta habilidad para aclarar qué es importante en su vida y cuáles serían los pasos concretos en esa dirección. Estas tres estrategias guían al clínico sobre cuándo y cómo se pueden usar las metáforas en psicoterapia. Con suerte, esto también creará puntos de contacto entre el trabajo clínico y la investigación básica, ya que estos tres principios están estrechamente relacionados con fenómenos que pueden recrearse en entornos de laboratorio controlados. En este capítulo, los principios se han pintado a grandes rasgos sin ejemplos clínicos. Tales ejemplos y una descripción más práctica de cómo estos principios pueden guiar el uso de metáforas en la práctica psicoterapéutica constituyen el resto de este libro. Sin embargo, permítanme cerrar este capítulo con una advertencia. Las siguientes discusiones y ejemplos clínicos están totalmente dominados por el uso de metáforas. Esto no significa que un uso más literal del lenguaje sea menos importante en psicoterapia. Como señalé anteriormente, no estoy presentando una especie de “terapia de metáforas”. Incluso si las metáforas tienen una función mucho más crítica en el lenguaje humano de lo que alguna vez se pensó, los humanos también han desarrollado un lenguaje "literal" más abstracto, que tiene tanto significado como función. Que se le preste poco interés en los siguientes capítulos no implica que sea de menor importancia, sino que el enfoque de este libro está en otra parte. MachineTranslatedbyGoogle CAPÍTULO 8 Creación de metáforas para Análisis funcional La mayoría de las metáforas en un diálogo normal son espontáneas y no inventadas por el hablante, no el producto de una "invención astuta". La mayoría de las metáforas están muertas o congeladas, y se integraron en el lenguaje común en las brumas de la historia etimológica, como bien lo demuestran muchas investigaciones contemporáneas (véanse los capítulos 1 y 2). La mayoría de los textos que describen el uso de metáforas en psicoterapia, sin embargo, se centran en metáforas del tipo “astuta”, es decir, aquellas que el usuario inventa de antemano para ilustrar algo que el modelo terapéutico define como importante (ver, por ejemplo, , Barker, 1985; Blenkiron, 2010; Stoddard & Afari, 2014; Stott et al., 2010). Esto es natural ya que se puede esperar que los modelos terapéuticos contengan elementos que se consideren esenciales para la adopción por parte del cliente. Al mismo tiempo, este enfoque corre el peligro de pasar por alto las funciones más sutiles de las metáforas, sobre todo cuando se usan espontáneamente, quizás incluso sin darse cuenta. También hay modelos de uso de metáforas en psicoterapia que se basan en esta segunda premisa, más explícitamente en libros que se encuentran fuera de la tradición basada en la evidencia (Kopp, 1995; Sullivan & Rees, 2008). Como se explica en la sección teórica de este libro, hay muchas razones para tomar nota de este tipo de uso de metáforas “no intencionales”, y volveré sobre este tema en un capítulo posterior. Permítanme comenzar, sin embargo, con la acuñación “intencional” de una metáfora, donde el terapeuta crea una metáfora con un propósito particular en mente. Quiero hacer esto en parte porque creo que las metáforas deben usarse para fines específicos (como se explicó en el capítulo anterior) y en parte porque es una forma natural de ilustrar cómo pueden operar las metáforas en contextos psicoterapéuticos. MachineTranslatedbyGoogle 92 Metáfora en la práctica Origen y destino de las metáforas clínicas El objetivo de la metáfora es el área fenomenológica sobre la que el terapeuta desea llamar la atención o influir, y su fuente es el área fenomenológica que utiliza para este propósito. Para poner esto en términos de RFT, podríamos decir que el terapeuta relaciona dos redes relacionales: el objetivo y la fuente (ver capítulo 4). Permítanme dar un ejemplo clínico simple. Barry6 , un camionero jubilado, sufre de dolor crónico y depresión. Le ha explicado a su terapeuta que se abstiene de hacer cosas que antes hacía y que quiere volver a hacer. El mismo tema vuelve a surgir. Terapeuta: ¿Cómo te fue con llamar a tu hermano? ¿Hablaste con él? Barry: No, no me puse a ello. Lo haré en otro momento. Tenía tanto dolor la semana pasada que simplemente no podía molestarme. Terapeuta: Está bien. Así que simplemente ha aparcado. (Figura 8.1) En este ejemplo, el terapeuta decide hacer del comportamiento de Barry —el abstenerse de llamar a su hermano— el objetivo de la metáfora; su fuente es "aparcar". Usemos este ejemplo simple para resaltar algunos aspectos clave del uso de metáforas en el trabajo de cambio. Dos redes están relacionadas. El objetivo de la metáfora (Barry no llama a su hermano) no es una elección aleatoria, sino que es otro ejemplo de un patrón de comportamiento recurrente que Barry ha reproducido en muchas ocasiones anteriores: culpar al dolor y al desánimo por no haber realizado un acto deseado. El terapeuta elige este objetivo para la metáfora, habiendo juzgado que esta estrategia es un aspecto relevante del problema p roblema de Barry. Este es el primer principio importante de la creación de metáforas en el trabajo de cambio: el objetivo de la metáfora debe ser un fenómeno que tenga una función importante para el cliente individual. Por lo tanto, la elección del objetivo de una metáfora debe basarse en una evaluación funcional por parte del terapeuta (Foody, Barnes-Holmes, Barnes-Holmes, Törneke, Luciano, et al., 2014). La elección de la fuente también es, por supuesto, clínicamente relevante y obedece a su propio principio: la fuente de la metáfora debe corresponder a las características esenciales de su 6 Todos los nombres y casos en este libro son ficticios, pero esperamos que sean reconocibles como auténticos para la práctica. terapeutas MachineTranslatedbyGoogle 93 Creación de metáforas para el análisis funcional "Simplemente has aparcado". abstenerse de lo que realmente quieres hacer Relación causal Para entrar en un lugar de estacionamiento Igual que (coordinación) Relación causal El viaje se detiene, no hay más progreso Sin más avances Figura 8.1 objetivo. En pocas palabras: la fuente debe ser tal que el cliente reconozca su experiencia en la metáfora. En el caso de Barry, es vital que cuando escuche al terapeuta decir: “Está bien. Así que simplemente estacionaste”, reconoce que esta es una descripción apropiada de lo que hace cuando, por ejemplo, se abstiene de llamar a su hermano. Para encontrar una fuente como esta, naturalmente, se requiere un conocimiento justo del cliente y, presumiblemente, aumenta la probabilidad de que el cliente se sienta c La fuente "estacionar" para el objetivo "no hacer algo que usted quiere" es fácilmente identificable, asumiendo que el cliente tiene un automóvil y sabe lo que es estacionarlo. Sin embargo, si el cliente no conduce y nunca lo ha hecho, la metáfora podría ser mal elegida. La terapeuta de Barry, sin embargo, sabe que él trabajaba como camionero y, por lo tanto, supone que la metáfora resonará en él, algo que solo confirma cuando Barry interactúa con lo que acaba de decir. No importa si el terapeuta considera que su metáfora es "correcta" si no tiene ningún beneficio aparente para el trabajo terapéutico. Hay otra propiedad de la fuente que se requiere para que la metáfora sea efectiva o tenga al menos algún impacto en el oyente. este es el tercero MachineTranslatedbyGoogle 94 Metáfora en la práctica principio de creación de metáforas: la fuente de la metáfora debe contener una propiedad o función que sea más destacada allí que en el objetivo de la metáfora. Es la función importante que el terapeuta intenta resaltar o enfatizar usando la metáfora. Es el punto mismo de la metáfora, su "mordisco", por así decirlo. En el caso de Barry, el concepto de “estacionamiento” debe traer mayor claridad a un aspecto de su comportamiento que es menos obvio en la expresión “abstenerse de llamar a su hermano”. Como se describió anteriormente al discutir las metáforas de manera más general, esta propiedad a menudo existe en el objetivo de la metáfora, pero no de manera explícita (ver el capítulo 4). El punto mismo de usar una metáfora es que esta propiedad también se vuelve evidente en su objetivo cuando se escucha. Compárese con la metáfora poética de Tomas Tranströmer “Despertar es un salto en paracaídas desde el sueño”. El simple hecho de que el oyente reconozca algo en su experiencia de despertar al leer la metáfora es el punto. La fuente de la metáfora (un salto en paracaídas) tiene propiedades que, hasta cierto punto, pero menos explícitas, existen en su objetivo (la experiencia de despertar). El mordisco de la metáfora es su capacidad para dilucidar o enfatizar esta propiedad del objetivo. Entonces, ¿qué es lo que el terapeuta quiere que Barry tome nota en su comportamiento de “abstenerse de llamar a su hermano”? Posiblemente las siguientes consecuencias: si está manejando y luego estaciona en algún lugar, no avanzará más; puede detenerse un rato y volver a conducir, por supuesto, pero el acto de estacionar en sí mismo es la antítesis de conducir a donde desee ir, al menos si estaciona con frecuencia, y especialmente si estaciona tan pronto como ingresa. un camino que conduce a algún destino importante. Sin embargo, solo si coinciden tres fundamentos, esta metáfora le dirá algo significativo a Barry: en primer lugar, su comportamiento de abstención debe ser parte de su problema; en segundo lugar, el uso de la palabra “parque” debe resonar en él y en su experiencia de abstención; y en tercer lugar, la palabra “parque” también debe aclararle a Barry algo en su comportamiento que le beneficiaría discernir (ver figura 8.2). Fuente y destino cambiantes Si una metáfora, como “estacionarse”, es efectiva, puede usarse como fuente para objetivos metafóricos adicionales. Decir que la metáfora se establece inicialmente en una conversación, como la anterior, sobre acciones concretas, como abstenerse de llamar a un hermano. A MachineTranslatedbyGoogle 95 Creación de metáforas para el análisis funcional Tres principios de la creación de metáforas en el trabajo clínico • El objetivo de la metáfora debe ser un fenómeno que tenga una función importante para el cliente individual. • La fuente de la metáfora debe corresponder a las características esenciales de su objetivo. • La fuente de la metáfora debe contener una propiedad o función que es más sobresaliente allí que en el objetivo de la metáfora. Figura 8.2 en una etapa posterior, Barry podría hablar de no hacer algo que planeaba hacer en otra parte de su vida, hasta ahora no mencionada. Luego, el terapeuta puede usar la misma fuente para preguntar: "¿Estás estacionando aquí también o es otra cosa?" El uso de la misma fuente para diferentes objetivos puede ayudar con la encapsulación y el enfoque y puede ser particularmente importante para el análisis funcional y el entrenamiento de autoobservación (ver más abajo). Una determinada fuente puede, por supuesto, ser insuficiente para hablar de un determinado proceso. Si es así, el terapeuta podría tener que recurrir a otra fuente f uente para hablar sobre el mismo objetivo metafórico. Digamos que Barry describe un nuevo aspecto de su comportamiento: Barry: Simplemente no me pongo a ello. Pero no es que acabo de estacionar y estoy sentado allí. Suena como si pudiera sentarme y descansar, pero realmente no hago eso. Es una lucha. Terapeuta: ¿Es algo con lo que luchas, algo que tratas de lograr? MachineTranslatedbyGoogle 96 Metáfora en la práctica Barry: Sí, no sé qué le diría si alguna vez lo encontrara. He pensado en tantas opciones pero no encuentro nada. Nada parece adecuado. Trato de pensar en algo, pero lo que sea que se me ocurra se siente tan vacío. No se me ocurre nada sensato. Terapeuta: Es como si estuvieras buscando tus llaves pero no las encuentras. Aquí, el diálogo sigue siendo sobre Barry absteniéndose de llamar a su hermano (el objetivo de la metáfora), pero con una nueva fuente, introducida en un intento de arrojar nueva luz sobre la experiencia y el comportamiento de Barry. “Buscando las llaves pero no las encuentro” podría ser una forma de abordar el rol que tiene la rumiación en su hábito de “estacionarse”. Si Barry puede relacionarse con esto, esta fuente metafórica también se puede usar en conversaciones sobre objetivos que no sean llamar a su hermano: como con la pregunta: "Lo que dije sobre buscar llaves que no puedes encontrar, ¿lo reconoces de otras situaciones en las que te has sentido preocupado?" O tal vez en una conversación posterior, tal vez sobre la actitud de Barry hacia su dolor, la terapeuta puede usar esta fuente metafórica para hablar sobre alguna otra observación que haya hecho: Barry: Esto es lo que está constantemente en mi mente y eso da vueltas y vueltas en mi cabeza. ¿Que pasa conmigo? Debe haber algo, dado el dolor que tengo. Pero sabes s abes que no encuentran nada, o al menos no mucho. ¿Qué causa c ausa este dolor? Terapeuta: Esta pregunta te surge mucho, si no me equivoco. Barry: ¡Todo el tiempo! Terapeuta: Me pregunto. Cuando intenta responder a estas preguntas sin encontrar una respuesta, ¿está estacionándose y buscando en vano sus llaves nuevamente? Usar la misma fuente para diferentes objetivos puede ayudar a resumir y unir diferentes áreas del problema del cliente. El uso de diferentes fuentes para el mismo objetivo puede ayudar a profundizar y matizar el diálogo (Tay, 2013). MachineTranslatedbyGoogle Creación de metáforas para el análisis funcional 97 Metáforas para el análisis funcional El Capítulo 7 describió tres estrategias fundamentales para las conversaciones terapéuticas. Veamos ahora cómo se pueden usar las metáforas en su aplicación práctica. Aunque las estrategias se superponen, intentaré destacar los aspectos que son propios de cada una. Comenzamos con el análisis funcional. El objetivo de esta estrategia es ayudar al cliente a comprender las conexiones entre las estrategias que utiliza actualmente y las dificultades que experimenta. En pocas palabras: ¿Qué haces? en qué circunstancias lo hace; ¿Qué consecuencias tiene y qué se intenta conseguir? Esto no es principalmente un proceso intelectual, sino más bien una cuestión de establecer un contacto experiencial con la forma en que estos fenómenos van juntos. Las consecuencias de nuestras acciones tienen una poderosa influencia en nuestras acciones continuas. Al mismo tiempo, nuestra capacidad para seguir reglas tiene una serie de efectos secundarios en forma de estrategias de comportamiento rígido que nos hacen insensibles a algunas consecuencias. Como se describe en el capítulo 7, actuamos con facilidad sobre la base de reglas y autoinstrucciones que nos llevan a círculos viciosos en forma, por ejemplo, de evitación experiencial. Si observamos cuidadosamente lo que hacemos, cómo interactuamos con nuestras propias emociones, pensamientos y sensaciones físicas, y las consecuencias de esa interacción, estaremos en mejores condiciones para efectuar el cambio. Las metáforas pueden cumplir una función fundamental a este respecto. Metáforas para el vínculo entre el comportamiento y la consecuencia El caso de Barry puede ubicarse bajo este epígrafe. Un análisis funcional busca una descripción de la secuencia: Circunstancias antecedentes (A), el Comportamiento subsiguiente (B) y las Consecuencias que resultan (C). Cuando la terapeuta usa la palabra “parque”, se enfoca en lo que hace Barry (en B) para que la consecuencia (C) sea más clara para Barry y, con suerte, afectar su comportamiento en situaciones futuras similares. Hablar de esta manera de lo que alguien hace en situaciones problemáticas típicas y ayudar al cliente a identificar las consecuencias se convierte en lo que en ACT se denomina “desesperanza creativa” (ver capítulo 7). Permítanme dar un ejemplo de una metáfora que se puede utilizar precisamente con este enfoque. Como muchas de las metáforas utilizadas en ACT (Hayes, Strosahl y Wilson, MachineTranslatedbyGoogle 98 Metáfora en la práctica 2012; Stoddard & Afari, 2014), se supone que este es de utilidad relativamente general, ya que está construido para arrojar luz sobre un fenómeno psicológico común: el hecho de que fácilmente seguimos haciendo algo aunque, en cierto sentido, sabemos no está funcionando para lo que queremos. Supongamos que el terapeuta está en diálogo con Catherine, una trabajadora del museo, quien se describe a sí misma como estresada, ansiosa y cansada, y se queja repetidamente de no hacer las cosas que siente que debe hacer. Dice disfrutar de su trabajo, pero siente que su carga de trabajo se vuelve cada vez más pesada. Sin embargo, sus colegas la aprecian y la alaban por “tener todo bajo control para que se haga”. Ha sido así durante muchos años. Catherine: Esa soy yo por todas t odas partes. Asumo la responsabilidad, siempre lo he hecho. Terapeuta: Está bien. Y lleva a muchas cosas buenas, si te entiendo bien? Catherine: Bueno, en cierto modo, aunque ya no en el trabajo. Estoy totalmente agotado. No funciona. Hago lo mejor que puedo pero no puedo soportarlo más, puedo verlo. Terapeuta: Cuando haces lo mejor que puedes, ¿qué es lo que haces? Catherine: Supongo que se trata de estar al tanto de las cosas para que todo se vea correctamente. Y todos, para el caso. La gente se ha acostumbrado a que yo solucione las cosas. A veces es como si no les importara. Quiero decir, son buenos colegas, pero muchos de ellos simplemente dejan que las cosas fluyan con demasiada facilidad. Terapeuta: ¿Y usted es quien se asegura de que las cosas se hagan? Catherine: Sí, alguien tiene que hacerlo. Terapeuta: ¿Y cómo funciona eso? Catherine: En realidad, ya no me funciona en absoluto. Lo encuentro agotador. Terapeuta: Me hace pensar en lo que puede ser tratar de mover una piedra pesada con una barra de hierro. ¿Alguna vez has hecho eso? MachineTranslatedbyGoogle 99 Creación de metáforas para el análisis funcional catalina: sí, claro. Mi esposo y yo hemos invertido roles de género cuando se trata de trabajar en el jardín. Él está totalmente desinteresado, así que yo soy el que hace esas cosas en casa. Sobre todo, al menos. Terapeuta: Está bien. Imagina que te has topado con una roca enorme cuando estabas trabajando en el jardín. Lo intentas con todas tus fuerzas pero no puedes cambiarlo. Prueba diferentes ángulos. Prueba a meter la palanca por debajo lo más que puedas. Intenta usar el peso de su cuerpo para aumentar la fuerza apoyándose en el extremo de la palanca. Nada. Piensas, esto debe ser posible, y vuelves a intentarlo. Más profundo con la barra, un nuevo ángulo. No es bueno. Tal vez pienses, necesito otra palanca, una palanca mejor, una palanca dorada, pero nada de eso ayuda. La roca simplemente se sienta allí, pesada e inamovible. Y me pregunto, ¿no es esto un poco lo que es en el trabajo? Intenta hacer todo, asumir la responsabilidad responsabili dad de resolverlo todo, de diversas maneras, como ha descrito. Todos los días, la misma lucha. Y me pregunto: ¿alguna vez mueves esa roca? Tenga en cuenta que el terapeuta describe la fuente de la metáfora (mover una piedra en el jardín) de forma forma relativamente relativamente vívida, con diferentes escenarios escenarios concretos. concretos. Cuanto más más esté integrada la fuente en la propia experiencia del cliente, mejor. Luego, la terapeuta devuelve el diálogo a lo que pretende que sea el objetivo de la metáfora: la forma en que el cliente trabaja. Al igual que en el caso de la metáfora más estrecha “estacionarse”, se necesitan tres cosas para que esta metáfora le sea útil a Catherine. 1. El objetivo de la metáfora (la estrategia de Catalina de asumir la responsabilidad, de resolverlo todo) debe ser funcionalm funcionalmente ente importante; en otras palabras, parte del problema de Catalina. 2. La fuente de la metáfora debe corresponder a partes centrales de su destino. En este caso, Catherine debe reconocer su estrategia en el trabajo en la descripción de lo que es tratar de mover una roca pesada. 3. La fuente de la metáfora debe incorporar una propiedad o función que sea más destacada allí que en su objetivo. El hecho de cansarse y desgastarse ante el trabajo infructuoso es más tangible en el MachineTranslatedbyGoogle 100 Metáfora en la práctica descripción de mover la piedra de lo que ha sido para Catherine en lo que intenta en el trabajo. Pero el objetivo mismo de emplear la metáfora es arrojar luz sobre este aspecto de la forma de actuar de Catherine en su trabajo y, con suerte, afectar su comportamiento (véase la figura 8.3). Otra metáfora que podría usarse para el mismo mi smo propósito sería decirle a Catherine: “Es como si siguieras corriendo corri endo y corriendo. La pregunta es: ¿alguna vez llegas a tu destino? “Mover una piedra pesada con una barra de hierro” Siempre asumiendo la responsabilidad, Tratando de mover una roca enorme ordenando todo Igual que (coordinación) Relación causal Relación causal Cansado y aún sin lograr lo que te esfuerzas Cansado y aún sin lograr lo que te esfuerzas Figura 8.3 Otra metáfora, utilizada en ACT, para ilustrar i lustrar de manera similar una estrategia de comportamiento inútil y sus consecuencias es "cavar en un hoyo" (Hayes, Strosahl y Wilson, 2012). Esta metáfora se puede presentar así: Terapeuta: Supongamos que, por alguna extraña razón, has estado Niklas Torneke 1 con los ojos vendados y conducidos a un campo y se les dijo que caminaran. Se le da una bolsa de herramientas para llevar que puede usar si MachineTranslatedbyGoogle Creación de metáforas para el análisis funcional 101 te metes en dificultades. Ahora, lo que no saben, y no pueden ver, es que en este campo hay una serie de agujeros bastante profundos y muy espaciados. Así que tarde o temprano caes en uno. Intentas salir pero no puedes. Te acuerdas de la bolsa y miras dentro. Lo que encuentras es una pala. Entonces, obedientemente, comienzas a cavar, naturalmente, ya que te han dado una pala y te han dicho que es útil. Intentas cavar una especie de escalera. Pero la tierra está suelta y los escalones se desmoronan bajo los pies. Te desesperas y empiezas a cavar y cavar, pero te arriesgas a hacer el agujero más grande y más profundo. Enfrentarse al hecho de que las propias estrategias son parte de los propios problemas puede ser doloroso. Así que es importante que al hacer esto, el terapeuta también señale el lado razonable del comportamiento del cliente. La estrategia de “hacer lo que has aprendido a hacer y tratar de hacerlo mejor” es en muchos sentidos razonable y algo que todos aplicamos en muchas áreas de nuestras vidas. Obedecemos diferentes reglas e instrucciones, nos han “dado una bolsa de herramientas”, tenemos buenas razones para querer “cambiar la roca”, y cuando creemos que debemos darnos prisa, “corremos”. No hay nada inusual en eso. El problema es, por supuesto, que podemos terminar esforzándonos en vano y quedando atrapados en un círculo vicioso, ciegos al vínculo entre B y C: lo que hacemos y lo que obtenemos. La misma correlación entre comportamiento y consecuencia (lo que hacemos y lo que obtenemos como resultado de lo que hemos hecho) se encuentra en el corazón del análisis funcional. Darme cuenta de que hago cosas que simplemente exacerban mi problema puede ser doloroso, a veces mucho, pero aquí es donde radica el potencial de cambio. Si lo que hago es irrelevante, si mi único problema es que sufro algo sobre lo que no tengo control, ¿cómo podré efectuar el cambio? La capacidad del cliente para cambiar su comportamiento con la ayuda que la terapia le brinda es el punto de partida evidente de toda psicoterapia. Por lo tanto, los esfuerzos para ayudar al cliente a hacer la conexión entre su propio comportamiento y sus consecuencias son completamente decisivos. Sin embargo, en cierto sentido hay un paso que precede a esto: discernir lo que uno hace. El trabajo del terapeuta es utilizar lo que sospecha que es el lugar geométrico de las conexiones para dirigir la atención del cliente en la dirección correcta. Al mismo tiempo, especialmente al principio de la terapia, puede haber una razón para no apresurarse a poner tanto énfasis en la conexión BC y simplemente observar lo que hace el cliente. Este MachineTranslatedbyGoogle 102 Metáfora en la práctica podría deberse a que el terapeuta aún no tiene claro dónde están las correlaciones y tiene que sentir el camino a seguir, o porque es doloroso para el cliente y si el terapeuta se lanza demasiado rápido puede dañar la cooperación. Tales consideraciones afectan la forma en que se usan las metáforas en esta situación clínica. Tanto en el caso de la roca como en el del agujero, la atención se centra en la inutilidad de la estrategia. Volvamos a Barry y su comportamiento de "estacionamiento" para ver cómo se puede utilizar para fijar la atención únicamente en su comportamiento y no en su eficacia, o falta de ella. Terapeuta: Bien, entonces simplemente estacionaste. Barry: Se podría decir que sí. Es todo lo que puedo hacer. Tengo que. De lo contrario, simplemente no llego a ninguna parte. Terapeuta: (sospechando que ha mencionado la asociación BC demasiado pronto) Sí, es como si necesitaras un descanso. Esto del estacionamiento, ¿es algo que dirías que haces mucho? Me refiero a otras cosas además de llamar ll amar a tu hermano. El terapeuta observa que la metáfora parece haber resonado como una descripción de lo que hace Barry incluso si la conexión con sus consecuencias negativas se mantiene fuera de la ecuación. Y trata de aplicar la fuente de la metáfora a otras situaciones sobre la l a base de su análisis análisi s de que esta estrategia debe explorarse más de cerca. Si se cumplen las condiciones para una metáfora efectiva (1. Esto es parte del problema de Barry; 2. Barry reconoce su comportamiento; 3. La palabra “parque” aclara algún aspecto importante de esta estrategia conductual), la pregunta del terapeuta puede ayudar a Barry a reconocer lo que hace. Si Barry responde a su pregunta proporcionando más ejemplos de ocasiones en las que "estaciona", el terapeuta podrá volver a la conexión que tiene la estrategia con sus consecuencias potencialmente perjudiciales. Metáforas para el vínculo entre antecedentes y comportamiento. También hay razón para mirar el otro vínculo de la secuencia funcional de AntecedenteComportamiento-Consecuencia (ABC), a saber, el vínculo entre las circunstancias precedentes a lo Comportamiento-Consecuencia que hacemos y nuestro comportamiento (A y B). Normalmente MachineTranslatedbyGoogle Creación de metáforas para el análisis funcional 103 el enfoque del análisis funcional para animales no humanos está exclusivamente en las circunstancias extrañas que preceden y evocan un determinado comportamiento. Esto es, naturalmente, también importante para los humanos. Los esfuerzos de Catherine, por ejemplo, se realizan bajo ciertas circunstancias externas en su lugar de trabajo. Pero, como vimos en el capítulo 7, nuestra facultad de enmarcar relacional a menudo puede hacer que nuestras propias respuestas o reacciones tengan un efecto muy complejo en el resto de nuestro comportamiento. Esta es una parte importante de las circunstancias que afectan nuestras estrategias conductuales problemáticas y es algo de lo que debemos estar atentos en nuestros intentos, en palabras de Skinner, de “ser conscientes de nosotros mismos para predecir y controlar nuestro comportamiento”. Ya mencioné que la evitación experiencial (la forma en que tratamos de eliminar, reducir o controlar nuestros propios pensamientos, sentimientos y sensaciones físicas) suele ser una estrategia clave en los problemas psicológicos (Chawla & Ostafin 2007; Hayes et al., 1996). ; Kashdan, Barrios, Forsyth y Steger, 2006). Es precisamente en este tipo de estrategia en la que fácilmente quedamos atrapados a pesar de su ineficacia para darnos lo que buscamos. Volvamos a Barry. Como vimos en el diálogo anterior, el terapeuta se enfocó en lo que hizo Barry ("estacionar") y el vínculo entre eso y las siguientes consecuencias. Aquí hay otro diálogo en el que la terapeuta dirige su atención a las circunstancias que precedieron a su comportamiento que Barry describe como sentimientos de desánimo. Nuevamente usa una metáfora, una destinada a ayudar a Barry a identificar el dilema de la evitación experiencial, y eso también sugiere una alternativa. Terapeuta: Es común en estos días que las personas comparen a los humanos y cómo trabajamos con las computadoras. Claro que puede ser un poco exagerado, pero hay una cosa que creo que se puede comparar: las ventanas emergentes. Ya sabes, esos pequeños mensajes que aparecen de repente en la pantalla y que o te dan información o te dicen que hagas cosas. ¿Ya tu sabes? Barry: Sí, sé lo que es una ventana emergente. ¿Pero qué eres…? Terapeuta: Lo que quiero decir es que a todos nos salen ventanas emergentes, todos los tiempo. Aparecen pensamientos: recuerdos, sentimientos, etc. Incluso cuando estamos sentados aquí. Me imagino que acabas de tener uno: ¿A qué está llegando? Barry: Está bien, lo entiendo. Sí, eso pasa todo el tiempo. MachineTranslatedbyGoogle 104 Metáfora en la práctica Terapeuta: La mayoría de las ventanas emergentes son bastante mundanas. Se nos recuerdan las cosas que tenemos que hacer, como recoger un cartón de leche de camino a casa desde el trabajo. Pero algunos son dolorosos, como el que describe cuando está abatido. El que apareció cuando tuviste la idea de llamar a tu hermano, por ejemplo. ¿Qué contiene esa ventana emergente? Barry: Es el dolor y una sensación de pesadez. No tiene sentido. No sé qué decirle. ¿Y qué me dirá? Terapeuta: Entonces, una cosa en esta ventana emergente es una pregunta, o mejor dicho, dos preguntas. ¿Qué diré? ¿Qué va a decir? Y luego el dolor y esa sensación de pesadez. Barry: Sí, ahí es donde me quedo atascado. Terapeuta: Ahí es cuando te estacionas. Barry: Exactamente. Terapeuta: Creo que aquí es donde difieren los humanos y las computadoras. Ya sabes, las computadoras tienen aplicaciones que te permiten cerrar las ventanas emergentes. Bloquearlos. Barry: Eso sería algo, si pudiera cerrar todas las preguntas y sentimientos pesados. Simplemente no he descubierto cómo hacerlo. ¿Tienes alguna técnica para hacer eso? Terapeuta: Me temo que no. Así es como somos. pero aquí hay uno Punto importante: ¿Qué sucede si las ventanas emergentes no son realmente el problema? Pueden hacer preguntas difíciles y ser dolorosas, pero ese no es el tema crítico. El problema no es que aparezcan, es cuando entramos y empezamos a hacer clic en ellos. Hacen preguntas y nosotros entramos y tratamos de responderlas. Nos recuerdan recuerdos o pensamientos dolorosos y tratamos de deshacernos de ellos. el los. Pero todo lo que sucede es que nos quedamos atascados. ¿Qué pasa si no tienes que apagarlos? ¿Si puedes dejarlos en paz? No puede evitar que aparezcan, pero no tiene que hacer clic en ellos. MachineTranslatedbyGoogle Creación de metáforas para el análisis funcional Barry: 105 ¿Y hacer qué? Terapeuta: Bueno, tal vez no apunte el mouse hacia la ventana emergente, y mueva el cursor a la pantalla principal en su lugar. Esté abierto a otras cosas que están ahí. No intentes deshacerte de ellos, pero tampoco hagas clic en ellos. Haz espacio para las cosas importantes, las cosas en la l a ventana principal. Este último comentario del terapeuta introduce un nuevo tema, a saber, qué podría hacer Barry en lugar de lo que está acostumbrado a hacer en estas situaciones. Volveremos sobre este tema al ilustrar i lustrar cómo trabajar con la tercera estrategia terapéutica que he propuesto: clarificar lo que es importante en la propia vida y dar pasos en esa dirección. Aquí, sin embargo, deseo concentrarme en la metáfora que pretende arrojar luz sobre la conexión entre las respuestas de Barry (sentimientos y pensamientos) y lo que hace, y el hecho de que tiene una opción. Y de nuevo, si esta metáfora ha de ser útil: 1. El objetivo de la metáfora (la experiencia de abatimiento de Barry y lo que hace en su presencia) debe ser funcionalmente importante; en otras palabras, parte del problema de Barry. 2. La fuente de la metáfora debe corresponder a partes centrales de su destino. En este caso, Barry debe reconocer su experiencia en la descripción de la interacción con las ventanas emergentes en la pantalla de una computadora. 3. La fuente de la metáfora debe incorporar una propiedad o función que sea más destacada allí que en su objetivo. El hecho de que podamos elegir cómo responder a algo aparentemente importante que aparece para captar nuestra atención es más tangible en la descripción de la interacción con la computadora que lo que ha sido para Barry con respecto a su forma de comportarse en presencia de su desánimo y preguntas difíciles. Pero el objetivo mismo de emplear la metáfora es arrojar luz sobre esto y, con suerte, afectar el comportamiento de Barry. Otra metáfora diseñada para ilustrar la misma relación entre las respuestas personales en forma de emociones, pensamientos y sensaciones físicas y el comportamiento resultante es la de las “señales de tráfico”. Volvamos a Catalina y su situación en el trabajo. MachineTranslatedbyGoogle 106 Metáfora en la práctica Terapeuta: ¿Podemos observar más de cerca una situación en la que las cosas se ponen realmente difíciles para ti? Acabas de decir que ayer fue un infierno. ¿Fue un ejemplo típico? Catalina: Sí, lo fue. Fue horrible. Y si sigue así no sé cómo voy a poder seguir. Terapeuta: ¿Cuándo empezó? Catherine: Justo después de la pausa para el café de la mañana. Recibí varios correos electrónicos urgentes y luego vino Petra con material que debía revisarse antes de la reunión que tendremos el viernes. Todo se desbordó. Terapeuta: ¿Ese fue un ejemplo de sus expectativas irrazonables? que te encargaras de eso? Catherine: En cierto modo, pero no realmente. Quiero decir, ella dijo que podría esperar hasta la próxima semana, pero eso es fácil de decir. ¡Para entonces habrá aún más cosas! Terapeuta: ¿Qué surge en esa situación? (El terapeuta usa el tiempo presente para ayudar a Catherine a captar respuestas espontáneas). Catherine: ¿Qué quieres decir con 'aparece'? Terapeuta: ¿Qué sientes, qué pasa por tu cabeza? Catherine: Me estreso, tengo calor y siento que mi corazón late con fuerza. no tendré tiempo Terapeuta: ¿Tiene tiempo... para hacer las cosas? catalina: exacto Ninguna posibilidad. A menudo puedo quedarme hasta tarde, pero ayer no pude. Terapeuta: Entonces, ¿qué haces en esa situación? Catherine: No hay mucho que pueda hacer. Solo conéctalo lo más fuerte que pueda. Perder el almuerzo, apresurar las cosas... ¡Sin esperanza! MachineTranslatedbyGoogle 107 Creación de metáforas para el análisis funcional Terapeuta: Estoy pensando que es un poco como esto: Estás conduciendo. Estás conduciendo rápido, pero puedes manejarlo. Pero en cierto punto comienzan a aparecer algunas señales de tráfico. Algunas son advertencias, ya sabes, las que tienen triángulos rojos. Te advierten de lo que podría pasar: no llegarás a tiempo. Otros son en su mayoría desagradables, como cómo te sientes en tu cuerpo. ¿También te están advirtiendo de algo, dirías? Catherine: No, en su mayoría son simplemente desagradables. Aunque... No puede continuar así. ¿Cómo será la próxima semana? Se supone que debo tomarme un día libre para llevar a mi hijo a una competencia en la que participa. ¿Cómo voy a encajar eso? Terapeuta: Así que ahí está otra vez esa señal de advertencia: ¡No llegarás a tiempo! Catalina: Correcto. Terapeuta: Casi me da la impresión de que hay otro tipo de señal, una señal de orden, se podría decir, una de esas redondas: ¡Acelera! Catherine: (en silencio al principio) No pretendo acelerar, simplemente sucede. Así es como es. Terapeuta: Exacto. Como si fuera automático. Creo que muchos signos son así. Estamos tan acostumbrados a ellos que apenas los notamos. Pero aun así les obedecemos. Catherine: (lentamente, tentativamente) ¿Crees que acelero? Terapeuta: Pensé que eso era lo que dijiste. Dijiste que te saltarías el almuerzo. Solo enchúfelo. Catalina: ¿Pero qué puedo hacer? No puedo tomarme las cosas con calma, eso sería imposible. Terapeuta: Tal vez. Mi punto en esta situación no es que tengas que hacer otra cosa, sea lo que sea. todo lo que soy MachineTranslatedbyGoogle 108 Metáfora en la práctica decir es que deberíamos ver lo que está pasando aquí. Y parece ser que en determinadas situaciones empiezan a aparecer señales de tráfico. Algunas son advertencias y son claras. Pero otros son más sutiles, más evidentes de alguna manera, y te ordenan que aceleres. Y solo haz lo que dicen las señales. En situaciones como esta, lo que sucede a menudo es que el cliente comienza a comprender las conexiones pero no puede ver las opciones disponibles, como lo indica Catherine arriba cuando pregunta: "¿Qué puedo hacer?" El terapeuta debe entonces, en lugar de limitarse a dar consejos, llevar a su cliente a través de las conexiones que se presentan en la estrategia actual. Este puede ser un buen momento para volver a vincular la conexión entre lo que hace el cliente y las consecuencias de esto; en otras palabras, la conexión entre B y C. Volviendo a Catherine: Catalina: Entonces, ¿qué puedo hacer? Terapeuta: Realmente no lo sé. Podríamos estar en una situación en la que no sea tan fácil para ninguno de nosotros ver sus opciones. Sin embargo, hay una cosa de la que tienes experiencia inmediata, y eso es lo que sucede cuando sigues estas señales de tráfico. Tal vez valga la pena prestar atención a esta experiencia, incluso si no podemos ver ninguna otra alternativa en este momento. Las metáforas de las ventanas emergentes y las señales de tráfico se centran en el comportamiento posterior del cliente. Es el contenido de las ventanas emergentes lo que induce a Barry a actuar como lo hace, y es el mensaje de los carteles lo que insta a Catherine a acelerar. Estas conexiones son esenciales para el análisis funcional, especialmente si uno cree que la evitación experiencial y nuestra interacción con nuestras propias respuestas espontáneas es un proceso clave en el desarrollo de problemas psicológicos. Pero como señalé en la conexión entre conducta y consecuencia (B y C), puede ser importante en el diálogo terapéutico usar una conversación metafórica que sea más abierta e invitar al cliente a examinarse a sí mismo en lugar de simplemente hacer afirmaciones Esto también se aplica a la conexión AB. Catalina de nuevo: Catherine: El estrés me está matando. Nunca tener tiempo, corriendo dando vueltas como un pollo sin cabeza. Con mi corazón acelerado… MachineTranslatedbyGoogle Creación de metáforas para el análisis funcional 109 Terapeuta: Esta sensación de estrés y la experiencia de nunca tener suficiente tiempo, tu ritmo cardíaco, etc. ¿Tiene... tiene alguna noción de cómo podría variar? Catherine: Sí, va y viene, por supuesto. Y sobre todo en el trabajo, con algunos días peor que otros. Aunque últimamente ha sido peor y más frecuente. Terapeuta: Digamos que tengo una luz roja en esta mesa (señalando una mesa junto a su silla), como una alarma, ¿sabes? Y te despido con un pequeño aparato que llevas contigo y que detecta tus niveles de estrés, tu sensación de no lograrlo, tu t u frecuencia cardíaca. Y tan pronto como empiezas a estresarte, la lámpara de aquí empieza a parpadear. ¿Qué pasaría, crees? ¿Parpadearía a un ritmo regular o fluctuaría mucho? ¿Se averiaría el mecanismo de destellos y se quedaría allí emitiendo una luz roja constante? Catherine: Fluctuaría mucho. Terapeuta: ¿Cómo habría sido ayer, digamos? Una vez más, el terapeuta usa una metáfora que posiblemente cumple nuestras tres condiciones. Se supone que la angustia que informa Catherine es funcionalmente f uncionalmente relevante para su problema. La fuente de la metáfora (la alarma intermitente) es algo que se enciende y se apaga, de la misma manera que lo hace el estado emocional de Catherine, según su propio relato. Alerta del peligro, y lo hace de una manera aún más concreta que en el objetivo de la metáfora (los sentimientos de estrés de Catherine y los pensamientos espontáneos concomitantes). La conexión con lo que hace Catherine no está enfocada; el punto principal de la metáfora es ayudar a Catherine a observar su propia experiencia desde un ángulo ligeramente nuevo. Se pueden hacer varias preguntas de seguimiento para desarrollar esto, siempre que el terapeuta juzgue que la metáfora es significativa para Catherine. Por ejemplo: ¿Alguna vez la lámpara se enciende y luego se apaga repentinamente? ¿La luz pasa gradualmente de débil a fuerte, o puede comenzar a parpadear repentinamente sin previo aviso? MachineTranslatedbyGoogle 110 Metáfora en la práctica De las diferentes cosas que notas contigo mismo cuando la lámpara comienza a parpadear, ¿hay algo que a menudo precede a todo lo demás? ¿Hay situaciones en el trabajo que siempre están libres de flash? ¿O alguna situación que prácticamente siempre hace que la lámpara comience a parpadear? Dentro de la brújula de esta metáfora, el terapeuta también puede comenzar a colocar énfasis cada vez mayor en lo que hace Catherine (B, en el análisis funcional). f uncional). ¿Dirías que actúas de cierta manera cuando la lámpara parpadea para apagarla? Cuando la lámpara se enciende, ¿qué tiendes a hacer entonces? Para ayudar a Catherine a desarrollar su facultad de autoobservación, el terapeuta puede crear asignaciones para el hogar en las que Catherine tenga que registrar "cuándo se enciende la lámpara" entre sus sesiones con el terapeuta. Se le puede pedir que registre diferentes niveles de "destello" o que se concentre en registrar lo que hace como consecuencia de la "luz que se enciende". Cuando describí los tres principios clínicos o estrategias terapéuticas que deben guiar el trabajo terapéutico (capítulo 7), señalé que los límites entre ellos eran algo borrosos. Esto significa que cuando ahora, en cierto sentido, dejamos el primer principio (análisis funcional) y pasamos al segundo (establecer una distancia de observación de las propias respuestas), es realmente una extensión del análisis funcional. El segundo principio está, por así decirlo, integrado en el análisis funcional, pero ahora se desarrollará con un enfoque particular. MachineTranslatedbyGoogle CAPÍTULO 9 Crear metáforas para establecer Distancia de observación Como se describe en el capítulo 7, la rigidez psicológica, entendida con la ayuda de la teoría del marco relacional, significa que terminamos atrapados en un círculo vicioso en nuestras interacciones con nuestras propias respuestas. Estos sirven como "autorreglas", que, cuando se obedecen, ya sea a sabiendas o no, pueden inducir una acción disfuncional y dejarnos incapaces de salir de la rutina en la que caemos. (Törneke, Luciano y Valdivia-Salas, Valdivia-Salas, 2008). Esta rigidez se deriva de nuestra experiencia de aprendizaje social y se perpetúa por el contexto social en el que vivimos. Una consecuencia común de esto es la estrategia conductual conocida como evitación experiencial, mediante la cual tratamos de deshacernos de los sentimientos, recuerdos, pensamientos y sensaciones físicas que surgen espontáneamente de una manera improductiva (Hayes et al., 1996). Nuestras reacciones nos influyen de una manera problemática que excluye otras estrategias de comportamiento más eficientes y con un propósito. Dichos problemas pueden disminuirse con entrenamiento en flexibilidad psicológica, psicológica, lo que implica de manera crucial establecer una distancia de observación de nuestras propias respuestas, una distancia experiencial entre nosotros como seres que actúan y todo lo que podemos observar en nosotros mismos. El problema no es lo que sentimos, recordamos, pensamos o percibimos físicamente. De hecho, estas reacciones son un producto de nuestro pasado y son potencialmente útiles, incluso si pueden ser extremadamente dolorosas en sí mismas. Naturalmente, muchos sentimientos, pensamientos y recuerdos pueden ser tales que preferiríamos no experimentarlos; pero dado que somos impotentes para cambiar nuestro pasado, cualquier batalla con reacciones desencadenadas espontáneamente se vuelve fácilmente contraproducente. El problema ahora es qué podemos vernos tentados a hacer cuando se despiertan estas reacciones. Al cambiar nuestra forma de interactuar con estas respuestas, podemos, en lugar de erradicarlas, modificar el efecto que tienen en el resto de nuestro comportamiento. Para ser más precisos, y en el lenguaje MachineTranslatedbyGoogle 112 Metáfora en la práctica de RFT: debemos entrenarnos en la capacidad de enmarcar nuestras propias respuestas en jerarquía con el deíctico I (ver capítulo capítulo 7) y así aumentar las posibilidades de que el resto de nuestro comportamiento cambie. Esta formación comenzó ya en el capítulo anterior bajo el título de Análisis Funcional. El uso de metáforas ocupa una posición clave en este trabajo. En el habla cotidiana, que incluye una serie de metáforas congeladas o convencionalizadas, también usamos cosas materiales externas para hablar de nuestras propias respuestas sutiles, como las emociones (ver capítulo 1). En la descripción del capítulo 8 de hacer un análisis funcional, esto se hace más deliberado y directo. Hablar de sensaciones físicas, sentimientos y pensamientos en forma de ventanas emergentes, señales de tráfico y luces rojas es hablar de ellos en términos de objetos que están alejados de nosotros mismos. Esta lejanía, sin embargo, no se aplica de la misma manera a nuestros propios sentimientos y pensamientos, ya que son parte de nuestra propia respuesta. Al mismo tiempo, existe una distancia experiencial definida , una diferencia que experimentamos entre lo que podemos observar en nosotros mismos (lo que sentimos, percibimos, pensamos) y nosotros mismos como observadores. De acuerdo con RFT, la base de esta aptitud para experimentarnos a nosotros mismos como más de lo que estamos sintiendo, percibiendo, recordando o pensando en un momento dado es nuestra capacidad aprendida para enmarcar nuestras propias respuestas en jerarquía con el yo deíctico (Törneke et al. ., 2016). Nuestra capacidad para derivar ayuda de esto en situaciones difíciles es bien conocida mucho más allá del ámbito de la psicoterapia. Quién no ha escuchado (o incluso dicho) el siguiente comentario después de un estallido repentino de pensamientos o emociones reprimidas: "Es tan bueno sacar eso de mi pecho". Este segundo principio del trabajo de cambio profundiza así un aspecto importante de lo que se inició en el primero. Volvamos a un diálogo clínico para ilustrar cómo se pueden usar las metáforas para esto. Quizás la metáfora más conocida y posiblemente la más utilizada en ACT, la “metáfora del autobús” (Hayes, Strosahl y Wilson, 2012), es excelente para este propósito y abre el siguiente diálogo con Andrew. Andrew está atormentado por recuerdos de abuso sexual cuando era niño y le resulta casi imposible socializar con los demás, un impedimento que parece estar estrechamente asociado con pensamientos autocríticos abrumadores y casi omnipresentes. Terapeuta: Todos estamos manejando en nuestro propio autobús. Y con nosotros a bordo hay muchos pasajeros: sentimientos que sentimos, pensamientos que pensamos y recuerdos que recordamos. estamos conduciendo el autobús MachineTranslatedbyGoogle Creación de metáforas para establecer la distancia de observación y nuestros pasajeros han abordado en diferentes momentos, algunos sabemos cuando, otros no tenemos idea. Un ejemplo simple para mí es que desde que crecí en Nueva York tengo muchos pasajeros que son recuerdos de Nueva York. A menudo se paran en la parte trasera del autobús, aunque ya no vivo allí. La mayoría de estos pasajeros de Nueva York son bastante neutrales, algunos son agradables, pero otros desagradables. ¿Tiene pasajeros de Nueva York? Andrés: Sí. Quiero decir, no soy de Nueva York pero, claro, tengo recuerdos de allí. Terapeuta: Justo ahora, cuando mencioné Nueva York, ¿qué apareció en tu mente? Andrew: Central Park, en realidad. Yo estaba allí en una reunión en la primavera. Terapeuta: Bien, pasajeros típicos. ¿Del tipo agradable, o…? Andrés: (Risas) Sí, no están mal. Fue agradable allí, supongo. Terapeuta: Pero hay otros pasajeros que no son tan agradables, ¿no? Como los recuerdos de lo que te hizo tu vecino cuando eras pequeño. ¿O esos pensamientos que tienes de que algo anda mal contigo, de que no eres normal? Andrés: Eso es exactamente. No soy como los demás, así que debe haber algo mal. He sido consciente de eso desde que tengo memoria. Me pongo raro tan pronto como estoy en un grupo. Terapeuta: Así que es un viejo pasajero, que ha estado en el autobús casi desde que puedes recordar. Andrew: Siempre está ahí, más o menos. Terapeuta: ¿Qué te dice? 113 MachineTranslatedbyGoogle 114 Metáfora en la práctica Andrew: Que hay algo mal conmigo, que no estoy bien. Que es demasiado tarde para hacer algo al respecto. Que simplemente estoy dañado. Terapeuta: Andrés: ¿Cómo se siente escuchar todo esto? (enfadándose notablemente) Terrible. Desesperado. Triste y repulsivo también, de alguna manera. Terapeuta: Así que en realidad no es solo un pasajero, sino toda una pandilla de ellos. Algunos te dicen cosas, como que te pasa algo, que estás dañado. Algunos pasajeros son sentimientos, como la repulsión y la tristeza. Andrés: Terapeuta: Andrés: Terapeuta: Yo soy el repulsivo. Un verdadero dolor de pasajero, que… Se siente como si fuera yo. Sí, puedo verlo. Está parado a tu lado, apoyado en tu hombro. Me gustaría preguntarte una cosa: ¿Quién se da cuenta de todo esto? ¿Quién puede oír lo que dice, que te pasa algo? Andrés: Terapeuta: Andrés: Terapeuta: (un poco confundido) ¿Yo, supongo…? Exacto. ¿Y quién es el que siente la repulsión, el dolor? Ese soy yo también. Ahora dime, ¿quién conduce el autobús? La metáfora del autobús es una metáfora con un amplio abanico de aplicaciones y que en muchos sentidos incluye la posibilidad de trabajar con todos los aspectos de la flexibilidad fl exibilidad psicológica (Hayes, Strosahl, & Wilson, 2012). Si, por ejemplo, el terapeuta quiere usarlo para poner el foco en el comportamiento de su cliente, dados los sentimientos y pensamientos que aparecen, puede preguntar qué hace el cliente cuando sus pasajeros le hablan. Luego, el diálogo se puede usar para lo que se describió en el análisis funcional anterior. Pero ahora me gustaría enfatizar cómo el MachineTranslatedbyGoogle Creación de metáforas para establecer la distancia de observación 115 la metáfora se puede utilizar para establecer una distancia de observación; cómo ayudar a Andrew a hacer uso de su habilidad para observar lo que le sucede desde el punto de vista del “yo deíctico” para que sus propios sentimientos, pensamientos y otras reacciones pierdan parte de su influencia problemática en el resto de su comportamiento . Cuando las propias reacciones del cliente tienen una influencia poderosa y controladora durante un amplio período de su vida, es razonable esperar que también lo hagan durante la interacción con el terapeuta. Esta puede ser una oportunidad para que el terapeuta “golpee mientras el hierro está caliente”, por así decirlo. Andrés: Es así. Hay algo mal conmigo. Lo veo todo el tiempo. Terapeuta: ¿Aquí también? ¿Mientras estás sentado aquí hablando conmigo? ¿Lo notas aquí? Andrew: Bueno, supongo que no es tan fuerte aquí, no ahora mismo. Estar aquí es un poco especial, ¿no? Pero, claro, sé que algo anda mal ahora también. Terapeuta: Entonces, ¿tus pasajeros te están hablando aquí y ahora, aunque no tan fuerte como de costumbre? Solo varían en qué tan fuerte hablan, o tal vez qué tan cerca se acercan. Andrés: Se podría decir que sí. Terapeuta: ¿Y quién nota la diferencia? ¿Quién se da cuenta de lo fuerte que gritan o de lo cerca que están? Andrés: Yo. Terapeuta: Y aquí y ahora: ¿quién conduce el autobús? Para un terapeuta que cree que el problema de Andrew es principalmente de naturaleza lógica, la reversión anterior a los mismos problemas puede parecer extraña: si necesita, en primera instancia, "comprender", seguramente ya lo ha hecho. Pero para un terapeuta que ve, desde la perspectiva de la teoría del aprendizaje, su trabajo como un entrenamiento, la reversión al mismo principio es perfectamente consistente. Tanto la rigidez psicológica como la flexibilidad psicológica son repertorios conductuales complejos, y el cambio se efectúa en gran medida a través del entrenamiento; es este tipo de entrenamiento lo que la terapia debe ofrecer. MachineTranslatedbyGoogle 116 Metáfora en la práctica Otra metáfora del mismo principio es el “buzón de sugerencias”, que es especialmente útil cuando las respuestas privadas o sutiles que afectan al cliente tienen un tono imperativo y dictan lo que debe hacer. Dado que el comportamiento gobernado por reglas, el cumplimiento de las autoinstrucciones, es una parte tan dominante del repertorio humano, las respuestas privadas más rápidas tienen una especie de función de advertencia o advertencia, que a veces es más clara. Volvamos a Catalina desde el museo: Terapeuta: Se trata de tener tiempo para hacer las cosas, desconectar. Catherine: Sí, así es como se siente en estas situaciones. Simplemente Simplemente no sé cómo deshacerme de él. Terapeuta: No. Y cuando estás estresado y bajo presión, como estás, es completamente comprensible comprensible que quieras deshacerte de lo que estás experimentando. El sentimiento, el estrés físico, y todos los pensamientos sobre lo que tienes que hacer... Catherine: Eso es lo que estoy tratando de hacer, mantener la l a calma. Pero no está funcionando. Terapeuta: Supongo que es una observación importante. Asegurarse de mantener la calma cuando ya está estresado y molesto es bastante difícil. Pero, ¿y si no tienes que deshacerte de él en ese momento, no tienes que luchar para mantener la calma? ¿Qué pasa si hay otra manera una vez que estás allí? Otra forma de lidiar con ese sentimiento y todos esos pensamientos que te presionan. catalina: a que te refieres Terapeuta: ¿Qué pasa si nuestros sentimientos y pensamientos espontáneos son una especie de caja de sugerencias? Ya sabes, del tipo que encuentras en oficinas o edificios públicos. ¿Tienes uno de esos en el trabajo? Catherine: Sí, pero no para nosotros. Solo para visitantes del museo. Terapeuta: Bien, ¿y cómo se ve? MachineTranslatedbyGoogle Creación de metáforas para establecer la distancia de observación Catherine: Es azul, de madera. tipo de agradable Terapeuta: Creo que de alguna manera todos andamos con nuestros propio buzón de sugerencias; todos los pensamientos y sentimientos que tenemos. Es algo bueno, porque recibimos muchos consejos. No hay nada malo con la caja; esta haciendo su trabajo Es una buena idea leer lo que se pone en él. Pero no tienes que hacer todo lo que dicen las notas. Puede leer uno, volver a colocarlo en la caja y tomar su propia decisión sobre si hacer o no lo que dice. Eres más que tu buzón de sugerencias, por así decirlo. Si el terapeuta tiene la impresión de que la metáfora es significativa para Catherine, se puede utilizar para idear una tarea en casa para ella. Terapeuta: Te voy a dar un buzón de sugerencias para que lo lleves contigo, el cual puedes usar hasta nuestra próxima sesión. Catherine: ¿Está bien...? Terapeuta: Uno imaginario, eso es. Dijiste que te gustaba el que tienes en el museo. Imagina que se ve así. Cambia el color si quieres, para que sea tuyo. (Tratando de dar características concretas a la fuente de la metáfora.) catalina: está bien. Rojo, entonces. Terapeuta: ¿Puedes imaginarlo? catalina: claro Terapeuta: Ahora me gustaría que usaras esta caja roja. Cuando sientas esa sensación de estrés que te hace querer hacer las cosas, que te hace desconectarte, lee la sugerencia y vuelve a ponerla en la caja. Catherine: ¿Y dejar de estresarte? Terapeuta: En esta etapa no tienes que hacer ningún esfuerzo para Cambia cualquier cosa. Si te esfuerzas, que así sea. Si aceleras, aceleras. Todo lo que quiero es que te des cuenta 117 MachineTranslatedbyGoogle 118 Metáfora en la práctica cuando se pone una sugerencia en el cuadro, léala y vuelva a colocarla. Hay mucho espacio en su caja, por lo que puede aceptar muchas sugerencias. Los veremos la próxima semana. Vea si hay sugerencias nuevas o si son solo sugerencias viejas y trilladas. Otro ejemplo del mismo principio es el siguiente diálogo con Andrew. Terapeuta: Si todo esto que me has dicho, todo lo que paso y todo lo que te hace sentir y pensar, fuera un libro, cual seria el titulo? Andrew: "El fracaso repulsivo". ¡Mierda! Terapeuta: Un título bastante brutal. Mucho dolor ahí… Andrés: (suspira) Sí. Terapeuta: (tomando un libro de su estante y extendiéndolo) Como este. "El fracaso repulsivo". Muchos capítulos, algunos antiguos, otros escritos más recientemente (hojeando el libro). Diría que hay diferentes maneras de abordar un libro como este. Puedes perderte en él, prestarle toda tu atención, quedar realmente absorto (sosteniendo el libro frente a su cara, pasando las páginas con entusiasmo). O puede mantenerlo a la distancia de un brazo, esforzándose por no mirarlo (sosteniendo el libro lo más lejos posible de sí misma y tratando de desviar la mirada). Ambas formas son comprensibles y naturales. El libro parece importante, y es doloroso de leer. Estas dos estrategias son diferentes en muchos aspectos, pero tienen un problema en común. Ambos exigen su atención y se interponen en el camino de otras cosas. En ambos casos (ilustrando ambos de nuevo) mi capacidad de hablar contigo, aquí y ahora, por ejemplo, se ve interferida (ilustrando cómo el libro y las dos formas de abordarlo obstruyen el contacto visual y el diálogo, y luego me quedo en silencio para comprobarlo ). que Andrew percibe lo que ella ha dicho como significativo). MachineTranslatedbyGoogle Creación de metáforas para establecer la distancia de observación 119 Andrés: Supongo que sí. Supongo que tengo la nariz en el libro la mayor parte del tiempo. el tiempo. También trato de mantenerlo alejado de mí en algún sentido, pero rara vez lo logro. Bloquea casi todo, creo. ¿Hay alguna alternativa? Terapeuta: (sosteniendo el libro a un lado, a la vista, y volviendo su mirada hacia Andrew como durante una conversación normal) Estoy pensando que esto es lo que estamos practicando aquí. Tener el libro contigo, después de todo, no va a desaparecer de todos modos. Tenerlo a una distancia de observación. Aquí estoy yo y allá está el libro (tocando y levantando el libro). Y puedo centrar mi atención en algo importante, como la conversación contigo, incluso si soy plenamente consciente de que el libro está aquí (tocándolo de nuevo). "El fracaso repulsivo". Y yo soy más que mi libro. Una vez más, todo el diálogo metafórico depende de tres condiciones básicas para que sea de alguna utilidad para Andrew. 1. El objetivo de la metáfora (la experiencia de autocrítica y repulsión de Andrew, sus recuerdos dolorosos y lo que hace en su presencia) debe ser funcionalmente importante; en otras palabras, parte del problema de Andrew. 2. La fuente de la metáfora debe corresponder a partes centrales de su destino. En este caso, Andrew debe reconocer su experiencia de lucha con sus propios pensamientos, sentimientos y recuerdos en la descripción de cómo uno interactúa con el libro. 3. La fuente de la metáfora debe incorporar una propiedad o función que sea más destacada allí que en su objetivo. Lo principal en este caso es que el libro es distinto de la persona que interactúa con él, a pesar de que es una especie de biografía, y que Andrew puede actuar independientemente de ella. Esta distinción es más clara en términos t érminos del libro que de sus propias respuestas desencadenadas espontáneamente. Pero el objetivo mismo de usar la metáfora es mejorar la capacidad de Andrew para establecer esta distinción, esta distancia de observación de sus propios sentimientos y pensamientos. MachineTranslatedbyGoogle 120 Metáfora en la práctica En el ejemplo anterior, es el terapeuta quien actúa con el libro y lo usa para, metafóricamente, ilustrar un punto a su cliente. Esto se puede desarrollar para que el cliente sea invitado a participar activamente en ejercicios similares. Volveré sobre esto en el capítulo 13, y sobre cómo las metáforas y los ejercicios experienciales pueden actuar sinérgicamente en el trabajo terapéutico. Este diálogo final con Andrew también toca, nuevamente metafóricamente, el tercer principio de la terapia: que el terapeuta debe ayudar a su cliente a conectarse con lo que es importante para él y dar pasos concretos en esa dirección. Esta es una ilustración más de que estas tres estrategias para el cambio no son completamente distintas entre sí. La capacidad de articular lo que es importante para usted como persona y establecer un curso en consecuencia depende de su capacidad para establecer una distancia de observación de sus propias respuestas. Necesitas poder observar las cosas en ti mismo, lo que sientes y lo que piensas, para poder llegar a una decisión significativa sobre lo que es importante en tu propia vida. MachineTranslatedbyGoogle CAPÍTULO 10 Creación de metáforas para Aclarar dirección Un rasgo humano característico que nos diferencia de todos los demás animales es nuestra capacidad flexible para elegir. A menudo hacemos cosas que no tienen recompensa a corto plazo, e incluso cosas que son dolorosas, siempre que las percibamos como significativas. Vamos al dentista para que podamos conservar nuestros dientes; rechazamos una salida nocturna con amigos para estudiar para un examen; nos levantamos y cambiamos el pañal de nuestro bebé en medio de la noche a pesar de no haber dormido bien durante semanas; y rebuscamos en nuestros contenedores para reciclar nuestra basura. Nada de esto es algo que debamos hacer . Pero podemos hacerlo . Y no puede hacerlo. A esto lo llamamos la capacidad de elegir . y es central para nosotros como humanos y para lo que hemos discutido como flexibilidad psicológica. Permítanme tomar otra metáfora de ACT (Hayes, Strosahl y Wilson, 2012) para ilustrar este punto: Terapeuta: ¿Es importante para ti que todos usen calcetines Barry: azules? ¿Qué? ¡Por supuesto que no! Terapeuta: Trate de sentir que es importante. Barry: No puedo. Es imposible. ¡Qué extraña pregunta! ¿Crees que es importante? Terapeuta: No, y no puedo obligarme a sentir eso, no importa cómo duro lo intento. Pero escucha esto: tú y yo podríamos estar de acuerdo en que es importante. Podríamos asegurarnos de actuar como si fuera una cuestión de vida o muerte. Podríamos comprar muchos calcetines azules y dárselos a la gente en la calle. MachineTranslatedbyGoogle 122 Metáfora en la práctica Barry: ¡Eso es una locura! Terapeuta: ¿No es así? Mi punto es, sin embargo, que podríamos. ¿No podríamos? Barry: Seguro que podríamos. Terapeuta: ¿Qué más podríamos hacer si asumiéramos que realmente era importante que todos usaran calcetines azules? Barry: Anunciar. Podríamos pagar a los famosos para que se muestren siempre con calcetines azules. Iniciar algún tipo de campaña en Facebook, tal vez. Terapeuta: Exacto. Recoge todos los demás tipos de calcetines que podamos conseguir y enciende una gran hoguera. Podríamos hacer todo esto, aunque realmente no creemos que usar calcetines azules sea importante en absoluto. Pero, ¿qué nos detiene entonces, qué te detiene a ti, de dirigirte hacia algo que realmente crees que es realmente, genuinamente importante? Aquí, el terapeuta usa la experiencia inmediata de Barry en el diálogo (su idea de que podía actuar sobre la base de la importancia de usar calcetines azules) como la fuente de la metáfora y la oportunidad de establecer un curso para algo que él realmente cree que es importante. como su objetivo. Las mismas condiciones deben aplicarse una vez más si la metáfora ha de ser de ayuda para Barry: 1. El objetivo de la metáfora (la capacidad de establecer un rumbo hacia algo importante) debe ser importante en sí mismo en el trabajo de cambio con Barry. 2. La fuente de la metáfora debe corresponder a partes centrales de su destino. En este caso, Barry debe reconocer su experiencia de elegir en el ejemplo un poco ridículo de los calcetines azules. 3. La fuente de la metáfora debe incorporar una propiedad o función que sea más destacada allí que en su objetivo. Es fundamental en este caso cómo la idea de que Barry podría optar por actuar de acuerdo con algo a lo que no le da ningún valor aporta claridad a la posibilidad de actuar en la dirección de algo que él realmente cree que es. MachineTranslatedbyGoogle Crear metáforas para aclarar la dirección 123 importante, que era menos importante para Barry antes de que se se pronunciara la metáfora. El objetivo de usar la metáfora es aumentar la probabilidad de que Barry dé un paso hacia cosas que son importantes para él. El punto de dirigir la conversación a algo que el cliente valora en lugar de centrarse simplemente en los problemas y dificultades es, por supuesto, que puede motivar al cliente a efectuar cambios. En nuestra revisión del análisis funcional, subrayé que los seres humanos se ven afectados por las l as consecuencias de su comportamiento. Lo que recibimos de lo que hacemos afecta lo que haremos en el futuro. Pero por lo que hemos aprendido sobre el encuadre relacional, también sabemos que un aspecto de esto es que somos criaturas que dan sentido. Podemos visualizar las consecuencias, incluso aquellas de las que aún no tenemos experiencia inmediata. Si se desean estas “consecuencias”, podemos trazar un curso en esa dirección, incluso si eso significa pasar por un tramo de aguas turbulentas más adelante. Y esto es exactamente lo que se necesita en el trabajo de cambio, ya que el cambio suele causar malestar, al menos a corto plazo. Cuanto más difícil sea el cambio que se necesita, más obtenemos al conectarnos con lo que valoramos. Mencioné anteriormente que la metáfora del autobús se puede utilizar para trabajar con los tres principios de mejora de la flexibilidad psicológica. Después de haber sido utilizado en primera instancia para aumentar las posibilidades de que el cliente establezca una distancia de observación de sus propios pensamientos y sentimientos, el diálogo puede continuar: Terapeuta: Si fueras libre de conducir donde quisieras, si todos estos pasajeros aterradores y perturbadores perdieran su poder sobre ti, ¿en qué dirección tomarías tu autobús? La metáfora de “la vida es un viaje” es muy evidente aquí y está integrada en muchas de las otras metáforas que se han utilizado en los diálogos que he reproducido. El terapeuta puede preguntarle a Barry dónde le gustaría conducir si ya no sintiera la necesidad de estacionar. Con Catherine podía hablar de un viaje en el que todas las señales de tráfico habían perdido su influencia. Terapeuta: Si entraras en un camino que no tuviera muchos letreros que te dijeran esto y aquello, ¿tienes alguna idea de qué dirección sería importante para ti? MachineTranslatedbyGoogle Metáfora en la práctica 124 Las cosas que valoramos están asociadas con las emociones. Cuando estamos felices, tristes, asustados o asqueados, cuando nos sentimos avergonzados o curiosos, es cuando algo nos toca. Eso, al menos por el momento, es importante para nosotros. Por lo tanto, hay razón para estar atento y buscar reacciones emocionales en el cliente, incluso con preguntas sobre lo que considera importante. No todo lo que se siente en el momento de hablar es importante en el sentido general que estamos discutiendo ahora, pero las emociones marcan las áreas en las que podemos concentrarnos. También existe el peligro de que las respuestas a las preguntas sobre “las cosas importantes de la vida” sean convencionales y “correctas”. Sin embargo, en la medida en que estamos en la búsqueda de motivadores concretos, buscamos algo que toque al cliente. Una forma de encontrar estos disparadores es preguntar sobre situaciones concretas, sin importar cuán mundanas puedan parecer. Las personas a las que les resulta difícil hablar sobre lo que valoran y que responden "No lo sé" también son, por supuesto, criaturas sensatas, por lo que el terapeuta puede suponer que las cosas importantes están ahí en alguna parte, sin importar cuán bien ocultas estén. La acción humana siempre tiene un propósito, y en la búsqueda de situaciones relevantes, concretas y conmovedoras, las metáforas pueden resultar muy útiles. Terapeuta: Me pregunto algo. Digamos que tengo una nueva pastilla que no causa efectos secundarios y que te hace completamente gratis. Libre de hacer lo que quieras. Pero hay una trampa. Es muy caro, así que solo puedes conseguir uno por semana. Y además dura sólo cinco o seis horas. Si tuviera que tomar esta píldora durante las próximas semanas o meses, ¿tiene alguna idea de cuándo la tomaría? Andrés: (en silencio al principio) Difícil. Cinco o seis horas no es tanto tiempo. Pero tal vez los jueves por la noche, de hecho. Terapeuta: Bien, los jueves por la noche. ¿Qué pasa entonces? Andrés: Vi que tenían un coro para gente que quiere cantar pero que no tiene experiencia. Practican los jueves por la noche en la iglesia. He estado tratando de armarme de valor para ir. Terapeuta: ¿Qué te atrae de él? MachineTranslatedbyGoogle Crear metáforas para aclarar la dirección 125 Andrew: Siempre me ha gustado cantar. Pero no es solo eso. Se trata de hacer algo con otras personas, sentir que pertenezco. Terapeuta: Parece como si nos hubiéramos topado con algo importante aquí, algo que significa algo para ti. Una vez que el diálogo ha llegado a este punto, se puede llevar a un nivel más profundo a través de la experiencia de Andrew. Volveremos a este tipo de enfoque en el próximo capítulo. La metáfora de la píldora puede, por supuesto, adaptarse a muchas situaciones diferentes. y clientes Y su efecto puede variar… Otra pregunta metafórica es la siguiente: Terapeuta: Supongamos que su vida, hasta ahora, es una serie de televisión moderna. Ya sabes, uno de esos que corren por temporadas. Si entiendo bien, a veces cambian de guionista de una temporada a otra. Imagina que ahora te han dado la oportunidad de tomar el guión de tu propia vida. No puedes cambiar lo que ya sucedió, ya que la serie ha conducido hasta el día de hoy. Y hay algunas instrucciones que tienes que seguir. Esta es una serie cotidiana, algo realista, por lo que no puedes insertar cosas extrañas de ciencia ficción ni nada. Nada de magia. Tú, el personaje principal, también tienes que hacerlo bien, tal vez no en todo, pero sí en las cosas importantes. Incluso si la serie no ha sido así, el punto ahora es que tenga ese "factor para sentirse bien". Puedes ser la persona que quieras ser. ¿Puedes decir algo sobre el próximo episodio y cómo se comportará el personaje principal? Como el lector habrá notado, la metáfora se desvía un poco hacia lo imaginativo aquí. Se monta un escenario y se pide al cliente que se imagine en él. Esto está relacionado con la forma en que el terapeuta trata deliberadamente de buscar la fuente de la metáfora en la experiencia del cliente aquí y ahora para luego relacionarla con el objetivo de la metáfora, a saber, la cuestión de qué es importante para el cliente en su propia vida y qué se pueden dar pasos en esa dirección. Este MachineTranslatedbyGoogle 126 Metáfora en la práctica nos acerca a lo que nos dedicaremos en el capítulo 13, a saber, la interacción entre metáforas y ejercicios experienciales. Puede ser valioso distinguir entre esta forma de tomar la dirección por un lado y definir objetivos por el otro, ya que el punto final de un viaje puede parecer demasiado remoto para ser motivador. Terapeuta: Cuando hablamos de fijar un curso para algo importante, hay una cosa que creo que puede ser importante— la diferencia entre dirección y meta, o dirección y resultado. Para tomar un ejemplo simple: ¿adónde vas después de nuestra reunión de hoy? Andrés: A la ciudad para hacer algunas compras. Terapeuta: Y me atrevo a decir que es muy probable que hagas precisamente eso. Pero, ¿no es cierto que, estrictamente hablando, no puedes estar seguro de que lo lograrás? Algo más podría suceder, algo imprevisto. Es posible que te atropellen y te lleven de urgencia al hospital, o que recibas una llamada telefónica que te haga cambiar de planes. Andrés: Claro, eso es posible. Terapeuta: No tenemos garantías de que alcanzaremos nuestras metas o del resultado de lo que hacemos. Con suerte, alcanzaremos los objetivos que nos propongamos, pero nunca podemos estar seguros. Pero hay algo que puedes saber en este momento, algo que depende completamente de ti. Andrés: ¿Y eso es? Terapeuta: Bueno, cuando sales de aquí, incluso los primeros pasos tomar hacia la puerta aquí, en cierto sentido se dirigen hacia la ciudad, ¿verdad? La dirección que tomes depende de ti, en cualquier momento. Puede cambiarlo sobre la marcha, pero es su elección, todo el tiempo. MachineTranslatedbyGoogle Crear metáforas para aclarar la dirección 127 Aquí el terapeuta trata de usar la experiencia de Andrew de un área (la acción de dirigir sus pasos) como una fuente para afectar el objetivo de la metáfora, es decir, cómo sería para el cliente dirigir sus acciones hacia cosas que él imbuye de largo plazo. sentido. El punto es fomentar el acto de tomar dirección en el aquí y ahora sin ser bloqueado por una meta que parece demasiado lejana para alcanzar. Un momento decisivo en todo trabajo terapéutico es cuando se dan pasos reales y concretos, pues sólo entonces el cliente puede conectarse con nuevas consecuencias. Este punto bastante evidente también se puede hacer con una metáfora simple: Andrew: No sé, no creo que pueda. Todos mis pensamientos y sentimientos dan vueltas en mi cabeza. no puedo ordenarlos afuera. Terapeuta: A veces nos encontramos en situaciones en las que nuestra cabeza no es un amigo, y todo en lo que podemos confiar es en nuestros pies. Es donde pones el pie que dejas una huella. En la introducción al capítulo 8, señalé que mi énfasis inicial estaría en el uso activo y consciente de las metáforas por parte del terapeuta. Sin embargo, la mayoría de las metáforas en el diálogo cotidiano, incluidas las conversaciones psicoterapéuticas, no son “artificiales”, sino espontáneas. Exactamente cómo captamos y usamos este tipo de metáforas es lo que veremos a continuación. MachineTranslatedbyGoogle MachineTranslatedbyGoogle CAPÍTULO 11 Captura de metáforas Una de las conclusiones más obvias de la investigació investigaciónn moderna de metáforas es que “las metáforas están en todas partes”. Son los componentes básicos del lenguaje y muchos ya se han incorporado (!) en solo estas primeras oraciones. ¡Mira cuántos puedes detectar! (Atrapar, investigar, construir bloques...) Incluso el comportamiento humano que tradicionalmente no se considera verbal (como los gestos) a menudo parece derivar de metáforas y analogías. RFT puede proporcionar una explicación relativamente relativamente simple para esto: aprendemos desde la infancia una habilidad específica que nos permite relacionar fenómenos entre sí independientemente de sus vínculos de propiedades. Los relacionamos relacionamos sobre la base de señales contextuales arbitrarias y, por lo tanto, podemos, en principio, poner cualquier cosa en relación con cualquier otra cosa de cualquier forma posible. Cuando relacionamos las relaciones de cierta manera producimos metáforas (ver capítulo 4). Por lo tanto, las metáforas se pueden encontrar dondequiera que actúen los humanos. Y nuestra forma de relacionarnos, de “metaforizar”, es parte integral de casi todo lo que hacemos. Es probable que la forma en que usamos las metáforas, a menudo sin saberlo, diga algo sobre nosotros, sobre cómo vemos el mundo y a nosotros mismos. Dice algo sobre nosotros y algo sobre la probabilidad de que actuemos de una forma u otra. Algunas de estas metáforas congeladas o muertas posiblemente tengan poco que contar; pero, como nos han demostrado los lingüistas, a menudo están más vivos de lo que pensamos (véanse los capítulos 1 y 2). Tomemos como ejemplo el título de este capítulo: metáforas de “atrapar”. Esta no es una metáfora "artificial", sino una que surgió espontáneamente en mi cabeza mientras intentaba pensar en un posible título. Es relativamente convencional y está bien establecido. Pero uno bien podría preguntarse: ¿mi elección de palabra dice algo sobre mí? ¿Quizás algo sobre mi forma de ver o practicar la psicoterapia? ¿Dice algo importante, es decir, si alguien examinara más de cerca mi forma de hacer psicoterapia? MachineTranslatedbyGoogle 130 Metáfora en la práctica Tal vez tal vez no. Pero cualquiera que quisiera averiguarlo (como parte de un análisis funcional de mi conducta terapéutica, por ejemplo) podía hacer una pregunta. Permítanme sugerir uno: Eso, atrapar metáforas, ¿qué tipo de atrapar es ese? Si tuviera que intentar una respuesta a esa pregunta, tendría que desarrollar la red relacional que la palabra "atrapar" constituye para mí en este contexto. Más simplemente: tendría que decir algo más de lo que quise decir. Si esta metáfora, hablada o escrita, estuviera “congelada” o “muerta”, cualquier intento por mi parte de responder a la pregunta podría “revivirla” (ver capítulo 2). Tal vez observaría algo en mi forma de hacer psicoterapia que, antes de intentar responder, no me quedó particularmente claro. Quizás. Tal vez no. Vuelvo, de nuevo, a las tres condiciones esenciales. 1. El objetivo de la metáfora (mi forma de hacer psicoterapia) debe ser funcionalmente funcionalmen te importante; en otras palabras, tiene que haber una razón para que mire este aspecto particular de mi comportamiento. Si esta forma de actuar es terapéuticamente útil, tal vez debería hacerlo más; si no lo es, tal vez debería hacerlo menos. 2. La fuente de la metáfora (“atrapar”) debe corresponder a partes centrales de su destino. En este caso, debo reconocer algo en la expresión que me recuerda a cómo trabajo como psicoterape psicoterapeuta. uta. Dado que fui yo quien usó la metáfora, es razonable suponer que ese es el caso. 3. La fuente de la metáfora debe incorporar una propiedad o función que sea más destacada allí que en su objetivo. Lo principal en este caso es que la palabra “atrapar” me debe aclarar lo que tiendo a hacer. Si es algo que debo cambiar (hacer más o menos) es una pregunta que mi análisis aún no ha tocado. Volver a las tres estrategias Una tesis central de este capítulo —de hecho, de todo este libro— es que nuestra forma de usar las metáforas (vivas o muertas) contiene información importante sobre quiénes son. MachineTranslatedbyGoogle Captura de metáforas 131 somos, cómo tendemos a actuar y cómo probablemente actuaremos en el futuro. Por lo tanto, aquí hay información potencialmente vital para un análisis funcional. Sin embargo, debe señalarse que esto no significa que todo discurso metafórico tenga el mismo valor terapéutico. Lo que estoy defendiendo no es una “terapia de metáforas” general. Incluso cuando captura metáforas que surgen espontáneamente, el terapeuta lo hace sobre la base de los tres principios estratégicos descritos anteriormente: análisis funcional, establecimiento de una distancia de observación y clarificación de la dirección. Nos adherimos a la conclusión de la investigación de la metáfora que abrió la sección clínica de este libro, a saber, que no basta con centrarse en las metáforas; también debemos centrarnos en los procesos clínicos relevantes. En este contexto, podría valer la pena mencionar algunos de los modelos terapéuticos que se destacan por su enfoque en las metáforas, y especialmente por su examen de las utilizadas por los clientes. Estos modelos se encuentran más allá de lo que normalmente se conoce como la tradición basada en la evidencia, pero son relativamente bien conocidos y probablemente se encuentren si uno busca activamente información sobre psicoterapia y metáforas. Un ejemplo es la terapia metafórica (Kopp, 1995; Kopp & Craw, 1998); otro es el lenguaje limpio (Lawley & Tompkins, 2000; Sullivan & Rees, 2008). Si bien estos modelos son diferentes entre sí, todos ponen el énfasis en las metáforas utilizadas por el cliente y contienen manuales concretos que brindan instrucciones precisas sobre cómo hacer preguntas en la interacción con el cliente. Incluso si uno, a partir de las premisas de este libro, tiene motivos para ser escéptico acerca de partes de esos modelos (especialmente en un lenguaje limpio, que hace afirmaciones bastante grandiosas), es interesante notar que algunos de los consejos prácticos dados en esos enfoques concuerda con lo que parece razonable en términos de investigación moderna de metáforas lingüísticas y análisis de comportamiento (incluyendo RFT). Entonces, si el lector está familiarizado con estos modelos, recono Parte de la tradición basada en la evidencia que tiene cosas para contribuir al trabajo que se describirá en este capítulo son los modelos terapéuticos que a menudo se clasifican como "centrados en la emoción" (Angus & Greenberg, 2011; Greenberg & Pavio, 1997; Greenberg, Rice y Elliot, 1993). La característica de estos modelos es su énfasis en prestar atención a las reacciones del cliente en el momento de la interacción con el terapeuta. Esto tiene un significado específico con respecto a escuchar atentamente las metáforas relevantes que usa el cliente, y un significado general con respecto al uso de secuencias relevantes guiadas por las tres estrategias terapéuticas principales. MachineTranslatedbyGoogle 132 Metáfora en la práctica Captura de metáforas para el análisis funcional Andrew describe su experiencia de una situación social. Andrés: Es como si fuera una hormiga. Supongamos que el terapeuta toma esto como una metáfora de posible significado y utilidad, y así "capta" esta expresión metafórica. Esto lo hace haciendo un comentario o haciendo una pregunta, cuya redacción real está determinada por dónde desea centrar la atención. Supongamos que ella solo quiere que Andrew desarrolle lo que acaba de decir, lo que podría ser una fuente relevante para una metáfora cuyo objetivo es un aspecto de cómo él experimenta su situación. En términos de RFT: el terapeuta quiere que Andrew describa la red que constituye la fuente de la metáfora. Terapeuta: ¿Una hormiga? ¿Qué tipo de hormiga? Andrew: Una hormiga diminuta y temblorosa. Terapeuta: ¿Y cómo es ser una hormiga diminuta y temblorosa? Andrés: No es agradable. Me siento tan pequeño e insignificante. Y asustado. Aquí, el terapeuta cambia el enfoque de la fuente de la metáfora (después de haberle pedido a Andrew que la desarrollara) a su objetivo (qué tiene su experiencia que él relaciona con “ser una hormiga”), y Andrew responde describiendo cómo se siente. Pero no es inconcebible que pudiera haber dado una respuesta diferente: Terapeuta: Andrés: ¿Y cómo es ser una hormiga diminuta y temblorosa? Solo trato de hacerme aún más pequeño para que nadie me ve. Aquí, Andrew responde la pregunta del terapeuta describiendo lo que hace, no principalmente cómo se siente. Dado que el terapeuta está trabajando de acuerdo con su estrategia básica (realizar un análisis funcional), la diferencia entre estas respuestas es relevante. Cuando Andrew habla de lo que hace, habla de B en un análisis funcional. Al hablar de cómo se siente, esto es, desde la perspectiva del terapeuta, parte de las circunstancias en las que Andrew hace lo que hace: en otras palabras, A en un análisis funcional. Ambos son por supuesto MachineTranslatedbyGoogle 133 Captura de metáforas importante. Si Andrew describe espontáneamente cómo se siente, el terapeuta probablemente eventualmente preguntará: “Y cuando te sientes así de pequeño, insignificante y asustado, ¿qué haces?”. Aquí, a partir de la descripción de A, el terapeuta busca a B con la esperanza de aclarar la relación A-B. Cuando Andrew da la segunda respuesta y describe cómo actúa (B), en realidad incluye un aspecto clave de las circunstancias (A) que preceden (anteceden) su intento de hacerse “aún más pequeño”. Él dice: “Solo trato de hacerme aún más pequeño para que nadie me vea”. Ese “nadie me ve” es una consecuencia deseada, deseada, pero en el análisis funcional es una circunstancia bajo la cual se hace “todavía más pequeño”, es decir un aspecto de A. Es una respuesta que surge en un determinado contexto social. Andrew interactúa con esta, su propia respuesta, tratando de hacerse “aún más pequeño”. Si el terapeuta desea explorar esta relación para ver, por ejemplo, si puede ser de relevancia general, puede preguntar: “No quieres que nadie te vea, así que tratas de hacerte aún más pequeño. ¿Es esto, este sentirse pequeño y asustado y querer que nadie te vea y estás tratando de hacerte aún más pequeño, algo que reconoces de otras situaciones? Si ella también quiere aclarar la relación entre B y C, la conversación podría ser así: Andrew: Sí, es bastante típico. Me siento tan pequeño e inútil que trato de hacerme aún más pequeño para que nadie pueda verme, ver cómo soy. Terapeuta: Según tu experiencia hasta ahora, ¿qué tan bien funciona? Aquí, el terapeuta busca el vínculo BC, el que existe entre la estrategia que aplica Andrew y el resultado que produce. Como el lector habrá notado, la terapeuta usa aquí la misma estrategia descrita en capítulos anteriores, aunque en esos casos ella fue la creadora de MachineTranslatedbyGoogle 134 Metáfora en la práctica las metáforas Aquí, utiliza metáforas iniciadas por el cliente y trata de capturarlas con sus preguntas. La razón de esto es simple: si el cliente describe algo que es fundamental para su problema usando una metáfora, entonces la metáfora probablemente contenga información útil. Al mismo tiempo, todavía se aplican las tres condiciones descritas anteriormente para una metáfora clínica útil. Y lo más importante es esto: la metáfora debe referirse a algo de relevancia clínica/funcional para el problema del cliente. Por lo tanto, este no es un trabajo que simplemente se enfoca en metáforas espontáneamente despertadas en general. El terapeuta dirige la atención a las metáforas que son útiles para trabajar de acuerdo con los tres principios del cambio. Y la más básica es hacer un análisis funcional. Destaqué anteriormente, cuando describí el diálogo terapéutico con Andrew, que las diferencias sutiles en las preguntas y las respuestas cambiaban el enfoque hacia una u otra parte del análisis funcional A-B-C. El terapeuta debe tener clara su mente acerca de estas diferencias; en otras palabras, debe saber lo que está pidiendo y aprender a hacer estas distinciones. Dicho esto, no hay un orden prescrito o una forma en que se deba hacer esto, y no hay evidencia empírica que sugiera una preferencia. La tarea es simplemente identificar la secuencia A-B-C con el objetivo de ayudar al cliente a discernir su propio comportamiento y así cambiar lo que quiere cambiar. Captar metáforas para este propósito es una estrategia útil. Permítanme tomar otro ejemplo. En el diálogo con Catalina, ella describe nuevamente sus sentimientos de estrés en el trabajo, y cómo la abruman por completo. Catherine: Simplemente no sé qué más puedo hacer, cómo puedo hacer cambiando cosas Se siente tan completamente fuera de mi control. Todo viene a raudales dentro de mí. (Y con mayor énfasis): ¿No debería haberse cerrado ya la fontanela?7 La pregunta metafórica sobre su fontanela es poco convencional. La ventaja de que el cliente acuñe una nueva metáfora como esta es que el terapeuta puede suponer que se está diciendo algo importante. La conversación es sobre algo central del problema del cliente y el cliente describe algún aspecto de esto con la ayuda de una metáfora "viva". Así se cumplen nuestras tres condiciones para una metáfora clínica funcional: 7 Con gratitud al cliente que una vez usó esta misma metáfora en diferentes circunstancias. MachineTranslatedbyGoogle 135 Captura de metáforas 1. El objetivo de la metáfora debe ser funcionalmente importante. En este caso, podría no estar claro para el terapeuta exactamente cuál es el objetivo de la metáfora. En otras palabras, ¿qué quiere decir Catherine con su charla sobre su fontanela? Dado que la conversación es sobre la angustia que experimenta en sus situaciones problemáticas, es muy probable que el aspecto de ellas que describe de esta manera (el objetivo de la metáfora) sea relevante. Aclarar a qué se refiere es una de las tareas del terapeuta en el diálogo subsiguiente. 2. La fuente de la metáfora debe corresponder a partes centrales de su destino. Dado que Catherine usa la metáfora, podemos suponer que esta condición se cumple, para ella, si no para el terapeuta. Si la terapeuta necesita una aclaración, puede hacer preguntas que ayuden a Catherine a describir la red relacional que constituye una “fontanela que no se ha cerrado”. 3. La fuente de la metáfora debe incorporar una propiedad o función que sea más destacada allí que en su objetivo. Nuevamente, dado que Catherine elige esta forma de expresar algo que quiere describir, podemos suponer que esta condición se cumple. Para Catherine, la fuente de la metáfora (lo que dice sobre la fontanela) contiene una propiedad que es más clara allí que en la experiencia de la que está tratando de hablar al usarla (el objetivo de la metáfora). ¿Cómo debe continuar el diálogo el terapeuta? Si asumimos que en la primera situación ella no logra comprender, hay espacio para algunas preguntas aclaratorias que pueden ayudar a Catherine a desarrollar la red: Terapeuta: ¿La fontanela no se ha cerrado? ¿Cómo no se ha cerrado? Catherine: No sé cómo, pero es como si estuviera abierta y todo entrara a raudales. ¡Directamente! Me da calor, tengo palpitaciones y me pongo nervioso por no tener tiempo. No sé qué puedo hacer para detenerlo. Aquí vemos que Catalina ha entendido la pregunta “¿cómo?” como el terapeuta preguntando cómo sucedió y no a qué se refiere. La pregunta posiblemente podría haberse formulado mejor, pero no importa. En lo anterior, Catherine desarrolla lo que quiere decir de todos modos. Entonces el terapeuta puede continuar: MachineTranslatedbyGoogle 136 Metáfora en la práctica Terapeuta: ¿Para evitar que todo fluya por la fontanela? catalina: exacto (Sonríe un poco.) Es como si tuviera que coserlo, ¿sabes? Terapeuta: ¿Tratas de hacer eso, dirías? ¿Para coserlo? catalina: no lo sé. no se como hacerlo Pero claro, trato de ponerle un alto. Terapeuta: ¿Cómo? ¿Cómo intentas ponerle un freno? Nótese cómo el terapeuta, por un lado, trata de mantener a Catherine en su propia metáfora y desarrollar las redes relacionales que la componen, y por el otro, cumple su estrategia de realizar un análisis funcional con ella. Lo que está claro en este diálogo es que la experiencia que relata Catherine (objetivo de la metáfora) es lo que el análisis funcional designaría como A, en el sentido de que describe aspectos de la circunstancia bajo la cual hace lo que hace. Y como nosotros, por razones teóricas (ver capítulo 7), hemos llegado a esperar, sus propias respuestas espontáneas (metafóricamente: la experiencia de tener una fontanela abierta) son cruciales para esto. En el diálogo, Catherine también aborda, de nuevo en forma de metáfora, eso que el análisis funcional designaría B (lo que ella hace dadas las circunstancias que vive). Dice que “está tratando de impedir que le entren cosas por la fontanela”, y que debería “coserla”. Una vez que se ha introducido una metáfora efectiva para alguna parte de la secuencia A-B-C, ya sea por parte del cliente o por parte del terapeuta, como en los capítulos anteriores, a menudo es relativamente sencillo desarrollarla y hablar sobre otras partes de la secuencia. secuencia funcional. Si Catherine se hubiera detenido simplemente diciendo que tenía experiencia de tener una "fontanela abierta", el terapeuta podría haber preguntado: “Y cuando esto sucede, cuando la fontanela está abierta y todo sale a través de ella, ¿qué haces entonces?”. En una situación en la que la metáfora utilizada por el cliente parece relacionarse principalmente con la consecuencia de algún comportamiento clínicamente relevante y el terapeuta quiere llamar la atención sobre partes anteriores de la secuencia, todo lo que necesita hacer es preguntar qué lo precedió, tal vez en la forma de una metáfora: MachineTranslatedbyGoogle 137 Captura de metáforas Catherine: Se vacía, completamente vacía. No importa lo que haga, está completamente vacío. Terapeuta: Si nos quedamos en esta situación, cuando está completamente vacía, y si retrocedemos un poco en el tiempo, justo antes, ¿qué sucede allí? Tenga en cuenta que el terapeuta siempre puede llevar la conversación en diferentes direcciones dependiendo de lo que considere relevante en cualquier punto. Cuando Catherine dice que todo está vacío, el terapeuta podría haber hecho una pregunta más profunda diseñada para ayudar a Catherine a desarrollar la red relacional “vacía”: “Está completamente vacío. ¿Qué tipo de vacío? Una vez más, lo importante al decidir a dónde ir en el análisis funcional no es lo que es "correcto"; después de todo, el terapeuta rara vez sabe qué es eso. Lo importante es tomar diferentes direcciones y que el terapeuta y el cliente juntos evalúen lo que sucede. La secuencia funcional A–B–C es un enfoque al que vale la pena volver constantemente. En el episodio anterior, cuando el terapeuta ayuda a Catherine a aferrarse y desarrollar su metáfora, vemos que Catherine sonríe mientras describe algo doloroso para ella. Lo que probablemente estamos viendo aquí es un momento en que la estrategia de hacer un análisis funcional ya, hasta cierto punto, incluye lo que se enfocará más en la próxima estrategia: establecer una distancia de observación. Atrapar metáforas para establecer Distancia de observación Cuando se trata de metáforas generadas por el cliente, hay más razones para suponer que describen problemas en lugar de soluciones, al menos al principio del proceso terapéutico. Por definición, el cliente tiene más experiencia del problema que de la solución; de lo contrario, no habría buscado terapia en primer lugar. Esto significa que esta segunda estrategia a menudo estará dominada por metáforas generadas por el terapeuta. Al mismo tiempo, las metáforas del cliente encarnan posibilidades. Simplemente el hecho de que el cliente establezca su propio MachineTranslatedbyGoogle 138 Metáfora en la práctica experiencia (objetivo de la metáfora) en relación con otra cosa, a menudo un objeto externo (la fuente de la metáfora), crea una oportunidad para entrenarlo en la flexibilidad psicológica y establecer una distancia de observación (en términos RFT: para enmarcar sus propias respuestas en jerarquía con el deíctico I). Cuando Andrew habla de su experiencia de ser como una pequeña hormiga temblorosa, el terapeuta puede invitarlo a practicar esta habilidad en particular preguntándole algo como: “¿Cómo es la hormiga?” “¿Quién es el que está observando a la hormiga en este momento?” “Si tocas la hormiga, ¿cómo se siente?” También puede pedirle a Andrew que imagine la presencia física de la hormiga aquí. y ahora, y para interactuar con él: “¿Te imaginas la hormiga aquí en la habitación? ¿Dónde quieres ponerlo? ¿Puedes alejarlo más? ¿Acercarlo? De esta manera, el terapeuta puede pasar a las estrategias que veremos más de cerca en el capítulo 13, a saber, cómo el uso de la metáfora puede interactuar con los ejercicios experienciales. De manera similar, el terapeuta puede trabajar con la experiencia de Catherine de tener todo “derramándose en su fontanela”. Cuando Catherine desarrolla la red que es la fuente de la metáfora y describe diferentes aspectos del objetivo de la metáfora (su experiencia), el terapeuta usa propiedades concretas del primero para hablar sobre el segundo: Terapeuta: Si tuvieras que señalar esta fontanela, ¿dónde estaría? Catherine: (pasándose la mano por la parte superior de la cabeza, tirando de su cabello) Ahí, bruscamente. Terapeuta: ¿Puede mostrarme aproximadamente qué tan grande es el agujero? Catherine: (dibujando un pequeño círculo en su cabeza) Aquí. (Quita la mano.) Terapeuta: ¿Y quién es el que nota la fontanela y cómo se siente cuando todo se vierte en ella? catalina: yo sí. MachineTranslatedbyGoogle 139 Captura de metáforas Terapeuta: ¿Y quién te está moviendo la mano? Catalina: Yo. Terapeuta: Exacto. Es la fontanela, es la mano, y es quien lo nota todo y quien mueve la mano. Una vez que entendemos el principio de lo que estamos tratando de lograr, qué es lo que estamos entrenando, las metáforas generadas por el cliente brindan infinitas posibilidades para hacer esto. En el diálogo con Catalina, también se podrían hacer las siguientes preguntas: “Las cosas que se vierten dentro de ti, ¿puedes imaginarlas? ¿Si es asi, como se ve?" "¿Dónde termina?" "¿De dónde viene?" Algunas de estas preguntas pueden no ser de mucha ayuda; el cliente podría no ser capaz de responderlas o podría indicar de alguna otra manera que no está haciendo ningún bien. Entonces el terapeuta abandona este ejemplo, pero regresa con la misma estrategia básica en otra situación, quizás a través de una metáfora diferente. Este método de establecer una distancia de observación de una manera tan concreta es quizás el aspecto más especial del uso de la metáfora tal como se describe en este libro. Muchos podrían descartarlo como "lanudo", especialmente si no logran ver el punto de la estrategia y sus fundamentos teóricos. Sin embargo, notablemente pocos clientes reaccionan de esta manera, al menos en mi experiencia. Supongamos que a Catherine le resultan extrañas las preguntas y, en lugar de interactuar como lo hace anteriormente, dice algo que indica una ligera ruptura de la colaboración cliente-terapeuta. ¿Qué decir? Terapeuta: Si tuvieras que señalar esta fontanela, ¿dónde estaría? Catherine: (vacilante, cautelosa) Quiero decir, no hay fontanela, Yo sé eso… Terapeuta: No, por supuesto que no. Pero esto es una especie de juego, como si estuviéramos jugando. Sin embargo, una forma seria de jugar por mi parte. ¿Estaría bien continuar? MachineTranslatedbyGoogle 140 Metáfora en la práctica Este diálogo trae a la mente otra pregunta que a menudo me hacen cuando trato con este enfoque como supervisor o capacitador: ¿Deberíamos explicar lo que estamos haciendo? No hay una respuesta empírica real a esta pregunta. Sin embargo, hay algunos principios: si estamos en medio de la exploración de una metáfora generada espontáneamente, espontáneame nte, perderemos el punto si de repente nos hacemos a un lado y la explicamos. Presumiblemente, Presumiblemente, las explicaciones son más útiles antes o después. Dado que nuestro objetivo es enseñar una habilidad en lugar de una comprensión intelectual, siempre existe el peligro de que la conversación explicativa desvíe el enfoque e interrumpa el proceso de capacitación. Tenemos una tendencia natural a exagerar la importancia de comprender cuando se trata de crear un cambio. Por otro lado, una pequeña cantidad de explicación puede hacer que el cliente esté más dispuesto a participar. En otras situaciones terapéuticas experienciales, experienciales, como la exposición, el procesamiento consciente es, como muchos destacados académicos ahora están de acuerdo, en su punto más valioso después de una nueva experiencia (Craske et al., 2014). Lo mismo se aplica aquí. Entonces, si queremos explicar de antemano, debemos ser breves: “Podemos jugar un poco con esto. Puede parecer un poco extraño, pero tiene un punto. ¿Estaría bien?” En el contexto posterior a la experiencia, sin embargo, las necesidades son diferentes. En algunas situaciones, no es necesario explicar, ya que el cliente capta plenamente la relevancia de una experiencia que acaba de experimentar. En otros, sin embargo, la explicación posterior puede tener una función de consolidación. Aquí también t ambién le aconsejo que sea breve y que responda cualquier pregunta que el cliente pueda tener. Un posible comentario podría ser: “El punto es practicar un nuevo enfoque. Estas son cosas difíciles y dolorosas de las que estamos hablando, situaciones en las que lo que sientes y piensas o lo que recuerdas se convierte en un obstáculo para ti en áreas importantes de tu vida. Lo que estoy tratando de hacer es ver si podemos encontrar formas para que sigas adelante, formas que funcionen mejor para ti”. Esta es la situación en la que podemos usar la metáfora generada por el terapeuta descrita en el capítulo 9, donde el terapeuta ilustra el establecimiento de una distancia de observación sosteniendo un libro cerca de su cara y luego alejándolo de ella o colocándolo en la mesa al lado. ella, y decir algo como: MachineTranslatedbyGoogle Captura de metáforas 141 “Una cosa que estamos practicando al hacer esto es establecer una especie de distancia de observación de lo que te preocupa. Como con el libro. Para que tengas más libertad de movimiento.” Hay algunas metáforas relativamente convencionales que son relevantes para este propósito y que, si el cliente las emplea, pueden ser capturadas para un mayor desarrollo: Cliente: Fue agradable sacar todo esto de mi pecho. No tengo a nadie más con quien hablar. Terapeuta: Ahora que lo has sacado de tu pecho, ¿dónde está ahora, dirías? U otra expresión bastante común: Cliente: Tengo bastante equipaje. Terapeuta: Si pusiéramos su equipaje aquí en el suelo, ¿Cómo se vería? Atrapar metáforas para aclarar la dirección Lo que es importante para las personas se puede encontrar en un lugar inesperado: el lugar de su dolor. Cuando estamos luchando con algo, cuando tenemos dolor, es una señal indirecta de que algo es importante para nosotros. Alguien que sufre de ansiedad social valora la interacción social; de lo contrario, ¿por qué sería un problema el riesgo de humillación? Alguien que está deprimido está experimentando alguna forma de pérdida, que es una indicación oblicua de que le da un valor al objeto, físico o abstracto, del que ha sido privado. Y alguien que contempla el suicidio está anunciando que valora algo, aunque sea simplemente estar libre de la angustia. Barry: No estoy llegando a ninguna parte. Las cosas acaban de detenerse. Terapeuta: Si miras en esa dirección, donde no estás llegando, ¿qué ves? MachineTranslatedbyGoogle 142 Metáfora en la práctica Barry: Un grupo de personas. Un grupo en el que no estoy. Terapeuta: Un grupo en el que no estás. ¿Es un grupo en el que quieres estar? Barry: Por supuesto que lo es. Pero parece tan remoto. Terapeuta: Entonces es como si estuvieran lejos. ¿Puedes describir el grupo? ¿A una distancia? ¿Que ves? Luego, el terapeuta puede hacer diferentes preguntas de seguimiento, como: "¿Qué están haciendo? ¿Reconoces a alguien en él? ¿Qué papel te gustaría jugar en ese grupo? ¿Hay otros grupos a los que le gustaría unirse, si fuera posible?” Todo esto es para darle a Barry una conexión experiencial más clara con lo que es importante para él. Si el diálogo en torno a esto parece fructífero, el terapeuta puede hacer preguntas que vuelvan a conectar con el análisis funcional, tanto en términos de lo que hace Barry cuando “mira algo de lejos” como de cuál podría ser una posible alternativa y un paso hacia lo que él mismo considera. ser importante en su vida. Por ejemplo: “Si tuvieras la libertad de unirte a este grupo, si de repente te encontraras con ellos, ¿qué te gustaría hacer? Y: si tuviera que dar algunos pasos hacia tal posibilidad, ¿qué tipo de pasos serían? La última pregunta supone que Barry ya ha establecido una distancia de observación de las emociones obstructivas de desánimo que ha descrito y de los pensamientos e ideas relacionados con ellas. De lo contrario, existe el riesgo de que simplemente diga que no puede dar esos pasos. Catherine describe parte de su problema con la metáfora “la fontanela está abierta” y “todo está entrando a raudales”. El terapeuta puede usar esta metáfora en un sentido contrastante para buscar algo de importancia para Catherine: Terapeuta: En estas peores situaciones, es como si la fontanela estuviera abierta y todo se estuviera cayendo a través de ella. ¿Hay situaciones en el trabajo en las que es más como si la fontanela estuviera cerrada y puedes hacer lo que quieras? catalina: a veces Más antes. MachineTranslatedbyGoogle 143 Captura de metáforas Terapeuta: Cuando las cosas no te salen por la fontanela y puedes hacer lo que quieres, ya sea ahora o como era antes, ¿de dónde viene eso? Catherine: Más dentro de mí, tal vez. (Hace un movimiento circular con la mano que comienza en el pecho y va hacia adelante, hacia afuera). Terapeuta: Y cuando puedes hacer cosas que vienen más de dentro, ¿qué es lo que quieres hacer? Catherine: (un poco vacilante, insegura) No lo sé. Crear alguna cosa. construye algo Terapeuta: Y cuando quieres construir algo en el trabajo, ¿qué te gustaría construir? En este caso, el terapeuta capta una metáfora ("construir algo") que, a diferencia de la metáfora de la "fontanela", podría verse fácilmente como muy convencional y, por lo tanto, "congelada" o "muerta". En términos de la perspectiva teórica básica descrita anteriormente, esto no impide que contenga información vital y, por lo tanto, útil sobre lo que Catherine considera importante. Si Catherine responde de una manera que confirma esto, el terapeuta puede continuar con preguntas que la ayuden a sondear más profundamente lo que significa esta metáfora para ella, tal vez preguntando sobre otras áreas de su vida en las que siente que “construye más como quiere, ” lo que hace en esas circunstancias, y lo que podría hacer en un trabajo que está orientado a “construir lo que quiere construir” en lugar de, como suele ser el caso actualmente, a “coser la fontanela”. Una forma de capturar las metáforas generadas por el cliente sobre el tema de lo que es importante es hacer preguntas sobre el tormento y estar atento a cualquier respuesta metafórica. Otra forma es preguntar sobre áreas de la vida del cliente en las que los problemas tienen una función menos dominante: ¿Qué hace (o hacía) el cliente cuando es (o era) más libre? ¿Cuándo describe el cliente que disfruta de una experiencia satisfactoria o positiva, sin importar cuán limitada o breve sea? Volviendo a Andrés: Terapeuta: Estaba pensando en lo que dijiste sobre la pertenencia, sobre cantar en un coro, por ejemplo. Entiendo que generalmente extrañas eso. Pero sin embargo, también creo que tú MachineTranslatedbyGoogle 144 Metáfora en la práctica debe tener algún tipo de experiencia de estar en un grupo, dado que lo encuentra atractivo. Andrew: Eso fue hace años. Terapeuta: ¿Hace cuánto? Andrés: Antes de que todo se pusiera en forma de pera, antes de todas las cosas repulsivas. Recuerdo cuando jugábamos al fútbol... Terapeuta: ¿Fútbol? Andrew: Cuando estaba en la escuela. Yo estaba en el equipo de la escuela. Terapeuta: ¡Cuéntame más! Andrés: Yo era mediocampista. Ya sabes, tienes la pelota, la pasaste. Cuando iba bien, cuando metíamos y yo ayudaba a preparar el gol, la sensación de haber marcado o ganado un partido, éramos nosotros juntos, como un equipo, ¿sabes? Terapeuta: ¿Cómo se sintió ser parte del Andrés: equipo? (sonriendo levemente) Maravilloso. Terapeuta: En el aquí y ahora, si pudieras unirte a ese coro, ¿sería algo así como estar 'juntos como un equipo'? Andrés: Si las cosas salieron bien, sí. Aunque se siente bastante remoto. Terapeuta: Correcto. Como si fuera casi imposible. ¿Sería algo en lo que podríamos trabajar juntos? ¿Que des pasos para ser uno más del equipo, en algún sentido? ¿Que haces algo que lo hace más probable? Si el diálogo sugiere que esta expresión metafórica “ser uno del equipo” dice algo importante, se presentan varias preguntas de seguimiento: “¿Qué 'equipo' está disponible para ti en este momento? ¿Qué podrías hacer que sería un paso en esa dirección? ¿Qué papel te gustaría en ese equipo? MachineTranslatedbyGoogle Captura de metáforas 145 Atrapar tus propias metáforas En el capítulo anterior, describí los principios de cómo el terapeuta puede crear metáforas. Pero, como es el caso del cliente, la mayoría de las metáforas que usa el terapeuta son espontáneas más que inventadas conscientemente. Esto es algo a lo que el terapeuta puede estar atento y hacer uso. Si observa lo que aparece espontáneamente en su propia imaginación durante el diálogo, encontrará muchas presas ricas. Naturalmente, lo que le viene a ella puede ser más importante para ella que para su cliente; esto también debe tenerse en cuenta cuando se captan metáforas que son pronunciadas espontáneamente por el cliente; siempre existe el riesgo de que el terapeuta se apresure a interpretar el significado del cliente en sus propios términos. No se puede enfatizar lo suficiente la importancia de examinar qué función tiene una metáfora para el cliente. Las metáforas que la terapeuta capta en sí misma siempre tienen un gran margen de error, por supuesto. Al mismo tiempo, el cliente, durante un diálogo terapéutico, es una parte vital del contexto con el que interactúa el terapeuta, y se puede suponer que lo que emerge espontáneamente se conecta con lo que el cliente dice y hace. Notar y hacer uso de nuestras propias reacciones en nuestra interacción con los clientes es una parte importante de nuestro repertorio terapéutico. Las metáforas que surgen espontáneamente son parte de estos fenómenos potencialmente útiles. Pero sólo potencialmente útil. Si una metáfora específica que surge espontáneamente y que el terapeuta nota en sí mismo es realmente útil para el diálogo o no, rara vez se puede determinar mediante un análisis teórico inmediato: el proceso es demasiado rápido para una evaluación intelectual deliberada de este tipo, y el terapeuta debe intentar su camino. adelante. Una herramienta que el terapeuta puede usar al considerar si usar o no tal metáfora es, por supuesto, el conjunto de principios que mencioné antes. Como siempre: ¿Sabe el terapeuta lo que quiere intentar? ¿Qué es importante enfatizar en el aquí y ahora? ¿Esta metáfora encaja en la estrategia que el terapeuta desea aplicar ahora? Si es así, ella puede intentarlo. Dado que solo podemos adivinar lo que es útil y rara vez lo sabemos con certeza, debemos expresarnos con franqueza para que el cliente pueda descartar lo que considera inútil. Por otro lado, decidir no intentar una metáfora por incertidumbre puede privarnos de una valiosa herramienta terapéutica. En este contexto, los invito a recordar la investigación sobre el uso de metáforas psicoterapéuticas que describí en el capítulo 5, que demostró que un factor determinante de la eficacia de una metáfora es cuánto pueden cooperar el terapeuta y el cliente en su uso. Si el terapeuta MachineTranslatedbyGoogle 146 Metáfora en la práctica introduce una metáfora en el diálogo, por lo tanto, es más importante para ella vigilar cómo interactúa su cliente con él que concentrarse en si ella misma lo considera "teóricamente correcto". En otras palabras: ¿es esta una metáfora que inspirará la cooperación? ¿Lo usará el cliente, o parte de él, en el diálogo subsiguiente? Si lo hace, la metáfora probablemente sea útil; si no, el terapeuta haría bien en abandonarlo, sin importar cuán teóricamente correcto pueda parecer. Esto nos lleva al tema del próximo capítulo: crear metáforas juntos. MachineTranslatedbyGoogle CAPÍTULO 12 Cocreando Metáforas En mi descripción anterior de cómo se pueden usar las metáforas en psicoterapia, por razones pedagógicas, he trazado una distinción entre las generadas por el terapeuta por un lado y por el cliente por el otro. En ambos casos, sin embargo, está claro en la mayoría de mis ejemplos que una metáfora que resulta clínicamente valiosa suele ser desarrollada por ambas partes en diálogo entre sí. Una metáfora “lista” iniciada en su totalidad por el terapeuta, como la metáfora del autobús utilizada en ACT (ver capítulo 9), a menudo también puede ser desarrollada o matizada por el cliente, al menos si la considera significativa o pertinente. El cliente se aferra a cierta parte de la metáfora y la compara con algo nuevo o la ajusta. En el ejemplo del autobús, podría decir: "Mi autobús está abarrotado, ¡es un caos total allí!" Cuando el terapeuta capta una metáfora que el cliente acaba de usar, su trabajo en este sentido es hacer preguntas para que la metáfora pueda desarrollarse para aclarar algún aspecto importante del trabajo terapéutico. t erapéutico. En la investigación bastante limitada sobre el tipo de uso de metáforas que se correlaciona con resultados terapéuticos favorables, el grado de cooperación en la creación de metáforas parece ser un factor clave (ver capítulo 5). Las terapias exitosas a menudo parecen estar caracterizadas por la recurrencia de ciertas metáforas críticas que son utilizadas y/o desarrolladas por ambas partes dialógicas. Aunque esto, hasta cierto punto, también se ha visto claramente en mis ejemplos anteriores, quiero concentrarme en este capítulo en la “cocreación” y cómo puede ser facilitada por el terapeuta. Continuaré usando como guía los tres principios del trabajo terapéutico t erapéutico que presenté anteriormente. Una vez más, el terapeuta no debe iniciar el desarrollo de ninguna metáfora, sino centrarse en las que se puede suponer que sirven a estos tres principios. MachineTranslatedbyGoogle 148 Metáfora en la práctica Cuando una metáfora determinada ocupa más espacio en el diálogo y es desarrollada conjuntamente por el terapeuta y el cliente, por lo general no se aplicará uno solo de los tres principios. Más bien, el terapeuta atravesará los tres, moviéndose de uno a otro según lo dicten las circunstancias. Y como comenté anteriormente, los tres principios se superponen hasta cierto punto. Hacer un análisis funcional es la tarea básica del terapeuta. Y si la conversación gira hacia los eventos de la experiencia del cliente y lo que hace en estas situaciones, lo más probable es que las expresiones metafóricas utilizadas sean útiles para al menos una parte de la secuencia ABC. Le corresponde entonces al terapeuta usar la metáfora para ayudar al cliente a establecer una distancia de observación de las reacciones relevantes que tiene (aquellas que anteceden a su conducta problemática) e identificar qué es importante para el cliente y qué puede hacer. hacer para orientarse conductualmente hacia él. Por lo tanto, ahora no abordaré un principio a la vez, sino que ilustraré el proceso a través de un diálogo con un cliente a la vez, mostrando cómo se pueden “cocrear” metáforas mientras el terapeuta recorre los tres principios. Cocreación con Catherine Volvamos, entonces, al diálogo con Catherine y su relato de cómo se siente en el trabajo. Como vimos antes (capítulo 8), el terapeuta se abstuvo de desarrollar una expresión metafórica espontánea que usó Catherine, a saber, que "simplemente se desbordó". Veamos ahora cómo podría verse una respuesta alternativa destinada a desarrollar esta metáfora: Terapeuta: ¿Cuándo empezó? Catherine: Justo después de la pausa para el café de la mañana. Recibí muchos correos electrónicos urgentes y luego llegó Petra con material que debía revisarse antes de la reunión que tendremos el viernes. Todo se desbordó. Terapeuta: ¿Dónde? ¿Dónde se desbordó? Catherine: (frunciendo el ceño un poco) ¿Dónde? ¿En mí, supongo…? Terapeuta: ¿Dónde en ti? Catalina: En todas partes. Simplemente se desborda en mí. MachineTranslatedbyGoogle 149 Cocreando Metáforas Terapeuta: En todas partes… Bastante, en otras palabras. Pero donde ¿dirías más obviamente? Catherine: Aquí en mi garganta, supongo. (Se toca la garganta con la mano derecha.) Y en mi cabeza (llevándose la mano a la cabeza). Terapeuta: Bueno, mayormente allí. ¿Hay lugares en tu cuerpo donde no puedes notar que se desborda? catalina: no estoy segura Quizás… Terapeuta: ¿Qué hay de tus dedos de los pies? ¿Lo notas ahí? Catherine: (sonriendo levemente) No, no en los dedos de mis pies. Terapeuta: Principalmente en la garganta y la cabeza... ¿Qué hay de tu estómago? Catherine: Yo también lo siento allí, pero es principalmente aquí arriba. (Toca su garganta de nuevo.) Terapeuta: Y no en los dedos de los pies. No sientes nada en los dedos de los pies. Volvamos una vez más a los tres principios de cambio que han de guiar nuestro trabajo con las metáforas (capítulo 7). ¿Cómo se usan en el diálogo anterior con Catalina? • Análisis funcional: cuando Catherine dice por primera vez que “simplemente se desbordó”, el terapeuta toma la metáfora como una descripción de una parte relevante de las funciones antecedentes para la conducta problemática; es decir que bajo las circunstancias de vivir esto (A), Catalina hace cosas (B) que no funcionan bien (C). En las preguntas que siguen, el terapeuta trata de ayudar a Catherine a notar estas funciones y asume que la fuente de la metáfora (el agua que se desborda) dice algo sobre cómo se siente en esta situación (el objetivo de la l a metáfora) y que ser más consciente de esto la beneficiará. . • Establecer una distancia de observación: cuando Catherine dice que esta experiencia está “en todas partes”, el terapeuta valida partes de MachineTranslatedbyGoogle 150 Metáfora en la práctica esto (que es “bastante”) pero trata de ayudar a Catherine a ser más exacta en su observación a través de sus preguntas de seguimiento. Esto lleva a la pregunta de si siente esto tanto en los dedos de los pies. Es posible que su incomodidad se sintiera allí, pero el terapeuta adivina que no es así, como luego confirma Catherine. La esperanza es que esta atención más cercana y la distinción entre sensaciones en diferentes partes del cuerpo hagan que sea más probable que Catherine establezca una distancia de observación de su experiencia íntima de citas. Aquí, entonces, el terapeuta cambia al segundo de los tres principios. Esto podría lograrse aún más con preguntas como "¿Quién nota cómo se desborda en tu garganta?" y, "¿Quién se da cuenta de cómo se siente en los dedos de los pies?" Todo esto se hace para que el tormento de Catherine cambie funcionalmente y ya no contribuya a su estrategia defectuosa. • Aclarar qué es importante en la vida y qué pasos concretos se pueden tomar en esa dirección: este tercer principio no se destaca en el diálogo anterior. Las metáforas también introducidas originalmente por el terapeuta pueden desarrollarse de manera similar con el cliente. Tome la metáfora que describió la estrategia de Catherine como “tratar de mover una roca con una palanca” (capítulo 8). Terapeuta: Y yo me pregunto: ¿no es un poco así en el trabajo? Intentas hacer todo, asumir la responsabilidad de arreglarlo todo. En una variedad de formas, como usted ha descrito. Todos los días, la misma lucha. Y me pregunto: ¿alguna vez mueves esa roca? catalina: no, no lo hago. Pero es como si no supiera de otra manera. Es lo que siempre he hecho. Si lo doy todo, puedo hacerlo. Terapeuta: Y ahora lo estás dando todo. Pero la roca no se mueve. Catherine: Tal vez no lo estoy dando todo, entonces. Terapeuta: Está bien. Así que lo que tienes que hacer es darle más. Obtener una agarre mejor la palanca y empújela más profundamente. ¿Has probado eso antes? MachineTranslatedbyGoogle Cocreando Metáforas 151 Catalina: Todo el tiempo. no funciona Simplemente me cansa. Terapeuta: Entonces hay una consecuencia. Lo das todo y te cansas cada vez más. Y la roca sigue ahí. Y aquí hay otra cosa: ¿qué pasa si hay otras rocas que puedes mover, quizás algunas que serían importantes para ti pero que estás pasando por alto porque te has dicho a ti mismo que tienes que mover esta primero? Los otros están tirados ahí esperando, pero nunca llegas a ellos. catalina: no lo sé. Realmente no se me ha pasado por la cabeza. Sólo tengo que hacer esto, mover esta roca. Está sentado allí, justo en frente de mí. Pero ahora que lo mencionas, echo mucho de menos. Hay muchas cosas que no puedo manejar. Terapeuta: ¿Qué pasaría si fueras libre de usar tu palanca, tu habilidad, exactamente como querías. Si pudieras elegir tus rocas, por así decirlo. ¿Qué rocas son importantes para ti, dirías? Nuevamente: ¿Qué está tratando de hacer el terapeuta en términos de los tres principios? • Análisis funcional: El terapeuta comienza con el punto principal de la metáfora presentada: la parte del análisis funcional destinada a aclarar la conexión entre lo que hace Catherine y las consecuencias de esto, entre B y C. • Establecer una distancia de observación: El simple hecho de que se hable de la conexión en forma de metáfora puede ayudar a establecer una cierta distancia de observación para Catherine, aunque no esté tan enfocada como en el ejemplo “desbordante”. • Aclarar lo que es importante en la vida v ida y qué pasos concretos se pueden tomar en esa dirección: el terapeuta nota que Catherine está siguiendo la metáfora presentada y la desarrolla haciendo preguntas destinadas a aumentar la probabilidad de que Catherine se conecte con cosas que son importantes para ella. ella y eso motivaría el cambio: “Si pudieras elegir qué rocas…” MachineTranslatedbyGoogle 152 Metáfora en la práctica El siguiente es otro ejemplo de cómo el terapeuta desarrolla una metáfora dada, en este caso presentada por Catherine. Terapeuta: Cuando lo encuentras “desbordado”, ¿qué haces? ¿Cómo te relacionas con la situación? Catherine: Intento detenerlo, apagarlo, supongo que se podría decir. Como trato de encontrar el grifo y cerrarlo. Pero simplemente no funciona y termino flotando en la corriente. Terapeuta: ¿Hacia dónde te alejas flotando? Catherine: Lejos de todo lo que hay que hacer. A todos los mostos. Terapeuta: Si pudieras empezar a nadar, si pudieras elegir la dirección en la que nadar, ¿hacia dónde nadarías? ¿Qué está tratando de hacer el terapeuta aquí en términos de los tres principios? • Análisis funcional: En la primera pregunta, la terapeuta establece la circunstancia (la experiencia de desbordamiento, A) que le parece relevante y dirige su pregunta a lo que entonces hace Catherine (B). Catherine responde dentro de los límites de la metáfora. La siguiente pregunta del terapeuta se dirige a la consecuencia de la acción de Catherine, C. Nuevamente, Catherine responde dentro de la metáfora. Toda la secuencia es así un ejemplo de un análisis funcional compartido, realizado en el marco de una metáfora introducida por el cliente pero desarrollada conjuntamente. • Establecimiento de una distancia de observación: Nuevamente, este principio no está enfocado, pero (nuevamente) el hecho de que tanto la circunstancia como la acción (tratar de cerrar el agua, alejarse flotando) se mencionen metafóricamente indica una posible distancia de observación. • Aclarar qué es importante en la vida y qué pasos concretos se pueden tomar en esa dirección: Hacia el final del diálogo, después de que Catherine haya entendido algo sobre lo que hace y hacia dónde conduce, el terapeuta le pregunta en qué dirección MachineTranslatedbyGoogle Cocreando Metáforas 153 le gustaría llevar: "¿Adónde nadarías?" También insinúa que tal estrategia podría estar disponible para Catherine: "... si descubrieras que podrías empezar a nadar..." Cocreación con Barry En el ejemplo anterior con Barry, el diálogo se centró principalmente en su experiencia de desaliento y lo que hace cuando tiene esa experiencia. Supongamos que en una conversación sobre lo que es importante para él, se refiere más a su dolor y al impedimento que constituye para él. Barry: Pero nunca voy a poder unirme de la manera que quiero. El dolor es demasiado malo. Simplemente, no puedo hacerlo. Terapeuta: ¿Dónde sientes más el dolor? Barry: En mi cuello y hombros. Es pesado y algo apretado. Terapeuta: Esta opresión, ¿puedes contarme más sobre cómo es? Barry: Como tener un tornillo de banco sobre mi cuello. Está siendo girado y estoy atrapado en él. Terapeuta: Si decimos que es un tornillo de banco real, ¿de qué está hecho? ¿Puedes describirlo? Barry: De madera, uno de los tipos antiguos que solías poner en los bancos de los carpinteros. Terapeuta: ¿Color? Barry: Marrón, color madera. Terapeuta: Está bien. ¿El tornillo de banco siempre está tan apretado o varía? Barry: Lo siento la mayor parte del tiempo, pero a veces es peor. Cuando se pone muy apretado es terrible. Casi como si no pudiera moverme. Puedo, por supuesto, pero me duele mucho. Solo quiero rendirme. Terapeuta: ¿Está apretado en un lugar, a veces más, a veces menos, o está apretado en varios lugares? MachineTranslatedbyGoogle 154 Metáfora en la práctica Barry: (silencio, pensando) Está en varios lugares, sobre el cuello y bajando por los hombros. Diferente en diferentes momentos. Terapeuta: Ese tornillo de banco que te causa tanto dolor. ¿Tiene algo que decirte? Barry: ¿A qué te refieres? Terapeuta: ¿Dirías Barry: que cuando aprieta, el tornillo de banco te está diciendo algo? Si es así, es sólo para darse por vencido. No tiene sentido, ¿sabes? Terapeuta: ¿Haces lo que dice, dirías? Barry: ¿Quieres decir rendirte? No completamente. Pero en muchos sentidos, supongo que sí. Terapeuta: Como lo que acabas de decir, que nunca podrás unirte en, no de la manera que usted quiere? Barry: Sí, así es cuando es más doloroso. Terapeuta: El tornillo de banco marrón aprieta, te dice que no tiene sentido y que también podrías rendirte. Así que te rindes— algunas cosas, de todos modos. ¿Quizás incluso algunas cosas importantes? Barry: Supongo que sí. Terapeuta: Ese tornillo marrón, ¿quién es el que lo nota? Barry: (un poco desconcertado) ¿Yo, supongo…? Terapeuta: Correcto. ¿Y quién se da cuenta de que a veces es muy apretado ya veces no? Barry: Yo. Terapeuta: Y por más que alguien se dé por vencido, ¿quién es el que se da por vencido? Yo. Aunque no quiero. No quiero rendirme. Barry: MachineTranslatedbyGoogle Cocreando Metáforas 155 ¿Qué es lo que el terapeuta está tratando de hacer en términos de los tres principios? • Análisis funcional: Barry menciona una circunstancia (A) en la que “simplemente no puede hacerlo”, a saber, su dolor. Dirigiendo preguntas a este fenómeno, el terapeuta lo ayuda a explorar esta circunstancia más de cerca. En un nivel, este es un análisis funcional naciente. El terapeuta supone que Barry, en presencia de su dolor, hace cosas que a la larga le perjudican. Al observar más de cerca los detalles de cómo Barry experimenta esto, el terapeuta aborda una posible pregunta sobre qué hace Barry (B) en presencia de su dolor y cómo funciona esto para él (C). Pero al mismo tiempo, pregunta sobre el dolor de una manera que ayuda a Barry a usar una expresión metafórica (el tornillo de banco) y, cuando se la dice, hace preguntas de seguimiento que desarrollan la metáfora. • Establecer una distancia de observación: cuando el terapeuta deliberadamente hace preguntas de sondeo sobre funciones antecedentes relevantes (la experiencia del dolor de Barry) de esta manera metafórica y concreta, lo hace para establecer una distancia de observación. La experiencia de las personas con las prensas, o con cualquier objeto que tenga un color u otra propiedad física, es una de los objetos de nuestro entorno. Cuando se habla de las propias respuestas de Barry (dolor, por ejemplo) de esta manera (un objeto externo, un tornillo de banco, sirve como fuente de la metáfora y la experiencia del dolor de Barry como su objetivo), aumenta la probabilidad de que Barry establezca una distancia de observación de esta experiencia suya y, por lo tanto, que la influencia de esta experiencia sobre su comportamiento cambiará. El terapeuta establece, en el diálogo, un contexto que hace más probable que Barry enmarque su experiencia de dolor (y lo que le está diciendo) en jerarquía con el deíctico I (para describir el proceso más técnicamente a través del vocabulario de RFT). ). • Aclarar qué es importante en la vida y qué pasos concretos se pueden tomar en esa dirección: Si bien la terapeuta no usa este tercer principio explícitamente en su conversación con Barry aquí, El comentario final de Barry de que no quiere darse por vencido ofrece al terapeuta la oportunidad de hacerlo invitando a preguntas sobre lo que MachineTranslatedbyGoogle 156 Metáfora en la práctica es que Barry no quiere darse por vencido y cuál sería una dirección importante a tomar incluso en presencia del tornillo de banco. Cuando Barry parece un poco más libre en relación con la experiencia que hasta ahora lo ha dominado tanto (el dolor, el sentimiento de desánimo), el terapeuta puede intentar introducir preguntas sobre cómo Barry puede dirigir sus pasos hacia lo que es importante para él. a él. Naturalmente, esto puede, como tantas otras cosas en la terapia psicológica, efectuarse a través del lenguaje literal y no necesariamente a través de metáforas. Sin embargo, me ceñiré al tema de este libro y presentaré otro ejemplo más de cómo se puede usar una metáfora desarrollada conjuntamente. El siguiente diálogo tiene lugar antes de una reunión familiar planificada desde hace mucho tiempo que Barry ha estado esperando. La reunión será en casa de su hermano, y estarán algunos primos que no ve desde hace tiempo. Tienen una edad similar y fueron cercanos hace algunos años, y los primos han escrito para expresar su entusiasmo por volver a ver a Barry. Todo ello ha hecho más inmediato su expreso deseo de ser “uno más de la pandilla”. También ha sacado a relucir sus inseguridades acerca de reunirse con su hermano. Entonces, unos días antes de la reunión, su dolor empeora y tiene dudas sobre qué hacer. Barry: Es como si estuviera atascado, de alguna manera, como si no pudiera moverme. Es ese sentimiento de desánimo otra vez. Es suficiente para hacerme querer dejarlo. Terapeuta: Este sentimiento atascado, ¿es el tornillo de banco otra vez? ¿Como si estuviera atascado? Barry: Sí, es como si tuviera que deshacerme de él. Como si tuviera que soltarse de alguna manera. Terapeuta: Y en tu experiencia, ¿verdad? ¿Esperar a que se calme vale la pena? Barry: No, he tenido el dolor durante tanto tiempo, ya sabes. A veces puede aliviarse un poco, pero luego vuelve a empeorar mucho. Terapeuta: Así que el tornillo de banco marrón aprieta y luego afloja algunas veces. Pero luego vuelve a apretar y te sientes como si estuvieras atascado. Exactamente. Barry: MachineTranslatedbyGoogle 157 Cocreando Metáforas Terapeuta: ¿Quién decide aquí, el tornillo de banco o tú? Barry: ¿Sobre el dolor? Bueno, no soy yo, ¡eso es seguro! Terapeuta: Usted no controla el tornillo de banco y no depende de usted qué tan apretado se sienta. Pero imagina esto: si vas a esta reunión familiar, tendrás que llevarte el tornillo de banco. Es comprensible que quieras que se suelte, pero tu experiencia parece decirte que nunca sabrás qué tan apretado estará. A veces se alivia, a veces se aprieta. ¿Qué pasa si te llevas el tornillo de banco y te vas? ¿Por el bien de algo que es importante para ti? Barry: Eso es lo que quiero, pero es tan difícil. Terapeuta: Si llevaras el tornillo contigo, ¿qué es lo que te atrae? ¿Para qué lo harías? Barry: Pertenecer, socializar, recordar. Sobre la diversión que solíamos tener. Terapeuta: Cuando Barry: hablamos de eso, ¿puedes imaginártelo? Sí puedo. Fue hace mucho tiempo, pero hicimos un montón de cosas divertidas juntos. Creo que sería genial volver a verlos. Terapeuta: (observando que Barry está cada vez más animado) Parece que ya lo estás sintiendo. Barry: Soy. Me encantaría volver a verlos, si pudiera. ¿Qué es lo que el terapeuta está tratando de hacer en términos de los tres principios? • Análisis funcional: Las circunstancias (A) en las que Barry tiende a retomar su estrategia problemática (B) se vuelven a poner en primer plano. El terapeuta hace preguntas para aclarar esta misma correlación y las consecuencias habituales de la conducta de Barry (C). • Establecer una distancia de observación: Al usar la expresión metafórica cocreada (el tornillo de banco marrón), el terapeuta intenta nuevamente cambiar el contexto verbal para aumentar la probabilidad de que Barry MachineTranslatedbyGoogle 158 Metáfora en la práctica estableciendo una distancia observacional de su propia experiencia (enmarcando su propia respuesta en jerarquía con el deíctico I) de modo que su influencia en el resto de su comportamiento se verá alterada. • Aclarar qué es importante en la vida y qué pasos concretos se pueden dar en esa dirección: Cuando el terapeuta detecta un poco más de flexibilidad en Barry en relación con los obstáculos que experimenta (dolor, desánimo), el terapeuta pregunta sobre una posible alternativa (para llevarse el tornillo de banco) para llegar a lo que el mismo Barry articula como importante. Cuando el terapeuta nota que Barry tiene contacto con algo que lo involucra, el enfoque cambia a esto para mejorar su función motivacional. Cuando Barry se sienta menos encadenado por los impedimentos que experimenta, el terapeuta puede optar por centrarse más en un comportamiento alternativo, posiblemente más eficaz: Barry: Sí, me encantaría volver a verlos, si pudiera. Terapeuta: Entonces vuelvo a preguntar: ¿eres tú o Barry: el tornillo de banco el que decide? ¿Si voy? Yo. Terapeuta: Como dijiste antes, pareces incapaz de decidir qué tan apretado está el tornillo de banco. Pero asumo que si llevaras el tornillo de banco contigo y te fueras, no tendría elección en el asunto. Quiero decir, no puede moverse por sí solo, ¿verdad? Barry: No claro que no. Sin embargo, sería difícil. Sería doloroso, y luego tengo todas estas preguntas dando vueltas en mi cabeza. ¿Qué van a decir? ¿Qué pasa si no puedo manejarlo? ¿Y qué le diré a mi hermano? Terapeuta: Tu cabeza te da muchas preguntas. Son nuevos o los reconoces de antes? Barry: (sonriendo levemente) Son los mismos de Terapeuta: ¿Tienes alguna buena respuesta? siempre. Barry: No. MachineTranslatedbyGoogle Cocreando Metáforas 159 Terapeuta: Lo veo así: a veces nuestra cabeza no es nuestra amiga. Sigue y sigue de la misma manera y no es muy útil, no en ese momento. A veces todo en lo que tienes que confiar es en tus pies. Es donde pones el pie que dejas una huella. Y me pregunto si no es ahí donde estás. ¿Cómo sería confiar en tus pies y girarlos en la dirección que quieres que sigan tus huellas? Al continuar hablando del dolor de Barry en términos de un tornillo de banco y haciendo preguntas que distinguen entre Barry como agente y el tornillo de banco, el terapeuta se esfuerza por aumentar la distancia de observación de Barry en relación con su dolor. Ella también persiste en presentar una estrategia de comportamiento alternativa en referencia a la misma metáfora (llevándose el tornillo de banco), agregando énfasis cambiando la metáfora y sugiriendo que él “confía en sus pies”: una nueva fuente para el mismo objetivo, como se describe en capítulo 8. Aquí también, se alienta a Barry a prestar atención, por un lado, a las preguntas inquietantes que surgen (su cabeza habla) y, por el otro, a sus instrumentos de agencia (él controla dónde pone los pies). Cocreación con Andrew Ahora volvemos al diálogo con Andrew, ya que se describe a sí mismo como una pequeña hormiga en situaciones sociales. Terapeuta: ¿Cómo es cuando te conviertes en una hormiga? Andrew: Simplemente me hago más pequeño. Es casi como si yo no existiera. no pertenezco Quiere escapar. Soy un fracaso total. Nadie me quiere allí de todos modos. Terapeuta: Suena bastante angustioso. Andrés: (suspiros) Vacío, sin sentido. Es en momentos como ese que quiero terminar con todo. También podría desaparecer de verdad. Terapeuta: En momentos como ese, cuando todo se siente vacío y sin sentido, ¿qué tiendes a hacer? Andrés: Nada. No tiene sentido. MachineTranslatedbyGoogle 160 Metáfora en la práctica Terapeuta: Está bien. Así que está vacío y sin si n sentido. Al mismo tiempo, esto es lo que pienso: siempre estamos haciendo algo. Quiero decir, incluso cuando nos abstenemos de hacer cosas y no hacemos "nada", incluso eso es hacer "algo". ¿Ves lo que quiero decir? Andrés: Supongo que podrías decir eso. Me callo, por ejemplo. Mira hacia otro lado, casi como si estuviera tratando de hacerme más pequeño de alguna manera. Terapeuta: ¿Para que…? Andrés: Para que nadie me vea, que pueda escapar. Terapeuta: ¿Dirías que cuando te sientes como una hormiga, fácilmente te "hormigas" a ti mismo? Andrés: (sonriendo levemente) Podrías decirlo así. No quiero ser una hormiga, pero todavía trato de hacerme pequeña, así que sí, podrías decir que soy una hormiga. Terapeuta: Si pudieras dejar de hormiguear, si pudieras elegir ser otro animal en estas situaciones, ¿qué animal serías? Andrés: ¡Un perro! Terapeuta: Un perro. ¿Qué clase de perro es ese? Andrew: Sabes, un perro no se aleja. Se acerca a ti meneando la cola, espera ser incluido. No tiene que estar en el centro de las cosas. Solo quiere unirse. Terapeuta: Está bien. Y hay una diferencia entre "'anting" y "perseguir". El perro se acerca a la gente, esperando ser “incluido”. ¿Cómo se vería, en ese tipo de situación, si hicieras un poco de "persecución"? Andrés: (en silencio al principio) Sería horrible. ¡Y fantástico! Si tan sólo pudiera… MachineTranslatedbyGoogle Cocreando Metáforas Terapeuta: 161 Digamos que tomaste una de esas pastillas de las que hablamos (ver el diálogo anterior con Andrew, capítulo 10), ¿cómo crees que lo harías? ¿Qué sería "perro" en una situación como esa? Andrew: Me atrevería a acercarme a la gente, tal vez decir algo. Míralos a los ojos. ¿Qué está tratando de hacer el terapeuta en términos de los tres principios? • Análisis funcional: El terapeuta captura una metáfora que ha utilizado Andrew y le pide que la desarrolle. A su vez, al desarrollarlo con la ayuda de un verbo inventado (to “ant”), el terapeuta pone el foco en lo que hace Andrew (B) bajo las circunstancias angustiosas que describe (A). Partes de un análisis funcional, por tanto, enmarcado en una metáfora del sentir y actuar como en • Establecer una distancia de observación: Hablar de emociones y pensamientos que surgen espontáneamente y la forma de actuar de Andrew en el marco de esta metáfora pretende entrenarlo en este mismo aspecto. • Aclarar qué es importante en la vida y qué pasos concretos se pueden tomar en esa dirección: al preguntar qué animal preferiría ser Andrew, la metáfora se desarrolla más y el enfoque se desplaza hacia lo que Andrew podría hacer para aumentar las posibilidades de efectuar el cambio. el quiere. Las preguntas concretas de seguimiento están diseñadas para ayudar a Andrew a conectarse más con esta posibilidad. Si una metáfora ha sido bien establecida en el diálogo, a menudo es fácil reciclarla: Andrew: Entiendo que tengo que cambiar mi comportamiento y no solo encogerse de miedo Quiero acercarme a otras personas. Pero lo encuentro tan difícil. Como ayer. Después del cine cuando la gente a mi lado empezó a charlar. Podía sentir el nudo apretándose, y sabía exactamente lo que sucedería. Terapeuta: Esto me recuerda a ese libro (ver el diálogo anterior con Andrew, capítulo 9). El fracaso repulsivo. ¿Alguno MachineTranslatedbyGoogle 162 Metáfora en la práctica capítulo en particular le vino a la l a mente ayer cuando estaba en el cine? Andrew: La última vez que fui al cine, hace más o menos un mes— muchacho, ¡qué alienado me sentí después! Luego hubo cosas viejas, cosas con el vecino de hace mucho tiempo. Realmente no sé por qué surgió en ese momento, pero está ahí la mayor parte del tiempo. Terapeuta: El mismo libro, diferentes capítulos. Algunos capítulos capítulos son más difíciles que otros. ¿Qué haces cuando el libro da a conocer su presencia? Andrés: Lo de siempre. Solo guarda silencio y Terapeuta: mira hacia otro lado. Huir. ¿Entonces que…? Andrew: Para que nadie me vea, porque no puedo hacer frente. Es inútil, i nútil, siempre lo mismo. Y luego me detengo en ello de camino a casa. Terapeuta: ¿Estaría en lo correcto al decir eso al principio, cuando el libro aparece, actúas de acuerdo a lo que dice? Como si estuvieras en el libro y lo siguieras, como si fuera un guión de cómo debes actuar. Y luego te detienes y lees l ees algunos capítulos antiguos. ¿Está bien? Andrés: Sí es cierto. Una y otra vez. ¿Cómo me salgo de esto? Terapeuta: Esto es lo que pienso: En situaciones como esa, ¿qué pasos serían pasos fuera del libro? Pasos que tratan de otra cosa. Si pudiera tomar pasos independientes de este libro, ¿qué tipo de pasos serían esos, pasos que escribirían una historia diferente? ¿Qué piensas? ¿Qué es lo que el terapeuta está tratando tratando de hacer en términos de los tres principios? • Análisis funcional: Se realiza un análisis funcional en el marco metafórico de los recuerdos, pensamientos pensamientos y sentimientos inquietantes de Andrew como un libro. li bro. En circunstancias en las que es típico MachineTranslatedbyGoogle Cocreando Metáforas las emociones y los recuerdos salen a flote (A), Andrew hace ciertas cosas (B) y nota que lo que hace no lo lleva a donde quiere ir (C). • Establecer una distancia observación: punto principal de hablar de esta experiencia típicadeque Andrew tieneElutilizando la metáfora de un libro es desarrollar su capacidad para adoptar una distancia de observación, para establecer un “espacio” entre Andrew como agente y las reacciones que nota. dentro de sí mismo • Aclarar qué es importante en la vida y qué pasos concretos se pueden tomar en esa dirección: La metáfora se desarrolla más para indicar una posible alternativa, y el terapeuta hace preguntas para ayudar a Andrew a abordarla. 163 MachineTranslatedbyGoogle MachineTranslatedbyGoogle CAPÍTULO 13 Metáforas y ejercicios experienciales En los ejercicios experienciales, el terapeuta sugiere y lleva a cabo diferentes tipos de actividades concretas con el cliente que se espera sean beneficiosas para el proceso terapéutico.. Este enfoque es fundamenta terapéutico fundamentall para ACT (Hayes, Strosahl y Wilson, 2012) y tiene una larga historia en la terapia psicológica. Los ejercicios clásicos de este tipo son la “silla vacía” y el “ejercicio de las dos sillas” utilizados por la terapia Gestalt (Greenberg, Rice y Elliot, 1993), ejercicios de escultura en terapia familiar (Hearn y Lawrence, 1981) y actividades de psicodrama. (Karp y Holmes, 1998). Lo que los practicantes de la TCC denominan “experimentos conductuales” (Bennet Levi, Butler, Fennel, Hackman, Mueller et al., 2004) comparten muchos puntos de contacto con este enfoque, y también existe una sorprendente similitud con diferentes tipos de intervenciones de exposición en la presencia del terapeuta en la terapia conductual clásica (Lang & Helbig-Lang, 2012). Por lo tanto, lo que describiré ahora se superpone con las intervenciones que se encuentran en diferentes escuelas de terapia psicológica. Al mismo tiempo, sería una gran simplificación decir que “todo es lo mismo”. Incluso las intervenciones que pueden parecer similares pueden usarse de diferentes maneras y con diferentes intenciones, a menudo en combinación con uno u otro modelo teórico. Así que permítanme comenzar describiendo ejercicios experienciales desde una perspectiva analítica de la conducta (ver capítulo 3), de acuerdo con el resto de este libro. En el análisis del comportamiento, el tema de nuestro análisis es la interacción entre un comportamiento dado y el contexto en el que se realiza. El punto es que el análisis realizado nos debe ayudar a influir en dicho comportamiento, siempre que sea un cambio que el cliente quiera. El terapeuta está mejor posicionado para contribuir al cambio cuando, por supuesto, la conducta problemática se representa en su presencia en lo que me he referido como la primera escena (Ramnerö & Törneke, 2008; Törneke, 2010). Esto se debe a que el terapeuta es parte del contexto dominante de la conducta y, por lo tanto, tiene acceso inmediato a por lo menos algunos de los factores que influyen. MachineTranslatedbyGoogle 166 Metáfora en la práctica factores Al mismo tiempo, está en la vida del cliente fuera de la sala de terapia— la “segunda escena”—que desea un cambio. Como se ha descrito anteriormente en este libro, no es raro que la conducta problemática del cliente ocurra en la interacción con el terapeuta, por lo que es importante que sea consciente de esto y aproveche la oportunidad de intervenir para cambiar lo que piensa. ocurre en el “aquí y ahora”. (Compare con el concepto de “trabajar dentro del marco de la transferencia” en la terapia psicodinámica.) Sin embargo, el objetivo de los ejercicios experienciales es que el terapeuta no solo se aferre a lo que emerge, sino que también inicie activamente secuencias conductuales relevantes de acuerdo con el cliente. En principio, este es el mismo procedimiento que en el tratamiento de exposición que se ha utilizado durante mucho tiempo como parte de la terapia conductual. Tome el tratamiento para la fobia a las arañas. El terapeuta no se contenta con hablar sobre cómo el cliente debe relacionarse con las arañas, sino que busca o escenifica la situación relevante utilizando una araña real para trabajar en la forma de actuar del cliente mientras está presente y en la mejor posición para hacerlo. Efectivamente, se aplica la misma estrategia cuando se trabaja con el TOC (el terapeuta busca una situación en la que se manifieste el problema del cliente) y con el PTSD, donde el terapeuta no busca principalmente desencadenantes extraños del problema del cliente, sino que, consultando con él, hace cosas que despertar recuerdos re Juntos, luego trabajan en la interacción del cliente con estos recuerdos a medida que están presentes. La exposición no requiere necesariamente la presencia del terapeuta. Para todos los problemas en los que se suele aplicar la exposición, el terapeuta asesora al cliente sobre, por ejemplo, cómo debe relacionarse con las arañas, circunstancias que normalmente evocan acciones compulsivas o evocan recuerdos traumáticos. A veces esto es todo lo que se necesita y el cliente puede entonces exponerse a los factores relevantes por sí mismo y de esa manera lograr el cambio. Esta es una parte importante de las tareas del hogar en CBT. Pero todos los que tienen experiencia con este tipo de tratamiento saben que los buenos consejos no siempre ayudan, y si el terapeuta puede iniciar situaciones relevantes con el cliente cuando está presente, se abrirán otras oportunidades de influencia que son beneficiosas para el cliente. Esta es la razón por la que se utilizan los ejercicios experienciales. La intención es escenificar una situación relevante y ayudar al cliente a discernir su propia estrategia para abordar su problema e identificar y practicar estrategias alternativas. MachineTranslatedbyGoogle Metáforas y ejercicios experienciales 167 Ejercicios experienciales como metáforas Entonces, ¿qué conecta todo esto sobre los ejercicios experienciales y el tema de este libro, a saber, el uso de metáforas en psicoterapia? Permítanme volver una vez más a las intervenciones de exposición clásicas para hacer una comparación. En la exposición para la fobia a las arañas, el terapeuta utiliza arañas reales asumiendo que establecerá una situación en el aquí y ahora (la primera escena) que es lo suficientemente análoga a la situación en la propia vida del cliente (la segunda escena) en la que experimenta sus problemas. Lo mismo se aplica cuando el e l terapeuta y el cliente buscan una situación que se puede suponer que aumenta el riesgo de conducta compulsiva o cuando el terapeuta le pide al cliente con PTSD, como parte del proceso de exposición, que recuerde recuerdos angustiosos. La suposición es que esto establece una situación que es congruente con el contexto del problema y si se puede hacer que el cliente adopte una estrategia diferente en estas situaciones de lo que normalmente haría, es más probable que aprenda algo nuevo y, por lo tanto, cambie. Claramente, si lo pensamos bien, solo podemos establecer una un a situación que es similar; después de todo, ninguna situación es idéntica a otra. Y además, hay un elemento en la situación iniciada que la diferencia de lo típico en la vida del cliente: la presencia del terapeuta. La estrategia actual utilizada en la terapia de exposición asume, sin embargo, que las situaciones iniciadas de esta manera "artificial" son lo suficientemente parecidas a los contextos reales del problema como para ser oportunidades para reajustar las experiencias y, por lo tanto, para el cambio. Los ejercicios experienciales llevan el principio de "situaciones " situaciones iniciadas suficientemente similares" un paso más allá que la terapia de exposición clásica. Para alguien que interactúa con metáforas hay muchas formas en las que las cosas pueden ser similares, como hemos visto. Una cosa puede representar a otra. Esto implica que algo que se hace en forma de ejercicio con el terapeuta y que en muchos aspectos es diferente de la situación problemática cotidiana del cliente, aún puede servir como analogía o metáfora y, por lo tanto, afectar el problema del cliente en el momento crucial. Permítanme ilustrar esto con un ejercicio experiencial típico tomado de ACT llamado "línea de vida" (Dahl, Plumb, Stewart y Lundgren, 2009). Este ejercicio se puede hacer de diferentes maneras, pero el objetivo principal es el siguiente: el terapeuta le pide al cliente que se ponga de pie y organiza un espacio abierto donde puede moverse hacia adelante y hacia atrás. Ella usa algo que el cliente ha declarado previamente como importante y apunta en una dirección particular con referencia al espacio abierto, diciendo algo como, “Digamos que donde estás MachineTranslatedbyGoogle 168 Metáfora en la práctica estar de pie ahora está en tu vida y que caminar en esa dirección estaría de acuerdo con quién te gustaría ser (como padre, empleado, amigo o lo que sea)”. Luego, el terapeuta le pide al cliente que dé pasos en esa dirección y, por lo tanto, "avanzar hacia lo que quiero". A medida que avanza, el terapeuta puede interponer los obstáculos psicológicos que el cliente ha descrito de su vida, tales como síntomas adversos (ansiedad, fatiga, desesperanza, recuerdos angustiosos, etc.), bloqueándole físicamente el camino y diciendo cosas que son típicos de los obstáculos percibidos, o mostrando notas con descripciones de ellos basadas en el diálogo anterior. Luego, el terapeuta escenifica cómo el cliente suele actuar en estas situaciones como una desviación de la línea hacia donde quiere ir para sortear el obstáculo, por ejemplo, u obedecer sus órdenes implícitas. Si, por ejemplo, un obstáculo típico es la ansiedad y los pensamientos de volverse loco, el terapeuta muestra una nota con las palabras "Ansiedad, me estoy volviendo loco" y pregunta: "¿Qué haces normalmente en situaciones como esta?" Cuando el cliente ha respondido ("Me alejo" o "Trato de entender por qué se pone así", por ejemplo), el terapeuta trata de hacer que el cliente decida si este comportamiento lo lleva adelante en la línea o si de hecho es una salida de la línea. Si este último es el caso, el terapeuta le pide al cliente que lo ilustre deteniéndose o saliendo de la línea. De esta manera es posible, dentro de los límites del ejercicio, ir a diferentes situaciones, ilustrar diferentes comportamientos y hacer preguntas sobre sus consecuencias y si estas acciones conducen en la línea de la vida hacia lo que el cliente quiere o si son Ejemplos de círculos viciosos. Uno de los objetivos de este enfoque es ayudar al cliente a reconocer las estrategias de comportamiento generales e identificar las perjudiciales como "desviaciones de la dirección que quiero tomar". De manera similar, el ejercicio brinda un contexto en el cual el cliente puede reconocer y practicar estrategias más efectivas. Si el terapeuta supone que una estrategia problemática común es renunciar a los valores generales de la vida en intentos infructuosos de controlar o eliminar las respuestas que surgen espontáneamente, como pensamientos y emociones angustiantes (evitación experiencial), puede ilustrar una estrategia de mayor aceptación escribiendo los obstáculos en Post-it Post-it y pedir al cliente que, en lugar de desviarse de la línea cuando aparecen, los pegue a su ropa y siga su camino. La línea también se puede usar para volver a eventos que ocurrieron hace mucho tiempo en la vida del cliente, tal vez a aquellos que tienen un significado probable sobre cómo se establecieron por primera vez sus estrategias actuales o que él considera ilustrativos. Aquí también l MachineTranslatedbyGoogle Metáforas y ejercicios experienciales 169 los obstáculos que surgieron en estas situaciones y aclarar cómo respondió el cliente a ellos: “¿Cómo funcionó eso para ti?” “Tal vez la estrategia funcionó entonces, pero ¿funciona ahora?” "¿Tal vez la estrategia ya te causó problemas entonces?"— todo ilustrado con movimiento hacia adelante en la l a línea o deteniéndose o saliendo de ella en presencia de obstáculos experienciales. Si el ejercicio anterior es para trabajar metafóricamente y ser de ayuda para el cliente, se requieren las mismas condiciones que con otros tipos de uso de metáforas. El objetivo del ejercicio es que sirva como fuente y que la experiencia de vida del cliente (la segunda escena) sirva como objetivo. Como se describió anteriormente (figura 8.2, capítulo 8), se deben cumplir tres cosas. Primero: el objetivo de la metáfora debe ser un fenómeno que sea funcionalmente importante para este cliente individual. El ejercicio descrito anteriormente tiene por objeto escenificar la conducta del cliente en situaciones en las que los fenómenos psicológicos presentan obstáculos. Por lo tanto, esto debe ser relevante. El propio comportamiento del cliente debe ser parte del problema, lo que, según las premisas de este libro, es un requisito previo de toda psicoterapia. Por lo tanto, podemos suponer que el objetivo de la metáfora es relevante si juzgamos que el cliente tiene la oportunidad de beneficiarse de la psicoterapia. La segunda condición es: la fuente de la metáfora debe corresponder a partes centrales de su destino. Esto puede expresarse simplemente así: la fuente de la metáfora debe ser tal que el cliente reconozca en la metáfora su propia experiencia. Por lo tanto, se debe diseñar un ejercicio experiencial para que el cliente pueda relacionarse personalmente con él y sentir s entir que lo que hace en él es “como es para mí”. Por lo tanto, es absolutamente esencial verificar con el cliente que este es el caso. La tercera condición es: la fuente de la metáfora debe incorporar una propiedad o función que sea más destacada allí que en su objetivo. Que esto caracterice una metáfora efectiva es una razón decisiva para usar ejercicios experienciales en primer lugar. El terapeuta busca una fuente concreta que pueda ser útil para aclarar tanto la problemática del cliente c liente como las posibles estrategias conductuales c onductuales alternativas. Si los ejercicios utilizados comprenden acciones discretas y distintas, siempre que se cumpla la segunda condición, se convertirán en fuentes metafóricas con propiedades más destacadas que los procesos en la vida del cliente que constituyen el objetivo de la metáfora. Caminar físicamente unos pocos pies en una habitación, detenerse cuando se levantan trozos de papel y hacerse a un lado o continuar, es presumiblemente más claro que las secuencias más complejas por las que pasa el cliente en su vida real que están en el centro del proceso terapéutico. La pregunta crucial es si estas simples acciones son MachineTranslatedbyGoogle 170 Metáfora en la práctica en realidad similares a los que son el objetivo previsto del ejercicio metafórico. En otras palabras, ¿puede el cliente relacionarse con el ejercicio? Si no, el ejercicio no funcionará metafóricamente. ¿Por qué metáforas experienciales? Mi punto hasta ahora es que los ejercicios experienciales pueden usarse en psicoterapia como metáforas. Entonces, ¿qué distingue a estas metáforas de las metáforas en general y por qué se debe suponer que son particularmente beneficiosas? La respuesta a esta pregunta está en la descripción de cómo funcionan las metáforas que constituye la base teórica de todo este libro. Las metáforas son a menudo tales que las experiencias humanas muy básicas y concretas constituyen sus fuentes (ver capítulo 1). Prácticamente en todos los idiomas, la experiencia humana de moverse a través del espacio parece proporcionar la fuente de metáforas del tiempo como algo con una dimensión espacial: el futuro está “delante” de nosotros y el pasado “detrás”. La metáfora conceptual “más está arriba” también tiene sus raíces en la experiencia humana universal de que “si obtengo más de algo físico, la pila (o el nivel) aumenta”. Las metáforas a menudo usan fenómenos concretos y distintos como fuente de declaraciones sobre fenómenos objetivo más abstractos o nebulosos. En este sentido, hacer ejercicios experienciales no es nada “especial”, sino simplemente una forma típica de crear metáforas efectivas. Hagamos comparaciones con algunas de las metáforas clínicas descritas anteriormente. ACT usa la metáfora de “cavar en un hoyo” para describir una estrategia de comportamiento infructuosa (ver capítulo 8). Otra metáfora del mismo fenómeno que se usó en el diálogo con Catalina (capítulo 8) fue “tratar de mover una gran roca con una palanca”. Supongamos que Catherine no tiene experiencia en cavar más profundo en un hoyo, pero sabe exactamente lo que es tratar de mover una roca. Esta última metáfora tiene entonces una fuente que para ella es más experiencial y concreta que la primera. ¿Hace esto que la última metáfora sea mejor o más efectiva para el trabajo de cambio? Hay algunos trabajos experimentales preliminares que apoyan la posición de que esto haría más efectiva una metáfora (Riuz & Luciano, 2015; Sierra et al., 2016), y teóricamente también hay razones para creerlo, dada la función general de la metáfora. Lo que distingue a las metáforas que utilizan ejercicios experienciales como fuente es que la fuente se crea en diálogo con el terapeuta, en la MachineTranslatedbyGoogle Metáforas y ejercicios experienciales 171 experiencia del ejercicio. “Imagina si lo que experimentas en la vida es como en este ejercicio”. Si el ejercicio incluye movimiento físico (a lo largo de la línea de la vida, digamos), esto puede ser esencial en sí mismo y puede aumentar las posibilidades de que el cliente, en momentos críticos, recuerde eventos clave y, por lo tanto, tenga un marcador de "lo que debe y no debe hacer". no hacer. Los patrones de movimiento también pueden tener otras funciones no verbales importantes para cambiar. Aprendemos no solo a través de procesos lingüísticos y cognitivos, sino también a través de lo que los analistas del comportamien comportamiento to denominan “contingencias directas”. Y aunque esta vía fundamental de aprendizaje rápidamente se vuelve verbal en cada momento (adquiere “significado”) “significado”) a través del proceso descrito en la sección sobre RFT (capítulo 4), esto no disminuye la importancia del aprendizaje directo, no verbal o no simbólico (Hayes, 1997). ). Aquí, los ejercicios experienciales experienciales se vinculan con modelos terapéuticos que enfatizan los componentes sensoriomotores en el trabajo terapéutico (Ogden & Fisher, 2015; Ogden, Pain, & Fisher, 2006; Porges, 2011). En resumen, los ejercicios experienciales experienciales son simplemente un medio para crear terapéuticamente terapéuticame nte un lenguaje metafórico funcional estableciendo experiencias en el momento que pueden servir como fuente para identificar fenómenos importantes en la vida del cliente fuera del contexto terapéutico. Ejercicios Experienciales Experienciales y los Tres Estrategias Terapéuticas Entonces, ¿cómo se relacionan estos ejercicios con los tres principios rectores de la terapia? Tomemos como ejemplo la línea de la vida. ¿Qué es lo que el terapeuta está tratando de hacer en términos de los tres principios? • Análisis funcional: Este es el corazón mismo del ejercicio. Se ilustra lo que hace el cliente (B) en diferentes situaciones típicas, incluyendo tanto la estrategia problemática (detenerse, (detenerse, hacerse a un lado) como la estrategia alternativa (avanzar). La circunstancia bajo la cual el cliente hace esto (A) es ilustrada por la imposición de obstáculos por parte del terapeuta representados como notas escritas. Lo que sigue (C) también es parte del ejercicio en la experiencia de establecer círculos viciosos o de actuar en la dirección de lo que quieres. MachineTranslatedbyGoogle 172 Metáfora en la práctica • Establecer una distancia de observación: La interacción del cliente con su propio comportamiento y los obstáculos que experimenta como fenómenos concretos y observables (caminar sobre una línea, las notas) pretende aumentar la probabilidad de que esto suceda. • Aclarar qué es importante en la vida y qué pasos concretos se pueden dar en esa dirección: La experiencia de caminar en la dirección hacia lo que quiere (seguir la línea, incluso en presencia de lo que suele obstruirlo) pretende servir como una fuente metafórica de cómo debe actuar el cliente para aumentar las posibilidades de efectuar el cambio (el objetivo de la metáfora). La línea de la vida es un ejercicio que abarca claramente los tres principios terapéuticos. Pero otros ejercicios pueden diferir a este respecto y, como las metáforas en general, concentrarse más explícitamente en uno solo de los principios. Volvamos a nuestros tres clientes para ver cómo se pueden ver los diferentes ejercicios y cómo se pueden usar. Ejercicio Vivencial con Catherine Catherine ha descrito su estrés, cómo se calienta y cómo su corazón comienza a latir con fuerza, y sus sentimientos de estar abrumada y de tener que esforzarse más para mantenerse al día. Un aspecto de lo que trata de hacer en estas situaciones es librarse de esta experiencia o, como ella dice metafóricamente, cerrar el grifo para evitar que se desborde. El terapeuta reconoce esto como una evitación experiencial y siente que Catherine debería prestar más atención a lo que hace y a lo que esto conduce, y adoptar una distancia de observación de las reacciones que trata de “apagar”. El siguiente sería un ejercicio posible: Terapeuta: Tengo un ejercicio que a veces intentarlo? Catalina: ¡Claro! me gusta usar. ¿Te gustaría Terapeuta: (tomando una libreta) Voy a anotar algunas de las cosas que se te pasan por la cabeza en estas situaciones, MachineTranslatedbyGoogle 173 Metáforas y ejercicios experienciales las cosas que te atormentan y que sientes que quieres apagar. Tu corazón palpitante, por ejemplo (escribiéndolo). ¿Qué otra cosa? Catherine: Que me da tanto calor, esa sensación de estrés. Que todo se está desbordando. Terapeuta: (escribiendo las palabras de Catherine) ¿Qué hay de tener que hacer todo? Catherine: Eso es como la conclusión, a lo que conduce todo. Terapeuta: (observando (observando de nuevo lo que ha escrito y extendiendo la libreta a Catherine) Sostenga su mano contra esto, contra la libreta y lo que está escrito en ella. Catherine: (levantando (levantando la palma de la mano hacia el papel un poco tímidamente) Está bien... Terapeuta: (presionando desde su costado) ¡Resístalo! ¡Mantenlo ¡Mantenlo alejado de ti! Catherine: (presionando con más fuerza) ¿Así? Tanto el terapeuta como Catherine aplican presión en sus respectivos lados. del bloc de notas, que se mueve de un lado a otro en el espacio entre ellos. Terapeuta: Bien. ¡Toma nota de cómo es esto! (Baja la almohadilla.) Recuerde cómo fue eso y compárelo con esto (colocando el bloc en el regazo de Catherine con el texto hacia arriba para que todavía pueda leerlo ). Catherine: (primero en silencio, mirando las palabras) Sí, eso ciertamente fue diferente. Terapeuta: ¿De qué manera? Catherine: Era más fácil tenerlo en mi regazo, por supuesto. En un sentido. Aunque también me hizo sentir incómodo. No me gusta ese tipo de cosas. Terapeuta: Tal vez puedas decir que las dos posiciones son iguales y, sin embargo, diferentes. Lo mismo porque en ambos tienes contacto con el papel y lo que está escrito en él. MachineTranslatedbyGoogle 174 Metáfora en la práctica Catherine: Está bien, aunque resistirlo como lo hice requiere más energía. Pero también se siente bien de alguna manera. Al menos estoy haciendo algo. Terapeuta: Si tuvieras que comparar cuánto de todo lo demás eso que está pasando aquí dentro que notas cuando resistes la almohadilla o la tienes en tu regazo, ¿es lo mismo o es diferente? Catherine: Resistirlo exige toda mi atención y mi mente está totalmente decidida a mantenerlo alejado de mí. Al principio, cuando lo tengo en mi regazo y veo lo que está escrito, es lo mismo, pero luego cambia. Simplemente se sienta allí, ya sabes, y puedo dejar entrar otras cosas. Terapeuta: Está bien. Si decimos, dentro del alcance del ejercicio, que le gustaría hacer algo diferente, como irse, pedir prestado mi teléfono en el escritorio para llamar a alguien, o mirar por la ventana (Catherine tiene que ponerse de pie y caminar unos pasos para hacerlo), ¿ en cuál de estas posiciones tienes más libertad para hacerlo? Catherine: Cuando está en mi regazo. En la otra posición estoy totalmente ocupado en mantener la libreta lejos de mí. Terapeuta: Ocupado en mantenerlo alejado de ti… Y tenerlo en tu regazo, ¿cómo fue eso? Catherine: Fue incómodo, al menos al principio. Puedo ver claramente lo que está escrito allí y me recuerda todas las cosas que no puedo manejar. Es raro, pero también fue un poco liberador, verlo así en blanco y negro... Supongo que ahí es cuando empiezan a surgir otras cosas. Terapeuta: ¿Cuál de las posiciones se parece más a lo que haces afuera? vida, como en tu trabajo, ¿te parece? Aquí, el terapeuta hace una pregunta que, implícitamente, es una prueba decisiva de si este ejercicio será de algún beneficio para Catherine. Es el segundo elemento de los tres que debe cumplirse para que una metáfora funcione (la condición de la metáfora). MachineTranslatedbyGoogle Metáforas y ejercicios experienciales 175 la fuente debe corresponder a las partes centrales de su objetivo (consulte la figura 8.2, capítulo 8). En este caso, el objetivo de la metáfora son las cosas que Catherine hace en la vida en respuesta a su experiencia de estrés y las diferentes formas de incomodidad que describe, sobre todo sus esfuerzos por alejar esta experiencia de ella, por apagarla. La fuente son los diferentes aspectos del ejercicio. Y ahora la pregunta más importante: ¿funciona esta metáfora para Catherine? O: ¿puede relacionarse con el ejercicio? Catalina: Resistiendo. Es lo que hago todo el tiempo. Es tan obvio para yo. Eso es exactamente. Todo el tiempo, en realidad. El diálogo durante y después de tal ejercicio puede tomar formas muy diferentes. Algunos clientes tiran la almohadilla al suelo tan pronto como se la colocan en el regazo. El terapeuta debe estar abierto a la experiencia del cliente y utilizarla continuamente como su punto de referencia. El objetivo del ejercicio no es la persuasión; es exploración. Es un medio para tratar de escenificar un comportamiento clínicamente relevante y ayudar al cliente a observarlo. Supongamos que Catherine realmente reaccionó de esta manera y arrojó el bloc de notas tan pronto como aterrizó en su regazo. ¿Qué podría haber hecho el terapeuta? Tal vez decir lo que hizo Catherine y preguntarle qué pensaba sobre la situación. Una opción sería entonces sugerir que arrojar el bloc de notas al suelo es una variante de la primera posición, para alejarla de la difícil experiencia. Y que claramente esta estrategia es del todo natural para ella. Hay muchas cosas posibles para deducir del ejercicio anterior. ¿Cuáles son los pros y los contras de los diferentes comportamientos? ¿En cuál de las dos posiciones el cliente tiene más libertad para actuar de la manera deseada en la vida? Si Catherine es plenamente consciente de que lo que hace es “resistirse” a sus problemas, ¿qué significaría entonces tenerlos “en su regazo” y hacerlo en su vida diaria normal? Una continuación posible es usar el ejercicio como una metáfora o un análogo de algo que se puede hacer como una tarea para el hogar. Terapeuta: Tengo una sugerencia de algo que puede hacer hasta nuestra próxima cita. Me pregunto si puedes tomar nota de cuándo te resistes, solo un par de veces si sucede y cuándo sucede. ¿Puedes hacer eso? catalina: por supuesto ¿Y dejar de resistir? MachineTranslatedbyGoogle 176 Metáfora en la práctica Terapeuta: No me preocuparía por eso ahora. Resistir o ignorar. Lo que quiero que hagas es que tomes nota cuando te encuentres en esa posición. Otro enfoque en una tarea en casa posterior al ejercicio podría ser: Terapeuta: Si “tenerlo en tu regazo” pudiera darte una mayor libertad para actuar en diferentes situaciones y si pudieras, por alguna razón, hacerlo repentinamente al menos una vez esta próxima semana, ¿en qué situación te gustaría que esto sucediera? Catherine: (momentáneamente en silencio) En la reunión del viernes antes del almuerzo. Ahí es cuando las cosas se ponen realmente mal y realmente r ealmente tengo que luchar. Terapeuta: ¿Vamos a mirar un poco más de cerca la situación y ver qué puedes hacer para tenerla más “en tu regazo”? Si el terapeuta quiere, en esta etapa puede profundizar en lo que es importante para el cliente no solo pidiendo un ejemplo concreto en la próxima semana, sino también ampliando el diálogo con preguntas sobre lo que finalmente se ganaría al poder tener cosas. en su regazo. ¿Qué áreas podrían cambiarse y cómo se vería esto en la l a mente de Catherine? Un ejercicio como este no solo puede tener una función metafórica cuando se realiza, sino que también, si ilustra algún fenómeno esencial, puede acompañar a la terapia como cualquier otra metáfora regular. En una situación en la que Catherine regresa con un relato de una situación clínicamente relevante, el terapeuta puede decir cosas que se refieren a un ejercicio experiencial, como con las siguientes preguntas: “¿Dirías que eso fue empujarlo o tenerlo en tu regazo?” “Si quieres tener eso en tu regazo, ¿cómo lo harías?” “Eso me suena como un ejemplo de que lo tienes más en tu regazo. ¿Estarías de acuerdo? ¿Qué es lo que el terapeuta está tratando de hacer en términos de los l os tres principios? MachineTranslatedbyGoogle Metáforas y ejercicios experienciales 177 • Análisis funcional: Esto vuelve a estar en el centro del ejercicio. Los movimientos simples en la sala de terapia intentan ilustrar tanto la estrategia problemática (resistir) como una posible estrategia alternativa (tener sus reacciones aversivas en su regazo). Se hacen preguntas para aclarar las consecuencias de cada estrategia. • Establecer una distancia de observación: Convertir las experiencias y síntomas difíciles que el cliente describe en tinta sobre papel y en algo que tenga diferentes efectos en el comportamiento del cliente es un intento de ayudarla a establecer una distancia de observación de estos fenómenos. • Aclarar qué es importante en la vida y qué pasos concretos se pueden tomar en esa dirección: si bien esto no es parte del ejercicio per se, se incluye en el diálogo subsiguiente. Ejercicios experienciales con Andrew Andrew está muy identificado con una historia de sí mismo, el libro “The Repulsive Failure”. En términos técnicos (RFT), se podría decir que actúa en coordinación con esta narrativa, haciendo una parte importante de su terapia lo que me he referido como el segundo principio terapéutico, es decir, entrenar su habilidad para enmarcar esta narrativa en una jerarquía. con el deíctico I: establecer una distancia de observación del “libro” para disminuir su influencia en su comportamiento posterior. El siguiente es un ejercicio experiencial destinado a entrenarlo específi camente en esta habilidad, descrita aquí de una manera que puede aplicarse efectivamente a cualquier cliente. Terapeuta: Tengo un ejercicio del que podrías beneficiarte. ¿Te gustaría intentarlo? Andrés: Claro. Terapeuta: Entonces primero me gustaría que miraras por la ventana. Andrés: (Dándose la vuelta para mirar hacia la ventana, que está detrás de él) De acuerdo…? MachineTranslatedbyGoogle 178 Metáfora en la práctica Terapeuta: Me gustaría que busques algo pequeño y distinto que puedas ver. Tal vez una rama de un árbol o la esquina de un techo. Lo que sea. Toma algo pequeño pero que aún puedas ver. No tienes que decirme qué es; solo enfoca tu atención allí (un momento de silencio) en la cosa en la que has elegido concentrarte. Si aparece algo más, está bien. Solo fíjate en eso y vuelve tu atención a lo que has elegido. (Silencio.) Mientras mantiene su enfoque allí, me gustaría que notara algunas cosas: observe que lo que está mirando está ahí y que tú, el observador, estás aquí. El objeto que noto allí, yo lo noto aquí. Tenga en cuenta la distancia o el espacio entre usted y lo que está observando. (Otro momento de silencio.) Ahora les pediré que dejen lo que ven ahí afuera y miren algo más cerca de ustedes, tal vez algo en esta habitación. Mira a tu alrededor y vuelve a elegir algo pequeño, algún detalle que sea pequeño pero aún visible. (Pausa.) Y nuevamente, les pediré que noten eso, allí. El objeto observado allí. Yo, el que observa, aquí. Note nuevamente la distancia, el espacio entre usted y él. (Pausa.) A partir de ahora será más fácil si cierras los ojos, pero no tienes por qué hacerlo. A la mayoría de las personas les resulta más fácil hacerlo, pero depende de usted. Porque ahora les voy a pedir que observen algo que pueden ver con el ojo de su mente en lugar de con sus ojos reales. Vea si puede observar algo que siente en su pie izquierdo cuando está sentado allí como lo está ahora. Tal vez el zapato presiona en cierta parte o su suela tiene un poco más de contacto con el piso que el talón. Fíjate si puedes notar alguna sensación de parte de tu pie de esta manera y concentra toda tu atención allí. (Pausa.) MachineTranslatedbyGoogle Metáforas y ejercicios experienciales 179 Ahora les pediré, nuevamente, mientras se mantienen enfocados, que noten que lo que están observando ahora está allí y el observador aquí. O para decirlo de otra manera: fíjate en esa cosa en tu pie y fíjate quién es el que lo está notando. Y que la distancia, el espacio, sigue ahí aunque ahora estés dentro de tu propio cuerpo. (Pausa.) Ahora les pediré que cambien su enfoque a su propio pecho, estómago. Vea si puede discernir algún detalle allí también. Tal vez los latidos de tu corazón, alguna tensión en tu estómago o la sensación de tu ropa contra tu piel. Puede ser un poco más vago, pero vea si todavía puede encontrar algo en lo que centrar su atención. Tome su tiempo. (Pausa.) Ahora les pediré que noten que la cosa observada está ahí, el observador aquí. Observe quién es el que está notando. Y fíjate en el espacio. (Pausa.) Ahora hay una cosa más que me gustaría que notara. Puede que sea aún más vago, pero está bien. Me gustaría que notara algunos pensamientos o imágenes que aparecen en su mente. ¿Tal vez puedas contar algunos? Y de nuevo: fíjate en lo que va y viene. Y fíjate quién es el que está notando esto. Hasta ahora, el ejercicio se ha empleado con material que no tiene una conexión específica con el problema de Andrew. Sin embargo, puede orientarse hacia una relevancia más personal: Terapeuta: Me pregunto, cuando estés sentado aquí, si puedes nota algo en ti mismo que tiene algo que ver con “El Fracaso Repulsivo”. ¿Algunos pensamientos, alguna sensación física? ¿Algunas imágenes? (Pausa.) Si puedes, hazlo. No te sumerjas en él; simplemente observe de nuevo que lo que está observando está ahí y usted, el observador, está aquí. Anota esas imágenes, sensaciones, pensamientos o reacciones físicas. Y tenga en cuenta quién es el que los está notando. MachineTranslatedbyGoogle 180 Metáfora en la práctica En el ejercicio, la distancia real entre el observador y lo observado en sus secuencias anteriores se utiliza como fuente y la experiencia de las propias reacciones del cliente (físicas, ( físicas, mentales) como objetivo, todo para entrenarlo en el establecimiento de una distancia de observación de su propias respuestas para eventualmente cambiar cómo ciertas respuestas afectan su comportamiento futuro. El ejercicio anterior está dirigido en gran medida por el terapeuta, aunque el punto es que el cliente también actúe, aunque más allá de la percepción del terapeuta. Por lo tanto, es imperativo que el terapeuta haga un seguimiento preguntando al cliente sobre su experiencia. El siguiente es un diálogo posible: Andrew: Eso fue realmente extraño. Y duro, a veces, también. Terapeuta: Sí, puede ser difícil hablar de cosas vagas como esta. Mucho de lo que estaba diciendo era un intento de indicar cosas, de hacerte notar ciertas cosas. Como esa distancia o espacio entre tú como observador y lo que sea que te pedí que observaras. ¿Fuiste capaz de hacer eso, crees? Andrés: Creo que sí. Era como si estuviera parado fuera de mí, de alguna manera. Sin embargo, era más difícil con los pensamientos, allí al final. Mi mente se quedó en blanco. Terapeuta: ¿Y quién notó este vacío? Andrés: (Riéndose) Sí, bueno, yo. Y era más fácil con el pie. Me quedó más claro que lo del estómago. Terapeuta: Está bien. Y había alguien allí notando la diferencia, ¿verdad? Andrew: Yo otra vez, sí. La siguiente variante del ejercicio tiene el mismo propósito: pr opósito: ayudar a Andrew a establecer una distancia de observación de sus respuestas angustiosas para que su influencia sobre otros aspectos de su comportamiento pueda cambiar. Andrés: Todo lo que sucedió, todas las cosas repulsivas, se me han pegado, ya sabes. Yo soy el repulsivo. Terapeuta: ¿Está ahí ahora? ¿Lo notas cuando estamos sentados aquí? MachineTranslatedbyGoogle Metáforas y ejercicios experienciales 181 Andrés: Sí. No es tan obvio, pero seguro. Casi siempre está conmigo. Terapeuta: ¿Puedes hacer algo que lo haga más fuerte o más definido? Andrew: ¿Quieres decir ahora mismo? Terapeuta: Sí. Andrew: Si pienso en ciertas cosas, cómo era cuando era niño con mi vecino. Lo que me hizo. Terapeuta: ¿Estaría bien pensar en ello aquí y ahora? Tú no tenemos que profundizar en todos los detalles de la memoria en este momento, sino solo hacer un contacto más claro con ese sentimiento de ser repulsivo para que podamos ver si podemos trabajar con él. Andrés: (notablemente tenso y estresado) Sí, bueno, ya está aquí, simplemente en virtud del hecho de que estamos hablando de eso. ¡Mierda! Terapeuta: Si dejas el recuerdo real por un momento, ¿puedes concentrarte en lo que te hace físicamente en este momento? Andrew: Me hace sentir mal. Mis entrañas se anudan. Terapeuta: ¿Es más evidente en las entrañas? ¿Qué pasa con otras partes de su cuerpo? Andrew: Puedo sentirlo presionando contra mi pecho también, pero es mayormente esa opresión en mi vientre. Terapeuta: Si esta tensión tuviera un color, ¿de qué color sería? Andrés: Verde. Un asqueroso color verde. Terapeuta: ¿Vamos a ver si podemos hacer cosas diferentes con esta tirantez verde? Por ejemplo, ¿te imaginas agarrarlo con las manos y colocarlo aquí sobre la mesa? Andrés: No lo sé. Suena raro. Y no quiero tocarlo. MachineTranslatedbyGoogle 182 Metáfora en la práctica Terapeuta: ¿Qué tal si imaginas que tienes guantes especiales? Intenta ponerte los guantes y luego ponlo aquí sobre la mesa. Puedes recuperarlo en un segundo. Solo mira si puedes… Andrés: Bueno. Puedo verlo en la mesa. Terapeuta: ¿Cómo se ve? Andrés: Como uno de esos montones de vómitos de broma de plástico. Terapeuta: ¿Qué parte de la camilla cubre este vómito, esta opresión verde en el vientre? Andrew: Una cuarta parte, tal vez. En la esquina más cercana a mí. Terapeuta: ¿Se está moviendo de alguna manera? Andrés: No, solo está sentado allí en una pila. Terapeuta: ¿Temperatura? Andrés: Frío. Terapeuta: ¿Puedes moverlo? ¿Levantarlo, por ejemplo? Andrés: Sí, podría tirarlo en algún lado. Eso sería bueno. Terapeuta: ¿Adónde? Andrés: A la papelera de allí (señalando). Terapeuta: Para deshacerse de él. Bueno. Pero si te he entendido correctamente, por lo general no desaparece. O al menos, si desaparece, vuelve poco después. Andrés: Así es. Terapeuta: Así que lo tenemos sobre la mesa. ¿Puedes tirarlo sin intentar tirarlo? Andrés: Sí, puedo, en realidad. Pierde parte de su poder. Lo anterior es solo un ejemplo de lo que se puede hacer. El principio fundamental es simple: Hacer preguntas, en el contexto del ejercicio, que permitan al MachineTranslatedbyGoogle 183 Metáforas y ejercicios experienciales cliente interactúe metafóricamente con sus propias respuestas angustiosas como si fueran objetos físicos en el mundo externo. Esto se convierte en entrenamiento de habilidades para establecer una distancia de observación. Las preguntas se hacen para fomentar la flexibilidad en el proceso de aprendizaje y en las diferentes formas de interactuar con el tema en cuestión. En el ejemplo anterior, la terapeuta optó por centrarse en partes particulares de los aspectos emocionales y físicos de la experiencia de su cliente, no para evitar el resto, sino para ayudar a Andrew a establecer una distancia de observación. El mismo principio fundamental se puede utilizar para toda la secuencia mnemotécnica que Andrew encuentra tan angustiosa. Terapeuta: Conozco una manera en la que podríamos abordar lo que recuerdas, lo que hizo tu vecino. ¿Estaría bien? Andrew: No sé si seré capaz de manejarlo. Me paralizará. Me derrumbaré. Terapeuta: Sin embargo, los recuerdos ya están aquí, ¿no es así ? a través de nosotros hablando de ellos? Andrés: Claro, supongo que sí... Terapeuta: ¿Qué tal hacer esto? no tienes que entrar todo en este punto, solo toma lo que ya está aquí. Ahora trata de proyectarlo como una imagen en esa puerta de ahí (señalando). ¿Podrías hacer eso? Solo las cosas que ya puedes ver. Andrés: Supongo Terapeuta: que puedo. ¿Puedes verlo en la puerta? Andrés: Sí. Terapeuta: ¿Dónde está la puerta? Cubre toda la puerta? Andrew: No, solo la mitad superior. Terapeuta: ¿Puedes moverlo? Ya sabes, si viniera de un proyector, podrías mover la imagen. Baje la imagen a la mitad inferior de la puerta, por ejemplo. ¿Puedes hacer eso? MachineTranslatedbyGoogle Metáfora en la práctica 184 El terapeuta entiende que el problema de Andrew es la forma en que interactúa con sus recuerdos angustiosos y establece la situación terapéutica para ayudarlo a distinguir entre él mismo como actor y el contenido de su narrativa angustiosa. Hay muchas cosas que se pueden hacer dentro de los parámetros del ejercicio anterior. El terapeuta puede entrar y salir de los recuerdos, enfocarse en ciertos detalles mnemotécnicos y hacer preguntas que hagan más probable que Andrew cambie su forma de interactuar i nteractuar con ellos. Puede mirarlos de lejos y de cerca. El terapeuta puede ayudar a Andrew llamando la atención sobre los detalles que había pasado por alto debido a la inflexibilidad de su perspectiva particular. En resumen: al alentar a Andrew a abordar sus propias reacciones como si se estuvieran representando a distancia (como una película proyectada en una puerta), el terapeuta puede ayudarlo a establecer una distancia de observación que cambie su influencia sobre el resto de su comportamiento. Dentro del marco del ejercicio, el terapeuta puede hacer todo lo que haría normalmente durante la terapia de exposición clásica; de hecho, todo el proceso puede verse como una variante de la terapia de exposición con la adición de preguntas específicamente formuladas para establecer una mayor distancia de observación; en otras palabras, preguntas que podrían haberse formulado sobre una película real. Como: "¿Lo que estás viendo es una simple diapositiva o una película?" “¿Es en color o en blanco y negro?” “¿Puedes congelar la película?” "¿Puedes reproducir la secuencia al revés?" “¿Puedes acercarte a algún detalle que no hayas notado antes?” Ejercicio Experiencial con Barry Barry describe su dolor y el mensaje que le está dando: ¡No tiene sentido, ríndete! El siguiente es un ejercicio que puede usarse para ilustrar cómo operan tales autoinstrucciones bien entrenadas y cómo un cliente puede actuar con mayor flexibilidad de la que ha aprendido hasta ahora. Terapeuta: Tengo un ejercicio sobre qué hacer cuando surgen reglas particulares, ciertos pensamientos o sentimientos que estamos acostumbrados a seguir. ¿Estaría bien intentarlo? MachineTranslatedbyGoogle Metáforas y ejercicios experienciales Barry: 185 Por supuesto. Terapeuta: Ponte de pie. (Se para al lado de Barry.) En este ejercicio, tú eres tú mismo y yo soy tu historia. Te diré que hagas cosas que has aprendido a hacer y experimentarás con lo que puedes hacer, dado que tienes esta historia que dice lo que dice. Supongamos que la tarea real con la que puede experimentar es esta: quiero que dé un paso adelante primero. Un pie y luego el otro (demostrando). Barry: Bueno. Terapeuta: Supongamos ahora que tiene un historial que le ha dado la siguiente regla: ¡siempre dirija con el pie derecho! No sé por qué es esto, pero digamos que es el caso. Y yo soy tu historia, así que esto es lo que te voy a decir que hagas. ¡Pie derecho primero! Entonces será el momento de que des tus pasos y experimentes. Si está bien, puede comenzar simplemente haciendo lo que su historial le dice que haga. ¿Entiendes lo que quiero que hagas? Barry: Creo que sí. Terapeuta: ¡Entonces, vete! (Y con énfasis) Recuerda, ¡el pie derecho primero! (Barry da un paso adelante, apoyando primero el pie derecho.) Terapeuta: ¿Quieres intentarlo unas cuantas veces más? Pero recuerda: (con énfasis) ¡el pie derecho primero! (Barry da un paso adelante, poniendo de nuevo su pie derecho primero.) Terapeuta: Déjame preguntarte algunas cosas. ¿Quién es el que oye lo que vuestra historia os cuenta? Barry: Yo. MachineTranslatedbyGoogle 186 Metáfora en la práctica Terapeuta: Exacto. ¿Y quién está moviendo los pies? Barry: Yo. Terapeuta: Hasta ahora ha movido los pies tal como su historial le indica que lo haga. Ahora veamos si puedes experimentar. Es obvio que puedes seguir los consejos de tu historia. Así que todavía puedes, si quieres. Puedes liderar con el pie derecho. ¿Vamos a ver si puedes hacer algo diferente? Pero déjame advertirte: soy tu historia y te contaré lo que siempre te digo. ¡Pie derecho primero! (Barry se queda quieto, dudando, y el terapeuta repite con énfasis: “¡Primero el pie derecho!” Barry da unos pasos, pero esta vez guiando con el pie izquierdo). Terapeuta: ¿Cómo fue eso? Barry: Se sentía bastante raro, en realidad. Como si tuviera que concentrarme realmente primero. Terapeuta: ¿Y quién es el que tomó nota de este extraño sentimiento? Barry: Yo. Terapeuta: ¿Y quién mueve tus pies? Barry: Yo. El terapeuta y Barry repiten la tarea unas cuantas veces más, con el terapeuta enfatizando la misma instrucción y haciendo las mismas preguntas sobre quién está tomando nota de qué y quién está actuando. Luego, el terapeuta concluye el ejercicio e invita a las reflexiones de Barry. ¿Podría relacionarse con el ejercicio? Una forma de aclarar su punto pretendido es decir: “Aquí teníamos una pequeña regla tonta sobre con qué pie empezar. No es un problema en tu vida real. Pero ¿qué pasa con otras reglas que están demasiado listas para gobernar tus pasos, como 'no tiene sentido; abandonar'?" Como en el postludio de todos los ejercicios experienciales, es valioso preguntar a los clientes sobre lo que experimentan, y debido a que las respuestas que obtenga serán diferentes de una persona a otra, este diálogo puede tomar diferentes formas. Un bastante común MachineTranslatedbyGoogle Metáforas y ejercicios experienciales 187 La experiencia en este ejercicio en particular es que “hacer lo que me dice mi historia” es muy automático y sorprendentemente sorprendentemente poderoso. Muchos clientes también se refieren a la experiencia bastante peculiar de “elegir”. Que podamos hacer precisamente eso, incluso en presencia de auto-reglas auto-reglas arraigadas, es uno de los puntos principales del ejercicio. ¿Qué es lo que el terapeuta está tratando de hacer en términos de los tres principios? • Análisis funcional: el cumplimiento habitual del cliente con una instrucción o regla arraigada se ilustra y pretende ser una aplicación de un análisis funcional de una estrategia conductual conductual disfuncional. En la posibilidad de elección, la idea es poner al cliente en contacto vivencial con una estrategia alternativa. • Establecimiento de una distancia de observación: La extrema simplificación de la estrategia disfuncional disfuncional (y su alternativa) pretende aumentar la probabilidad de una mayor distancia de observación. • Aclarar qué es importante en la vida y qué pasos concretos se pueden tomar en esa dirección: Tal como se ha descrito el ejercicio hasta ahora, no existe una conexión obvia con este principio terapéutico. Pero el diálogo es fácil de encaminar allí, dado que Barry experimenta “la oportunidad de elegir” dentro del contexto del ejercicio, estimulado por preguntas como, “Si pudieras elegir, en áreas en las que anteriormente simplemente has hecho lo que te ha dicho la historia”. te dije que lo hicieras, ¿qué sería importante que hicieras?” Si Barry puede relacionarse con el ejercicio, esta simplificación puede permitir que el terapeuta (y el mismo Barry) lo usen como una metáfora cuando surja la necesidad, tal vez cuando Barry describa nuevamente una de las reglas de sí mismo que lo atrapa fácilmente y dice algo. como, “No tiene sentido. Bien podría rendirme. En este caso, un posible comentario es “¡Pie derecho primero!”. El lector presumiblemente entiende entiende que estos ejercicios son metafóricos. Los clientes en terapia psicológica no tienen problemas para caminar a lo largo de una línea en el suelo ante impedimentos escritos, o para conducir con el pie izquierdo. No existe una distancia real entre una persona y los l os pensamientos que esa persona tiene. La experiencia del asco no tiene color y no se puede poner sobre una mesa. Un recuerdo no es una película que se pueda proyectar sobre una puerta. Sin embargo, si estos ejercicios funcionan metafóricamente, pueden usarse para efectuar cambios, de acuerdo con los tres principios destacados en este libro. MachineTranslatedbyGoogle MachineTranslatedbyGoogle Epílogo Mi estrategia en este libro ha sido unificar la investigación básica con la práctica psicoterapéutica para ver si se puede arrojar alguna luz sobre un área que la mayoría de los modelos psicoterapéuticos consideran importante, a saber, cómo se pueden usar las metáforas en conversaciones que pretenden ayudar a las personas a cambio. Con este fin, he utilizado investigaciones de dos disciplinas algo diferentes, la lingüística y el análisis del comportamiento, que han demostrado tener puntos de vista notablemente similares complementarios sobre nuestra comprensión científica de cómo se usan las metáforasoen la interacción humana. Luego pasé de una comprensión fundamental del uso de la metáfora en general a la práctica psicoterapéutica, utilizando tres principios basados en el análisis de la conducta, en particular un análisis conductual moderno del lenguaje y la cognición conocido como teoría del marco relacional. El resultado es una serie de propuestas sobre cómo se pueden usar las metáforas en conversaciones destinadas a generar cambios. Espero que estas propuestas ayuden tanto a los terapeutas como a los investigadores en sus esfuerzos por determinar cómo las conversaciones, y en particular el uso de metáforas en tales conversaciones, pueden contribuir a cualquier cambio que las personas busquen para sí mismas. Metáforas sobre la ciencia Lo que en el lenguaje cotidiano llamamos “lenguaje literal” ha sido relegado a un segundo plano en este libro. Como señalé anteriormente, esto no se debe a que esta forma de hablar carezca de importancia en ningún sentido; de hecho, en muchas situaciones realiza una función crítica particular. Una de esas situaciones es la charla científica y lo que llamamos teorías. Aquí, la vaguedad que caracteriza el habla metafórica es a menudo una desventaja. En la teoría científica se busca la máxima precisión y exactitud, en la medida de lo posible. Por eso, por ejemplo, la descripción de RFT, que es la piedra angular científica de este libro, trata de ser técnica y precisa en lugar de MachineTranslatedbyGoogle 190 Metáfora en la práctica que metafóricamente expresivo. Al mismo tiempo, las metáforas también cumplen aquí una función, a saber, como indicadores orientados hacia algún rasgo central. El término “encuadre relacional” es en sí mismo un ejemplo de esto. Es una metáfora que pretende orientar al oyente hacia la idea de que “enmarcamos” todo lo que encontramos al relacionarlo con otras cosas. Nosotros, como participantes de una comunidad social, establecemos las relaciones. Comencé este libro mencionando algunos poetas suecos y ahora tengo la intención de cerrar entregándoselo a otro: Thomas Tidholm. Lo hago porque creo que lo siguiente hace una declaración particularmente apropiada apropiada sobre mi punto de partida científico: el contextualismo funcional. El poema apunta a algo fundamental para este libro. Entonces, para cerrar, es volver a lo básico. ¿De donde? Sé que mucha gente se pregunta de dónde viene, si de dentro o de fuera, y si se puede acabar. Yo digo que viene de afuera. Puedes decir por nuestras manos, cómo las sostenemos listas para recibirlo. Todo nuestro ser está vuelto de esa manera, cara y todo. Nada está vuelto hacia adentro, sólo la espalda. No esperas nada de ahí, por eso no hay cara de ese lado. Puedes reírte ahí, pero tu risa sale por tu boca y va al encuentro de lo que viene de afuera, a saludar, y traerlo adentro. Algunas personas dicen que estiramos las manos o nos reímos para dar lo que tenemos, pero eso no es lo que pienso. Creo que solo queremos más y más, siempre más. No creo que tengamos nada. Luego preguntan si se puede acabar. Yo digo que no se puede. Eso al menos es seguro. Dura toda tu vida. Thomas Tidholm, 1991 Traducido por Gabriella Berggren MachineTranslatedbyGoogle Expresiones de gratitud Desde los días en que pensé en escribir algo sobre metáfora y psicoterapia hasta hoy, han pasado casi veinte años. Puedo mirar hacia atrás en un rico viaje, y muchos colegas y amigos han contribuido a lo que ahora es este libro, algunos por su investigación y otros a través del diálogo creativo. Algunos saben que contribuyeron, otros probablemente no. Siempre estaré agradecido a tantos. En cuanto a la versión en inglés, un agradecimiento especial a Carmen Luciano, Fran Ruiz, Ian Stewart y Matthieu Villatte, quienes leyeron todo o parte del manuscrito y realizaron muchas sugerencias valiosas. Todas las deficiencias siguen siendo, por supuesto, mi propia responsabilidad. Gracias también a Neil Betteridge, quien hizo la mayor parte de la traducción del sueco al inglés, y a Susan LaCroix por su forma fluida de editar la versión final. Finalmente, quiero agradecer a un gran grupo de personas a quienes no puedo mencionar por su nombre. Los muchos clientes que he visto a lo largo de los años me han enseñado mucho, sobre todo por la forma en que han utilizado la metáfora. ¡Un gran y cálido agradecimiento a todos y cada uno! MachineTranslatedbyGoogle MachineTranslatedbyGoogle Referencias Amrhein, PC (2004). ¿Cómo funciona la entrevista motivacional? Lo que revela la conversación con el cliente. Revista de psicoterapia cognitiva: una publicación trimestral internacional, 18, 323–336. Angus, LE (1996). Un análisis intensivo de los temas metafóricos en psicoterapia. En JS Mio (ed.), Metáfora: Implicaciones y aplicaciones. Mahvah, Nueva Jersey: Lawrence Erlbaum Associates. Angus, LE y Greenberg, LS (2011). Trabajando con la narrativa en la terapia centrada en la emoción: Cambiando historias, sanando vidas. Washington: Asociación Americana de Psicología. Angus, LE y Korman, Y. (2002). Conflicto, coherencia c oherencia y cambio en la psicoterapia breve: análisis del tema de una metáfora. En SR Russel (ed.), La comunicación verbal de las emociones: Perspectivas interdisciplinarias. Mahvah, Nueva Jersey: Lawrence Erlbaum Associates. Angus, LE y Rennie, DL (1988). Participación del terapeuta en la generación de metáforas: estilos colaborativos y no colaborativos. Psicoterapia, 25, 552–560. Angus, LE y Rennie, DL (1989). Visualizando el mundo representacional: La experiencia del cliente de la expresión metafórica en psicoterapia. Psicoterapia , 26, 372–379. Aristóteles (1920). La poética. Oxford: The Clarendon Press. Barker, P. (1985). Uso de metáforas en psicoterapia. Nueva York: Brunner. Barlow, DH (2002). La ansiedad y sus trastornos: la naturaleza y el tratamiento t ratamiento de la ansiedad y pánico (2ª ed.). Nueva York: Guilford Press. Barlow, DH, Farchione, TJ, Fairholme, CP, Ellard, KK, Boisseau, CL, Allen, LB y Ehrenreich, M. (2010). Protocolo unificado para el tratamiento transdiagnóstico de los trastornos emocionales: Guía del terapeuta. Nueva York: Oxford University Press MachineTranslatedbyGoogle 194 Metáfora en la práctica Barlow, DH (rojo). (2014). Manual clínico de trastornos psicológicos (5ª ed.) Nueva York: Guilford Press. Barnes-Holmes, D. y Stewart, I. (2004). Teoría de marcos relacionales y razonamiento analógico: investigaciones empíricas. Revista Internacional de Psicología y Terapia Psicológica, 4, 241–262. Bateman, A. y Fonagy, P. (2006). Tratamiento basado en la mentalización del trastorno límite de la personalidad: una guía práctica. Oxford: Prensa de la Universidad de Oxford. Battino, R. (2002). Metaforia: Metáfora y metáfora guiada para psicoterapia y sanación. Carmarthen: Crown House Publishing Ltd. Beck, AT (1976). La terapia cognitiva y los trastornos emocionales. Nueva York: Merediano. Beck, AT y Weishaar, M. (1989). Terapia cognitiva. En A. Freeman, KM Simon, LE Beutler y H. Arkowitz (ed.), Manual completo de terapia cognitiva (s. 21–36). Nueva York: Plenum Press. Bennet-Levi, J., Butler, G., Fennel, M., Hackman, A., Mueller, M. y West Brook, D. (2004). Guía de Oxford para experimentos conductuales en terapia cognitiva. Oxford: Prensa de la Universidad de Oxford. Bernstein, A., Hadash, Y., Lichtash, Y., Tanay, G., Shepherd, K. y Fresco, DM (2015). Descentramiento y construcciones relacionadas: una revisión crítica y un modelo de procesos metacognitivos. Perspectivas sobre la ciencia psicológica, 10, 599–617. Onda, RM (1977). Metáfora: Una revisión de la literatura psicológica. Boletín psicológico, 84, 81–92. Bleiberg, KL y Markowitz, JC (2014). Psicoterapia interpersonal para la depresión. En DH Barlow (ed.), Manual clínico de trastornos psicológicos (5.ª ed.) (p. 332–352). Nueva York: Guilford Press. Blenkiron, P. (2010). Historias y analogías en la terapia cognitiva conductual. Éster de chich: Wiley-Blackwell. Bond, FW, Hayes, SC, Baer, RA, Carpenter, KM, Guenole, N., Orcutt, HK, Watz, T. y Zettle, RD (2011). Propiedades psicométricas preliminares del cuestionario de aceptación y acción-II: una medida revisada de inflexibilidad psicológica y evitación experiencial. Terapia conductual, 42, 676–688. MachineTranslatedbyGoogle Referencias 195 Boroditsky, L. (2000). Estructuración metafórica: comprender el tiempo a través metáforas espaciales. Cognición, 22, 1–28. Boroditsky, L. (2001). ¿El lenguaje da forma al pensamiento? Las concepciones del tiempo de los hablantes de inglés y mandarín. Psicología Cognitiva, 43, 1–22. Boroditsky, L., Schmidt, LA y Phillips, W. (2003). Sexo, sintaxis y tics semánticos. En D. Gentner & S. GoldinG oldin-Meadow Meadow (ed.), Language in mind: Advances in language and cognition (p. 61–79). Boston: Prensa del MIT. Brennan, SE y Clark, HH (1996). Pactos conceptuales y elección léxica en la conversación. Revista de psicología experimental: aprendizaje, memoria y cognición, 22, 1482–1493. Bryan, CJ, Ray-Sannerud, B. y Heron, EA (2015). La flexibilidad psicológica como una dimensión de la resiliencia para el estrés postraumático, la depresión y el riesgo de ideación suicida entre el personal de la Fuerza Aérea. Revista de Ciencias del Comportamiento Contextual, 4, 263–268. Cardillo, ER, Watson, CE, Schmidt, GL, Kranjec, A. y Chatterje, A. (2012). De la novela a lo familiar: afinando el cerebro para las metáforas. Edad de Neuroim, 59, 3212–3221. Catania, AC (2007). Aprendizaje (4ª ed.). Nueva York: Sloan Publishing. Chawla, N. y Ostafin, B. (2007). La evitación experiencial como un enfoque dimensional funcional de la psicopatología: una revisión empírica. Revista de Psicología Clínica, 63, 871–890. Chemero, A. (2009). Ciencia cognitiva encarnada radical. Cambridge: El MIT Prensa. Christoffer, PJ y Dougher, MJ (2009) Una cuenta analítica del comportamiento de la entrevista motivacional. El analista de comportamiento, 32, 149–161. Ciarrochi, J., Bilich, L. y Godsel, C. (2010). La flexibilidad psicológica como mecanismo de cambio en la terapia de aceptación y compromiso. En R. Baer. Evaluación de la atención plena y la aceptación: Iluminando los procesos de cambio (p. 51–76). Oakland. Publicaciones de New Harbinger. Cienki, A. y Müller, C. (2008). Metáfora, gesto y pensamiento. En LE Gibbs (red.), El manual de Cambridge de metáfora y pensamiento (p. 483– 501). Nueva York: Cambridge University Press. MachineTranslatedbyGoogle 196 Metáfora en la práctica Clark, DM, Ehlers, A., Hackmann, A., McManus, F., Fennell, M., Grey, N., et al. (2006). Terapia cognitiva versus exposición y relajación aplicada en fobia social: un ensayo controlado aleatorio. Revista de consultoría y psicología clínica, 74, 568–578. Peines, G. y Freedman, J. (1990). Símbolo, relato y ceremonia: uso de la metáfora en terapia individual y familiar. Nueva York: WW Norton & Company. Coulson, S. (2008). La comprensión de metáforas y el cerebro. En RW Gibbs (ed.), El manual de metáfora y pensamiento de Cambridge (p. 177–194). Nueva York: Cambridge University Press. Craske, MG y Barlow, DH (2014). Trastorno de pánico y agarofobia. En DH Barlow (red.), (2014). manual clínico de trastornos psicológicos (5.ª ed.) (págs. 1–61). Nueva York: Guilford Press. Craske, MG, Treanor, M., Conway, CC, Zbozinek, T. y Vervliet, B. (2014). Maximización de la terapia de exposición: un enfoque de aprendizaje inhibitorio. Investigación y terapia del comportamiento, 58, 10–23. Dahl, JC, Plumb, JC, Stewart, I. y Lundgren, T. (2009). El arte y la ciencia de valorar en psicoterapia. Oakland: Publicaciones de New Harbinger. Dimidjian, S., Martell, CR, Herman-Dunn, R. y Hubley, S. (2014). Activación conductual para la depresión. En DH Barlow (ed.) Manual clínico de trastornos psicológicos (5.ª ed.) (p. 353–393). Nueva York: Guilford Press. Dymond, S. y Roche, B. (2013). Avances en la teoría del marco relacional: investigación y aplicación. Oakland: Publicaciones de New Harbinger. Fausey, CM y Boroditsky, L. (2011). ¿Quién lo sabe? Diferencias interlingüísticas en la memoria de los testigos presenciales. Psychonomic Bulletin & Review, 18, 150–157. Fedden, S. y Boroditsky, L. (2012). Espacialización del tiempo en Mian. hacer: 10.3369/fpsyg.2012.00485 Flückiger C, Del Re AC, Wampold BE, Symonds D y Horvath AO (2011). ¿Qué tan central es la alianza en psicoterapia? Un metanálisis dinal longitudinal multinivel. Revista de psicología consultora, 59, 10–17. Foa, EB, Hembree, EA y Rothbaum, BO (2007). Exposición prolongada para TEPT: procesamiento emocional de experiencias traumáticas. Oxford: Oxford University Press. MachineTranslatedbyGoogle Referencias 197 Foa, EB, Huppert, JD y Cahill, SP (2006). Teoría del procesamiento emocional: una actualización. En Rothbaum, B. O (ed.), Ansiedad patológica: Procesamiento emocional en etiología y tratamiento (p. 3–24). Nueva York: Guilford Press. Foody, M., Barnes-Holmes, Y., Barnes-Holmes, Barnes-Holmes, D. y Luciano, C. (2013). Una investigación empírica de relaciones jerárquicas versus relaciones de distinción en un ejercicio ACT basado en uno mismo. Revista internacional de psicología y terapia psicológica, 13, 373–385. Foody, M., Barnes-Holmes, Barnes-Holmes, Y., Barnes-Holmes, Barnes-Holmes, D., Rai, L. y Luciano, C. (2015). Una investigación empírica del papel del yo, la jerarquía y la distinción en un ejercicio ACT común. Registro psicológico, 65, 231–243. Foody, M., Barnes-Holmes, Y., Barnes-Holmes, Barnes-Holmes, D., Törneke, N., Luciano, C., Stewart, I. y McEnteggart, C. (2014). RFT para uso clínico: El ejemplo de la metáfora. Revista de ciencias del comportamiento contextual, 3, 305–313. Forceville, C. (2009). Metáfora no verbal y multimodal en un marco cognitivista: Agendas para la investigación. En CJ Forceville & E. Urio-Aparisi (eds.), Metáfora multimodal (págs. 19–42). Berlín: Mouton de Gruyfer. Franklin, ME y Foa, EB (2014). Desorden obsesivo compulsivo. en DH Barlow (ed.), Manual clínico de trastornos psicológicos (5.ª ed.) (p. 155– 205). Nueva York: Guilford Press. Fryling, M. (2013). Construcciones y eventos en la conducta verbal. el analisis de conducta verbal, 29, 157–165. Fuhrman, O., McGormick, K., Chen, E., Jiang, H., Shu, D., Mao, S. y Boro ditsky, L. (2011). Cómo las fuerzas lingüísticas y culturales dan forma a las concepciones del tiempo: tiempo en inglés y mandarín en 3D. Ciencia cognitiva, 35, 1305–1328. Gentner, D. y Bowdle, B. (2008). La metáfora como mapeo de estructuras. En LE Gibbs (ed.), El manual de Cambridge de metáfora y pensamiento (p. 109-128). Nueva York: Cambridge University Press. Gibbs RW (rojo). (2008). El manual de Cambridge de metáfora y pensamiento. Nueva York: Cambridge University Press. Gifford, EV y Hayes, SC (1999). Contextualismo funcional: una filosofía pragmática para la ciencia del comportamiento. En W. O'Donohue & R. Kitchener (ed.), Manual de conductismo (p. 285–327). San Diego: Prensa Académica. MachineTranslatedbyGoogle 198 Metáfora en la práctica Gil-Luciano, B., Ruiz, F. J., Valdivia-Salas, S., & Suárez-Falcón, J. C. (2016) Promoviendo la flexibilidad psicológica en tareas de tolerancia: enmarcando el comportamiento a través de relaciones deícticas/jerárquicas y especificando funciones aumentadas. El registro psicológico doi:10.1007/s40732–016–0200–5. Giora, R. (2008). ¿Es la metáfora única? En RW Gibbs (ed.), El manual de metáfora y pensamiento de Cambridge (p. 143–160) Nueva York: Cambridge University Press. Gloster, AT, Klotsche, J., Chaker, S., Hummel, KV y Hoyer, J. (2011). Evaluación de la flexibilidad psicológica: ¿Qué agrega por encima y más allá de las construcciones existentes? Evaluación psicológica, 23, 970–982. Greenberg, LS y Pavio, SC (1997). El trabajo con las emociones en psicoterapia. Nueva York: Guilford Press. Greenberg, LS, Rice, LN y Elliot, R. (1993). Fascilitando el cambio emocional: El proceso momento a momento. Nueva York: Guilford Press. Hayes, LJ (1994). Pensamiento. En L. Hayes, SC Hayes, O. Kochi y M. Sato (eds.), Análisis conductual del lenguaje y la cognición. (p. 149–164) Oakland, CA: Publicaciones New Harbinger. Hayes, LJ (1998). El recuerdo como evento psicológico. revista de teoria y psicología filosófica, 18, 135–143. Hayes, Carolina del Sur (1997). La epistemología del comportamiento incluye el conocimiento no verbal. En LJ Hayes & PM Ghezzi, (ed.) Investigaciones en epistemología del comportamiento (págs. 35–43). Reno: Prensa de contexto. Hayes SC, Barnes-Holmes, D. y Roche, B. (red.). (2001). Teoría del marco relacional: una explicación post skinneriana del lenguaje y la cognición humanos. Nueva York: Kluwer Academic/Plenum Publishers. Hayes, SC, Strosahl, K. y Wilson, KG (2012). Terapia de aceptación y compromiso. El proceso y la práctica del cambio consciente. Nueva York: Guilford Press. Hayes, SC, Wilson, KG, Gifford, EV, Follette, VM y Strosahl, K. (1996). Evitación experiencial y trastornos del comportamiento: un enfoque dimensional funcional para el diagnóstico y tratamiento. Revista de consultoría y psicología clínica, 64, 1152– 1168. Hearn, J. y Lawrence, M. (1981). Escultura en familia: I. Algunas dudas y algunas posibilidades. Revista de terapia familiar, 3, 341–352. MachineTranslatedbyGoogle 199 Referencias Horvath, AO, Del Re, AC, Flückiger, C. y Symonds, D. (2011). Alianza en psicoterapia individual. En JC Norcross (ed.), Relaciones psicoterapéuticas que funcionan (p. 25– 69). Oxford: Prensa de la Universidad de Oxford. Hughes, S. y Barnes-Holmes, D. (2016). Teoría del marco relacional: la explicación básica. En SC Hayes, D. Barnes-Holmes, R. Zettle y T. Biglan (red.), The Wiley handbook of contextual Behavior Science (p. 129–179). Chiches ter: John Wiley & Sons. Karp, M. y Holmes, P. (1998). El manual de psicodrama. Londres: Routledge. Kashdan, TB, Barrios, V., Forsyth, JP y Steger, MF (2006). Evitación experiencial como una vulnerabilidad psicológica generalizada: comparaciones con estrategias de afrontamiento afrontamien to y regulación emocional. Investigació Investigación n y terapia del comportamien comportamiento, to, 9, 1301–1320. Kashdan, TB y Rottenberg, J. (2010). La flexibilidad psicológica como aspecto fundamental de la salud. Revisión de psicología clínica, 30, 865–878. Katz, SM (2013). Metáfora y campos: terreno común, lenguaje común y el futuro del psicoanálisis. Nueva York: Routledge. Kohlenberg, RJ y Tsai, M. (1991). Psicoterapia analítica funcional: Creando relaciones terapéuticas terapéutica s intensas y curativas. Nueva York: Pleno. Kopp, RR (1995). Terapia de metáforas: uso de metáforas generadas por el cliente en psi choterapia Nueva York: Brunner/Mazel. Kopp, RR y Craw, MJ (1998). Lenguaje metafórico, cognición metafórica y terapia cognitiva. Psicoterapia 35, 306–311. Kövecses, Z. (2002). Conceptos de emoción: constructivismo social y lingüística cognitiva. En SR Fussell (ed.), Las comunicaciones verbales de las emociones: perspectivas interdisciplinarias (p. 109–124). Mahwak, Nueva Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Inc. Kövecses, Z. (2010). Metáfora: Una introducción práctica. Nueva York: Oxford Universidad. Lakoff, G. (1993). La teoría contemporánea de la metáfora. En A. Ortony (ed.), Metáfora y pensamiento (segunda ed.) (p. 202–251). Cambridge: Prensa de la Universidad de Cambridge. MachineTranslatedbyGoogle 200 Metáfora en la práctica Lakoff, G. (2008). La teoría neural de la metáfora. En RW Gibbs (red.) El manual de Cambridge de metáfora y pensamiento (p. 17–38). Nueva York: Cambridge University Press. Lakoff, G. y Johnson, M. (1980). Metáforas por las que vivimos. Chicago: Prensa de la Universidad de Chicago. Lang, T. y Helbig-Lang, S. (2012). Exposición en vivo con y sin presencia de un terapeuta: ¿Importa? En P. Neudeck, HU. Wittchen (ed.), Terapia de exposición: repensar el modelo: refinar el método (p. 261–273). Nueva York: Springer Science. Lawley, J. y Tompkins, P. (2000). Metáforas en mente: Transformación a través del modelado simbólico. Londres: The Developing Company Press. Leary, DE (1990). La musa de la psique: el papel de la metáfora en la historia de la psicología. En Leary, DE (ed.), Metáforas en la historia de la psicología (p. 1–23) Nueva York: Cambridge University Press. Legowski, T. y Brownlee, K. (2001). Trabajando con la metáfora en la narrativa terapia. Revista de psicoterapia familiar, 12, 19–28. Levin, M. E., Luoma, J. B., Vilardaga, R., Lillis, J., Nobles, R., & Hayes, S. C. (2015). Examinar el papel de la inflexibilidad psicológica, la toma de perspectiva y la preocupación enfática en el prejuicio generalizado. Revista de psicología social aplicada, 46, 180–191. Levin, ME, MacLane, C., Daflos, S., Seeley, JR, Hayes, SC, Biglan, A. y Pistorello, J. (2014). Examinando la inflexibilidad psicológica como un proceso transdiagnóstico a través de los trastornos psicológicos. Journal of contextual behav ioral science, 3, 155–163. Levitt, H., Korman, Y. y Angus, L. (2000). Un análisis de la metáfora en los tratamientos de la depresión: la metáfora como marcador de cambio. Orientación psicológica trimestral, 13, 23–35. Linehan, MM (1993). Tratamiento cognitivo-conductual del trastorno límite de la personalidad. Nueva York: Guilford Press. Linehan, MM (1997). Validación y psicoterapia. En. AC Bohart & LS Greenberg (ed.), Empatía reconsiderada: Nuevas direcciones en psicoterapia (pág. 353–392). Washington, DC: Asociación Americana de Psicología. MachineTranslatedbyGoogle 201 Referencias Linehan, MM (2015). El manual de entrenamiento de habilidades DBT (segunda ed.). Nueva York: Guilford Press. Lipkens, R. y Hayes, SC (2009). Producir y reconocer relaciones analógicas. Revista de análisis experimental del comportamiento, 91, 105–126. Longmore, R. y Worrel, M. (2007). ¿Necesitamos desafiar los pensamientos en la terapia cognitiva conductual? Revisión de psicología clínica, 27, 173–187. Luciano, C., Ruiz, FJ, Vizcaino-Torre Vizcaino-Torres, s, RM, Sánches-Martin, V., Martinez, O., & Lópes-Lópes, JC (2011). Un análisis del marco relacional de la defusión en la terapia de aceptación y compromiso. Revista internacional de psicología y terapia psicológica, 11, 165–182. Luciano, C., Valdivia-Salas, S., Cabello-Luque, F., & Hernández, M. (2009). Desarrollo de reglas autodirigidas. En RA Rehfeldt & Y. Barnes-Holmes (ed.), Respuesta relacional derivada: Aplicaciones para estudiantes con autismo y otras discapacidades del desarrollo (p. 335–352). Oakland: Publicaciones de New Harbinger. Lundahl, B. y Burke, BL (2009). La efectividad y aplicabilidad de la entrevista motivacional: motivac ional: una revisión práctica de cuatro metanálisis. Revista de psicología clínica. En sesión, 65, 1232-1245. Martell, CR, Addis, ME y Jacobson, NS (2001). Depresión en contexto: Estrategias para la acción guiada. Nueva York: WW Norton. Martin, J., Cummings, AL y Hallberg ET (1992) Uso intencional de la metáfora por parte de los terapeutas: Memorabilidad, impacto clínico y posible epistémica/ funciones motivacionales. Revista de consultoría y psicología clínica, 60, 143–145. McCullough, L., Kuhn, N., Andrews, S., Kaplan, A., Wolf, J. y Lanza Hurley, CL (2003). Tratamiento de la fobia afectiva: un manual para la psicoterapia dinámica a corto plazo. Nueva York: Guilford Press. McHugh, L. y Stewart, I. (2012). El yo y la toma de perspectiva: contribuciones y aplicaciones de la ciencia conductual moderna. Oakland: Publicaciones de New Harbinger. McCurry, SM y Hayes, SC (1992) Perspectivas clínicas y experimentales sobre el habla metafórica. Revisión de psicología clínica, 12, 763–785. MachineTranslatedbyGoogle 202 Metáfora en la práctica McMullen, LM (1989) Uso del lenguaje figurado en casos exitosos y no exitosos de psicoterapia: tres comparaciones. Metáfora y actividad simbólica, 4, 203–225. Mc Mullen, LM (2008). Poniéndolo en contexto: Metáfora y psicoterapia. En RW Gibbs (red.), El manual de Cambridge de metáfora y pensamiento (pág. 397–411). Nueva York: Cambridge University Press. McMullen, LM y Convey, JB (2002). Metáforas convencionales para la depresión. En SR Russel (ed.), La comunicación verbal de las emociones: perspectivas interdisciplinarias (p. 167– 182) Mahvah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. Mennin, DS, Ellard, KK, Fresco DM y Gross, JJ (2013) United we stand: enfatizando los puntos en común entre las terapias cognitivo-conductuales. cognitivo-conductuales. Terapeuta conductual, 44, 234–248. Miller, WR y Rollnick, S. (2013). Entrevista motivacional: ayudar a las personas a cambiar. Nueva York: Guilford Press. Miller, WR y Rose, GS (2009). Hacia una teoría de la interacción motivacional visita. Psicólogo estadounidense, 64, 527–537. Monson, CM, Resick, PA y Rizvi, SL (2014). Trastorno de estrés postraumático. En DH Barlow (ed.), Manual clínico de trastornos psicológicos (5.ª ed.) (págs. 62–114). Nueva York: Guilford Press. Morris, MW, Sheldon, OJ, Ames, DR y Young, MJ (2007). Las metáforas y el mercado: Consecuencias y condiciones previas de las metáforas de agentes y objetos en los comentarios del mercado de valores. Comportamiento organizacional organizacional y procesos de decisión humana. 102, 174–192. Muller, C. (2008). Metáforas vivas y muertas, durmiendo y caminando: una dinámica vista. Chicago: Prensa de la Universidad de Chicago. Müller, C. y Cienki, A (2009). Palabras, gestos y más allá: Formas de metáfora multimodal en el uso del lenguaje hablado. En CJ Forceville & E. Urio-Aparisi (ed.), Metáfora multimodal (p. 297–328). Berlín: Mouton de Gruyfer. Muran, JC y DiGiuseppe, RA (1990). Hacia una formulación cognitiva del uso de metáforas en psicoterapia. Revisión de psicología clínica, 10, 69–85. MachineTranslatedbyGoogle Referencias 203 Neacsiu, AD y Linehan, MM (2014). Trastorno límite de la personalidad. En DH Barlow (ed.), Manual clínico de trastornos psicológicos (5 uppl.) (p. 394– 461). Nueva York: Guilford Press. Needham-Didsbury, I. (2014). Metáfora en el discurso psicoterapéutico: Implicaciones para la interpretación del enunciado. Estudios de Poznan en lingüística contemporánea, 50, 75–97. Neudeck, P. y Einsle, F. (2012). Difusión de la terapia de exposición en la práctica clínica: ¿Cómo manejar las barreras? En P. Neudeck & H.-U. Wittchen (eds.), Terapia de exposición: repensar el modelo: refinar el método (p. 23– 34). Nueva York: Springer Science. Neudeck, P. y Wittchen, H.-U. (2012). Terapia de exposición: Repensando el modelo— refinando el método. Nueva York: Springer Science. Noë, A. (2004). Acción en la percepción. Cambridge: La prensa del MIT. Norcross, JC y Lampert, MJ (2011). Relaciones de psicoterapia que funcionan II. Psicoterapia, 48, 4–8. Ogden, P. y Fisher, J. (2015) Psicoterapia sensimotora: intervenciones para el trauma y el apego. Nueva York: WW Norton & Company. Ogden, P., Pain, C. y Fisher, J. (2006). Un enfoque sensoriomotor para el tratamiento del trauma y la disociación. Clínicas psiquiátricas de América del Norte, 29, 263– 279. Ollendick, TH y Davis, TE (2013). Tratamiento de una sesión para fobias específicas: una revisión de la exposición de una sesión de Öst con niños y adolescentes. Terapia cognitiva conductual, 42, 275–283. Ortony, A. (1993). Metáfora, lenguaje y pensamiento. En A. Ortony (ed.), Metáfora y pensamiento (p. 1–16) (segunda ed.) Cambridge: Cambridge University Press. Payne, LA, Ellard, KK, Farchione, CF, Fairholme, CP y Barlow, DH (2014). Trastornos emocionales: un protocolo transdiagnóstico unificado. en DH Barlow (ed.), Manual clínico de trastornos psicológicos (5.ª ed.) (p. 237– 274). Nueva York: Guilford Press. Porges, SO (2011). La teoría polivagal. Fundamentos neurofisiológicos de las emociones, apego, comunicación, autorregulación. Nueva York: WW & Company. MachineTranslatedbyGoogle 204 Metáfora en la práctica Ramnerö, J. y Törneke, N. (2008). El ABC del comportamiento humano. Principios conductuales para el clínico en ejercicio. Oakland: Publicaciones de New Harbinger. Ramnerö, J. y Törneke, N. (2015). Sobre tener una meta: Las metas como representaci representaciones ones o comportamie comportamiento. nto. El registro psicológico, 65, art. 89–99. Rasmussen, B. y Angus, L. (1996). Metáfora en psicoterapia psicodinámica psicodinámica con clientes borderline y no borderline: un análisis cualitativo. Psicoterapia, 33, 521–530. Rasmussen, BM (2002). Vinculación de metáforas y sueños en la práctica clínica. Trabajo social psicoanalítico, 9, 71–87. Ritchie, LD (2006). Contexto y conexión en la metáfora. Nueva York: Palgrave Macmillan. Roemer, L. y Orsillo, SM (2014). Una terapia conductual basada en la aceptación para el trastorno de ansiedad generalizada. En DH Barlow (ed.), Manual clínico de trastornos psicológicos (5.ª ed.) (p. 206–236). Nueva York: Guilford Press. Rosen, S. (1982). Mi voz irá contigo: La enseñanza y los cuentos de Milton. h Erickson. Nueva York: WW Norton & Company. Ruiz, FJ y Luciano, C. (2011). Analogías entre dominios como relacionando relaciones derivadas entre dos redes relacionales separadas. Diario del análisis experimental del comportamiento, 95, 369–385. Ruiz, FJ y Luciano, C. (2015). Las propiedades físicas comunes entre las redes relacionales mejoran la adecuación de la analogía. Revista del análisis experimental del comportamiento, 103, 498–510. Safran, JD y Muran, JC (2000). Negociar la alianza terapéutica: una guía de tratamiento relacional. Nueva York: Guilford Press. Safran JD y Segal, ZD (1990). Proceso interpersonal en terapia cognitiva. Nueva York: Guilford Press. Schnall, S. (2014). ¿Hay metáforas básicas? En MJ Landau, MD Robin son & BP Meier (ed.), El poder de la metáfora: Examinando su influencia en la vida social (p. 225 247). Washington: Asociación Americana de Psicología. MachineTranslatedbyGoogle 205 Referencias Segal, ZV, Williams, MG y Teasdale, JD (2001). Terapia cognitiva basada en la atención plena para la depresión: un nuevo enfoque para prevenir la recaída. Nueva York: Guilford Press. Sierra , MA , Ruiz , FJ , Florez , CL , Riano-Hernandez , DR , & Luciano , C . (2016). El papel de las propiedades físicas comunes y las funciones aumentativas en el efecto de la metáfora. Revista Internacional de Psicología y Terapia Psicológica, 16, 265–279. Skinner, BF (1957). Comportamiento verbal. Nueva York: Appelton-Century-Crofts. Ap pelton-Century-Crofts. Skinner, BF (1974). Sobre el conductismo. Nueva York: Knopf. Skinner, BF (1989). Los orígenes del pensamiento cognitivo. psicólogo estadounidense, 44, 13–18. Steen, GJ (2011) La teoría contemporánea de la metáfora, ahora nueva y mejorado. Revisión de lingüística cognitiva, 9: 1, 26–64. Stewart, I. y Barnes-Holmes, D. (2001). Comprender la metáfora: una perspectiva de marco relacional. Analista de comportamiento, 24, 191–199. Stewart, I., Barnes-Holmes, D. y Roche, B. (2004). Un modelo funcional-analítico de analogía utilizando el procedimiento de evaluación relacional. Registro psicológico, 54, 531–552. Stewart, I., Barnes-Holmes, D., Roche, B. y Smeets, PM (2001). Generación de redes relacionales derivadas a través de la abstracción de propiedades físicas comunes: un posible modelo de razonamiento analógico. Registro psicológico, 51, 381–408. Stine, JJ (2005). El uso de metáforas al servicio de la alianza terapéutica y la comunicación terapéutica. Revista de la Academia Estadounidense de Psicoanálisis y Psiquiatría Dinámica 33, 531–545. Stoddard, JA y Afari, N. (2014). El gran libro de las metáforas de ACT. Oakland: Publicaciones de New Harbinger. Stott, R., Mansell, W., Salkovskis, P., Lavender, A. y Cartwright-Hatton, S. (2010). Guía de Oxford sobre metáforas en TCC: construyendo puentes cognitivos. Oxford: Prensa de la Universidad de Oxford. Sullivan, W. y Rees, J. (2008). Lenguaje limpio: Metáforas reveladoras y mentes abiertas. Carmarthen: Publicación de la casa de la corona. MachineTranslatedbyGoogle 206 Metáfora en la práctica Tay, D. (2013). Metáfora en psicoterapia: un análisis descriptivo y prescriptivo. Ámsterdam: John Benjamins Publishing Company Teasdale. Tay, D., (2014). Teoría de la metáfora para los profesionales de la consejería. En J. Littlemore & JR Taylor (Eds.), compañero de Bloomsbury de la lingüística cognitiva (págs. 352– 366). Londres: Bloomsbury. Tay, D. (2016a) Metáfora y transferencia psicológica. Metáfora y Símbolo 31(1), 11–30. Tay, D. (2016b). Los matices de la teoría de la metáfora para la psicoterapia constructivista, Revista de psicología constructivista, DOI: 10.1080/10720537.2016.116 1571. Tay, D. (2016c) Uso de metáforas en el cuidado de la salud: intervenciones de salud mental. En Semino, E. y Demien, Z. (ed) El manual de metáfora y lenguaje de Routledge. Nueva York: Routledge. Tay, D. y Jordan, J. (2015). La metáfora y la noción de control en la conversación sobre el trauma. Texto y conversación conversación,, 35(4), 553–573. Thibodeau, PH y Boroditsky, L. (2011). Metáforas con las que pensamos: El papel de la metáfora en el razonamiento. PLoS ONE 6(2): e16782. doi:10.1371/diario .pone.0016782. Thibodeau, PH y Boroditsky, L. (2013). Las metáforas del lenguaje natural influyen de forma encubierta en el razonamiento. PLoS ONE 8(1): e52961. doi:10.1371/diario .pone.0052961. Tidholm, T. (2005). Vida al aire libre: prosa y poesía. Traducido del sueco por Gabriella Berggren. Prensa de perejil. Torneke, N. (2010). Aprendizaje RFT. Una introducción a la teoría del marco relacional y su aplicación clínica. Oakland: Publicaciones de New Harbinger. Törneke, N., Luciano, C., Barnes-Holmes, Y. y Bond, F. (2016). RFT para la práctica clínica: tres estrategias fundamentales para comprender y tratar el sufrimiento humano. En RD Zettle, SC Hayes, D. Barnes-Holmes y T. Biglan (ed.), Manual de Wiley de ciencia conductual contextual (p. 254–272). Chiches ter: John Wiley & Sons. MachineTranslatedbyGoogle 207 Referencias Törneke, N., Luciano, C. y Valdivia-Salas, S. (2008). Comportamiento gobernado por reglas y problemas psicológicos. Revista internacional de psicología y terapia psicológica, 8(2), 141–156. Tranströmer, T. (2011) El gran enigma. Nuevos poemas recopilados. Traducido del sueco por Robin Fulton. Nueva York: New Direction Books. Tryon, GS y Winograd G. (2011). Consenso de objetivos y colaboración. Psicoterapia, 48, 50–57. Villatte, M., Villatte, JL y Hayes, SC (2016). Dominar la conversación clínica: el lenguaje como intervención. Nueva York: Guilford Press. Watchtel, PL (2011). Comunicaciones terapéuticas: Saber qué decir cuándo. Nueva York: Guilford Press. Wee, L. (2005). La construcción de la fuente: la metáfora como estrategia discursiva. discursiva. Estudios del discurso, 7, 363–384. Weissman, MM, Markowitz, JC y Klerman, GL (2000). Guía completa de psicoterapia interpersonal. Nueva York: Libros básicos. Pozos, A. (2005). Atención plena separada en terapia cognitiva: un análisis metacognitivo y diez técnicas. Revista de terapia racional-emotiva y cognitiva-conductual, 23, 337–355. Wilson, KG (2001). Algunas notas sobre construcciones teóricas: Tipos y validación desde una perspectiva conductual contextual: Revista internacional de psicología y terapia psicológica, 1, 205–215. Young, JE, Klosko, JS y Weishaar, ME (2003). Terapia de esquemas: una práctica guía del traductor. Nueva York: Guilford Press. Young, JE, Rygh, JL, Weinberger, AD y Beck, AT (2014). Terapia cognitiva para la depresión. En DH Barlow (red.) (2014), Manual clínico de trastornos psicológicos (5.ª ed.) (p. 275– 331). Nueva York: Guilford Press. Yus, F. (2009). Metáfora visual versus metáfora verbal: una cuenta unificada. En CJ Forceville & E. Urio-Aparisi (eds.), Metáfora multimodal (págs. 147–147). 172). Berlín: Mouton de Gruyfer. MachineTranslatedbyGoogle MachineTranslatedbyGoogle Niklas Törneke, MD, es psiquiatra y ha trabajado como psiquiatra senior en el departamento de psiquiatría general en su ciudad natal de Kalmar, Suecia, desde 1991 hasta que comenzó una práctica privada en 1998. Obtuvo su licencia como psicoterapeuta en 1996, y originalmente se formó como terapeuta cognitiva. Desde 1998, ha trabajado principalmente con terapia de aceptación y compromiso (ACT), tanto en su propia práctica como como docente y supervisor clínico. Su experiencia clínica abarca desde trastornos psiquiátricos como la esquizofrenia hasta trastornos de ansiedad y del estado de ánimo comunes con alta prevalencia en la población general. El escritor del prólogo Steven C. Hayes, PhD, es profesor de la Fundación de Nevada y director de capacitación clínica en el departamento de psicología de la Universidad de Nevada. Autor de cuarenta y un libros y casi 600 artículos científicos, su carrera se ha centrado en el análisis de la naturaleza del lenguaje y la cognición humanos, y su aplicación a la comprensión y el alivio del sufrimiento humano y la promoción de la prosperidad humana. Entre otras asociaciones, Hayes ha sido presidente de la Association for Behavioral and Cognitive Therapies y de la Association for Contextual Behavioral Science. Su trabajo ha recibido varios premios, incluido el premio Impact of Science on Application de la Society for the Advancement of Behavior Analysis y el premio Lifetime Achievement Award de la Association for Behavioral and Cognitive Therapies. MachineTranslatedbyGoogle MachineTranslatedbyGoogle Índice A B Análisis ABC, 86, 102, 134 Beck, Aarón, 77 ABC del Comportamiento Humano, El análisis de comportamiento, 3, 17–18, 33–42; (Ramnerö y Törneke), 2 ejercicios experienciales en, 165–166; sobre este libro, ix, 4 explicación de, 33–35; lingüística y, 40–41; terapia de aceptacion y compromiso uso de metáforas y, 70; problema inherente a, (ACTO 1; ejercicios experienciales utilizados en, 41–42; tactos descritos en, 37–40; conducta 165; principio de exposición en, 79; trabajo de verbal y, 35–36 motivación en, 75; proacción en, 81–82; psicoeducación en, 76; flexibilidad/rigidez activación conductual, 76, 81 psicológica en, 82; pensamiento visto en, 77 experimentos de comportamiento, 165 comportamientos: metáforas que vinculan antecedentes y, 102–110; acciones: consecuencias de, 36, 37; efecto de las metáforas en, 18–19 metáforas que vinculan consecuencias y, afectar la escuela, 76 97–102 agorafobia, 78 Berggren, Gabriela, 190 analogía, 9–10 metáfora de los calcetines azules, 121–122 ira, metáforas conceptuales para, 14 lenguaje corporal, 15 metáfora de la hormiga, 132–133, 138, 159–160 metáfora del libro, 118–119, 161–163 antecedentes: en análisis funcional, 86, 87; metáforas Boroditski, Lera, 41 que vinculan comportamientos y, 102–110 Brecht, Bertolt, 9 metáfora del autobús, 112–115, 147 respuesta relacional arbitrariamente aplicable, 45 señales contextuales arbitrarias, 45, 46, 48, 53, 55, 59 C metáforas atrapantes, 129–146; por aclarar la dirección de la vida, 141–144; para Aristóteles, 8 establecer la distancia de observación, 137–141; para análisis funcional, 132–137 terapia de arte, 1 relaciones causales, 56–59 MachineTranslatedbyGoogle 212 TCC. Ver terapia cognitiva conductual Metáfora en la práctica terapia cognitiva conductual (TCC), 2; experimentos de comportamiento en, 165; cambio: exposición utilizada para, 78; principios fundamentales de, 82–83; entrevista motivacional para, 74 disputa sobre pensar en, 77; psicoeducación utilizada en, 76 elección, humano, 121–122 lingüística cognitiva, 16–18, 22, 23, 41 aclarar la dirección de la vida: atrapar subconsciente colectivo, 12 metáforas para, 141–144; cocreando relaciones comparativas, 46 metáforas para, 150, 151, 152–153, 155– metáfora de las ventanas emergentes de la 156, 158, 161, 163; ejercicios experienciales para, 172, 177, 187; creación de metáforas computadora, 103–105 metáforas conceptuales, 10–16; para, 121– definición de, 11; emociones y, 13–14; 127; flexibilidad psicológica y, 86, 88–89 ejemplos de, 11–12; gestos y, 14–16 modelo de lenguaje limpio, 131 pactos conceptuales, 64 metáforas generadas por el cliente: aclarar la procesamiento consciente, 140 dirección de la vida usando, 143; establecer consecuencias: acciones relacionadas con, la distancia de observación usando, 137– 36, 37; metáforas que vinculan 138, 139 comportamientos y, 97–102; visualizando positivo, 123 relación cliente-terapeuta, 79–81, 87 contexto del uso de metáforas, 21–22, intereses clínicos, 73–85; procesamiento emocional, 79; exposición, 78–79; motivación, 74–75; proacción, 81–82; 56–57, 70 claves contextuales, 83; arbitrario, 45, 46, 48, 53, 55, 59; socialmente aprobado, 44 psicoeducación, 76; relación, 79–81; pensando, 77–78 continuidad del uso de metáforas, 64–65 relación de coordinación, 45, 59 cocreando metáforas, 62, 147–163; aclarar desesperanza creativa, 75, 97 la dirección de la vida y, 150, 151, 152– 153, 155–156, 158, 161, 163; ejemplos clínicos de, 148–163; establecer la distancia de observación y, 149–150, 151, 152, 155, 157–158, 161, 163; análisis D DBT. Ver terapia conductual dialéctica metáforas muertas, 9, 27–28, 63, 70 encuadre deíctico: explicación de, funcional y, 149, 151, 152, 155, 157, 161, 162–163 47–48, 84–85; metáforas y, 55–56 MachineTranslatedbyGoogle 213 Índice terapia conductual dialéctica (DBT): principio bloc de notas, 172–177. Ver también de exposición en, 79; psicoeducación en, metáforas (específicas) 76; capacitación en habilidades en, 81; terapias experienciales, 2 pensamiento visto en, 77 explicando metáforas, 140 modelos explicativos, 17 metáfora de cavar en un agujero, 100–101, exposición, 78–79; aclarando la vida 170 dirección y, 89; ejercicios experienciales contingencias directas, 171 y, 166, 167; análisis funcional y, 86, 87; relaciones directas, 44, 53–54 distancia de observación y, 88 Y terapia de exposición, 76, 79 procesamiento emocional, 79, 86, 88 modelos centrados en la emoción, 131 F emociones: metáforas conceptuales y, 13–14; procesamiento a través de la terapia, 79; terapia familiar, 165 FAP (psicoterapia analítica valores asociados con, 124 funcional), 80 ejercicio de silla vacía, 165 sentimientos. ver emociones Epicteto, 77 primera escena, 80, 165 Erickson, Milton, 2 metáfora de la alarma intermitente, 109–110 evitación experiencial, 79, 83, 103, 111 flexibilidad, psicológico. Ver distancia experiencial, 112 metáfora de la fontanela, 134–136, 138– ejercicios experienciales, 165–187; flexibilidad psicologica 139, 142–143 perspectiva analítica de la conducta, 165– 166; ejemplos clínicos de uso, 172–187; enmarcado. Ver marco relacional Hombre libre, Arte, 1 intervenciones de exposición y, 166, 167; análisis funcional, 81, 86–87, 88; atrapar metáforas utilizadas en, 167–172; tres metáforas para, 132–137; cocreando estrategias terapéuticas y, 171– metáforas para, 149, 151, 152, 155, 157, 161, 162–163; ejercicios experienciales para, 171, 172, 177 ejercicios experienciales (específicos): 177, 187; creación de metáforas para, 97– 110; preguntas para dirigir, 33 establecimiento de una distancia de observación, 177–184; siguiendo sus psicoterapia analítica funcional (PAF), 80 propias reglas, 184–187; línea de vida, 167– 169, 171–172; resistiendo el contextualismo funcional, 35, 190 MachineTranslatedbyGoogle 214 GRAMO género y praxis gramatical, 25–26 Metáfora en la práctica lenguaje, 70 Aprendizaje RFT (Törneke), 2 Leary, David, 11 la vida es una metáfora del viaje, 123 Terapia gestalt, 165 gestos, 11, 14–16, 28 praxis gramatical y género, 25–26 ejercicio de línea de vida, 167–169, 171–172 lingüística, 3; análisis de comportamiento y, 40–41; cognitivo, 16–18, 22, 23, 41; investigación sobre el uso terapéutico de metáforas, 64–65; RFT y moderno, 55 H Hayes, Steven C., ix lenguaje literal, 39, 189 relaciones jerárquicas, 46 metáforas vivientes, 8–9, 27, 63 yo METRO Ibrahimovic, Zlatan, 35, 36 Mc Mullen, Linda, 66, 73 Perspectiva yo-aquí-ahora, 48, 84 memoria. ver recordando tercero implícito, 56 representaciones mentales, 17 relaciones indirectas, 45 tratamiento basado en la mentalización, 76 uso intencional de metáforas, 29–30 Metáfora en psicoterapia (Tay), 64 análisis interdisciplinario, 23–24 terapia metafórica, 131 terapia interpersonal, 76, 81 metáforas: la visión de Aristóteles, 8; análisis de comportamiento y, 33–42, 70; j captura, 129–146; aclarar la dirección con, Johnson, Marcos, 10 121–127, 141–144; generado por el cliente, 137–138, 139, 143; cocreación, 62, 147– L 163; uso común de, 7–8; conceptual, 10– 16; contexto de uso, 21–22, 56–57, 70; Lagerkvist, París, 1 Lakoff, Jorge, 10 lenguaje: análisis del comportamiento y, 35–36; uso constante de metáforas en, 69, 129; bloque de construcción fundamental de, 45, 69; literal vs. metafórico, 39, 189; determinar la efectividad de, 145–146; efectos de, 18–19; emociones y, 13–14; establecer la distancia de observación con, 111–120, 137–141; ejercicios experienciales y, 165– teoría del marco relacional de, 43–59; pensamientos influenciados por, 24–26 187; explicar a los clientes, 140; análisis funcional usando, 97–110, MachineTranslatedbyGoogle 215 Índice 132–137; gestos y, 11, 14–16, 28; uso entrevista motivacional (MI), 74–75 intencional de, 29–30, 91; análisis interdisciplinario de, 23–24; vivos versus Müller, Cornelia, 26, 55 muertos, 8–9, 27–28, 39, 63, 70; principios de creación, 95; como proceso y producto, 26– 27; investigación sobre el uso, 2–3, 61–67; norte reduccionismo neurobiológico, 23–24 RFT y, 48–59, 70; durmiendo, 28–29, 30, 31; origen y destino de, 10, 92–96, 130; espacial, O 12–13, 24–25; como tactos, 38–40; terminología relacionada con, 9–10; distancia de observación: captura unidireccionalidad de, 54; como herramienta metáforas para, 137–141; cocreando metáforas verbal, ix; advertencia sobre el uso de, 90 para, 149–150, 151, 152, 155, 157–158, 161, 163; ejercicios experienciales para establecer, 172, 177–184, 187; ayudar a los clientes a desarrollarse, 85, 87–88; creación de metáforas (específicas): hormiga, 132–133, metáforas para, 111–120 138, 159–160; calcetines azules, 121–122; libro, 118–119, 161–163; autobús, 112–115, 147; ventanas emergentes de computadora, desorden obsesivo compulsivo (TOC), 78, 79, 166 103–105; cavando en un hoyo, 100– 101, 170; alarma intermitente, 109–110; obstáculos, psicológicos, 168–169 fontanela, 134–136, 138–139, 142–143; la metáforas opacas, 29 vida es un camino, 123; desbordante, 148– psicología operante, 36 150, 152; píldora, 124–125, 161; señales de metáfora desbordante, 148–150, 152 tráfico, 107–108; mover una piedra pesada, 99–100, 150–151, 170; buzón de sugerencias, PAGS 116–118; tomar dirección, 126– metáfora de los pasajeros del autobús, 112–115 127; series de televisión, 125; vise, 153–154, toma de perspectiva, 47–48 156–157, 158. Ver también ejercicios fobias, exposición para específicos, 79, 166 experienciales (específicos) metáfora de la píldora, 124–125, 161 Metáforas por las que vivimos (Lakoff & Johnson), 10 metonimia, imaginería poética, 1 Trastorno de estrés postraumático (TEPT), 78, 79, 166 terapia cognitiva basada en mindfulness, 78, 81 principios de creación de metáforas, 95 eventos privados, 13 motivación, 74–75, 86, 89 proacción, 81–82, 87, 89 MachineTranslatedbyGoogle 216 Metáfora en la práctica actividades de psicodrama, 165 recordar: ayudado por metáforas, 63; encuadre deíctico relacionado con, 47 terapia psicodinámica, 2, 78, 81, 166 investigación sobre el uso de metáforas, 2–3, psicoeducación, 76, 86 61–67; conclusiones extraídas de, 62–63; flexibilidad psicológica, 82–83; principios estudio lingüístico de la psicoterapia y, 64– para la capacitación, 85–89; 65; deficiencias en los enfoques de, 65–66 RFT y, 83–85 inflexibilidad/rigidez psicológica, 82, 87, 111 resistencia al ejercicio del bloc de notas, 172–177 obstáculos psicológicos, 168–169 psicopatología, vii, 82, 84 RFT. Ver teoría del marco relacional psicoterapia: ejercicios experienciales utilizados rigidez, psicológica, 82, 87, 111 en, 165; estudio lingüístico de metáforas en, metáfora de las señales de tráfico, 107–108 64–65; investigación sobre el uso de metáforas juego de roles, 81 en, 61–67; como interacción verbal, ix ejercicio de seguimiento de reglas, 184–187 conducta gobernada por reglas, 84 R S Ramnerö, Jonas, 1, 3 esquema de terapia, 76 relación de coordinación, 45, 59 esquemas, 17 teoría del marco relacional (RFT), 2, investigación científica. Ver investigaciones sobre 43–59; relaciones causales en, 56–59; uso de metáforas encuadre deíctico en, 47–48, 55–56; formas teoría científica, 189 fundamentales de relacionarse en, 43–45; metáforas en el contexto de, 48–59, 70; ejercicios de escultura, 165 segunda escena, 80, 166 lingüística moderna y, 55; flexibilidad psicológica autoexposición, 78 y, 83–85; tipos de relaciones en, 45–48 autogobierno, 84, 111, 187 componentes sensoriomotores, 171 marco relacional: explicación de, 45–48; importancia de las relaciones directas en, 53–54; metáforas y, 48–52, 55–56, 70, 190 cambiando una metáfora de rock pesado, 99–100, 150–151, 170 similares, 9 entrenamiento de habilidades, 81 redes relacionales, 49 Skinner, BF, 4, 35–40, 42, 86 relaciones: causales, 56–59; comparativo, 46; directo, 44, 53–54; jerárquico, 46; indirecta, 45; temporales, 46 metáforas para dormir, 28–29, 30, 31 señales contextuales socialmente aprobadas, 44 fuente de metáforas, 10, 92–96, 130 MachineTranslatedbyGoogle 217 Índice metáforas espaciales, 12–13, 24–25 Törneke, Niklas, viii discurso: consecuencias relacionadas con, 36; protocolo unificado del modelo interacción de gestos y, 15–16 metáforas transdiagnóstico, 79, 82 espontáneas, 145 metáfora del buzón de Tranströmer, Tomás, 9, 29, 56, 94 sugerencias, 116–118 simbolización, 45 Metáfora de la serie de televisión, t elevisión, sinécdoque, 9 terapia de sistemas, 2 125 ejercicio de dos sillas, 165 EN T unidireccionalidad de las metáforas, 54 tactos, 37–40; explicación de, 37–38; metáforas EN como, 38–40 tomar dirección metáfora, 126– valores: emociones asociadas con, 127 blanco de metáforas, 10, 92–96, 130 Tay, Dennis, 64, 66 relaciones temporales, 46 temas, metafórico, 63 relación terapéutica, 79–81, 87 terapia. Ver pensamientos de psicoterapia: influencia del lenguaje en, 24–26; intervenciones 124; proacción relacionada con, 89. Ver también aclarar la variabilidad de la dirección de la vida, 82 comportamiento verbal, 35–36 operantes verbales, 36 metáfora de tornillo, 153–154, 156–157, terapéuticas y, 77–78, 86 Tidholm, Thomas, 190 tiempo, metáforas espaciales para, 12–13, 24– 158 25 En "¿De donde?" (Tidholm), 190 trabajabilidad, 89 MachineTranslatedbyGoogle MachineTranslatedbyGoogle MÁS LIBROS de NUEVAS PUBLICACIONES DE HARBINGER EL GRAN LIBRO DE ACTUAR METÁFORAS DESPEJARSE EN ACTO Una guía para profesionales sobre ejercicios experienciales es y metáforas en la terapia de aceptación y compromiso Una guía clínica para superar los obstáculos comunes en la terapia de aceptación y compromiso ISBN: 978-1608825295 / US $ 49,95 ISBN: 978-1608828050 / US $ 29,95 LA MATRIZ DEL ACTO ACEPTACIÓN Y Una introducción fácil de leer sobre la terapia de aceptación y compromiso ISBN: 978-1572247055 / US $ 39,95 LEY POR LOS ADOLESCENTES TERAPIA DE COMPROMISO PARA PAREJAS Un nuevopsicológica enfoque para flexibilidad en desarrollar entornos y la poblaciones ISBN: 978-1608829231 / US $ 58,95 Una huella de las publicaciones de New Harbinger ACTO HECHO SENCILLO Una guía para médicos sobre el uso de la conciencia plena, los valores y el esquema para reconstruir las relaciones Tratamientoen de adolescentes Adolescentes Individualy & Terapia de grupo ISBN: 978-1626253575 / US $ 49,95 ISBN: 978-1626254800 / US $ 39,95 Una huella de las publicaciones de New Harbinger Una huella de las publicaciones de New Harbinger publicaciones de newharbinger 1-800-748-6273 / newharbinger.com Síganos (VISA, MC, AMEX / precios sujetos a cambios sin previo aviso) ¡No te pierdas los nuevos libros! Regístrese en newharbinger.com/bookalerts Regístrese para recibir consejos rápidos para terapeutas: soluciones rápidas y gratuitas para situaciones comunes de clientes que enfrentan los profesionales de la salud mental. Escrito por los autores de New Harbinger, algunos de los nombres más destacados de la psicología actual, los Consejos rápidos para terapeutas son correos electrónicos breves y útiles que ayudarán a mejorar las sesiones con sus clientes. Regístrese en línea en newharbinger.com/quicktips MachineTranslatedbyGoogle MachineTranslatedbyGoogle PSICOLOGÍA “Aunque muchos médicos experimentados y capacitados a menudo usan metáforas con bastante naturalidad, pocos terapeutas saben por qué las usan y cómo pueden maximizar sus beneficios. Este libro analiza sistemáticamente los fundamentos teóricos y el uso óptimo de estos. herramientas poderosas. Recomiendo … encarecidamente este libro.” —STEFAN G. HOFMANN, PhD, profesor de psicología en el departamento de ciencias psicológicas y del cerebro de la Universidad de Boston Combinando la ciencia de la metáfora y aplicación práctica en el tratamiento Las metáforas solo son esenciales expresar ideasy versátiles. complejasEnentodos el lenguaje, sonde también no herramientas terapéuticaspara altamente efectivas los modelos tratamiento psicológico, las metáforas pueden ayudar a los clientes a tomar conciencia de los desafíos únicos que enfrentan y, a menudo, generar la inspiración y la motivación necesarias para comprometerse con un cambio positivo. Entonces, ¿cómo puedes aprovechar el poder de la metáfora en tu práctica? En este recurso integral, el psicoterapeuta Niklas Törneke combina las ciencias conductuales y lingüísticas de la metáfora e ilustra cómo y cuándo aplicar metáforas para obtener mejores resultados en el tratamiento. Encontrará un análisis científico de la metáfora basado en más de treinta años de investigación, así como herramientas y estrategias para ayudarlo a crear metáforas para su uso en el análisis funcional, establecer la distancia de observación y aclarar la dirección en la terapia. Lo que es más importante, encontrará ejemplos prácticos de metáforas y ejercicios clínicos que puede usar en la sesión para ayudar a sus clientes a crear un cambio duradero. NIKLAS TÖRNEKE, MD, es psiquiatra y psicoterapeuta licenciado en práctica privada en Kalmar, Suecia. Su experiencia clínica abarca desde trastornos psiquiátricos como la esquizofrenia hasta trastornos de ansiedad y del estado de ánimo. Es autor de Learning RFT y coautor de The ABCs of Human Behavior. El escritor del prólogo STEVEN C. HAYES, PhD, es profesor de la Fundación de Nevada y director