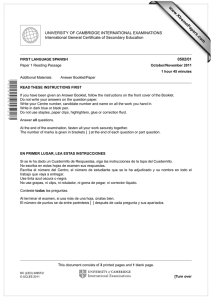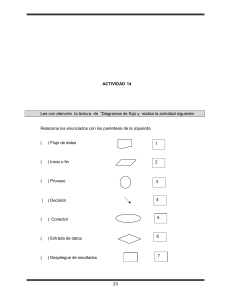Un Stradivarius 2-7
Más se perdió en Cuba 8-29
Por amor al arte 30-60
Mi Tío Mario 61-79
La careta azul 80-82
Yo y el ladron - 83-86
Cinco años de vida 87-94
Una venganza 95-101
Walimai 102-108
Final del juego 109-118
Un héroe de nuestro tiempo 119-121
El avión de la bella durmiente 122-128
El eclipse 129
Un asunto de honor 130-150
Cien años de soledad 151-185
Vicente Riva Palacio
Un Stradivarius
Vicente Riva Palacio (México, 1832—1896)
1
Don Samuel es un señor muy rico. Tiene mucho dinero. Tiene una tienda. La tienda
de don Samuel está en México. Es una de las tiendas más ricas de México. En México hay
otras tiendas como la tienda de don Samuel, pero no tan ricas. En su tienda don Samuel
tiene muchas cosas. Don Samuel tiene mucho dinero porque vende muchas cosas en su
tienda a las personas ricas de México. Don Samuel está todo el día en su tienda. Como es
un señor que tiene mucho dinero, también tiene muchos amigos. Algunos de sus amigos
van a su tienda todos los días. Dicen que estos señores no son amigos de don Samuel, sino
de su dinero, pero nadie sabe la verdad. Como don Samuel es un señor muy rico, todos los
días mucha gente viene a su tienda para tratar de venderle algunas cosas. Pero don Samuel
les dice que no tiene dinero.
2
Un día un señor entra en la tienda de don Samuel. Este, cuando ve al señor, le
pregunta:
— ¿Qué desea usted?
— Solo quiero ver algunas cosas para una iglesia.
— Tengo todo lo que usted desea. Yo vendo muchas cosas a todas las iglesias de
México. ¿Desea usted ver otras cosas también?
— No, sólo deseo ver algo para la iglesia. Tengo un tío muy rico en Guadalajara que
quiere comprar algunas cosas para la iglesia.
— ¿No le gustan estas cosas que tengo aquí?
El señor que está en la tienda de don Samuel es músico. En la mano él tiene un
violín. El violín está en una funda muy vieja. Como es músico no es rico ni tiene dinero.
Tiene un traje muy gastado. A don Samuel no le gusta nada el traje del músico, pero no le
dice nada porque espera venderle algo. Cuando ve la funda del violín en la mano del
músico le pregunta:
— ¿Es usted músico?
— Sí, señor.
— A mí me gusta mucho la música. Siempre voy con mi familia a la ciudad de
Chapultepec porque allí siempre hay música.
Después de decir esto sobre la música, don Samuel enseña al músico algunas cosas
para la iglesia. Al músico le gustan algunas de las cosas que le enseña don Samuel. Después
de verlas muy bien y de decir cuáles son las cosas que le gustan, pone algunas de ellas en
una caja que le da don Samuel.
E! músico dice que tiene que m andar las cosas a Guadalajara. Después de algunos
minutos el músico explica a don Samuel:
— Deseo estas cosas, pero antes quiero escribir a mi tío que está en Guadalajara
porque no tengo dinero aquí para pagar ahora.
— ¿Va usted a escribirle ahora?
— Sí, señor, voy a escribirle ahora porque mi tío desea estas cosas dentro de cuatro o
cinco días.
— Muy bien. ¿Desea usted todas las cosas que están en esta caja?
— Sí, señor, mi tío va a pagarle por todas ellas.
Después de decirlo el músico mira otra vez las cosas que tiene en la caja. Unos
cuantos minutos después le pregunta a don Samuel:
— ¿Puedo dejar este violín aquí en su tienda para uno o dos días?
— Sí, señor, puede dejarlo aquí en mi tienda.
— ¿Dónde lo puede poner?
— Aquí.
— Debe tener mucho cuidado con mi violín. Es un violín muy bueno y siempre tengo
mucho cuidado con él porque es lo único que tengo.
— Sí, voy a tener mucho cuidado con él. En mi tienda nadie toca las cosas que no
son suyas. Don Samuel pone el violín en un lugar donde se puede verlo y le dice al músico:
— Allí está bien.
— Sí, en ese lugar parece estar muy bien.
El músico deja su violín en la tienda de don Samuel. Don Samuel mira el violín y
piensa: „Este violín es muy viejo y no parece ser muy bueno. Pero yo no puedo decir a este
hombre que no quiero guardar en mi tienda su violín. Después de todo, no me va a costar
nada tener aquí esa funda tan vieja“. Después de pensar en esto, toma el violín, lo
inspecciona con cuidado lo pone en su lugar.
3
Dos días más tarde, entre las muchas personas que pasan por la tienda de don
Samuel, viene un señor bastante viejo. Es un señor muy rico y bien vestido que desea un
reloj para su esposa. Don Samuel le enseña muchos relojes. Después de ver algunos, el
señor toma uno de ellos y pregunta a don Samuel:
— ¿Cuánto vale este reloj?
— Cincuenta pesos.
— ¿Cincuenta pesos? No, cincuenta pesos es mucho dinero.
El señor rico mira otros relojes, pero ninguno le gusta. Cuando mira los otros
relojes, también nota la funda vieja del violín del músico. Como ve esta funda entre las
cosas bastante buenas, le pregunta a don Samuel:
— ¿También vende usted violines? ¿Es bueno el que está en la funda?
— Ese violín no es mío. Ese violín es de un músico.
— ¿Puede usted enseñármelo? A mí me gustan mucho los violines.
Don Samuel toma la funda y la pone en las manos del señor rico. Este saca el violín
de la funda. Después de m irarlo con mucho cuidado dice:
— Ese violín es un Stradivarius, y si usted desea venderlo le pago ahora mismo
seiscientos pesos por él.
Don Samuel no dice nada. No puede decir nada. No dice nada pero piensa mucho.
Piensa en el dinero que puede ganar si vende el violín del músico a este señor por
seiscientos pesos. Pero el violín no es de él todavía y no lo puede vender. Piensa en pagarle
al músico unos cuantos pesos por él. El músico es pobre, su traje es muy viejo y se puede
pagar por el violín con un traje. Y si el músico no quiere un traje, le puede pagar hasta
trescientos pesos. Si paga trescientos pesos por el violín y se lo vende al señor rico por
seiscientos, gana trescientos pesos. Ganar trescientos pesos en un día no es nada malo. No
todos sus amigos pueden ganar trescientos pesos en un día. Después de pensar en esto un
rato dice:
— El violín no es mío, pero si usted desea yo puedo hablar con el músico y
preguntarle si desea venderlo.
— ¿Puede usted ver a ese señor? Deseo tener un Stradivarius y puedo pagar mucho
dinero por éste.
— ¿Y hasta cuánto puedo yo pagarle al músico por su violín?
— Puede pagarle hasta mil pesos por él. Y yo le pago cincuenta pesos más para
usted. Dentro de dos días deseo saber si el músico vende o no vende su violín, porque
pronto voy a Veracruz y no puedo estar aquí más de tres días.
Cuando don Samuel ve que el señor rico quiere pagar mil pesos por el violín, no sabe
qué decir. Sólo piensa en los trescientos pesos o más cincuenta que va a ganar. También
piensa en el músico. Piensa que el músico no sabe que tiene un Stradivarius. Y ahora sólo
desea ver al músico otra vez, para preguntarle si quiere vender el violín.
El señor rico se va de la tienda. Don Samuel toma el violín con mucho cuidado y lo
pone en la funda vieja. Después piensa otra vez en lo que va a ganar.
4
Al día siguiente el músico regresa a la tienda de don Samuel. Le dice que todavía no
sabe nada de su tío en Guadalajara, pero que espera saber algo dentro de uno o dos días.
También le dice que quiere su violín. Don Samuel toma el violín y lo pone en las manos del
músico. Un rato más tarde le dice:
— Si no sabe usted nada de su tío todavía, no hay problema, puede dejar aquí esas
cosas para unos días más. También quiero decirle que si desea vender su violín yo tengo un
amigo a quien le gusta mucho la música y desea tener un violín. ¿Dice usted que este violín
es bueno?
— Sí, señor, es muy bueno y no lo vendo.
— Pero yo le pago muy bien. Le doy a usted trescientos pesos por su violín.
— ¿Trescientos pesos por mi violín? Por seiscientos pesos no lo vendo.
— Le voy a dar los seiscientos pesos.
— No, señor, no puedo vender mi violín.
Don Samuel, cuando ve que el músico no desea vender el violín por seiscientos
pesos, le dice que le da seiscientos cincuenta pesos. El músico después de pensar unos
cuantos minutos, dice:
— ¿Seiscientos cincuenta pesos por mi violín? Yo no tengo dinero ni soy rico. Este
violín es todo lo que tengo y no lo puedo vender por seiscientos cincuenta pesos. Pero si
usted me da ochocientos pesos... ochocientos pesos ya es algo.
Don Samuel, antes de decir que sí, piensa un rato: „Si pago ochocientos pesos a este
músico y vendo por mil al otro señor, voy a ganar doscientos pesos. También gano los
cincuenta pesos más que me va a dar el señor. Ya son doscientos cincuenta pesos que gano.
No está mal ganar todo esto en sólo un día. Ninguno de mis amigos puede ganar tanto
dinero como yo en un día“. Después de pensar en esto, le dice al músico:
— Aquí están los ochocientos pesos.
Don Samuel saca de su caja ochocientos pesos y se los da al músico. Este toma el
dinero y dice:
— Este dinero es todo lo que tengo. Para mi ochocientos pesos es mucho dinero.
Pero ahora ya no tengo mi violín. Ya soy rico, pero ahora no soy músico.
El músico mira su violín por última vez y se va casi llorando, sin pensar en pagar las
cosas de su tío de Guadalajara con los ochocientos pesos. Don Samuel, como está tan
contento por tener el violín, tampoco le dice nada al músico sobre esto.
Don Samuel espera todo el día al señor rico que va a pagar mil pesos por el violín,
pero el señor no viene a la tienda. Espera otro día y tampoco llega. Después de esperar seis
días, don Samuel ya no está muy contento y piensa que el señor de los mil pesos no va a
llegar nunca.Pero cuando piensa que tiene un Stradivarius, está contento porque ninguno
de sus amigos tiene un violín tan bueno. Cuando está solo en la tienda, toma el violín en
sus manos, lo inspecciona con mucho cuidado y dice:
„No todos pueden tener un Stradivarius como yo. Yo no soy músico, pero me gusta
tener un violín tan bueno como éste. Y si deseo, puedo venderlo y ganar mucho dinero“.
Un día llega a la tienda de don Samuel un músico que es su amigo. Este músico sabe
mucho de violines.
— ¿Qué piensas de este violín? — le pregunta don Samuel, y toma la funda para
enseñarle a su amigo el Stradivarius.
El músico toma el violín en sus manos, lo inspecciona con mucha atención y le dice
a don Samuel:
— Este violín es muy malo y no vale más de cinco pesos.
— Pero amigo mío, ¿qué dices? ¿que este violín es muy malo? ¿que no es un
Stradivarius?
— Samuel, si este violín es un Stradivarius yo soy Paganini. Este violín no es un
Stradivarius ni vale más de cinco pesos — le dice el músico por última vez.
Desde ese día don Samuel ya no está tan contento como antes. Siempre piensa en
los ochocientos pesos del violín. Ya no va a Chapultepec con su familia porque ya no le
interesa la música. Cuando ve los violines de los músicos piensa en sus ochocientos pesos.
Pero siempre tiene el violín en su tienda. A todos sus amigos se lo enseña y les dice:
— Esta lección de música me vale ochocientos pesos.
VOCABULARIO:
сomo es — в начале фразы имеет значение „так как“
tratar de hacer — стараться / пытаться сделать
no le gusta nada... — ему совсем не нравится...
tener cuidado — быть осторожным/аккуратным
lo único que tengo — единственное, что я у меня есть
ahora mismo — сейчас же
se puede — можно
un rato — некоторое время
casi llorando — почти плача
violín — скрипка
funda — футляр
gastado — изношенный, рваный
enseñar — показывать
explicar — объяснять
costar — стоить
pasar por — заходить куда-либо
bastante — достаточно
notar — замечать
pobre — бедный
pronto — скоро
tampoco —тоже не, тоже нет
TRABAJO CON EL TEXTO:
Diga si es verdadero o falso:
1. La tienda de don Samuel es la más rica.
2. Don Samuel tiene muchos amigos verdaderos.
3. Don Samuel vende de buena gana las cosas que le traen sus amigos.
4. El músico quiere comprar unas cosas para la iglesia donde su tío es párroco.
5. El músico no compra estas cosas porque valen mucho y le falta dinero.
6. Don Samuel acepta guardar el violín del músico porque quiere venderle las cosas de
iglesia.
7. El señor rico que busca un buen reloj para su mujer no lo compra en la tienda de don
Samuel.
8. El señor rico quiere comprar el violín para revenderlo con mucho interés.
Con lo que ofrece el señor rico don Samuel espera ganar trescientos cincuenta pesos.
9. El músico no parece estar muy contento con la venta de su violín.
10. A pesar de que el señor rico no aparece para comprar el violín don Samuel no se
preocupa mucho porque espera aprender a tocarlo.
11. Después de comprar el violín falso don Samuel ha dejado de ir a Chapultepec para
escuchar la música.
Razone:
1. ¿Por qué el cuento se llama “Un Stradivarius”?
2. ¿Por qué los tramposos han elegido a don Samuel como su víctima?
3. ¿Cómo es don Samuel: más bien avaro o más bien ingenuo?
4. ¿Cómo don Samuel podría evitar caer en esta trampa?
5. ¿Tiene Vd. lástima de don Samuel o cree que tiene lo que ha merecido?
Dolores Soler-Espiauba
Más se perdió en Cuba
Dolores Soler-Espiauba Conesa (España, 1935-)
1
El Hotel Veramar es un pequeño hotel de Mojácar, un pueblecito blanco del sur de
la Costa Mediterránea, en Andalucía.
Cari es la recepcionista del hotel, tiene veintiún años y es simpática y generosa. En
verano trabaja en el Hotel Veramar: para pagarse los estudios. Está enamorada de Eneko,
el joven y guapo cocinero vasco, pero es muy desgraciada, porque Eneko y todos los chicos
que le gustan son altísimos y ella, Cari, es muy bajita. Mide 1,55 metros. Eneko tiene una
moto, una Yamaha 1100 muy potente, que a Cari también le gusta mucho. Eneko es un
buen cocinero y conoce buenas recetas de cocina. El dueño del hotel Veramar es Don José,
que tiene un pasado misterioso y complicado, tiene unos cincuenta años. Aparece en el
hotel una joven mulata cubana, muy bella, que va a complicar las cosas, pues Don José
empieza a tener los síntomas de una misteriosa enfermedad, que parece un hechizo. Cari y
Eneko descubren a los culpables, con ayuda de Paco, el simpático y servicial jardinero del
hotel, y de Guillermo Juantegui, un joven médico muy guapo, pero también demasiado
alto para Cari. Afortunadamente, Cari tiene un amigo íntimo que nunca la abandona: el
gato Regaliz. Son las tres de la mañana y hay un silencio total en el Hotel Veramar. Todos
duermen, pero Cari se despierta bruscamente. ¿Por qué? El viento silba en las ventanas,
pero es normal, porque el hotel está a la orilla del mar. La carretera está lejos y el ruido de
los coches no molesta a los clientes del hotel. Cari enciende la luz. El gatito Regaliz, que
duerme junto a su cama, también está despierto. Es muy inteligente y sus orejas, muy
derechas, parecen decir: „¡Ojo! Algo está pasando...“ Cari se levanta con cuidado, abre la
puerta, sale al pasillo en pijama y baja las escaleras que llevan a la recepción del hotel.
Regaliz va detrás de ella. En la planta baja, todas las luces están apagadas, pero debajo de
la puerta del apartamento del director y dueño del Veramar, Don José, hay una línea
luminosa. Cari se acerca muy despacio, sin hacer ruido, y escucha atentamente. Regaliz se
para también, con las orejas y el rabo muy tiesos. Esperan unos segundos y Cari reconoce
el ruido que la ha despertado: un gemido largo y lento que pone la carne de gallina. ¡Dios
mío! ¿Qué le pasa a Don José? — piensa Cari. Se acerca un poco más a la puerta y hace algo
que una chica bien educada nunca debe hacer: mira por el ojo de la cerradura. Y... ¿Qué
ve? Don José está sentado en una silla, al lado de una mesa y tiene un paquete de cartas en
la mano. Está pálido, con una cara muy triste y de vez en cuando gime como un niño. Cari
se aparta de la puerta y no sabe qué hacer. ¿Llamar y preguntarle si necesita algo? Le
parece indiscreto y no sabe qué va a pensar de ella su jefe, a esas horas de la noche. Cari no
es más que la recepcionista del Hotel Veramar. Mejor no hacer nada y esperar, piensa.
Pero Regaliz no está de acuerdo con ella: sigue mirando por debajo de la puerta, con sus
oíos verdes y curiosos.
— ¡Eh, Regaliz, vámonos! — le dice Cari muy bajito. El gato, aunque es curioso, es
obediente y sigue a su ama escaleras arriba. Media hora después todo vuelve a la
normalidad y los dos duermen profundamente.
2
Son las nueve de la mañana. Cari está un poco cansada por la mala noche, pero ya
está trabajando en su puesto de recepcionista, delante del ordenador y junto al teléfono y el
fax, con el libro de reservas a su lado. Algunos clientes del hotel se marchan hoy y están
pagando la cuenta en la recepción. Paco, otro empleado del hotel, ha bajado las maletas y
se ha ganado algunas propinas por este trabajo. Otros clientes pasan por delante de Cari,
camino del restaurante, para desayunar. Como hace muy buen día, algunos van a ir
directamente a la playa después del desayuno y llevan bolsas con toallas, cremas para el sol
y juguetes para los niños. Beatriz, una de las chicas que limpian las habitaciones, está
barriendo el hall. Es joven y guapa, además es canaria y habla con un acento musical muy
bonito parecido al del Caribe, pero siempre está de mal humor, tiene cara de mal genio, es
una pena. A Cari no le gusta nada esta chica, la verdad es que le cae muy mal. Ella prefiere
a personas como Paco, que siempre están de buen humor y son abiertas y simpáticas. Paco
lleva las maletas de los viajeros a los coches y vuelve junto a Cari:
— Bueno, me voy al jardín a trabajar, que con este calor está todo seco y hay que
regar.
— Oye, Paco...
— ¿Qué pasa?
— No, nada... Pero... ¿No encuentras raro a Don José últimamente?
— ¿Raro?
— Sí, muy raro, parece cansado. No habla con nadie, tiene mala cara y, además, por
las noches...
— ¿Qué pasa por las noches?
— Pues que... Bueno, yo lo oigo gemir o llorar, no sé... Hace ya dos días que me
despierto a media noche y lo oigo, es terrible...
— Es verdad que últimamente parece triste y no sale de su habitación. Casi no
habla... Pero es difícil preguntarle, ya sabes que es de pocas palabras... Y además es el jefe.
En ese momento se abre la puerta del apartamento de Don José y éste aparece, muy
serio. Cari y Paco se callan inmediatamente y Cari le pregunta:
— Buenos días. Don José. ¿Ha dormido bien?
— Muy bien, Cari, muchas gracias. Voy un momento al banco, no tardo.
— Está bien, Don José.
Es un hombre de unos cincuenta años, con el pelo canoso y la piel muy morena. Es
bastante alto, con aspecto deportivo y muy atractivo. Tiene también unos bonitos ojos
azules de miope y lleva gafas redondas. Pero a pesar de su aspecto agradable, nunca sonríe.
Cari le encuentra mala cara, cara de tener problemas. „¿Qué le pasa a este hombre, Dios
mío?“
3
Cuando por fin va a empezar a trabajar, un ruido la interrumpe. Es Regaliz que está
delante de la puerta cerrada de Don José, con las orejas y el rabo bien tiesos, mirando a
Cari.
— ¿Pero qué quieres, Regaliz? ¿Me vas a dejar trabajar de una vez?
Regaliz insiste y empuja la puerta con una pata.
— Ah, ya comprendo. Tú lo que quieres es entrar ahí, pero eso no está bien, Regaliz.
Eres un gatito demasiado curioso.
Pero Regaliz sabe que es tan curioso como su ama y, efectivamente, Cari abandona
una vez más el ordenador, el teléfono, el fax, el libro y las llaves. Mira hacia la derecha,
hacia la izquierda, detrás de ella... Nadie. Beatriz ya no está en el hall, debe estar limpiando
el segundo piso. No hay nadie. Cari empuja la puerta muy despacio.
La cama está hecha, porque Beatriz ya ha limpiado la habitación y las cartas de la
noche anterior están encima de la mesa, bien ordenadas, dentro de sus sobres. Son cuatro
o cinco y Cari ve que los sellos son de Cuba. La letra í es grande y redonda, típicamente
femenina. Can sabe muy bien que jamás debe leerse la correspondencia ajena y no las toca,
pero de nuevo un maullido de Regaliz llama su atención: el gato sale de debajo de la cama,
llevando en la boca algo que parece un muñeco.
— Pero... ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es eso?
Regaliz parece muy satisfecho y deja el objeto a los pies de Cari: es un pequeño
muñeco de trapo que representa a un hombre, un hombre con pantalones y con gafas
pintadas.
— Dios mío... — dice Cari, asustada. El muñeco tiene varios alfileres, clavados en los
ojos, en la frente, en el pecho, en las piernas y en los brazos.
— Dios mío... Lo mete otra vez debajo de la cama, coge en brazos a Regaliz, que
maúlla como un loco, y sale del cuarto.
4
En ese momento llega Beatriz con su aspiradora y su fregona:
— ¿Qué haces aquí?
— ¿Y a ti qué te importa?
— ¡Mal educada!
— Cotilla!
Afortunadamente, en este momento llega Don José y se callan.
— No he podido hacer nada, no sé dónde he dejado mi carné de identidad. Siempre
lo llevo en el bolsillo y hoy... Además, no me encuentro bien, no sé qué me pasa... Y se
sienta en uno de los sillones del hall.
Cari lo encuentra verdoso, se asusta.
— ¿Llamo al médico, Don José?
— No, no, gracias, no es nada, va a pasar...
— Es el calor — comenta Beatriz, que sigue allí con su fregona y su aspiradora.
— Tú eres tonta, chica. ¿No ves que está fatal? Ahora mismo llamo a Guillermo.
Guillermo Juantegui es el médico del Veramar. Por suerte, todavía está en casa y le
promete venir enseguida.
mal.
— ¿Doctor Juantegui?
— Soy yo.
— Hola, Guillermo. Soy Cari, del Veramar. Tienes que venir enseguida, el jefe está
— Tranquila, Cari. Estoy ahí en un cuarto de hora.
— Date prisa, Guillermo, es urgente.
5
Veinte minutos después llega Guillermo al hotel. Es un médico joven y simpático:
muy alto, rubio y con los ojos claros. Es, además, muy competente. Resuelve todos los
problemas de salud del Veramar: insolaciones, catarros, indigestiones, caídas... A Cari le
cae muy bien este médico, pero es tan alto... Don José se ha acostado y Guillermo le toma
la tensión, el pulso, lo ausculta, comprueba si tiene fiebre... Todo parece normal.
— Usted necesita descansar, Don José. Hace mucho que no ha tomado unas
vacaciones. ¿Verdad? Estos comprimidos le van a sentar muy bien — y le da una receta.
¿Qué tal duerme?
— Mal... muy mal.
— ¿Y qué tal come?
— Tampoco tengo apetito.
— Bueno, tómese los comprimidos y dentro de unos días, si no está mejor, me llama,
¿vale?
— Vale. Hasta luego, Guillermo, y gracias.
— Hasta luego, Don José, que se mejore.
Y al pasar por la recepción:
— ¡Hasta luego, Cari!
— ¿Es grave?
— No hay que preocuparse.. Es el estrés, trabaja demasiado. Si me necesitas, me
llamas. ¿Vale?
— Vale.
Y Cari lo mira alejarse, tan altísimo con sus vaqueros y su polo rojo... Parece un
estudiante. Está tan entusiasmada mirándolo, que no ha visto a Eneko, el cocinero vasco
del hotel, que está a su lado.
— ¿Pero estás sorda o qué te pasa?
— ¿Qué dices?
— Es la tercera vez que te hago la misma pregunta. ¿A qué ha venido el médico ese?
— „El médico ese“ tiene un nombre. Doctor Juantegui, y ha venido a ver a nuestro
jefe que está muy malito.
— ¿Y qué le pasa?
— Y yo qué sé.
— Vaya genio que tienes esta mañana. Mira, aquí tienes el menú de hoy, si puedes,
lo imprimes cuanto antes. Pasaré luego para ponerlo en la puerta del restaurante.
— ¿Y qué comemos hoy, si se puede saber?
— Pues... Bueno, hay tres menús diferentes, como todos los días. De entrada:
entremeses variados, gazpacho y melón con jamón. De pescado, hay merluza a la vasca,
calamares en su tienta y dorada a la sal. De carne, tenemos pierna de cordero, ternera en
salsa y pollo al ajillo... Para los niños hay huevos a la cubana, les encantan.
— ¿A la cubana, has dicho? No, por favor, no quiero oír hablar de Cuba hoy, no
puedo soportarlo.
— ¿Te pasa algo con Fidel Castro?
— No, nada... Ya te contaré otro día. Anda, dame la lista y la paso al ordenador.
— ¿Y los huevos a la cubana también?
— También... Pero yo no pienso probarlos.
— Pues no sabes lo que te pierdes. Mira, llevan un arroz blanco con ajo en aceite de
oliva y salsa de tomate , con plátanos fritos... Rico, rico.
— ¿Y huevos?
— Sí, claro, huevos también. Fritos, claro. Es un plato rápido y de mucho alimento.
— Pues yo ahora, en verano y con este calor, la verdad es que prefiero las ensaladas.
Pero...no me has hablado de postres, es lo que más me gusta.
— Para los golosos como tú, hay sandía, helado de la casa y crema catalana.
6
Paco vuelve de la farmacia con las medicinas recetadas por el médico y entra en el
cuarto de Don José.
— ¿Qué tal sigue? — le pregunta Cari cuando lo ve salir.
— Un poquito mejor... Pero... ¿Por qué hay una vela encendida en su cuarto? A las
once de la mañana y con este sol, no veo la necesidad...
— ¿Una vela?
— Sí, una vela. Y muy gruesa.
— Qué raro...
Cari entra discretamente en la habitación y pregunta:
— ¿Necesita algo, Don José?
— No, gracias, Cari. Estoy un poco mejor. Pero no voy a comer, no tengo apetito.
— Si me necesita, me llama, Don José. Y Cari ve sobre la mesa, junto a las cartas de
Cuba, una gruesa vela blanca encendida.
— ¿Necesita la luz?
— ¿Qué luz?
— La de la vela. Hay una vela encendida en la mesa. ¿No la ve?
— Yo no he pedido ninguna vela, qué raro... Puedes apagarla.
Cari vuelve a la recepción y se encuentra con Paco, que viene de regar el jardín.
— Paco, no comprendo nada: debajo de la cama de Don José hay un muñeco con
alfileres clavados y...
— ¿Con alfileres clavados?
— Exacto. Y ahora, en su cuarto, una vela encendida, que no se sabe quién la ha
encendido ni para qué... Ah, y tam ­bién unas misteriosas cartas de Cuba que hacen llorar
al pobre Don José.
— Huy, huy, qué feo todo esto, Cari.
Suena el teléfono:
— Hotel Veramar, buenos días.
— ¿Puedo hablar con José Roig? — es una voz de mujer con acento latinoamericano.
— ¿De parte de quién, por favor?
— De una amiga. Es urgente, llamo desde el extranjero.
— Pues el Sr. Roig está enfermo, no puede ponerse.
— ¿Cómo que no puede? Repito que es muy urgente.
De mala gana, Cari pasa la llamada a las habitaciones de su jefe. Paco se va.
— Bueno, me voy, que tengo que echar cloro a la piscina. Ya hablaremos...
Cari, ahora sola, no puede resistir la tentación de escuchar un poquito, sólo un
poquito, la conversación telefónica. Sólo unos segundos, se dice.
— No es posible, no es posible, — dice la voz débil de Don José.
— Te juro que es verdad. En las cartas te lo explico, todo. Y ya sabes, no hay otra
alternativa: o me mandas el medio millón de dólares o vas a los tribunales. Y no te pido los
intereses de dieciocho años.
— Pero...
— No hay “peros”. Tienes una semana para decidirte o vas a los tribunales. Ya sabes
que la niña llega en el vuelo del domingo La Habana-Madrid, Madrid-Almería. ¿Está claro?
En el vuelo de Madrid de las cuatro, no lo olvides.
La desconocida cuelga y Cari también. Levanta los ojos y ve a Beatriz que la está
mirando mientras limpia los cristales I de la puerta de entrada.
— Oye. ¿Quién es la cotilla en este hotel, tú o yo?
Esta vez Cari, roja como un tomate, no sabe qué contestar.
7
Han pasado dos días y Don José está cada vez peor. Tiene vómitos y mareos, no
tiene apetito y por las noches no puede dormir. Todos están preocupados.
Los sábados por la tarde Cari no trabaja; pero este sábado, antes de dejar la
recepción, llama de nuevo al doctor Juantegui.
— ¿Dígame?
— Guillermo, soy yo, Cari. Mira, esto va muy mal, mi jefe se va a morir. No come, ha
adelgazado, está triste, no duerme... Tienes que venir, por favor. Ya sé que hoy es sábado,
pero...
— No te preocupes, Cari. Para los médicos no hay sábados. Voy a hacer lo posible
por pasar antes de la noche. Tranquila, ¿eh?
— Gracias, Guillermo, y hasta luego.
Como es sábado y los dos están libres, Eneko ha invitado a Cari a dar una vuelta en
su super Yamaha y a cenar juntos después. A los dos les encanta la moto, y aunque se
pelean con frecuencia, son amigos. Eneko la está esperando en la puerta del hotel, vestido
de cuero negro y con dos cascos, de motorista, uno para Cari y otro para él. La Yamaha
brilla al sol y Cari está completamente feliz. Piensa que Eneko es el chico más guapo que ha
conocido en su vida. Además de ser vasco es altísimo, mide casi 1.90. Es delgado, está
tostado por el sol y lleva el pelo un poco largo. Tiene unos dientes blanquísimos y una
sonrisa de chico, malo. Irresistible. Cari pasa, feliz, ante el gran espejo del hall, se mira y se
encuentra horrible: bajita, morenita, menuda y sin el menor atractivo. En una de las mesas
hay una revista con la foto sonriente de Claudia Schiffer: todo lo que Cari no será jamás:
— Qué cruz. Dios mío, qué cruz — murmura desesperada.
Pero en ese momento llega corriendo Paco:
— ¡Cari, Cari! Mira lo que he encontrado en el jardín detrás de un árbol. Es un carné
de identidad, el DNI de...¡Pero si es Don José! El nombre y los apellidos están bien claros:
José Roig Contreras. La fecha de nacimiento, el domicilio, la profesión... Todo coincide. Y
la foto... ¡Virgen Santísímal La foto. Los ojos han desaparecido y en su lugar hay dos
agujeros.
— Pero... ¿Qué significa todo esto? Precisamente Don José está buscando su carné
de identidad, lo necesita para ir al banco.
— No comprendo nada, Cari. Pero tengo miedo — dice Paco.
— Mira, Paco, yo me voy a dar una vuelta en moto con Eneko. Necesito tomar el aire
y cambiar de ambiente. Pero, por favor, no lo dejes solo. Guillermo ha prometido venir
antes de la noche.
— Vete tranquila, Cari. Yo no me muevo de aquí. ¡Qué te diviertas!
Cari pasa nuevamente frente al espejo, con la cabeza muy alta y sin mirarse. Vuelve
del revés la revista con la foto de Claudia Schiffer y sale a la calle. Se pone el casco, se
monta en la Yamaha y abraza a Eneko.
— ¡En marcha!
Unos segundos más tarde, han desaparecido a toda velocidad.
8
Recorren unos treinta kilómetros por una carretera comarcal, de poco tráfico pero
con muchas curvas. Como hace mucho calor, la velocidad y el aire son agradables. El
paisaje es seco, impresionante. De vez en cuando hay casas muy blancas, rodeadas de
cactus y de palmeras. Hay también almendros y olivos. Parece un paisaje del Norte de
Africa.
Llegan a un pequeño pueblo blanco y se paran a tomar algo en el único bar al borde
de la carretera.
— Qué calor — dice Eneko quitándose el casco — No soporto este clima tan seco, es
como estar en un desierto.
— Pues a mí me gusta. El cielo está siempre azul y, por la noche se pueden ver las
estrellas. Una vez he estado en el País Vasco, precisamente en San Sebastián, tu tierra. Qué
desastre. Todo el verano lloviendo. Claro, todo está muy verde y muy bonito, pero no se
puede bañarse, casi nunca.
— O sea, que prefieres estar todo el verano sudando.
— Pues sí, me gusta mucho más este clima, estoy acostumbrada a él.
Llega el camarero y les pregunta:
— Hola. ¿Qué vais a tomar?
— Yo, una cerveza muy fría.
— Y para mí una coca cola.
— ¿Algo para picar?
— No sé... Unas aceitunas... ¿Qué tenéis?
— Almendras, patatas fritas...
— No, todo eso da mucha sed. Unas aceitunas entonces.
— Vale.
El camarero se va.
— Aquí, en el Sin*, no sabéis comer.
— ¿Cómo que no sabemos comer?
— Debe ser por el calor. En el País Vasco hay cantidades de tapas de cocina en todos
los bares: calamares, gambas, champiñón...
— Y aquí en Andalucía, también. Lo que pasa es que éste es un bar de la carretera
y...
Llega el camarero con los vasos y se callan.
— Gracias. ¿Piensas trabajar mucho tiempo en el Veramar? — pregunta Cari.
— Tengo un contrato hasta el treinta de septiembre, o
sea, todo el verano. Después...
— ¿Qué piensas hacer después?
— No sé, está todo tan difícil ahora... No tengo suficiente dinero para montar un
restaurante, así que... Bueno, un tío mío tiene una cafetería en Bilbao y me ha dicho que
puedo... pero no es lo mismo.
— ¿Tienen buen horario?
— No, en la hostelería los horarios siempre son malos, ya lo sabes.
— ¿Y el sueldo?
— El sueldo, regular. Nada del otro mundo. ¿Y tú, qué planes tienes para después
del verano?
— Bueno, yo ya vengo aquí desde hace dos veranos y me gusta este trabajo. Espero
poder volver el año que viene, porque necesito dinero para estudiar. ¿Sabes?
— Ya.
— En casa somos seis hermanos y mi madre es viuda, y te puedes imaginar. La más
pequeña tiene diez años.
— ¿Qué estás estudiando?
— Idiomas e Informática, pero todavía, no sé si voy a trabajar como intérprete o en
turismo... Las dos cosas me gustan.
— Ya. Lo peor es lo del paro... No hay trabajo. Tanto estudiar y al final... ¿Qué tal los
idiomas?
— Vaya... El inglés bastante bien y el francés no muy mal. Quiero aprender también
alemán. Tú hablas euskera*, ¿no?
— Sí, en familia siempre, y con casi todos mis amigos.
— Es difícil ¿verdad?
— Hombre, si no lo has aprendido de pequeño, sí. No se parece a nada.
— ¿Y hay que ser bilingüe en el País Vasco para encontrar trabajo?
— Bueno, depende del trabajo. En empresas privadas, no. Pero en la administración,
sí es obligatorio.
— ¿Y todos los vascos sois bilingües?
— Qué va. Hay muchas familias de emigrantes de otras regiones de España que sólo
hablan castellano, y también muchas familias vascas, sobre todo en las ciudades. Pero en
los pueblos de la costa y del interior se habla mucho el euskera.
— Ya.
— ¡Qué¡ ¿Vamos a dar una vuelta a Mojácar?
— Vale, pero no quiero volver tarde al hotel, estoy preocupada por Don José. Es muy
extraño todo esto... ¿Tú has oído hablar alguna vez de magia negra?
— Sí, claro, pero...
— Esto es magia negra, Eneko. El muñeco con los alfileres, la vela con los cortes, la
foto del carné sin ojos... Alguien está hechizando al jefe.
— ¿Qué dices?
— He-chi-zan-do. O si prefieres, em-bru-jan-do... Haciendo magia, vamos. Que lo
quieren eliminar. ¿Comprendes?
— Pero, ¿quién?
— Eso es lo que yo quiero saber. De momento, hay una mujer que llama por teléfono
con acento cubano y cartas que vienen de Cuba...
— „Cherchez la femme“ — ríe Eneko.
— Vaya. ¿También hablas francés?
— Normal, Euskadi está al otro lado de la frontera. — Lo tenéis todo, hijo. Cari se
levanta:
— Anda, vámonos.
— ¿Cuánto es? — le preguntan al camarero.
— Trescientas cincuenta pesetas.
— Está bien así. El chico da las gracias por la propina y entra en el bar.
— Oye, Eneko... ¿Me dejas conducir hasta Mojácar?
— Pero Cari...
— Anda, hombre, no seas machista. ¿Crees que una chica no puede llevar una
Yamaha? Cari se monta delante y Eneko, intranquilo, detrás. Cari arranca y la Yamaha
recorre los treinta kilómetros hasta Mojácar a una increíble velocidad adelantando coches
y camiones, acostándose casi en las curvas. Al llegar a Mojácar, Eneko está completamente
pálido cuando se quita el casco. Cari sonríe triunfante.
— ¿Sé conducir una moto o no? ¡Mi hermano tiene la misma! Y ahora te invito a
cenar y a la discoteca de moda este verano. ¡Pago yo!
9
Mientras tanto, en el Hotel Veramar el teléfono ha sonado varias veces. Paco ha
pasado una llamada a Don José y ha podido oír algunas frases:
— No, no. No tengo esa cantidad de dinero. ¿Vender el hotel? Estás loca. Jamás.
Dame más tiempo, por favor, una semana es muy poco... Bueno, la voy a reconocer si...
Alguien llama por la otra línea y Paco tiene que responder.
— Hotel Veramar, buenas tardes.
— Buenas tardes. ¿Tienen habitaciones libres para el sábado próximo?
— ¿Para cuántas personas?
— Para dos, una habitación doble con baño.
— Todas nuestras habitaciones tienen baño. ¿Cuántos días van a estar?
— Sábado, domingo y lunes, tres días.
— Muy bien. ¿A qué nombre hago la reserva?
— Ramón Vicario.
— ¿Me da el número de su tarjeta de crédito, por favor?
— Un momento ... Es la Visa número 321 00 54 866.
— Muy bien, señor. Su habitación está reservada para el sábado. Si piensan cenar en
el hotel, el restaurante está abierto hasta las once y media.
— Muchas gracias, creo que llegaremos sobre las ocho. Hasta el sábado.
Cuando cuelga, Don José ha terminado de hablar por la otra línea. Paco decide ir a
verlo.
— ¿Qué tal se encuentra, Don José?
— Regular, regular nada más... Pero mañana tengo que ir al aeropuerto, es muy
importante...
Se interrumpe y se bebe un vaso lleno de líquido rojo que está en la mesilla de
noche.
— ¡Oh, qué fuerte! Está malísimo.
— ¿Qué es?
— No sé, debe ser una medicina, estaba aquí...
Paco se lleva el vaso vacío a la cocina y allí ve un espectáculo lamentable. Hay sangre
por el suelo y por las mesas, y también plumas, por todas partes. Por el cubo de la basura,
mal cerrado, aparece una cabeza de gallo muerto. ¿Pero qué significa esto? Ni Eneko ni
Cari están en el hotel para ayudarle a comprender. La cocina está completamente desierta.
10
En ese momento entra Guillermo Juantegui en el hotel, con su maletín en la mano y
va directamente a ver a Don José, pero éste tiene los ojos cerrados, parece estar sin
conocimiento. Llega Paco, cuando el médico le está tomando el pulso.
— Hay que ponerle inmediatamente una inyección para reanimarlo.
— No comprendo nada — dice Paco — Hace un momento he visto como él se ha
tomado la medicina.
— ¿Qué medicina?
— No sé, un líquido rojo de un vaso.
— ¿Y dónde está ese vaso?
— En la cocina, voy a buscarlo.
En el vaso queda un pequeño resto del líquido. Guillermo saca una botellita vacía,
de plástico de su maletín, echa el líquido dentro y lo guarda otra vez.
— Hay que analizarlo en el laboratorio. Todo esto es muy extraño.
Le pone una inyección a Don José y después de unos minutos, el enfermo abre los
ojos.
— El aeropuerto, tengo que ir al aeropuerto, llega Rosana...
— ¿Y quién es Rosana?
— La hija de Yolanda... Bueno, mi hija... No sé si es mi hija pero tengo que
reconocerla como hija. Si no lo hago voy a tener problemas. Medio millón de dólares,
veinte años de pensión alimenticia... ¿De dónde voy a sacar yo medio millón de dólares?
— Tranquilo, Don José, tranquilo, — dice Paco. ¿Quién es esa Yolanda, dónde está?
Don José parece ahora más sereno.
— Es una cubana, una exbailarina de la sala de bailes Tropicana. La conocí en La
Habana hace veintiún años, en un viaje. Me enamoré de ella y vivimos juntos una
maravillosa historia de amor... Pero yo volví a España y no he sabido nada de ella en todo
este tiempo. Hace poco me ha escrito para decirme que tiene una hija mía, Rosana. Que
nunca me lo ha dicho porque su marido es muy celoso. El siempre ha creído que Rosana es
hija suya... Ahora el marido la ha abandonado, se ha marchado con otra a Miami y ella se
encuentra sola y necesita dinero, mucho dinero para poder salir de Cuba. Exige veinte años
de pensión alimenticia y el reconocimiento de la chica.
— ¿Y la chica llega mañana?
— Exacto. Tengo que estar en el aeropuerto de Almería a las cuatro.
— Usted no se mueve de la cama, — dice muy serio el doctor Juantegui — Está muy
débil.
Don José quiere decir algo, pero pierde de nuevo el conocimiento y su cabeza cae,
sin fuerza.
— Hay que llevarlo al hospital inmediatamente. No me gusta nada todo esto. Voy a
pedir una ambulancia. ¿Dónde está el teléfono?
En este momento aparece Beatriz.
— Ahí tiene un teléfono, doctor. Yo acompañaré a Don José en la ambulancia, no
podemos dejarlo solo.
11
Cuando Can y Eneko vuelven al Veramar ya es muy tarde. Han estado bailando en
una discoteca de la playa. Parecen muy felices, pero Paco los está esperando en la
habitación vacía de Don José y les cuenta todo lo que sabe de la complicada historia del
jefe.
— Dice que esa mujer es una bailarina mulata de Tropicana y que tienen una hija
con ella... Pero que la mujer nunca se lo ha dicho. Ahora la bailarina no lo deja tranquilo y
quiere sacarle la pasta* porque el marido se ha ido a Estados Unidos y la ha dejado sola. La
chica llega mañana y Don José tiene que reconocerla, porque si no...
— Qué fuerte, esperar veinte años para decirle que tiene una hija, — exclama Cari.
— Las mujeres sois capaces de eso y de mucho más — dice Eneko.
— Y los hombres sois capaces de hacer hijos y de desaparecer después.
— ¿Pero qué os pasa? — pregunta extrañado Paco.
— ¿Qué pruebas hay de que esa Rosana es hija del patrón? — pregunta Eneko.
— Eso. ¿Qué pruebas hay? — repite Cari.
— Pues absolutamente ninguna. La palabra de esa loca.
— Hay que hacer algo, hay que ayudar al jefe — dice Eneko. Y se va a la cocina a
buscar ideas y a ver si todo ha quedado en orden después de la cena.
De repente Cari y Paco oyen sus gritos.
— ¿Pero qué es esto, qué ha pasado aquí? Cari llega corriendo y, muy pálida,
exclama:
— Ya te lo he dicho, Eneko. Estamos ante un caso de magia negra.
Se oye un maullido. Regaliz está mirando la escena desde el pasillo con todos los
pelos de punta.
12
Cari y Eneko deciden ir al aeropuerto al día siguiente a recoger a Rosana. Se llevan
la furgoneta del hotel y antes pasan un momento por el hospital. Suben a la habitación de
Don José, en la segunda planta, y hablan con la enfermera de guardia.
— Está durmiendo, es mejor no molestarlo, porque ha pasado una mala noche.
Menos mal que está con él esa chica. ¿Cómo se llama?
— ¿Qué chica?
— Pues la acompañante. Me parece que el enfermo la ha llamado Beatriz. ¿No es de
su familia?
— No, señora. Es una empleada del hotel, una canaria que hace la limpieza... ¿Y dice
usted que ha pasado aquí toda la noche?
— Sí, casi no ha dormido la pobre. Le da de beber de vez en cuando...
— Beatriz... Qué raro. ¿Qué hace Beatriz aquí? Bueno, nos vamos. ¿Puede dar estas
flores al enfermo de nuestra parte?
— Cómo no, ahora mismo las pongo en agua.
— Gracias, son del jardín de su hotel.
13
El aeropuerto de Almería está lejos de Mojácar y Cari está contenta de poder pasar
tanto tiempo sola con Eneko. Pero los dos están preocupados por la misteriosa enfermedad
y por la llegada de esta desconocida que pretende ser la hija del jefe.
— ¿Y si no lo es?
— ¿Si no es qué?
— Si no es la hija de Don José.
— Es verdad, hay que hacer algo.
— ¡Tengo una idea! ¡Guillermo, Guillermo puede ayudarnos!
— ¿Y qué tiene que ver tu doctorcito con todo esto?
— „Mi doctorcito“, como tú dices, puede hacerle la prueba de paternidad al patrón y
a la chica, ni más ni menos.
— Hum...
— Pero bueno. ¿Tú no ves la televisión, no lees los periódicos? Se la han hecho a
Julio Iglesias, a Maradona, al Cordobés...
— Eso son cosas de la tele.
— Qué cruz. Dios mío, qué cruz.
Dejan el coche en el aparcamiento del aeropuerto y van directamente al panel
electrónico donde anuncian las llegadas de los vuelos. Una luz verde intermitente indica
que el vuelo 809, procedente de Madrid ya ha aterrizado. Los viajeros empiezan a salir por
la puerta B. Eneko saca un cartel que dice: „Hotel Veramar“ y Cari va a buscar un carrito
para el equipaje. Cuando vuelve, ve a Eneko transfigurado, besando en las mejillas a una
maravillosa y escultural mulata: ojos negros, piel canela, labios gruesos y sensuales, pelo
corto y muy rizado. Y además, altísima, por lo menos 1,75 m, calcula Cari desesperada.
— Te presento a Cari, la recepcionista del Veramar.
— Hola. ¿Cómo estás? — pregunta Cari sin entusiasmo.
— Encantada, Cari. Me llamo Rosana. ¿Cómo no ha venido mi papá* ?
A Cari le parece ridículo ese „mi papá“. ¿No puede decir „mi padre“ como todo el
mundo?
— El Director del hotel está enfermo.
— ¿Enfermo mi papá, qué le pasa?
— No es nada grave, estrés seguramente — dice Eneko.
— ¡Qué bueno que han venido ustedes a buscarme!
Cuando sonríe, con sus dientes perfectos, blanquísimos, es todavía más guapa,
reconoce Cari, totalmente deprimida. Y la observa detalladamente.
Lleva unos pantalones rojos y una camiseta negra, todo ello muy ajustado. Y miles
de collares pendientes y pulseras que anuncian su llegada a distancia. Parece la banda
municipal* de mi pueblo — piensa Cari. Ah, y lleva también unas sandalias doradas de
tacones altísimos. Cuando anda, todos los hombres del aeropuerto interrumpen lo que
están haciendo, para mirarla, observa Cari.
— ¿Y qué le pasa a mi papá? Díganme, por favor.
— No se sabe, es una enfermedad misteriosa. Está en observación en el hospital.
— Dios mío, qué mala suerte.
Empujan el carrito con las maletas de Rosana hacia el aparcamiento y,
naturalmente, Eneko la instala a su lado. Cari se sienta detrás, sola y furiosa. Durante todo
el trayecto, Eneko y la chica hablan y hablan: de Cuba, del País Vasco, de música, de
grupos roqueros, de películas. Cari prefiere no intervenir. Mira el paisaje mientras
organiza su plan: la venganza es un plato que se come frío.
14
En el hotel, el pobre Paco está desbordado. Han llegado nuevos clientes y ha tenido
que ocuparse también del teléfono y del fax. Del ordenador, no. Eso es cosa de Cari y
prefiere no tocarlo. Pero cuando ve a Rosana, parece olvidar todo su estrés y la mira con la
boca abierta.
— Este es Paco, la persona más importante del hotel.
— Huy, pero qué preciosidad. Se parece al patrón, ¿verdad?
— Pero qué cruz, Dios mío. Lo primero que hay que saber es si es su hija.
Por suerte, Rosana no la ha oído, porque está muy ocupada dando besos a Regaliz.
— Qué gatito tan lindo.
Regaliz la mira hipnotizado y ronronea de placer. Cari no! puede contenerse.
— Tú también. Regaliz...
Rosana sube ahora las escaleras, detrás de Eneko, que le lleva las maletas.
— Qué servicial, el que nunca ayuda a nadie... — murmura Cari.
— Mujer, la cortesía... — dice Paco sin apartar los ojos de la escalera.
— Ya. La cortesía.
Y Cari marca nerviosamente un número de teléfono.
— ¿El doctor Juantegui, por favor?
— ¿De parte de quién?
— Hotel Veramar.
— Un momento, le páso con el Doctor.
— ¿Sí?
— Guillermo, soy Cari.
— Tienes suerte, Cari. Hoy estoy de guardia...
— Guillermo, tienes que ayudarme. ¿Tú sabes si en ese I hospital hacen la prueba de
paternidad?
— Sí, creo que sí... ¿Por qué me lo preguntas?
— Ha llegado la chica y estoy segura de que el jefe es la víctima de un chantaje y
además lo quieren matar...
— ¿Estás segura de lo que dices? Bueno, voy a enterarme de lo que se puede hacer.
Pero se necesita también un análisis de la hija y creo que de la madre también...
— Eso va a ser más difícil. ¿El resultado se sabe enseguida?
— Creo que sí.
— ¿O sea, que Rosana tiene que ir al hospital?
— Sí, claro.
Cari piensa que Guillermo también se va a desmayar delante de Rosana, como todos
los demás hombres. Pero ella va a hacer todo lo necesario para salvar a Don José.
— Oye, Guillermo. ¿Y cómo sigue el enfermo?
— Igual. Todavía no tenemos el resultado de los análisis.
— Ah... ¿Y el análisis del líquido rojo?
— Hum... Sangre de gallo y ron del Caribe.
— Huy, huy, huy.
— Ciao, Cari, tengo trabajo. Te llamo más tarde.
15
Cari intenta trabajar un poco, pero suena el teléfono.
— Hotel Veramar.
— La señorita Rosana, por favor.
— Un momento, le paso la llamada a su habitación.
Y en voz baja a Eneko:
— Eneko, Eneko, es la cubana...
Con mucho cuidado le pasa unos auriculares y escucha ella también.
— ¿Eres tú, mamá?
— Hola, hija. ¿Lo has visto?
— Todavía no, está en el hospital. Parece serio, pobre hombre...
— No hay que tener compasión de los hombres, Rosana. Son todos iguales.
— ¿Pero y si se muere?
— Mejor para nosotras, lo único que importa es su firma. Tiene que reconocer que
eres su hija antes de morir.
— ¿Pero se va a morir?
— No vas a ponerte triste ahora, Rosana. Un hombre no vale la pena.
— Pero es mi papá.
— Rosanita, hija. Te he dicho mil veces que ser sentimental no conduce a nada.
Escucha a tu mamá y sigue mis consejos. Mañana es limes, tienes que hacer lo imposible
para obtener esa firma. ¿Tienes los papeles, no los has perdido?
— No, mamá. Los tengo.
— Bien, pues llámame tú mañana, que no quiero gastar más dinero en teléfono.
— De acuerdo, mamá. Un beso.
— Adiós, hija, y suerte.
Cari y Eneko abren unos ojos como platos.
— Qué elemento es la bailarina esa.
— Esto es un complot. Don José no puede firmar.
— Pero... ¿Qué le pasa a Regaliz?
Regaliz no hace más que maullar y maullar. Va y viene, de Eneko a Cari y de Cari a
Eneko. Después golpea con su pata la puerta del cuarto de Don José. Se miran los dos sin
comprender y lo siguen. Abren la puerta y... Se oye un horrible grito y Beatriz deja caer al
suelo la vela que está encendiendo.
— ¿Pero qué haces tú aquí?
— Nada, nada... Estoy limpiando. ¿Y ustedes a qué vienen a este cuarto? El patrón
no está.
— Déjame ver esa vela.
— ¡No!
Cari es más rápida que Beatriz y coge la vela. Lleva un papel atado con un nombre
escrito en letras negras: José Roig.
— ¡Eres tú, eres tú la culpable, la bruja!
— ¿Qué dices, Cari? ¡Estás loca! — protesta Beatriz.
— Ahora lo comprendo todo. Esto es un rito vudú, lo sé, lo he visto en un reportaje
de la tele sobre el Caribe. Cuando la llama de la vela llega al papel y lo quema, el dueño del
nombre muere o se convierte en un zombi. Es horrible, quieres matar a Don José...
Beatriz se tapa la cara con las manos y empieza a llorar. Eneko se acerca a ella y
pregunta:
— Pero, ¿por qué, por qué?
— Porque tengo que obedecer a Yolanda, es mi madrastra...
— ¿Pero qué dices?
— Es la verdad, yo soy hija de su marido, el que la ha abandonado... Nos abandonó y
está ahora en Miami. Soy hija de su primera mujer, una mujer blanca como él. Por eso yo
no me parezco a Rosana. Ella es mulata porque su madre es negra...
— ¿Pero tú no eres canaria?
— No, soy cubana, les he mentido... Rosana y yo siempre hemos sido como
hermanas y nos queremos mucho... Pero Yolanda es de una secta vudú y me envió aquí
para preparar la llegada de Rosana. Un hombre enfermo es más fácil de convencer que un
hombre sano y fuerte. En Cuba la vida es muy difícil, ella necesita ese dinero.
— ¿Pero Don José es de verdad el padre de Rosana?
— Yo no sé, yo no sé nada. Pero tengo que obedecer a Rosana, si no lo hago, me va a
convertir también en un zombi, es una mujer terrible.
— ¿Cómo has podido hacer eso, Beatriz? Don José está muy mal.
Beatriz llora sin parar. Cari mira a Eneko.
— ¿Qué hacemos, Eneko?
— ¿Van a llamar ustedes a la policía? — pregunta Beatriz llorando.
16
En ese momento suena el teléfono en la recepción.
— ¿Cari? Soy Guillermo. Escucha: mañana a primera hora tiene que venir esa chica
al hospital para el test de paternidad. ¿Comprendes? La esperan a las nueve.
— Gracias, Guillermo, ahora mismo la aviso. ¿Sabes algo de Don José?
— Está bastante mejor. Ha dormido varias horas, ha comido un poco... La cosa no
parece tan seria como...
— Menos mal. Te llamo mañana. Cari sube la escalera y llama a la puerta de Rosana.
Oye pasos en la habitación, una puerta que se cierra y una voz:
— Adelante. La chica está echada en la cama, no ha deshecho el quipaje y tiene los
ojos rojos, como de llorar. Aún así, qué guapa es, — piensa Cari.
— Perdona, Rosana. Mañana a las nueve tienes que estar en el Hospital Provincial...
Te esperan para unos análisis... Hace falta una prueba de paternidad para...
Rosana se sienta en la cama y la mira.
— No hace falta nada. José Roig no es mi padre. No quiero mentir más. Mi padre fue
uno de tantos clientes de Tropicana, un amor de una noche, un italiano que tocaba e
acordeón y que se fue sin dejar la dirección: Luigi el Gringo lo llamaban... Mi madre,
Yolanda, ha querido aprovecharse de Don José, que es un hombre bueno. Pero a mí no me
gusta este juego...
— ¡Gracias, Rosana, gracias por decir la verdad! ¡Qué contento se va a poner Don
José! ¿Y qué piensas hacer ahora?
— Todo, menos volver a Cuba. Lo tengo claro. La puerta del cuarto de baño se abre y
aparece Beatriz.
— Yo tampoco pienso volver a Cuba. Me quedo aquí contigo. En ese momento entra
Eneko en la habitación y aprovecha la ocasión para abrazar a Rosana.
— Bravo, Rosana. No hay que estar triste. ¿Sabes? ... Más se perdió en Cuba.. Te
vamos a encontrar un trabajo en el hotel. En la cocina, si quieres, necesito urgentemente
una ayudanta. Cari abre la puerta y se va. Qué cruz. Dios, qué cruz...
17
Una semana más tarde, Don José vuelve del hospital, completamente curado. Los
médicos no comprenden su enfermedad y piensan que la causa ha sido el estrés. Su
habitación está llena de flores, pero antes de entrar la pregunta a Beatriz, que está
aspirando el suelo.
— ¿Estás segura de que no hay ninguna vela escondida?
Beatriz se pone colorada y no sabe qué decir, pero sabe que Don José la ha
perdonado, después de una larga explicación en el hospital. El jefe está tan contento de no
ser padre de nadie y de no tener que pagar medio millón de dólares, que lo ha perdonado
todo.
Esta noche, después de la cena de los clientes, el personal del hotel Veramar celebra
el regreso del jefe con una pequeña fiesta. Las chicas han preparado una bonita mesa con
flores del jardín cortadas por Paco, pero... sin velas. Dos amigos de Cari vienen a tocar la
guitarra y el acordeón y seguramente todos van a terminar bailando.
Don José y Cari van a la cocina para ver los preparativos de la cena. Eneko está
explicando a Rosana cómo se prepara la masa para las tartas del postre y parece encantado
con su nueva ayudanta.
— ¿Cómo va ese menú, qué estáis preparando?
— Es una sorpresa. Pero... Una cosa es segura — dice Eneko mirando a Cari. Vamos
a preparar huevos a la cubana.
Cari se marcha de la cocina sin responder y unas horas después todos están
duchados, vestidos y perfumados para la cena. Don José sienta a Cari a su derecha y a
Rosana a su izquierda. Beatriz está enfrente de él, entre Paco y Eneko, y se sientan también
Rocío y Carmela, las otras dos chicas de la limpieza. Pero... queda una silla vacía.
— ¡Falta alguien! — grita Cari.
La puerta se abre y aparece el doctor Juantegui con dos botellas de champán en la
mano, saluda a todos y... casi se desmaya al ver a Rosana con su traje de noche blanco y
ajustado, sus largos pendientes brillantes y una flor roja en el pelo.
— Pero... ¿Quién es esta maravilla?
Cari coge en brazos a Regaliz y le dice al oído:
— ¿No te lo he dicho yo, Regaliz? ... Qué cruz. Dios, qué cruz.
VOCABULARIO:
estar enamorado de — быть влюбленным в
pone la carne de gallina — мурашки побежали по телу
el ojo de la cerradura — замочная скважина
cara de mal genio — „кислое“ лицо
le cae muy mal — ему не нравится, ему не по душе
es de pocas palabras — немногословный
de una vez — сейчас же
¿Y a tí qué te importa? — А тебе какое дело?
mal educado — невоспитанный
estar fatal — быть в ужасном состоянии
¡Qué se mejore! — Поправляйтесь!
Y yo que sé — А я откуда знаю!
Vaya genio — Ну и настроение (у тебя)!
cuanto antes — как можно раньше
¿De parte de quién...? — Кто его спрашивает? / Кто звонит?
¡Cómo qué! — Как так! Как это так!
de mala gana — неохотно, нехотя
resistir la tentación — бороться с желанием / искушением
Virgen Santísima! — Матерь Божья!
cambiar de ambiente — поменять обстановку
Qué desastre — Какой ужас! Какое несчастье!
о sea — то есть; другими словами
nada del otro mundo — ничего особенного/ сверхестественного
Qué va — Что ты ! Что Вы!
menos mal que... — хорошо еще, что...; слава Богу, что...
tener que ver con — иметь общее с...
estar de guardia — быть на дежурстве
guapo — красивый
desgraciado — несчастный
aparecer — появляться
misterioso — загадочный
hechizo — колдовство
culpable — виновный, виноватый
demasiado — слишком
abandonar — покидать, оставлять
bruscamente — резко, неожиданно
silbar — свистеть
¡Ojo! — Осторожно! Внимание!
rabo — хвост
gemido — стон
indiscreto — неприличный
obediente — послушный
regar — поливать
raro — странный
gemir — стонать
canoso — седоватый, с проседью
miope — близорукий
sonreír — улыбаться
interrumpir — прерывать, перебивать
empujar — толкать
abandonar — покидать
ajeno — чужой
muñeco — кукла-мальчик
asustado — испуганный
alfiler — булавка
cotilla — сплетник, сплетница
insolación — солнечный удар
comprimido — таблетка
vaqueros — джинсы
sordo — глухой
soportar — выдерживать, выносить
goloso — сластена
vela — свеча
ponerse (al teléfono) — подходить (к телефону)
jurar — клясться
intereses — проценты
adelgazar — похудеть
pelearse — ссориться
murmurar — шептать
desesperado — в отчаянии
domicilio — место жительства
coincidir — совпадать
desierto — пустыня; пустынный
sudar — потеть
callarse — умолкать, замолкать
paro — безработица
obligatorio — обязательный
eliminar — уничтожить
increíble — невероятный
reconocer — признавать
líquido — жидкость, жидкий
lamentable — жалкий
sangre — кровь
la conocí... — я познакомился с ней...
me enamoré de ella у vivimos... — я влюбился в неё, и мы прожили... volví — я
возвратился (возвратилась)
celoso — ревнивый
exigir — требовать
prueba — доказательство
ridículo — нелепый
venganza — месть
contenerse — сдерживаться
cortesía — вежливость
enterarse de — узнавать / разузнавать о
desmayar — падать в обморок
complot — заговор
obedecer — подчиняться, слушаться
madrastra — мачеха
enviar — посылать, отправлять
aprovechar — воспользоваться
NOTAS EXPLICATIVAS:
1. El título del libro „Más se perdió en Cuba“ procede de una frase que suelen repetir
los españoles a modo de consuelo (утешение), cuando algo ha salido mal o ha tenido un
resultado negativo. Se tiene en cuenta la catástrofe de fines del siglo XIX cuando España
perdió (потеряла) su última colonia americana: Cuba. En Ruso el título de este libro suena
como „И не такое бывало“.
2. Cari es un nombre hipocorístico, o sea un nombre con que llaman a los niños,
amigos. El nombre completo de Cari es Caridad, pero como suena demasiado oficial los
amigos la llaman con una forma informal y más íntima. (En el habla rusa tenemos la
misma sustitución: Елена — Лена, Александр — Саша).
3. Anda — esta exclamación (восклицание) tiene varios sentidos, entre éstos „Ну,
ладно!“, „Хватит!“, ,Давай + делать что-л.“ etc.
4. Estrés — en la lengua española las palabras extranjeras se asimilan según las
normas del español: stress = estrés, check up = chequeo, etc.
5. Qué cruz es una expresión coloquial que se dice cuando alguien tiene que soportar
algo superior a sus fuerzas. En ruso esta expresión suena como „Господи, дай мне сил
(выдержать/вынести всё это)!“.
6. DNI, Documento Nacional de Identidad, es una tarjeta o carné que identifica a
todos los españoles (su nombre, edad, profesión, domicilio, etc.)
7. Ya es un sinónimo coloquial de „sí“ (en ruso equivaldría a la palabra „Ага“; por
ejemplo: — „Ты идёшь?“ — „Ага, иду“.)
8. Euskera es el nombre de la lengua que se habla en el País Vasco. Es una de las
lenguas más antiguas de Europa, de origen desconocido y sin ningún parentesco con las
demás lenguas indoeuropeas.
9. Vaya puede variar sus sentidos; al ruso se traduce como „Вот это да!“, „Надо
же!“, „Ничего себе!“.
10. Euskadi. En la lengua euskera se llama así el País Vasco.
11. Pasta. Dinero, en la lengua coloquial.
12. Los hispanohablantes adultos de Latinoamérica, cuando hablan de sus padres,
prefieren decir mi papá y mi mamá, mientras que los españoles consideran esto un poco
infantil y prefieren los términos padre y madre.
13. El pronombre vosotros y sus formas verbales (fumáis, escribís) no se usan en
Latinoamérica. „Vosotros” se sustituye por ustedes que se acompaña de las formas verbales
de la tercera persona (fuman, escriben). Por ejemplo, en España dicen: vosotros andáis, y
en América Latina: ustedes andan.
14. Banda municipal es una pequeña orquesta popular, compuesta esencialmente
por instrumentos de viento y percusión (ударные).
15. Los habitantes de las islas Canarias hablan el español con un acento parecido al
acento de algunos países hispanohablantes del Caribe. De acuerdo tiene dos sentidos
principales: el original — „согласен“ y el que se ha desarrollado más tarde pero no es
menos frecuente — „понятно“, „ясно“, „ладно“.
TRABAJO CON EL TEXTO:
Cuente lo que recuerda de:
- el hotel Veramar
- los protagonistas: Cari, Eneko, Don José
- lo qué pasa en el hotel a las tres de la mañana
- Beatriz y sus relaciones con Cari
- lo que Cari ha visto en el despacho de Don José
- Guillermo Juantegui, el médico
- la conversación telefónica de Don José con una desconocida y la foto encontrada en el
jardín y el paseo en moto de Eneko y Cari
- lo qué ha pasado en la cocina V la confesión de Don José
- la llegada de Rosana
- la conversación telefónica entre Rosana y su mamá
- cómo Cari ha sorprendido a Beatriz
- la confesión de Rosana
- los protagonistas en el final del relato
Ordene estas frases según el texto:
1. Cari y Eneko deciden ir al aeropuerto al día siguiente a recoger a Rosana.
2. Esperan unos segundos y Cari reconoce el ruido que la ha despertado: un gemido largo y
lento que pone la carne de gallina.
3. Rosanita, hija. Te he dicho mil veces que ser sentimental no conduce a nada. Escucha a
tu mamá y sigue mis consejos.
4. Eneko ha explicado a Rosana cómo se prepara la masa para las tartas y parece
encantado con su nueva ayudanta.
5. Como es sábado y los dos están libres, Eneko ha invitado a Cari a dar una vuelta en su
super Yamaha y a cenar juntos después.
6. Regaliz parece muy satisfecho y deja el objeto a los pies de Cari: es un muñeco de trapo
que representa a un hombre, un hombre con pantalones y con las gafas pintadas.
7. El jefe está tan contento de no ser padre de nadie ... que lo ha perdonado todo.
Diga si es verdadero o falso:
1. Cari lleva unos años trabajando en el hotel Veramar.
2. Cari cree que Eneko es el chico más guapo que ella ha conocido en su vida.
3. Beatriz es una chica guapa que siempre está de buen humor.
4. Todos los vascos son bilingües.
5. El líquido rojo, encontrado en la cocina, es de sangre de cerdo y ron del Caribe.
6. Rosana es hija común de Yolanda y Don José, por eso Yolanda quiere obtener,
lógicamente, una parte de la empresa para su hija.
7. Don José ha perdonado a Rosana pero ha despedido a Beatriz.
8. Tanto Eneko como el doctor Juantegui están encantados con Rosana. Pero a Cari no le
importa eso.
Razone:
1. ¿Qué planes profesionales tiene Cari? ¿Y Eneko?
2. ¿En qué los vascos no se parecen a los castellanos, por ejemplo?
3. ¿Puede, de verdad, causar un efecto negativo la magia negra?
4. ¿Por qué Cari dice que la venganza es un plato que se come frío?
5. ¿Por qué Cari no soporta hablar de Cuba y lo cubano?
6. ¿Puede ocurrir una historia como ésta en la realidad?
Lourdes Miquel
Por amor al arte
Lourdes MiquelLópez (España, 1954-)
Hay cosas que se hacen por amor,
Hay cosas se hacen por amor al arte...
Esta la he hecho por las dos cosas.
Lunes, 15 de octubre
He pasado el fin de semana estupendo. He estado con unos amigos en el campo. El
único problema es que he comido muchísimo, demasiado. Todo el día comiendo chuletas
con patatas fritas. Hoy mismo he comenzado una dieta. Voy a comer ensalada y fruta toda
la semana.
Esta tarde ha venido un cliente a encargarme un nuevo caso. Margarita, la
secretaria, me ha dicho:
— Lola, en la sala de espera hay un nuevo cliente.
— Ya puede pasar — le he dicho yo.
— Oye, Lola, una cosa...
— Dime.
— Mírale los ojos... — me ha dicho Margarita.
— ¿Los ojos? ¿Por qué?
— Son los ojos más bonitos que he visto nunca...
— ¡Pobre Tony! — le he dicho yo y Margarita rápidamente se ha ido a su despacho
un poco enfadada.
Tony es el novio de Margarita. Están todo el día hablando por teléfono. Margarita
trabaja poco, la verdad. Lee revistas del corazón, se arregla las uñas, se pinta los ojos, habla
por teléfono con su novio... Pero le tengo cariño. Cuando ha entrado el nuevo cliente, me
he quedado sin respiración. ¡Qué ojos. Dios mío! ¡Qué ojos, qué nariz, qué boca, qué
cuerpo, qué todo...! ¡Qué hombre...!
— ¿Lola Lago? Soy ...
„Harrison Ford“, he pensado yo.
— ...Cayetano Gaos, el propietario de la galería de arte „Acanto“...
— Encantada — he dicho. Y era exactamente la verdad.
— Un amigo de un amigo mío me ha dado tu dirección.
— Ah, ¿sí? ¿Quién?
— Alonso de la Prada.
— Ah, claro, Alonso... Hace mucho que no nos vemos. Con Alonso de la Prada tuve
una apasionada historia de amor de tres fines de semana. Después desapareció. Ni una
llamada telefónica ni una carta. Nada.
— ¿Qué tal está? — le he preguntado muy educadamente.
— Muy bien — me ha contestado —. Se va a casar dentro de poco con una holandesa,
creo, y se van a vivir en Estrasburgo...
— Ah, me alegro.
En realidad me he alegrado sólo de una cosa: el imbécil de Alonso le ha hablado de
mí a Cayetano y Cayetano, el hombre más guapo que he conocido, ha venido a verme. A
verme a mí.
— Bueno — ha continuado Cayetano —, yo he venido para ofrecerte un trabajo.
— Dime.
— Hace unos meses compré unos cuadros de un famoso pintor. Urpiano se llama.
No sé si lo conoces. Yo no tenía ni idea. Ultimamente tengo mucho trabajo y ni voy a
exposiciones ni leo el periódico. Pero he mentido:
— Sí, claro que sé quién es.
— ¿Te gusta la pintura?
— Me encanta — he dicho mostrando mi interés. La pintura me gusta, la verdad,
pero no entiendo nada. Pero no tengo porqué dar explicaciones a desconocidos. Y menos a
un desconocido tan guapo.
— Bueno, el caso es que compré varios cuadros en una subasta en Barcelona, en
Sitehevist...
— Ah, en Sitehevist...
— Me gasté muchísimo dinero... Unos cincuenta millones...
„¡Cielo santo!» he pensado. Nunca he visto juntos ni un millón de pesetas. Pero,
como una buena actriz, he dicho:
— Cincuenta...
— Pero me parece que son falsos.
— O sea, que compraste unos cuadros por cincuenta millones de pesetas sin saber si
eran auténticos o no.
— No, no... Los cuadros son auténticos. Los especialistas de Sitehevist los estudiaron
y son auténticos.
— Entonces no lo entiendo — he dicho yo.
— Me parece que todos, todos, repito, los cuadros de Urpiano son falsos...
— Como van a ser falsos todos los cuadros de un pintor... — he dicho sonriendo con
inteligencia.
— Pues porque Urpiano no existe, creo.
— ¿Cómo?
— Que Urpiano no existe. Creo que es una mentira. Un montaje, vaya. Y quiero que
tú lo descubras.
— ¿Y por qué no vas a la policía?
— La única posibilidad que tengo de recuperar los cincuenta millones de pesetas es
descubrir que Urpiano, el famoso pintor surrealista, no existe... Si descubrimos eso y
podemos probarlo, estoy salvado. Me voy a convertir en un experto. Más experto que
muchas casas de subastas famosas en el mundo... „Es una buena explicación“, he pensado.
— O sea — he dicho — que voy a descubrirlo yo, pero te vas a hacer rico tú...
— Pienso pagarte bien.
— Ah, ¿sí? ¿Cuánto?
Soy una mujer terriblemente práctica a veces.
— Setecientas cincuenta mil pesetas por descubrirlo y, luego, un uno por ciento de
mis ganancias...
Nadie me ha pagado nunca setecientas cincuenta mil pesetas por un caso. Pero no
iba a decírselo a él.
— ¿Y los gastos? — le he preguntado.
— Los gastos los pago yo, naturalmente.
— Está bien. De acuerdo. Necesito cien mil pesetas por adelantado. Y una cosa...
— ¿Sí?
— Si dentro de dos meses todavía no lo hemos descubierto, puedes darle el caso a
otro detective o si no...
— Si no, ¿qué? — me ha preguntado.
— Si sigo yo, tendrás que pagarme doscientas mil cada mes. ¿De acuerdo?
Setecientas cincuenta mil hasta diciembre más los gastos. Y a partir de mediados de
diciembre, doscientas mil al mes más los gastos, naturalmente... Y, luego, el . uno por
ciento...
— De acuerdo.
Y se ha ido. Aquí tengo su dirección y sus teléfonos. Mañana tengo una reunión con
mis socios. Es el caso más estimulante de los últimos años. Y no sólo por el arte.
Martes, 16 de octubre
Esta mañana he tenido la reunión con mis socios. A las nueve de la mañana ha
llegado Margarita. Es la primera vez en la historia que llega puntual.
— ¿Qué haces tan pronto? — le he preguntado.
— Lola, ¿tiene que venir el chico de ayer?
— ¿Te encuentras bien. Margarita? ¿De quién hablas?
— Del chico ése de ayer. El de los ojos... Cayetano Gaos se llama, ¿no?
— No, no tiene que venir — le he dicho muy seria.
— Pero volverá, ¿no?
— Algún día, Margarita, algún día...
— Ay, eso espero.
Se ha sentado en su mesa y ha llamado a su novio. Ningún problema: „Sí, mi amor“,
„No, mi amor“, „Claro, amor“, „Un besito muy fuerte, mi amor“...
Luego ha llegado Feliciano, el chico de los recados. Feliciano es muy joven, muy feo,
pero encantador. Fundamentalmente le gustan dos cosas: comer bocadillos y Margarita.
Está secretamente enamorado de Margarita. Muchos días le escribe poemas. Ella no lo
sabe. Yo sí. Soy detective.
Miguel, uno de mis socios ha llegado pronto como siempre. Y Paco, el otro socio, ha
llegado, como siempre tarde.
— Perdonadme, pero es que he tenido un lío tremendo — nos ha dicho Paco.
— ¿Cómo se llama ella esta vez? — le he preguntado. He pronunciado „ella” con
mucha claridad. Paco es un gordito encantador que todo el día come chocolate y todas las
noches sale con alguna mujer amiga suya. Miguel, sin embargo, es un tímido que se pone
enfermo cuando tiene que salir con cualquier mujer, sin contar ni a su madre ni a mí.
— „Ella“ — ha dicho Paco un poco enfadado — se llama problemas con el Banco...
¿Me has entendido bien? Problemas con el Banco. He ido a la Caja* a las ocho y media de
la mañana y he estado hasta ahora... Debo no sé cuánto dinero a no sé cuánta gente...
— Pronto vamos a ser ricos, Paco... — le he dicho yo y les he contado el encargo de
Cayetano Gaos y sus condiciones económicas. Están encantados. No les he dicho que
Cayetano es guapísimo. En el fondo son muy celosos.
Nos hemos repartido las funciones. Bueno, las he repartido yo. Soy la jefa.
— Lo primero que tenemos que hacer es averiguar exactamente quién es Urpiano, el
pintor. Eso lo hago yo. Tú, Paco, vas a irte a Barcelona a hablar con Anna Ricart, una amiga
mía que tiene una galería de arte y que puede darnos mucha información. Y tú, Miguel, vas
a hablar con Miguel Ángel Murillo, el catedrático de Arte ese tan famoso...
Miguel ha dicho un poco enfadado.
— ¿Y por qué no voy yo a Barcelona y Paco habla con el catedrático?
— Por mí no hay problema,.. — le he contestado.
— Pero como en Barcelona tienes que hablar con una mujer, muy guapa, además...
Miguel se ha puesto colorado y Paco se ha asustado un poco.
— Yo prefiero quedarme en Madrid — ha dicho Miguel inmediatamente.
Y hemos empezado a trabajar.
He ido a la Hemeroteca Nacional. He revisado los periódicos y revistas de los
últimos años para informarme rápidamente sobre Urpiano y su pintura. He escrito un
pequeño resumen. Mañana pienso leérselo a mis socios. Tenemos que estar bien
informados.
Mañana por la tarde voy a ir a ver a Javier Mezquíriz, un pintor muy famoso, muy
amigo mío. A ver si me explica cosas interesantes sobre Urpiano.
Son las once de la noche. Tengo hambre. He cenado una ensalada de tomate y un
kiwi. Encima de un armario de la cocina tengo una caja de bombones. Escondidos para no
comérmelos. Voy a comerme uno, sólo uno. Y luego me acuesto.
Miércoles, 17 de octubre
Me comí toda la caja. ¡Un cuarto de kilo de bombones! Ahora tengo que hacer otra
semana de dieta. Ahora o nunca.
A las diez y medía de la mañana Margarita nos ha traído un café a Paco, a Miguel y a
mí a la sala de reuniones. O sea, a mi despacho. Después les he dado unas fotocopias con
un resumen de la vida de Urpiano.
Esto es exactamente lo que he escrito:
„Nace en El Roncal, un pueblo navarro, a finales del siglo pasado. Estudia en
Santander y pronto se va a Francia. Vive en varias ciudades francesas, pero hacia 1920 va a
París. En París conoce a André Bretón, Max Ernst, Salvador Dalí y Pablo Picasso. Sus
cuadros son cubistas, con influenciáis surrealistas. Hacia los años treinta se va a vivir a
Figueres y pasa mucho tiempo con Dalí en Port Lligat y en Cadaqués. De esta época son sus
mejores cuadros. Después de la Guerra Civil, se traslada a Argentina y ya nunca más se
vuelven a tener noticias de él. Parece que muere en Buenos Aires a final de los años
setenta. Parece, también, que tuvo muchos problemas económicos y que vendió todos sus
cuadros por muy poco dinero.
En 1980 aparecen en España tres de sus cuadros. Los críticos de arte lo descubren.
Publican muchos artículos sobre él y los cuadros suben rápidamente de valor. Urpiano se
pone de moda. Desde ese momento empiezan a aparecer cuadros suyos. En el pasado año
se han subastado más de treinta obras suyas y se han pagado fortunas. Por uno de los
cuadros, «Tú en el Ampurdán», el Museo de Arte Moderno (MOMA) de Nueva York ha
pagado más de quinientos millones de pesetas. Sus cuadros se han subastado en las más
importantes galerías de arte del mundo. Sothebys, en Nueva York, se ha especializado en
los últimos años en este pintor“
Cuando Miguel ha terminado de leerlo, ha dicho:
— ¡Qué bestia!“
— ¿Quién? — le he preguntado yo
—. ¿Urpiano?
— No, yo.
— ¿Tú? ¿Por qué?
— Porque no tem a ni idea de qué existía este pintor tan importante.
— Yo tampoco — ha dicho Paco.
— Ni yo — he tenido que confesar también —. Pero es normal, ¿no?
— ¿Normal? — ha dicho Miguel muy sorprendido —. Nosotros somos unas personas
cultas. Hemos estudiado en la Universidad, viajamos, vemos exposiciones, vamos a
museos y, sin embargo, no conocemos a Urpiano.
— Miguel — le he dicho —, yo digo que es normal porque hasta mil novecientos
ochenta nadie conocía sus obras...
— Pobre hombre, ¿no? — ha dicho Pace.
— ¿Quién — he preguntado —. ¿Miguel?
— No, Urpiano. Es él gran pintor desconocido... Tan bueno como Dalí, pero todo el
mundo conoce a Dalí y nadie lo conoce a él...
— Bueno, bueno, pero a lo mejor Urpiano no existe — les he recordado —. Nuestro
cliente, Cayetano Gaos, piensa que Urpiano nunca ha existido. Y nosotros tenemos que
descubrir si eso es verdad...
Margarita ha entrado en ese momento:
— Paco, aquí tienes el billete de avión para Barcelona. Está abierto, ¿eh?
— Mejor.
— ¿A qué hora piensas irte? — le he preguntado yo.
— Después de comer. Es que hoy tengo una comida importante, muy importante.
— Ah, ¿sí? — he dicho con cierta ironía — ¿Y cómo se llama ella? — „Ella“ lo he
pronunciado muy claramente. Esta vez he acertado.
— Violeta — ha dicho Paco, un poco colorado.
— Mmm, un nombre de flor... Un nombre muy bonito. La otra tenía nombre de
virgen, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba? ¿Mercedes? ¿Lourdes? ¿Pilar?
— Macarena — ha contestado Paco de mal humor.
— Ah, sí, es verdad. Macarena. Sevillana, ¿no?
— Sí — ha dicho Paco aún más enfadado.
— ¿Y ésta de dónde es?
A veces soy un poco mala... Pero Paco es bastante machista y a mí los hombres
machistas no me gustan nada.
— Uruguaya.
— Bueno, al menos no tienes problemas con el idioma.
— Muy graciosa — ha dicho Paco, verdaderamente enfadado.
Mis socios son así. Uno, un mujeriego incorregible y el otro, un tímido incorregible.
Claro que yo también soy muy mía: a Miguel le digo que tiene que salir con más mujeres y
a Paco le digo que tiene que salir con menos mujeres. La vida es un lío.
— ¿En qué hotel vas a estar en Barcelona? — le he preguntado a Paco cambiando de
tema.
— No lo sé todavía. A lo mejor voy a casa de una amiga.
— Ejem — ha dicho, solamente, Miguel. Nos ha dado a todos un ataque de risa.
— Bueno, pero acuérdate de que el Hotel Sarriá está muy bien, Paco. ¿Vale?
— De acuerdo. Mañana por la mañana os llamo y os doy mi dirección.
— ¿Cuándo piensas volver? — le ha preguntado Miguel.
— Pasado mañana. Mañana hablo con la amiga de Lola y pasado mañana vuelvo.
—Muy bien. Pues hasta pasado mañana.
— Adiós y buen viaje.
—Adiós, nena. Hasta pasado mañana.
— Grrr — le he dicho a Paco como despedida. Me llama nena y no lo soporto.
Antes de comer he llamado a Javier Mezquíriz, mi amigo pintor.
— ¿Diga?
— ¿Javier? Soy Lola Lago.
— La conocida detective... En realidad ha dicho ,,lagonocida detective“. Siempre
hace juegos de palabras.
— Te necesito — le he dicho.
— Al fin — ha contestado él como un enamorado loco de pasión.
— ¿Puedes tomar una copa conmigo?
— ¿Cuándo?
— Lo antes posible. ¿Puedes esta tarde?
— ¿Esta tarde? No sé... ¿Hoy qué día es? Los genios nunca saben en qué día viven.
— Miércoles — le he contestado —. Miércoles, 17 de octubre.
— ¿Ya estamos en octubre? No he querido decirle en qué año estamos. No quería
sorprenderlo.
— A ver — ha seguido diciendo Mezquíriz —... No sé qué tengo que hacer hoy...
Espera un momento, voy a preguntárselo a Gloria...
Gloria es su mujer y su agenda. He esperado un ratito.
— ¿Lola...? Oye, que sí que puedo... ¿A qué hora quedamos?
— Pues no sé... ¿Qué tal a las ocho?
— ¿A las ocho...? A ver... No sé... Está claro. A Javier Mezquíriz le cuesta concretar
citas. He esperado un rato más. Al final ha dicho.
— Mejor a las ocho y media...
— Vale, de acuerdo. A las ocho y media. ¿Dónde?
— ¿Te va bien en el Café Central?
— Perfecto — he contestado enseguida. En el Café Central hay siempre mucho ruido
a las ocho y media de la noche. Pero no importaba. Todo, menos seguir hablando de esa
cita con Javier. Hemos estado hablando mucho rato de Urpiano. Me ha dicho: — A mí hay
cuadros que me gustan mucho y otros que no me gustan nada... Me parece muy desigual...
— ¿Pero es tan bueno como dicen?
— Psé. Está de moda. Ha sido el pintor maldito... El desconocido... Y ahora la gente
paga millones por cualquiera de sus cuadros. Incluidos los malos.
— ¿Y tú sabes porqué nadie lo conocía antes de 1980?
— Sé lo que sabe todo el mundo, que se fue a Argentina después de la guerra, que
tuvo problemas económicos y que murió sin dinero y sin fama...
— ¿Y no sabes nada más?
— Hay muchas teorías...
— Ah, ¿sí?
— Hay gente que dice que es el mismo Dalí...
— ¿En serio?
— Pero no puede ser...
— ¿Por qué? — le he preguntado.
— Porque Dalí dibuja muy bien y Urpiano dibuja bastante mal...
— Ah, ya.
— Otros dicen que Urpiano era mejor que Dalí y que Dalí hablaba mal de él...
— Y así nadie compraba sus cuadros...
— Exactamente. Siempre lo he dicho: soy una magnífica detective.
— ¿Y nadie dice que Urpiano no ha existido nunca? — le he preguntado al final.
— No, ¿ves? Eso no lo dice nadie...
— ¿Y qué te parece la idea?
— Un poco surrealista...
— Bueno, Urpiano es surrealista...
— Surrealista pero posible, la verdad. En el mundo del arte actual todo es posible.
Después hemos hablado de Gloria, su mujer, que es una conocida fotógrafa y que
pronto va a exponer sus fotografías en Sitehevist, la famosa galería de arte. También
hemos hablado de Carlota, su hija. Me ha enseñado unas fotos. Es guapísima.
He llegado a casa tarde y cansada. No he cenado. No por la dieta, no. No he cenado
porque no había nada en la nevera. He regado las plantas, he visto las noticias de la tele y
he pensado en Urpiano y en Cayetano Gaos. Mañana lo pienso llamar. Para ir a ver los
cuadros de Urpiano. Al menos teóricamente.
Jueves, 18 de octubre
Esta mañana, después de telefonear a Cayetano Gaos, me he puesto un vestido
negro, muy bonito, que tengo para las fiestas. No ha sido muy práctico para ir en mi viejo
coche, pero no me ha importado. Iba a ver a Cayetano Gaos a su estudio, un estudio
maravilloso delante del Palacio Real, en la Plaza de Oriente, muy cerca de mi casa.
„Estoy guapa, muy guapa“, he pensado cuando me he visto en el espejo. „Y parezco
delgada. Lo parezco, pero no lo estoy“.
He llamado al timbre del piso de Cayetano. Ha abierto la puerta él. ¡Qué hombre,
Dios mío!
— Hola, Lola. Pasa, pasa.
— Hola, ¿qué tal?
— ¿Qué quieres tomar?
Yo tenía muchas ganas de tomar un café. He dicho:
— Nada, gracias.
Ha insistido:
— ¿Seguro que no quieres tomar nada?
— ¿Tienes café hecho? —le he preguntado.
— No, pero lo hago. Siéntate, enseguida vuelvo.
Me he quedado mirando el salón. Desde tas ventanas se ve perfectamente la Casa de
Campo y la Sierra. También he mirado los muebles, los cuadros, los libros y los objetos del
salón de Cayetano. Conclusión: vive solo. No vive con ninguna mujer. Lo noto.
Enseguida ha venido Cayetano con una enorme cafetera, dos tazas, azúcar, leche y
unas galletas. A mí me encanta el café sólo. He tomado no sé cuántas tazas mirando a
Cayetano.
— He empezado a investigar — le he dicho. Uno de mis socios está en Barcelona.
Todavía no tengo novedades, pero pronto las voy a tener. Ahora necesito ver los cuadros de
Urpiano. ¿Los tienes aquí o en la galería?
— Los tengo aquí. Ven conmigo.
Hemos pasado por su dormitorio. Tiene una cama de más de dos metros de anche.
¡Ay!
Al fondo está el estudio. Lleno de cuadros por todas partes. Me ha enseñado los de
Urpiano.
— ¿Ves? — me ha dicho —. Es medio cubista y medio surrealista. Tiene cosas como
Dalí y cosas como Juan Gris, Braque o como Picasso en su época cubista...
— Sí, sí, es evidente — he dicho con una seguridad increíble. Increíble para mí —.
¿Puedo tocarlos? — le he preguntado.
— Por supuesto. Eres mi detective. Me ha gustado ese posesivo. „Mi“, ha dicho.
Mmm. He cogido los cuadros y los he puesto al revés.
— Oye — me ha dicho Cayetano riéndose —, la pintura está en el otro lado...
— Los detectives somos así...
He mirado los cuadros por detrás durante mucho rato. Le he pedido a Cayetano una
lupa, imas tijeras y un martillo. Me lo ha traído todo un poco sorprendido. He cortado un
trozo de tela de detrás del cuadro y he cogido un poco de la madera de detrás. Lo voy a
llevar al laboratorio para investigar la antigüedad. Además, he hecho un gran
descubrimiento: en algunas de las telas pone, en un rincón, „Figueres“. Creo que es una
buena pista. Pero no le he dicho nada a Cayetano. Los buenos detectives hablamos poco.
Sólo hablamos cuando estamos muy seguros de algo. Y yo sólo estoy segura de una cosa:
amo desesperadamente a Cayetano Gaos.
Al despedirnos me ha dado dos besos. Sé que no significa nada. Pero me ha gustado.
Por la tarde he estado un poco tonta pensando en Cayetano. Pero mi cerebro de
detective ha funcionado bien:
„Figueres“ es la ciudad donde Urpiano vivió y donde está el Museo Dalí. ¿Por qué
pone „Figueres“ en la tela, detrás del lienzo? ¿La tela es de Figueres? ¿Compraba Urpiano
las telas en Figueres? ¿Y Dalí?
Me apetece un viaje al Ampurdán. Nunca he estado en otoño.
Viernes, 19 de octubre
Miguel me ha explicado su entrevista con Murillo, el catedrático de Arte.
— Urpiano es un buen pintor, me ha dicho Murillo, pero peor que Dalí.
— Javier Mezquíriz también dice lo mismo.
— Y, además, Murillo no entiende por qué la gente paga tanto dinero por sus
cuadros...
— Javier Mezquíriz tampoco. Oye, Miguel, ¿Murillo cree que Urpiano existe?
— Cree que sí. Pero no sabe nada de su vida. Bueno, sabe lo mismo que nosotros...
— No hemos avanzado mucho...
— No, la verdad. A ver qué nos cuenta Paco.
Paco ha llegado sobre las doce. Ha entrado en mi despacho y ha dicho:
— Soy feliz, muy feliz, el hombre más feliz del mundo... Me he imaginado por qué.
Pero Miguel se lo ha preguntado.
— Porque — ha contestado Paco — he conocido a la mujer de mi vida. Paco conoce a
la mujer de su vida cada quince días, más o menos.
— Ah, ¿sí? ¿Quién?
— Anna Ricart, la amiga de Lola. Es tan guapa, tan simpática, tiene tanto sentido del
humor, tiene tan buen gusto, sabe tanto de arte.
Paco no exageraba. Anna es así. Pero Paco ha ido a Barcelona a trabajar. Por eso le
he dicho muy seria:
— Y, además de enamorarte, ¿has conseguido algo más?
— Poco más. Anna dice lo que ya sabemos: Urpiano es un pintor maldito,
descubierto hace unos años y demasiado bien pagado...
— ¿Y Anna cree que Urpiano puede no haber existido?
— Le gusta la idea. Le parece genial... Ah, Lola, me ha dicho que te llamará para
invitarte a la próxima exposición que va a organizar...
— ¡Qué bien! Pero, a lo mejor, la veo antes... — les he dicho.
— ¿El qué? ¿La exposición? — me ha preguntado Miguel.
— No, a Anna. A lo mejor me voy a Figueres a pasar el fin de semana.
— ¡Qué suerte! — me han dicho Miguel y Paco a la vez —. ¿Y por qué?
Y entonces les he contado mi visita a Cayetano Gaos ayer por la mañana y mis
descubrimientos.
— ¿Y qué has hecho con la madera y el trozo de tela? — me ha preguntado Miguel.
— Lo tengo aquí. ¿Puedes llevarlo esta tarde al laboratorio de la policía? — le he
pedido a Miguel.
— ¿Vas a decírselo a la policía?
— Claro que no. Pero Paco tiene una amiga policía que trabaja en el laboratorio.Y
ella puede estudiarlo sin decir nada a los otros policías, ¿verdad Paco?
— Sí, seguro.
— ¿Y por qué tengo que ir yo, Lola? Si es amiga de Paco... — ha dicho Miguel
completamente asustado porque tiene que ver a una mujer.
— Paco no puede ver a más mujeres... Está enamorado de Anna Ricart — he dicho
con mucha ironía...
— Pero puedo ir a ver a ésta. Es muy amiga mía... — ha dicho, enseguida, Paco.
Miguel ha mejorado de repente y se ha puesto a reír. Paco ha cogido la madera y la
tela y se ha ido, enfadado, al laboratorio.
Sábado, 20 de octubre
Esta mañana he cogido un avión para ir a Barcelona, luego he alquilado un coche y
me he ido a Figueres. Hacía un día maravilloso: sol, nada de viento y bastante calor. He ido
toda la mañana con una camiseta de algodón y con la chaqueta en la mano. Por la tarde ha
empezado a hacer fresco, pero menos que en Madrid.
He paseado por el centro de Figueres y he entrado en el museo Dalí. Dalí es un
pintor sorprendente. He visitado todas las salas. En una de ellas había un grupo de turistas
japoneses con un guía que decía:
— Colores fuertes: rojo, verde, azul... Pero también gris claro, azul cielo, rosa,
beige...
¡Pobres turistas! No sé por qué los guías siempre explican lo que se ve. Cuando se
han ido, me he quedado sola en la sala. He descolgado unos cuadros. Unos cuadros de la
misma época que los de Urpiano. La alarma ha empezado a sonar. Unos minutos después
ha llegado la policía. Yo he dicho:
— Un hombre ha intentado coger los cuadros...
— ¿Por dónde se ha ido? — me ha preguntado un policía.
— Por esa puerta de la izquierda.
Todos los policías se han ido corriendo por la puerta que yo he dicho. Los cuadros se
han quedado en el suelo. Les he dado la vuelta y los he mirado atentamente. Detrás pone:
„Arc en ciel“ en todos ellos.
„Aja...“. Mi olfato de detective empieza a funcionar. Al salir del Museo lo he
encontrado todo cerrado. En Figueres cierran todas las tiendas a la una de la tarde. Las
costumbres aquí son más francesas que españolas. He ido a un hotel delante del Museo
Dalí, he reservado una habitación y, luego, he ido a comer al restaurante „Ampurdán“. Un
día es un día.
Después de comer he ido al hotel para dormir un rato. Nunca hago la siesta, pero
hoy estaba muy cansada. A eso de las cinco de la tarde he llamado a Miguel a Madrid.
— ¿Diga?
— ¿Miguel? Soy Lola.
— ¿Dónde estás?
— En Figueres. Tienes que venir. Tengo una intuición.
— Dios mío — ha dicho Miguel un poco asustado.
Mis socios están acostumbrados a mis intuiciones. Cuando tengo una intuición, nos
metemos en un lío.
— ¿Llamo a Paco? — me ha preguntado Miguel.
— Sí, por favor. Y le explicas que vas a Figueres.
— ¿Y él no va a venir?
— De momento, no. Lo necesitamos en Madrid.
— De acuerdo. Dentro de un rato cojo un avión a Barcelona.
— También puedes hacer otra cosa... — le he dicho.
— ¿Qué?
— Coger el Talgo de Madrid a Port Bou y bajarte en Pigueres...
— ¿Y qué Talgo es? ¿El de la noche?
— Sí, el que sale a las diez y media o, posiblemente, a las once de Madrid. Me parece
que llegas a Figueres a las diez de la mañana...
— Ah, pues muy bien.
— Mañana por la mañana te recojo en la estación de Figueres, ¿te parece?
— Estupendo. Hasta mañana.
— Adiós, buen viaje y hasta mañana. En Figueres he estado buscando tiendas de
pintura y dibujo. He encontrado tres. En todas he comprado un lienzo para pintar. En
ninguna de las tres pone „Figueres“. Tiene que haber otra tienda en esta ciudad. En esta
ciudad o en esta región. Mi olfato de detective y yo no nos equivocamos nunca. En la
última tienda he preguntado:
— ¿Hay alguna otra tienda de dibujo aquí en Figueres?
— Sí, está „Diseño Art“, pero los sábados por la tarde está cerrado.
— ¿Puede decirme dónde está, por favor?
— Sí, mire, está en la Plaza de la Palmera, muy cerca de la carretera de Rosas.
— Pues, muchas gracias.
— De nada.
Voy allí el lunes por la mañana con Miguel.
A última hora de la tarde he ido a Rosas. Me he paseado por la bahía y he visto una
puesta de sol maravillosa. Luego he vuelto al hotel de Figueres. Voy a dormir con la
ventana abierta. Porque hace calor y porque así veo algunas de las esculturas de Dalí. Un
lujo.
Domingo, 21 de octubre
He desayunado como una vaca: tostadas con mantequilla y mermelada, dos
croissants y café con leche... A las diez y diez he recogido a Miguel en la estación:
— ¿Qué tal el viaje?
— Bien, pero tengo mucho sueño.
— ¿No has podido dormir?
— No mucho. Nunca puedo dormir en los trenes ni en los aviones...
— Pues despiértate, que tenemos mucho trabajo. ¿Has estado alguna vez por aquí?
— No, es la primera vez.
— Pues te va a encantar. Además hace un tiempo m aravilloso
Hemos ido un momento al hotel a dejar la maleta de Miguel y luego nos hemos ido a
Port Lligat a ver la casa de Dalí. Estaba cerrada pero hemos visto unas cuantas esculturas
en el jardín. Después, nos hemos ido a Cadaqués. A Miguel le ha encantado todo, incluidas
las gambas que hemos comido.
A media tarde hemos dado un paseo junto al mar. En una de las casas más antiguas
del pueblo, debajo de unas arcadas, hemos visto una galería de arte. Estaba abierta y
hemos entrado. Era una exposición de una pintora catalana. Los cuadros no me han
gustado mucho. Pero yo no soy crítico de arte, soy detective. O sea: según mi costumbre, he
cogido dos cuadros y les he dado la vuelta. Cuando la pintora ha visto sus cuadros al revés,
ha empezado a gritar:
— Pero...¿ Qué hace...?
— ¿Yo? —he dicho ingenuamente —. Nada. Se caían... Miguel estaba horrorizado. La
pintora ha venido, ha cogido los cuadros y los ha puesto bien. No me ha importado. Detrás
de la tela ponía: „Figueres“.
— Perdone — le he dicho —, ¿usted dónde compra las telas para pintar?
— ¿Cómo? — Que dónde compra usted las telas, o sea, los lienzos.
— ¿Y a usted qué le importa? — me ha contestado, muy enfadada, la pintora.
— Perdone — le he dicho —, pero es muy importante para mí saberlo. Cuestión de
vida o muerte.
Los detectives siempre tenemos que mentir. La pintora ha pensado que estoy loca y
me ha dicho:
— En Figueres.
— Sí — le he dicho yo —, pero ¿dónde?
— En „Diseño Art“ —, ha gritado ella.
No necesitaba decir más. Hemos salido de la exposición. Miguel, medio enfermo.
Yo, encantada.
— Miguelito, el lunes tenemos que ir a „Diseño Art“.
— ¿Para qué? ¿Para organizar un escándalo como el de hace un momento?
Miguel es un hombre discreto y no soporta los líos que organizo a veces.
Le he explicado todo lo que he hecho para saber dónde compraba Urpiano la telas
para pintar. Dónde las compraba o dónde las compra.
— Es curioso... — ha dicho Miguel paseando'junto al mar.
— ¿El qué?
— No hay ninguna calle, ni ninguna galería de arte, ni ningún bar „Urpiano“. Pero
hay cientos de cosas que se llaman Dalí: „Bar Dalí“, „Hotel Dalí“, „Dalí galería de arte“...
— Es verdad... Pero, claro, Dalí es más conocido...
— Sí, sí, pero es curioso... Hemos seguido paseando y, luego, nos hemos sentado en
un bar para tomar algo. El camarero nos ha traído la carta:
— Mira, Miguel, también hay un bocadillo que se llama Dalí... — he dicho yo,
riéndome.
— Ah, ¿sí? ¿Y de qué es?
— Pues no lo sé.
— Pues tenemos que preguntarlo. En Madrid se lo pienso preparar a Feliciano.
Seguro que no lo ha comido nunca.
Miguel es un sentimental. Aquí, en uno de los pueblos más bonitos de la Costa
Brava, junto al Mediterráneo y trabajando en un caso al lado de una guapa mujer — o sea,
yo — piensa en Feliciano y su afición por los bocadillos. Tengo unos socios maravillosos.
No he querido cenar nada. Hace una semana empecé una dieta, me parece.
Lunes, 22 de octubre
Nos hemos levantado a las ocho, hemos desayunado en el hotel y hemos ido a
„Diseño Art“. La dependienta es un~ chica de unos veinticinco años, guapísima. Antes de
entrar en la tienda Miguel me ha dicho:
— Yo me quedo aquí.
— ¿Por qué? — le he preguntado extrañada.
— Porque estoy nervioso.
Otra vez Miguel y su timidez con las mujeres. Muy seria le he dicho:
— Esta vez, Miguel, vas a entrar y vas a hablar con ella. ¿De acuerdo? O haces eso o
vuelves a Madrid.
Yo sabía que iba a funcionar. Miguel está encantado en este viaje y no tiene ganas de
volver a Madrid.
— Bueno, de acuerdo, está bien, pero hablas tú...
— Vale. Hemos entrado los dos.
— Hola, buenos días.
— Buenos días, ¿qué desean?
— Queríamos ver telas para pintar...
— O sea, lienzos, ¿no? Pasen por aquí...
Nos hemos ido los tres al fondo de la tienda.
— Aquí están — ha dicho la dependienta —. Pueden cogerlos ustedes mismos...
— Gracias.
Miguel y yo hemos estado mirando los lienzos. Por detrás, claro. Es mi nueva
costumbre. En todos estaba puesto: „Figueres“. Estaba segura. Ya sabemos una cosa: en
Figueres hay cuatro tiendas de dibujo y sólo en una detrás de los lienzos pone „Figueres“.
Ahora tenemos que saber otra cosa: ¿cuántos años tiene esta tienda?
— Tienen una tienda estupenda — le he dicho a la dependienta.
— Gracias — me ha contestado sin dar importancia a lo que le he dicho.
— ¿Cuántos años tiene esta tienda?
— Bastantes. Empezamos en 1978.
„¡Aja! Urpiano empieza a ser conocido en 1980... O sea, dos años después...“ Otra
vez mi intuición de detective. De detective y de mujer.
— ¿Y tienen un cliente que se llama Arnal Ballester?
— Pues no lo sé. Un momento, lo voy a mirar — ha dicho la dependienta.
— ¿Quién es Amal Ballester?
— Un dibujante amigo mío...
— ¿Y tú crees que compra aquí sus cosas?
— No... Pero quiero ver dónde tienen las fichas de los clientes...
La dependienta ha entrado en un despacho, ha mirado un fichero, ha salido, ha
cerrado con llave y ha guardado la llave en un cajón. Necesito a Miguel.
— Miguel, ¿por qué no empiezas a hablar con ella...?
— ¿Cómo? ¿Con..., con ella?
— Tienes que ser amable con ella... Le tenemos que hacer unas preguntas...
— ¿Por qué yo?
— Porque voy a conseguir una llave.
— ¿Una llave?
— Habla con ella y luego te lo explico...
Miguel estaba de color rojo, colorado como un tomate. Pero es un buen profesional
y le ha preguntado a la dependienta:
— ¿Hace mucho tiempo que trabajas aquí? Miguel es alto, fuerte y guapo. La chica
ha decidido contestar a todas sus preguntas. —
¿Cómo te llamas?
— María ¿Y tú?
— Miguel.
Les he dejado y he ido a ver unas cosas. Unas cosas al lado de un cajón. Dentro del
cajón estaba la llave del despacho. Ha sido fácil. Un minuto después tenía la llave en el
bolsillo. La chica le decía a Miguel:
— ¿Y vas a quedarte muchos días?
Miguel ha mentido:
— Me voy después de comer.
— ¡Qué pena! — ha dicho la dependienta.
— Bueno — he dicho yo —, nos vamos.
Y nos hemos ido. En la comida le he dicho a Miguel:
— Necesitamos el fichero de los clientes de «Diseño Art».
— ¿Y has pensado cómo conseguirlo?
— Sí. Esta tarde vamos a volver a la tienda...
— ¿Otra vez?
— Bueno, vas a volver tú y vas a hablar con la dependienta Vas a ligártela....
— ¿Yo? ¡Estás loca!
— Vas a ligártela. Entonces yo voy a entrar en la tienda, pero ella no tiene que
verme...
— Pero, Lola...
— Yo entro, voy al despacho, abro con esta llave, cojo el fichero y, luego, salgo y ya
está.
— No me gusta nada la idea.
— ¿Tienes otra mejor?
— Sí, tú hablas con la chica y yo entro, voy al despacho, abro con la llave, cojo el
fichero, salgo y ya está...
— Sólo hay un problema — he dicho yo.
— ¿Cuál?
— Que ella quiere hablar contigo, no conmigo... Era verdad. Miguel lo ha aceptado.
Después de comer, he subido con Miguel a su habitación del hotel. Le he escogido yo la
ropa: unos vaqueros, una camisa azul claro, un jersey beige y la cazadora marrón.
— Estás guapísimo — le he dicho.
— Muy graciosa.
Miguel no estaba para bromas. A las cinco y media ha entrado en „Diseño Art“. La
dependienta ha dicho:
— No te has ido... ¡Qué bien!
— Me he quedado para estar contigo... — le ha dicho Miguel muy colorado.
Yo estaba escondida cerca de la puerta. Unos minutos después Miguel y la
dependienta han ido hacia el fondo de la tienda, donde están los lienzos. No sé para qué, la
verdad. Entonces he entrado. He ido directamente a la puerta del despacho, he abierto la
puerta con la llave que he cogido esta mañana y me he metido dentro. No veía nada pero
no podía encender la luz. Tenía que actuar rápido. En la mesa había dos ficheros. „¡Cielos!
¿Cuál es el fichero de los clientes?“ Los detectives no podemos dudar: he cogido los dos y
los he metido en mi bolso. Siempre llevo bolsos grandes. Iba a salir pero he oído:
— ¡¡María!! ¡María!, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, María?
Era una voz de hombre. De hombre mayor. Rápidamente he pensado: „Está al lado
de la puerta del despacho... Va a entrar. ¿Y María? ¿Quién es María? ¿La dependienta? ¿Y
por qué no contesta? ¿Qué está haciendo Miguel?“.
La gente cree que los detectives somos como los de las películas americanas. Yo, con
dos ficheros en el bolso, asustada, al lado de la puerta, parecía „La pantera rosa“.
— ¿María? ¡¡¡María!!!
El hombre estaba cada vez más enfadado. Yo he pensado: „Éste es el propietario de
la tienda. Seguro. Pero ¿dónde estaba María?“
De repente he oído:
— Estoy aquí, señor Tomer. Enseñándole irnos lienzos a , este señor...
— Ah, bueno — ha dicho el jefe —. ¿Tiene la llave del despacho? En el cajón no está.
„¡Cielo santo! — he pensado yo —. Quiere entrar en el despacho.... Y van a descubrir
que la llave no está, que la puerta está abierta y que yo — yo, la magnífica detective — estoy
aquí dentro con todos los ficheros de la tienda...“. No tenía miedo, la verdad. Sólo
vergüenza. Pero allí estaba Miguel. Ha dicho:
— Usted es el señor Tomer, ¿verdad? El propietario, ¿no?
— Sí, señor. — Pues quería preguntarle por una cosa del fondo de la tienda... ¿Puede
venir un momento conmigo?
Un vendedor es un vendedor. Ha aceptado acompañar a su posible cliente al fondo
de la tienda.
Y entonces he salido. He salido del despacho y de la tienda. Pero no me he ido muy
lejos. Enseguida he vuelto a entrar. Desde la puerta he dicho:
— ¿Miguel? ¿Estás ahí Miguel?
— Dime, Lola — ha dicho Miguel desde el fondo. — Es que tenemos el coche mal
aparcado...
— Ahora mismo voy.
Así hemos conseguido salir de la tienda con los ficheros y sin problemas con el
propietario. Miguel estaba un poco triste. Creo que María le ha gustado. Mejor.
Hemos ido directamente al hotel. Mañana por la mañana vamos a estudiar los
ficheros. No sé si vamos a descubrir algo. Pero, al menos, ya tenemos trabajo. También
vamos a llamar a la oficina. Para controlar la situación y para saber si Paco tiene ya los
resultados del laboratorio.
Martes, 23 de octubre
A las diez de la mañana he llamado a la oficina. Antes es inútil.
— Lola Lago, detective, ¿diga?
— ¿Margarita? Lo siento, no soy Tony. Soy Lola.
— Ay, Lola, ¿qué tal?
— Margarita disimula mal. Prefiere a su novio Tony.
— Estupendamente. ¿Está Paco por ahí?
— Sí, acaba de llegar. Ahora se pone al teléfono. — .Hola, nena, ¿qué tal estáis?
— Primero, no me llamo „nena“, me llamo Lola... y segundo, te recuerdo que entras
a trabajar a las nueve de la mañana...
— Ya veo que estás de muy buen humor... ¿Hay novedades? — Pocas. ¿Sabes algo
del laboratorio?
— Sí. Creo que Cayetano Gaos tiene razón. La madera y la tela sólo tienen ocho años.
— ¿Ocho? — Sí, ocho. Ni uno más.
— ¡Bien! Cayetano tiene razón. Urpiano no existe. Ahora necesitamos más pruebas.
— Más pruebas y saber quién está detrás de Urpiano.
— Exacto. Pero Miguel y yo ya hemos empezado...
— Ah, ¿sí? ¿Qué habéis hecho?
— Muchas cosas. Sabemos dónde compra el falso Urpiano los lienzos para sus
cuadros y tenemos una lista de clientes de la tienda. Ahora tenemos que estudiar las fichas
y empezar a actuar.
— ¿Puedo ir yo también?
— De momento, no.
— Por favor, Lola...
— Ya te llamaremos. Hasta pronto.
Luego, en mi habitación, Miguel y yo hemos empezado a mirar las fichas de los
clientes de „Diseño Art“. Tres horas después ya teníamos unas cosas claras.
— Sólo cuatro personas son clientes desde 1978.
— Por tanto uno de ellos es el falso Urpiano...
— Suponemos.
— Voy a escribir los nombres y las direcciones para irlos a ver — ha dicho Miguel.
— A verlos o a espiarlos...
— Espiarlos es más divertido, ¿no?
— Otra cosa, Miguel. Aquí, detrás de las fichas, pone los colores que compra cada
cliente...
— A ver...
— Mira, el señor Maldonado, por ejemplo, utiliza el sepia, el ocre, el bermellón... ¿Lo
ves?
— Sí, sí...
— ¿Tú sabes cómo se llaman los colores que utiliza Urpiano?
— No, ni idea. Entonces he tenido una idea genial.
— Voy a llamar a Cayetano — he dicho. La excusa perfecta para volver a oír su voz.
— ¿Sí? — han dicho al otro lado del teléfono.
— ¿Cayetano? Soy Lola Lago.
— Hombre, Lola, ¿qué tal?
— Muy bien. Oye, mira, estoy en Figueres, investigando, y necesito saber los colores
que utiliza Urpiano.
— Pues mira, normalmente utiliza rojo, verde, claro y oscuro, azul cielo y azul
marino, gris claro, gris oscuro, blanco y negro. Ah, y utiliza también un color muy especial,
el „carmín de granza“. Es un color rojo oscuro.
— Voy a escribirlo. ¿Cómo has dicho? ¿„Carmín“?
— Sí, técnicamente se llama „Carmín de Granza“.
— ¿De qué?
— De Granza. Ge, ere, a, ene, zeta, a.
— ¿Y por qué dices que es un color muy especial?
— Bueno, es que, en el cubismo, lo utilizan muy pocos pintores.
— Una detective siempre necesita un experto al lado... — he dicho pronunciando
muy bien la palabra „experto“. Le ha gustado.
— Y un experto siempre necesita a una detective — ha dicho.
„Pero no sólo para trabajar“, he pensado. Sin embargo, he dicho:
— Pronto vas a tener noticias mías. Buenas noticias.
— Magnífico.
— Hasta pronto.
— Cuídate — me ha dicho Cayetano.
Me ha gustado.
Después Miguel y yo nos hemos puesto ha mirar el fichero de „Diseño Art“. Sólo tres
clientes utilizan el color „Carmín de Granza“.
Hemos escrito sus nombres y sus direcciones en un papel. Los tres viven en Rosas.
Hemos cogido el coche y nos hemos ido a Rosas. Cuando hemos llegado, media hora
después, muchas personas estaban en la playa tomando el sol. Hacía un día estupendo.
— ¿Sabes cómo se llama este paseo? — me ha preguntado Miguel.
— A ver... Avenida de Rodes...
— Ah, pues uno de los clientes de „Diseño Art“ vive en la Avenida de Rodes...
— Ah, ¿sí? ¿En qué número?
— En el 54. He aparcado y hemos ido al número 54 de la Avenida. Son unos
apartamentos.
— El señor se llama Femando Quintana Moneada.
Hemos buscado su nombre en los buzones de la planta baja.
— Mira, aquí está. Quintana Moneada. Quinto segunda.
Hemos subido al quinto y hemos llamado al timbre. No ha contestado nadie.
La vida de los detectives es más complicada que en la películas.
— ¿Qué hacemos? — me ha preguntado Miguel.
— Pues vamos a buscar al segundo cliente...
Al salir de los apartamentos, hemos visto que delante, en la playa, había un viejecito
pintando un cuadro. Hemos ido a mirarlo. Estaba pintando un paisaje de Rosas: la bahía,
los 1 barcos, el mar, la arena... Una pintura muy realista. Como una postal.
Yo he pensado: „Este no es el falso Urpiano. El falso Urpiano es joven. Seguro“.
— Buenas — le ha dicho Miguel —. ¿Qué? ¿Pintando?
— Pues sí — ha contestado el viejecito —. ¿Les gusta?
— Muy bonito — le hemos contestado los dos. — ¿Usted siempre pinta paisajes? — le
he preguntado.
— Sí, siempre.
— Ah, es que Miguel, este chico, pinta cuadros surrealistas...
— Huy, qué horror... — ha dicho el viejecito —. A mí esos pintores tan modernos no
me gustan nada...
— Ah, pues a mí Dalí y los cubistas me encantan — ha dicho Miguel...
— Yo — ha dicho el viejecito — hace casi quince años que vivo aquí y nunca he ido al
Museo Dalí de Figueres... Nunca...
O era el mejor actor del mundo o él no era el falso Urpiano.
— Bueno — he dicho —, nosotros nos vamos. Hasta pronto.
— Adiós, hasta otro día, jovencitos. Yo paso todas las mañanas aquí. Vivo aquí
delante, en el quinto segunda.
Nosotros ya lo sabíamos.
Hemos vuelto al coche. Miguel ha dicho:
— El segundo cliente de „Diseño Art“ se llama Eduardo I Arco Iris y vive en la
Urbanización Solymar, calle del Rosal, 1 n. 15. ¿Sabes dónde está?
— Ni idea. Espera un momento. Voy a preguntarlo a un guardia.
En la Plaza del Ayuntamiento un guardia me lo ha explicado todo.
— Ya está — le he dicho a Miguel al volver al coche. Hay que seguir recto hasta el
final del paseo. Luego tenemos que girar a la izquierda y subir por esa montaña. Hay un
cartel que pone „Solymar“.
Diez minutos después estábamos en la calle del Rosal, n. 15, una casita muy
pequeña con jardín. Hemos llamado al timbre. Un hombre de unos treinta y cinco años,
bastante guapo, ha abierto la puerta.
— ¿Sí?
— ¿Es usted Eduardo Arco Iris? — le he preguntado.
— Sí, soy yo. He empezado a mentir. Los detectives mentimos siempre.
— Somos representantes de la casa „Colours“... Estamos haciendo una encuesta
entre nuestros clientes...
— Yo nunca contesto a las encuestas — ha dicho Eduardo.
— Pero — he dicho yo con mi mejor sonrisa —, ésta es una encuesta muy especial.
— Ah, ¿sí? ¿Por qué? — me ha preguntado.
— Porque si contesta, puede ganar un viaje al Museo de Arte Moderno de Nueva
York y un millón de pesetas en pinturas... .
— No está mal — ha dicho y nos ha dejado pasar. Miguel estaba muy orgulloso de
mí. Yo también. La casa estaba llena de cuadros pintados y a medio pintar. Había cuadros
por todas partes: en el salón, en el dormitorio, en el pasillo y en la cocina... En el lavabo no
sé...
— Pinta usted unos cuadros muy bonitos, preciosos — le he dicho
— ¿Puedo verlos tranquilamente? Los artistas agradecen eso.
— Claro, por supuesto.
Miguel se ha quedado con él haciéndole preguntas sobre sus colores preferidos y yo
he paseado por toda la casa. Había más de doscientos cuadros. Todos horribles. Al volver al
salón le he preguntado:
— ¿Y usted se dedica solo a la pintura?
— No, qué va. Yo soy profesor en un Instituto de Figueres. Trabajo por las tardes. Y
por las mañanas me dedico a pintar.
— Ah, muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Ah, y si gana el viaje, lo llamamos
por teléfono, ¿de acuerdo?
— Muy bien. Y nos hemos ido.
— ¿Qué te parece? — me ha preguntado Miguel.
— Que no es Urpiano.
— ¿Por qué estás tan segura?
— Mira, en la casa hay más de doscientos cuadros. Los cuadros no se parecen en
nada a los de Urpiano.
— No, en nada.
— Y además, Eduardo Arco Iris trabaja en un Instituto por la tarde...
— Sí, ¿y qué?
— ¿Cuándo tiene tiempo el pobre Eduardo para pintar los cuadros de Urpiano?
¿Eh? ¿Cuándo?
— Es verdad — ha dicho Miguel.
— Y, además, hay otra cosa...
— ¿Sí? ¿Cuál?
— En la casa de Eduardo Arco Iris no hay sitio para esconder ni un solo cuadro...
— Es verdad — ha vuelto a decir Miguel.
¿Qué harían mis socios sin mí?
— Bueno — ha dicho Miguel —, ahora tenemos la tercera y última oportunidad. Si el
próximo cliente de „Diseño ArtM no es el falso Urpiano significa que nos hemos
equivocado...
— ¿Cómo se llama éste?
— Esta. Es una mujer. Se llama Angela Hernández Ramón y vive en la calle de las
Camelias, 10...
La calle de las Camelias estaba muy cerca de la calle del Rosal. Enseguida hemos
llegado a un „bungalow“ muy pequeño con un jardincito lleno de flores y plantas.
— Ya sabemos una cosa de Angela Hernández... — ha dicho Miguel. Esta vez me há
sorprendido.
— ¿Sí? ¿Cuál?
— Que la encantan las flores. Era evidente. Hemos llamado al timbre pero no ha
contestado nadie. Hemos decidido ir a comer y volver por la tarde.
Hemos comido una paella buenísima en un restaurante al lado del mar. Después del
café hemos vuelto a casa de Ángela Hernández. Tampoco estaba.
A las siete de la tarde ha empezado a hacer fresco. Miguel y yo nos hemos metido en
el coche y hemos decidido esperarla dentro.
Media hora después ha entrado en la casa una mujer de unos cincuenta años, guapa,
no muy alta y muy deportiva. — Vamos — le he dicho a Miguel.
Hemos llamado al timbre.
— ¿Sí?
— ¿Es usted Ángela Hernández?
— Sí, soy yo.
y...
— Mire, somos de „Colours“, la marca de pinturas que usted utiliza para sus cuadros
Le hemos dicho lo mismo que a Eduardo Arco Iris. Nos ha dejado entrar.
La casa es muy pequeña: el recibidor, un salón, un dormitorio, una cocina y un
lavabo. No parecía la casa de una pintora.
— ¿Podemos ver alguno de sus cuadros? — le he preguntado.
— Bueno, es que últimamente no tengo mucho tiempo para pintar...
— ¿Ahora no está pintando ningún cuadro?
— No, ahora, no — nos ha contestado.
— ¿Y no tiene ningún cuadro suyo aquí?
— Sólo tengo uno. Ese que está en el recibidor. Me he levantado para mirarlo.
— Ah, pues es muy bonito — he dicho —. Parece Gaugin.
— Sí, pero Gaugin era un buen pintor y yo no — ha dicho. Me ha parecido simpática.
— ¿Y cómo es que no tiene tiempo de pintar?
— Es que yo soy enfermera, ¿sabéis? Para mí la pintura es sólo un „hobby“.
— Ah, ¿sí? ¿Es usted enfermera?
— Por favor, llamadme de tú. No soy tan vieja...
— O sea, que eres enfermera, ¿y dónde trabajas?
— En un hospital de Gerona.
— Pues nada, tienes que trabajar menos y pintar más...
Nos hemos reído. Entonces Miguel le ha preguntado.
— ¿Te interesa la pintura moderna? No sé, Dalí, Urpiano, Picasso...
He notado algo raro. Mi intuición otra vez. Ella ha contestado.
— Me encanta. En realidad, me gusta toda la pintura. ¿Tenéis alguna pregunta más?
Otra vez algo raro. Lo. he notado.
— No, nada más. Muchas gracias — le he dicho.
— Gracias a vosotros. Y ya me diréis si me ha tocado el premio...
Al salir Miguel ha dicho:
— Esta tampoco es Urpiano...
Y yo he contestado:
— No sé, no sé... No estoy tan segura... Vamos a hacer una cosa, Miguel, nos vamos a
quedar cerca de la casa... Quiero saber qué hace Angela Hernández esta noche...
Miguel no ha preguntado nada. Mi intuición es mi intuición.
Hemos entrado silenciosamente en el jardín y nos hemos quedado al lado de una
gran ventana. Angela no ha hecho nada especial: se ha puesto un pijama, se ha preparado
la cena, ha visto un rato la televisión y, antes de acostarse, ha llamado por teléfono.
— ¿Estás bien Eloy? — ha preguntado.
Yo he pensado: „Tal vez es su novio“.
Luego Angela ha dicho:
— ¿Y Esther qué tal está? Bueno, pues muchos besos a todos, ¿eh? Mañana os
vuelvo a llamar.
„No es su novio“, he deducido. Su familia, quizá. A las once y media Angela
Hernández ha apagado la luz y nosotros nos hemos ido a tomar una pizza a Figueres.
Miércoles, 24 de octubre
He pasado toda la noche pensando en Angela Hernández. Es simpática y agradable,
parece muy inteligente, pero hay algo raro... No sé.
Después de desayunar he revisado los ficheros de „Diseño Art“.
— Miguel — he dicho un rato después —, esta tarde vamos a volver a casa de Angela
Hernández.
— ¿Qué has descubierto?
Así me gusta. Miguel sabe que he descubierto algo.
— Estoy mirando la ficha de Ángela Hernández en „Diseño Art“. Este año ha
comprado más de trescientos tubos de pintura y el año pasado compró sólo ciento setenta
y cinco... Este año ha comprado sesenta lienzos y el año pasado, cuarenta y cinco...
— Pero ella dice que ahora no tiene tiempo para pintar...
— Ese es el problema. ¿Por qué compra más pintura y más lienzos este año? ¿Por
qué si no tiene tiempo para pintar?
— ¿Crees que nos ha mentido?
— Tal vez sí o tal vez no.
Otra vez mi intuición. Creo que no ha mentido, que, de verdad, ella no tiene tiempo
para pintar, pero...
A las siete de la tarde estábamos otra vez delante de casa de Ángela Hernández. Ha
llegado a las ocho en punto con unas bolsas de un supermercado. Yo he ido corriendo a la
ventana de la cocina . Ángela ha puesto unas cosas en la nevera. Después se ha ido a
duchar. Un rato después ha salido de su dormitorio con un traje precioso. Estaba muy
guapa. Ha ido a la cocina y ha cogido salmón ahumado, caviar, tostadas, mantequilla y
champán y lo ha metido en una bolsa, de plástico.
„Va a ver a un hombre“, he pensado. Las mujeres sólo compramos salmón y caviar
cuando vamos a cenar con un hombre.
Angela ha salido de casa y ha cogido el coche.
Miguel y yo la hemos seguido. Primero ha ido por una carretera secundaría, luego
ha girado a la izquierda y ha cogido una carretera muy estrecha llena de curvas y, de
repente, ha desaparecido. Miguel y yo no entendíamos nada. No había ningún cruce. La
carretera seguía, pero Angela Hernández y su coche han desaparecido. Hemos bajado del
coche. Andando, hemos descubierto un pequeño camino a la izquierda. Hemos subido al
coche otra vez y nos hemos metido por el camino. Unos kilómetros después hemos visto
unas luces.
— Para el coche — me ha dicho Miguel.
Hemos bajado y nos hemos metido entre los árboles. Delante había una casa
magnífica, una masión enorme.
„Ah, o sea que tiene un novio millonario...“, he pensado. Y entonces se me ha
encendido una luz.
— Miguel, tenemos que entrar en esa casa como sea...
— ¿Ahora?
— Sí.
— Pero, ¿por qué?
Le he contestado de una manera un poco especial:
— Paco y tú no sabéis la suerte que tenéis con una jefa como yo...
Lógicamente no ha entendido nada.
La casa está rodeada por un jardín enorme con piscina y pista de tenis. Nos hemos
acercado a una de las ventanas. Dentro estaba Angela Hernández con un chico de unos
treinta años, alto, moreno y con barba. Guapísimo. Estaban cenando el salmón y el caviar y
tomaban champán.
„Lo sabía“, he pensado.
En voz baja le he dicho a Miguel.
— Miguel, ése es Urpiano. Bueno, el falso Urpiano.
— ¿Y tú cómo lo sabes? — me ha dicho muy sorprendido.
— Soy la mejor detective de España, nene.
— Grrr.
— Tenemos que entrar en la casa y encontrar el lugar dónde „Urpiano“ pinta sus
cuadros...
— Voy un momento al coche a buscar la cámara de fotografiar.
— Perfecto.
Yo he preparado mi llave maestra. Puedo entrar en cualquier casa.
Cuando ha llegado Miguel, le he dicho:
— Vamos. Hemos entrado por una puerta que está al lado de la cocina.
Por dentro la casa es una auténtica maravilla. Una casa de millonarios: cuadros de
pintores famosos, esculturas, muebles antiguos, alfombras persas...
— Me parece que tienes razón — ha dicho Miguel.
Ángela y el falso Urpiano seguían en el salón. Bueno, en uno de los salones. Miguel y
yo hemos subido al piso de arriba: dormitorios enormes, cuartos de baño, pasillos,
terrazas... Todo lleno de objetos de arte, flores y plantas... Al final del pasillo hemos
entrado en una habitación muy grande llena de libros. Parecía una biblioteca pública.
— Lola, aquí ya no hay más habitaciones...
— ¿Y dónde puede estar el estudio de Urpiano?
— Pero... — ha dicho Miguel en voz baja —, a lo mejor te has equivocado y este
hombre no es el falso Urpiano...
— Sé que no me estoy equivocando... A ver, en este estudio no hay ninguna puerta
más, ¿verdad?
— No.
— Pues, entonces, es como en las películas...
— ¿„Como en las películas“? O sea, que hay que buscar una puerta escondida...
— Exacto, Miguelito, exacto.
Hemos empezado a buscar. En una pared no había libros, sólo cuadros. He
empezado por ahí. Nada. De repente Miguel me ha dicho:
— ¡Mira, Lola!
La estantería se estaba moviendo. Detrás había una habitación más grande todavía
llena de cuadros. ¡De cuadros de Urpiano!
— ¿Ves cómo yo tenía razón? — es lo primero que le he dicho a Miguel. Las mujeres
somos así.
— Magnífico, Lola...
Hemos hecho todas las fotos posibles de los cuadros que está pintando. Después
hemos cerrado la puerta, la falsa puerta, y hemos salido de la biblioteca. Cuando
estábamos a mitad del pasillo hemos oído:
— ¡Qué ganas tenía de estar contigo!
Era la voz de Angela.
— Vendemos unos cuantos cuadros más y a vivir para siempre...
Le ha dicho él.
Miguel y yo nos hemos metido en un dormitorio. Ellos han pasado al lado de
nuestra puerta, pero han entrado en otro. Menos mal. Unos minutos después hemos salido
de la habitación y nos hemos ido.
Ya en el coche le he dicho a Miguel:
— Mañana tenemos que volver. Tenemos que conseguir todas las pruebas posibles:
fotos de la casa, fotos de él... En fin, todo lo que podamos conseguir.
— De acuerdo.
— ¡Qué sueño tengo! ¿Conduces tú, Miguelito?
— Claro que sí.
Y hemos vuelto a nuestro hotel de Figueres. Mañana por la mañana seguimos.
Jueves, 25 de octubre
Estoy agotada. Por la mañana hemos vuelto a casa del falso Urpiano. Angela ya se
había ido porque su coche no estaba. Hemos entrado por la cocina. En la planta baja no
había nadie.
— ¿Qué hacemos si Urpiano, o cómo se llama, está trabajando en el estudio?
— Ni idea.
No sé por qué, yo sabía que no iba a estar. Hemos entrado en la biblioteca. La pared
que comunica con el estudio estaba cerrada. Miguel ha tocado algo, la pared se ha
movido... Afortunadamente en el estudio no había nadie. Hemos hecho muchísimas fotos:
de la pared de la biblioteca, del estudio, de los cuadros...
— Tengo una idea — ha dicho Miguel.
— ¿Cuál?
— Seguro que en la biblioteca hay algún papel o algo... ¿Por qué no miramos un
poco?
— Vale.
En un archivo había una carpeta en que estaba escrito: „Urpiano“.
— Aquí por lo menos hay mil artículos de periódico y revista... — ha dicho Miguel.
— O sea, que tienen todos los artículos que han salido sobre Urpiano.
— Exacto.
— ¡Aja!
Luego, he buscado en los cajones del escritorio. Había un pasaporte. El pasaporte
del novio de Angela. Lo sé por la foto. Lo he cogido. Si piensa escaparse fuera de España no
va a poder. Es vasco, de San Sebastián. Se llama Koldo Arregui Elorza y tiene treinta y un
años.
Nos hemos ido a Figueres. He pagado el hotel. Miguel me ha acompañado en
nuestro coche alquilado hasta Barcelona. Yo he cogido el avión de las siete menos cuarto y
él se ha quedado. Mañana tiene que devolver los ficheros de „Diseño Art“. Y me parece que,
además, quiere despedirse de María, la dependienta. Mmm.
A las siete y media he llegado a Madrid y una hora después estaba en mi casa, en la
Plaza de la Paja. Dos mil quinientas pesetas me ha costado el taxi. Carmela, mi vecina, una
sesentona, vasca, muy amiga mía, me ha dejado una nota en el salón. „Te he regado las
plantas y he dejado comida hecha en el congelador. Sólo tienes que ponerla en el
microondas. Un beso. Carmela“.
Algunos días me invita a cenar. Es muy buena cocinera. Cuando me voy fuera, le
dejo la llave. Es como una madre, pero sin los inconvenientes de las madres.
En el congelador había comida para diez personas. Carmela es así. He puesto un
pollo en el homo y he empezado a revelar las fotos. Mañana veré a Cayetano Gaos.
¡¡¡Bien!!!
Viernes, 26 de octubre
Paco, Margarita y Feliciano estaban muy aburridos. Estos días no han tenido nada
de trabajo. Por eso Margarita se ha pintado las uñas dos veces al día y ha leído todas las
revistas del corazón, Feliciano ha engordado un kilo gracias a los bocadillos y a que ha
estado toda la semana sentado mirando a Margarita, y Paco ha comido más chocolate que
nunca, sobre todo, porque no ha venido con nosotros y no ha podido volver a ver a Anna
Ricart. ¡Un magnífico equipo de trabajadores!
— Margarita, llama a Cayetano Gaos. A las once y media lo espero aquí.
Le he explicado a Paco todo lo que hemos descubierto. Paco se ha quedado
encantado.
Antes de la reunión con Cayetano, me he encerrado en el baño y he hecho una cosa
que nunca hago en el trabajo: me he pintado los ojos y los labios y me he puesto mi mejor
perfume. Quería estar guapa. Más guapa, vaya.
A las once he empezado a tener un poco de taquicardia. Me pasa cuando estoy
enamorada.
A las once y media en punto Cayetano ha entrado en mi despacho. Le he sonreído
desde mi mesa. En realidad quería abrazarlo como Ingrid Bergman a Bogart en
«Casablanca».
— Cayetano, me debes setecientas cincuenta mil pesetas y doscientas treinta y tres
mil de gastos.
— ¿Dejas el caso? — me ha preguntado un poco triste.
— Sí.
— Por favor... Te necesito...
Ha dicho „te necesito“. Me necesita a mí, a mí...
— Lo estás haciendo muy bien — ha continuado diciendo.
— Cayetano, lo dejo porque está terminado.
— ¿Quééééé? ¿Lo dices en serio?
— Completamente en serio. Tenías razón: Urpiano no existe. El falso Urpiano es un
hombre de unos treinta años que vive en esta magnífica casa... Koldo Arregui Elorza.
Le he dado el pasaporte y le he enseñado unas fotos.
— ¡Caramba! — ha dicho
— ¡Qué casa!
— Tiene el estudio escondido detrás de la biblioteca. Le he enseñado más fotos.
— Vaya, vaya, vaya... — ha dicho.
— Y en el estudio tiene terminados unos veinte cuadros más...
— ¿Y ahora qué tengo que hacer?
— Tienes que ir con el pasaporte y las fotos a la policía. Y la policía va a detenerlo...
— Pues voy a ir ahora mismo.
— Mejor.
— Eres maravillosa, Lola. Una verdadera maravilla.
— Pues todavía no me conoces — le he dicho. A veces digo cosas así.
— Me gustaría... — ha dicho Cayetano.
— ¿Te gustaría qué? — Conocerte. No le he dicho: „A mí también“. Pero me he
puesto muy colorada.
— ¿Puedo llamarte la semana que viene para salir a cenar y celebrarlo? — me ha
preguntado.
— Claro — le he dicho.
— Toma, te dejo aquí el cheque. He puesto una pequeña propina para ti. Gracias por
todo, Lola y hasta la semana que viene.
Me ha besado. Como Bogart a Ingrid Bergman en „Casablanca“. ¿Me ha besado por
amor o por amor al arte? No importa.
Cuando he visto el cheque casi me muero. Un millón doscientas cincuenta mil
pesetas. Soy millonaria. Bueno, casi. Porque tengo que pagar a mis socios.
Hay una cosa que no le he dicho a Cayetano y que nunca se la pienso decir: la
existencia de Angela Hernández. Su novio, Koldo, falsifica cuadros porque ella misma lo ha
organizado todo. La historia es más o menos así, creo: hace unos diez años ella tiene unos
cuarenta y tres años y tiene un novio joven. Jovencísimo, que sabe pintar, pero que no
vende sus cuadros... Entonces ella se inventa la historia de Urpiano, empieza a explicársela
a unos cuantos amigos, los amigos se la explican a otros, los periodistas la publican en la
prensa, los críticos elogian, aparecen los primeros cuadros, empiezan a ganar dinero... y así
siguen. Ella compra la pintura y los lienzos. Así nadie sospecha de su Koldo. El vive como
un rey en una casa maravillosa y ella vive en un pequeño „bungalow“ y sigue trabajando
como enfermera...
Las mujeres hacemos muchas tonterías por los hombres.
A las siete y media de la tarde he cogido el teléfono y he marcado el número de
Angela. Estaba en casa.
— ¿Diga?
— ¿Angela Hernández? Soy la chica del otro día, la representante de „Colours“. ¿Te
acuerdas de mí?
— Ah, sí, claro, dime.
— Mira, es que te ha tocado el viaje a Nueva York, ¿sabes?
— ¿En serio? ¡Qué bien!
— Y resulta que mañana sábado al mediodía tienes que venir a Madrid para firmar
unos papeles... Vas a tenerte que quedar en Madrid un día o dos, ¿te va bien?
Angela no podía decir que no. Teóricamente es una enfermera que gana poco
dinero. Y una persona que gana poco dinero tiene que aceptar un premio como ése.
— Sí, por supuesto.
— Al llegar a Madrid, vas directamente al Hotel Victoria. Yo te iré a buscar allí, ¿de
acuerdo?
— De acuerdo.
No sé qué le voy a decir mañana. Pero, al menos, la policía no va a encontrar a
Angela en casa de su novio. Y su novio no le va a decir nada de ella a la policía... O, al
menos, eso espero.
Alguna vez las mujeres tenemos que salir ganando.
NOTAS EXPLICATIVAS
1. En España son muy populares las llamadas revistas del corazón, publicaciones
especializadas en escribir sobre la vida privada de actores, aristócratas, etc.
2. La banca en España está dividida en Bancos y Cajas de Ahorros. Ambas instituciones
funcionan de un modo muy parecido, pero la mayoría de los españoles prefiere realizar sus
operaciones bancarias cotidianas en las Cajas.
3. Los fondos de la Hemeroteca Nacional están compuestos por periódicos y revistas
españoles.
4. Figueres es una ciudad de unos cuarenta mil habitantes y es la capital del Alto
Ampurdán, región situada al norte de la provincia de Gerona (Cataluña). En Figueres nació
Salvador Dalí y está el Museo Dalí, conocido intemacionalmente.
5. Tanto Port Lligat como Cadaqués son dos antiguos pueblos de pescadores — el primero
pequeñísimo —, situados en la Costa Brava, que fueron muy frecuentados por Dalí. Cerca
de Port Lligat se encuentra el famoso Castillo de Pujol, con la conocida „torre Calatea“,
decorado por Dalí para su esposa Gala. Actualmente ambos pueblos son lugares de veraneo
de artistas e intelectuales catalanes.
6. En España, por la tradición católica, es costumbre poner a las niñas nombres de santas
(Teresa, Eulalia,..) o de vírgenes (Pilar, Carmen, Macarena,..)
7. En España, entre amigos, es muy normal darse dos besos al saludarse o despedirse.
8. El Ampurdán es una comarca (район, уголок) de la provincia de Gerona. Situada junto
a la Costa Brava es una zona de gran interés turístico. El restaurante Ampurdán, de cinco
tenedores, es uno de los más prestigiosos restaurantes de Cataluña y de los pocos
restaurantes españoles considerados como „excelentes“ en la Guía Michelin.
9. El Talgo es el tren más rápido de los que existen actualmente en España. Une
(соединяет) las capitales españolas más importantes y también Madrid y Barcelona con
París y Ginebra.
10. Paúl Gaugin, pintor francés de la segunda mitad del siglo XIX. Sus cuadros más
conocidos son los que representan indígenas de Tahiti.
VOCABULARIO:
encargar — поручить, дать заказ
uña — ноготь
propietario — владелец
imbécil — бестолковый
¡Cielo santo! — Боже мой!
que tú lo descubras — чтобы ты это раскрыла
subasta — аукцион
caso — дело (судебное)
celoso — ревнивый
averiguar — вы яснить, выявить
escondido — спрятанный, укрывшийся
mujeriego — бабник
soy muy mía — „я тоже не подарок“
lío — проблема, „головная боль“
a lo mejor — скорее всего como
despedida — вместо прощания
nena — девочка, девчушка
agenda — записная книжка
desigual — необычный
evidente — очевидный
tijeras — ножницы
al revés — лицевой стороной вниз
martillo — молоток
pista — дорожка, тропа
desesperadamente — отчаянно; безнадежно
me apetece — (зд.) мне предстоит
sentido de humor — чувство юмора
exagerar — преувеличивать
olfato — чутье, нюх
recoger — забрать, подобрать
gambas — креветки
ingenuamente — наивно
discreto — открытый, честный
ligar — „приударить“ за кем-л.
no estaba para bromas — ему было не до шуток
sepia — сепия (краска)
ocre — охра
carmín de granza — кармин (красная краска)
bermellón — киноварь
buzón — почтовый ящик
encuesta — опрос, анкета
¿Qué harían...? — Что делали бы...?
curva — поворот, зигзаг
cruce (m) — перекресток
llave maestra — отмычка
como sea — как будет; как получится
inconveniente (m) — неудобство
equipo — команда
TRABAJO CON EL TEXTO:
Conteste las siguientes preguntas:
1. Lola Lago tiene un nuevo cliente, Cayetano Gaos. ¿Se sabe algo de...? — su físico — su
carácter — su trabajo ¿Qué problema tiene Cayetano?
2. ¿Por qué va a visitar a Lola y no a la policía? ¿Cuánto piensa pagarle Cayetano a Lola?
3. ¿Qué se sabe de Lola Lago? — físico — carácter — gustos — costumbres Lola dice: „Es el
caso más. estimulante de los últimos tiempos. Y no sólo por el arte“. ¿Comprende usted
por qué dice así?
4. ¿Qué se sabe de los socios de Lola Lago? — Margarita — Feliciano — Paco — Miguel
5. Lola reparte las funciones para empezar a trabajar en el nuevo caso, ¿qué tiene que
hacer cada uno de ellos?
6. ¿Qué se sabe de Javier Mezquíriz?
7. ¿Le parece que la biografía de Urpiano puede resumirse así...? „Pintor coetáneo de
Picasso, Dalí y Braque, de estilo entre surrealista y cubista, que durante unos años vive en
Figueres y pasa mucho tiempo con Dalí y que después de la Guerra Civil (1939) se va a vivir
a la Argentina y desde entonces ya no se tienen más noticias de él. Se ha empezado a
valorar desde 1980“. Si cree que falta algo importante, usted puede añadirlo.
8. A propósito, ¿cómo es el nivel cultural de Lola, de Miguel y de Paco? Sin embargo, no
conocían a Urpiano, ¿por qué?
9. ¿Qué hace Lola Lago con los cuadros de Urpiano que tiene Cayetano Gaos en su casa?
¿Hay algo que le parece interesante en los lienzos de Urpiano? ¿Qué?
10. ¿Qué dicen Miguel Angel Murillo y Anna Ricart sobre Urpiano? ¿Coinciden con las
opiniones de Javier Mezquíriz? ¿En qué?
11. ¿Qué van a hacer Lola y sus socios con la madera y el trozo de tela que Lola ha cogido de
los lienzos de Urpiano? ¿Para qué?
12. ¿Qué hace Lola en el Museo Dalí? ¿Qué otras cosas hace Lola en Figueres?
13. ¿Qué hace Lola en la exposición de cuadros que ve en Cadaqués? ¿Descubre algo?
¿Qué?
14. ¿Por qué van Miguel y Lola a „Diseño Art“? ¿Por qué Miguel se pone tan nervioso? ¿Por
qué Lola pregunta por un cliente, por Amal Ballester? ¿Por qué coge Lola la llave del
despacho? Lola, para poder entrar tranquilamente en el despacho de „Diseño Art“, tiene
una idea, ¿cuál es? ¿Qué pasa cuando Lola está dentro del despacho? Miguel hace algo
para que Lola pueda (могла бы) salir, ¿qué? Lola hace algo para que Miguel pueda salir,
¿qué? ¿Por qué „Diseño Art“ es tan importante para solucionar el caso de Urpiano? ¿Qué
van a hacer Lola y Miguel con los ficheros de los clientes de „Diseño Art“?
15. ¿Por qué van a ver a tres personas? ¿Cuál es el criterio para seleccionarlas?
16. ¿Por qué Lola se da cuenta enseguida de que Fernando Quintana Moneada no es
Urpiano? ¿Y por qué Lola cree que Eduardo Arco Iris tampoco es Urpiano?
17. Lola nota „algo raro“ con Angela Hernández, ¿por qué cree usted que sospecha de ella?
18. ¿Cómo Lola y Miguel descubren las pinturas del falso Urpiano?
19. ¿Para qué vuelven Lola y Miguel por la mañana a la mansión del falso Urpiano?
20. ¿Qué se sabe del novio de Ángela Hernández, o sea, de „Urpiano“?
21. ¿Qué va a hacer Cayetano después de saber todo lo que ha descubierto Lola?
22. ¿Por qué Lola no le dice nada a Cayetano sobre Ángela Hernández?
23. ¿Qué hace Lola para no dejar a la policía detener (задержать) a Ángela Hernández?
24. ¿Cómo termina la historia?
Diga si estas afirmaciones son verdad o mentira:
Mezquíriz dice que...
- Urpiano le parece un pintor desigual.
- Ha sido un pintor maldito.
- Está de moda.
- Hay gente que paga mucho dinero por los malos cuadros de Urpiano.
- Hay gente que dice que Urpiano es Dalí.
- Mezquíriz cree que Urpiano es peor dibujante que Dalí.
- Hay gente que dice que Dalí hablaba mal de Urpiano.
- Nadie dice que Urpiano no ha existido nunca.
Diga cómo son...
- Fernando Quintana
- Eduardo Arco Iris
- Angela Hernández
Razone:
1. Lola tiene una serie de teorías sobre las mujeres y los hombres, ¿cuáles son? ¿Está usted
de acuerdo con ella o no? ¿Por qué?
2. En esta narración se describe una serie de costumbres y comportamientos españoles.
¿Le ha sorprendido a usted alguno?
3. ¿Hay costumbres o comportamientos que se parecen a los de Rusia? ¿Cuáles son?
Julio Llamazares
Mi Tío Mario
Julio Llamazares (España, 1955-)
1
Siempre lo recuerdo serio, distante, calliado, como si estuviera permanentemente
absorto o enfadado con el mundo. Vivía cerca de Nápoles, en Castellammare, y trabajaba
también muy cerca, en la central de Correos de Pomigliano d’Arco, pero apenas venía por
casa, salvo las tardes de algún domingo, en que llegaba cargado de pasteles para los niños,
o por las fiestas de Pascua y de fin de año. Por supuesto, siempre con tía Gigetta del brazo.
Llevaban casados ya veinte años, y tenían cuatro hijos, pese a lo cual nunca hablaban entre
ellos. Quizá es que ya se lo habían dicho todo o que ya no tenían nada que contarse. En
realidad, tío Mario apenas hablaba se limitaba a escuchar y a asentir con un gesto o a
responder con una palabra cuando le preguntaban algo, pero la mayor parte del tiempo
permanecía callado. Parecía que nada de lo que hablaban los otros, sobre todo su mujer, le
importaba realmente demasiado.
Conmigo, tío Mario hablaba poco. Mientras los demás prolongaban la sobremesa, a
veces durante horas, contando cosas de la familia o los últimos sucesos en Ñapóles, él me
llevaba a la calle y paseaba conmigo hasta que aquélla se terminaba. Alguna vez, también,
me daba con su coche una vuelta por el barrio. Sabía que era lo que más me gustaba. De
hecho, fue en su coche, un antiguo Fiat marrón que él cuidaba como a un hijo y en el que
llegaba siempre tocando el claxon desde la esquina.
Por entonces, tío Mario tendría cincuenta años. Trabajaba en Correos desde hacía
treinta y siempre vestía de traje (trajes de corte, de línea clásica, que se hacía siempre en el
sastre). De joven, según mi madre, había sido muy guapo (y todavía conservaba una figura
alta y unos modales elegantes) y el pelo negro rizado que volvía locas a las chicas de su
época, una elegancia serena, como de señor antiguo, que se perdió con la generación de mi
tío, pero que, por aquella época, era aún muy común en Ñapóles.
La generación de mi tío había sido la generación de la guerra. Hijos de los años
veinte, contemporáneos del cine y de las vanguardias. Nápoles era por entonces una ciudad
ensimismada en la grandeza de su historia, pero culturalmente alejada de Europa y aun del
resto del país —, tío Mario y sus compañeros crecieron con el fascismo, entre dificultades y
canciones patrióticas, y cuando empezó la guerra, se alistaron en el ejército sin saber muy
bien por qué. Seguramente, porque pensaban que lo que las canciones decían era verdad.
A tío Mario lo destinaron a Grecia, a la isla de Santorini, en el mar Egeo, a un
destacamento de vigilancia. Su misión era vigilar la isla y colaborar con los alemanes en el
fortalecimiento del dominio que éstos habían impuesto en esa zona del Mediterráneo;
colaboración que incluía el mantenimiento del orden y la detención de cualquier persona
que se oponía a los alemanes. Pero al que le detuvieron fue a él, al año de estar allí, por
causas nunca explicadas — pero que yo ahora imagino —, y lo llevaron al continente, a un
campo de prisioneros en la frontera con Yugoslavia. Allí estuvo cinco meses, barriendo los
barracones y haciéndoles la comida a los oficiales del campo, y de allí le llevaron a Trieste,
que todavía seguía ocupada. Por fin, le repatriaron a Italia cuando, tras el desembarco de
las tropas aliadas en Sicilia, el Gobierno italiano cambió de bando.
De vuelta a casa, cuando acabó la guerra, tío Mario, con sólo veintitrés años y toda la
vida por delante, trabajó un tiempo en el comercio de tejidos de su padre, en la vía Roma, y
luego en una oficina, como contable, hasta que entró en Correos, donde llegaría a ser
director de zona y donde permanecería ya hasta su jubilación. Allí fue donde conoció a tía
Gigetta, que por entonces era su secretaria.
Tía Gigetta era todo lo contrario. Tenía aún el pelo rubio y los enormes ojos azules
que debieron de enamorar a tío Mario, pero los hijos o el tiempo la habían envejecido y,
aunque era un año más joven, parecía mucho mayor que él. Tía Gigetta no era mala.
Cuidaba a su marido y a sus hijos como si fueran lo único que ella tenía en el mundo
(posiblemente era así: cuando se casó, abandonó el trabajo, como la mayoría de las
mujeres de su tiempo) y con nosotros era muy cariñosa: llamaba todos los días y estaba
siempre dispuesta para ayudarnos. Lo único malo de ella era el carácter. Aunque siempre
iba del brazo de tío Mario, como si fuera una prolongación de él, y parecía que éste era el
que mandaba, en realidad era ella la que decidía todo lo que se hacía en su casa y aun en la
nuestra. Mi padre decía siempre que, si fuera su mujer, él ya la habría matado.
Pero tío Mario era más bueno o más paciente que mi padre. Aunque nunca hablaba
con ella, al menos fuera de casa, y jamás prestaba atención a las cosas que decía, la trataba
con amabilidad y la acompañaba siempre a todas partes: él sentado al volante de su coche
y ella al lado o cediéndole el brazo cuando iban por la calle. Rara vez iban con alguien. Sus
hijos eran mayores — y algunos estudiaban ya fuera de Nápoles — y casi nunca salían con
ellos como nosotros hacíamos con nuestros padres. La mayoría de los domingos que yo
recuerdo, tío Mario y tía Gigetta llegaban solos y los dos solos volvían, al caer la tarde, a
Castellammare.
Tío Mario y tía Gigetta envejecieron juntos, serenamente, sin separarse,
manteniendo las viejas costumbres, aunque cada vez más solos y distanciados. Entre ellos
y de sus hijos. Éstos se fueron casando (uno detrás de otro, siguiendo el orden de edad), y
se desperdigaron por toda Italia. Sólo Alessandro, el menor, se quedó a vivir en Nápoles.
Pero tampoco lo veían mucho. Alessandro se casó con una chica de Foggia, hija de un
fabricante de vinos, y aunque vivían en Nápoles (Alessandro trabajaba en el diario II
Mattino), se iban todos los viernes a casa de ella, con gran disgusto de tía Gigetta y
supongo que también de tío Mario, aunque éste nunca dijo nada.
Cuando tío Mario se jubiló, fue la última vez que sus hijos se juntaron. Por entonces,
yo ya no vivía en Nápoles, pero mi madre me lo contó por teléfono entre orgullosa y
emocionada. A tío Mario, tras casi cuarenta años de dedicación total a la empresa, que le
valió llegar a ser director de zona y jubilarse con una buena pensión, Correos le hizo un
homenaje y allí estaban para celebrarlo todos sus compañeros y familiares. Le dieron una
medalla y una cena en el Excelsior y acabaron bailando en la discoteca, como en los viejos
tiempos, aunque, según mi madre, tío Mario permaneció toda la noche sentado.
Seguramente es que estaba triste porque se jubilaba.
Desde ese día, tío Mario se dedicó a pasear por Castellammare y a seguir yendo cada
domingo a visitar a mis padres. Aún conservaba el aspecto digno y la elegancia de sus
buenos tiempos, pero los años le habían envejecido y llenado de tristeza la mirada. Para él,
todo se había acabado: sus amigos ya eran viejos — y apenas si los veía —, sus compañeros
de trabajo ya no le necesitaban y sus hijos se habían ido, cada uno por su lado.
Aparentemente, lo único que le quedaba ya era esperar la muerte, solo o con tía Gigetta del
brazo. Nadie podía imaginar, por tanto, que su vida iba a dar de pronto un giro tan
importante.
2
Todo empezó, paradójicamente, cuando le descubrieron el cáncer.
Por lo visto, hacía tiempo ya que estaba mal, aunque — lo normal en él — no se lo
dijo a nadie. Se sentía cansado y sin apetito y sin ganas de salir a pasear, como le gustaba
hacer desde su jubilación, por la playa de Castellammare.
Fue al médico. Le recetó más vitaminas y unas pastillas (para la depresión), pero
cada vez se sentía peor. Ya ni siquiera salía de casa. Se pasaba los días sentado ante la
ventana, con la vista perdida en el mar y el pensamiento en alguna parte. Un día, se quedó
en la cama. Era la primera vez que lo hacía en casi cuarenta años. Fue cuando tía Gigetta,
alarmada, avisó a su hijo y entre los dos lo llevaron a Nápoles.
El diagnóstico fue claro: cáncer de próstata, y la previsión de futuro todavía más
dramática: a tío Mario le quedaban cinco o seis meses de vida. Un año, como mucho, si la
enfermedad avanzaba despacio.
— Lo siento — le dijo el médico, mientras tía Gigetta rompía a llorar y tío Mario se
levantaba sin decir nada.
Volvieron a Castellammare. Pasaron todo el día sin hablar, tía Gigetta llorando en la
cocina y tío Mario en el salón, mirando por la ventana (Alessandro se había ido: tenía una
reunión y no podía aplazarla.). Por la tarde, fueron a verle mis padres. Lo encontraron
igual que siempre, aunque un poco más delgado.
— Los médicos se equivocan muchas veces — le dijo, cuando se fueron, mi padre
para animarlo.
Las semanas siguientes, tío Mario permaneció sin salir de casa. Había comenzado el
tratamiento y se encontraba cansado. Además, se le empezó a caer el pelo y eso le afectó
mucho, aunque lo disimulaba (él, que siempre había cuidado tanto su aspecto, incluso
luego de jubilado). Poco a poco, sin embargo, fue engordando. Poco. Apenas un par de
kilos, pero que le sirvieron al menos para levantar el ánimo.
Un día, cuando ya había empezado a salir de nuevo, tío Mario le dijo a tía Gigetta,
mientras miraban el mar sentados en un banco de la playa, que iba a ir a visitar a sus
hermanos. A despedirse, aunque él no usó esa palabra. Aunque se carteaba con ellos y los
llamaba de vez en cuando, a alguno, como a tío Enrico, no lo había vuelto a ver desde que
murió su padre.
Tía Gigetta llamó al mío. Entre los dos trataron de convencerle para que se quedara
en casa (le prometieron, incluso, llamarles para que vinieran a verle a él a Castellammare),
pero tío Mario ya se había decidido; incluso tenía ya el billete reservado para el viaje. Uno,
pues pensaba hacerlo solo; era el último y quería disfrutarlo. A tía Gigetta, aquella
declaración acabó de destrozarla.
El día de la partida, tío Mario pasó por casa. Tomó un café con mis padres y, luego,
éstos le acompañaron a la estación y esperaron con él hasta que el tren de Roma se puso en
marcha (al parecer, tía Gigetta, herida por el desplante, se había negado a acompañarle a
Nápoles). Tío Mario, según mi madre, iba muy elegante. Llevaba un traje marrón y unos
zapatos a juego y se cubría con un sombrero del mismo color que el traje. Para mi padre,
en cambio, tío Mario parecía un personaje de Fellini con aquel traje de funcionario.
Su primer destino era Roma, donde tomaría otro tren para Pisa. Allí vivía tía Clara,
que era la mayor de todos y, con mi madre, las dos únicas hermanas de tío Mario. Pero tío
Mario, según me contó más tarde, se quedó dos días en Roma a visitar la ciudad y a
recordar los tiempos en que venía, cada dos o tres semanas, por motivos de trabajo. Aparte
de despedirse de sus hermanos, se había propuesto también despedirse a la vez de Italia.
En Pisa estuvo muy poco. Con tía Clara apenas tenía contacto (tía Clara se había
casado cuando tío Mario tenía diez años y desde entonces no había vuelto a verla en casa) y
sólo se detuvo el tiempo justo para hacerle una visita y para despedirse al día siguiente sin
decirle nada. Le dio tanta pena de ella (tía Clara, que estaba viuda, vivía sola desde hacía
años) que no quiso que supiera que jamás volvería a verle.
Con tío Vincenzo, en Arezzo, se detuvo ya más tiempo: hacía que no le veía por lo
menos cinco años. Lo mismo que a tío Vittorio. Los encontró más viejos, lógicamente, pero
con bastantes ánimos; y mejor acompañados que tía Clara. A ellos sí les contó lo que le
pasaba. Pero al que realmente tío Mario tenía ganas de ver era a tío Cario. Al contrario que
tía Clara o que los otros, que eran bastante mayores, tío Cario y él habían crecido juntos (se
sacaban sólo un año) y era, de sus siete hermanos, con el que mejor relación tenía, aparte,
claro está, de con mi madre. Se llamaban cada poco y se veían de tarde en tarde.
— ¡Viva la joya de Nápoles! — le saludó tío Cario, gritando, cuando tío Mario bajó
del taxi que le llevó de la estación hasta su casa.
Tío Cario estaba esperándole. Tío Mario le había avisado desde Florencia, aunque
no le había dicho la razón de su visita ni la hora de llegada.
— Chico, te veo muy bien. Te pareces a Marcello Mastroianni — bromeó tío Cario,
riéndose, mientras le daba un abrazo.
Tío Cario estaba encantado. Hacía ya dos años que no veía a su hermano y tenía
muchas cosas que contarle. Los días que estuvo allí, tío Mario apenas tuvo tiempo de
sentarse.
— Hoy vamos a cenar a vía Zamboni. Y mañana a comer al campo. Ya verás tú cómo
se come en Bolonia. ¿O qué crees, que sólo sabéis vivir bien en Nápoles?
Tío Mario no decía nada. Se dejaba llevar y traer por su hermano, contento de volver
a estar con él y complacido de verle tan encantado. Por las noches, cuando tía Mina se iba a
dormir, tío Cario y él se quedaban bebiendo y charlando h asta muy tarde. Después de
tanto tiempo sin verse, tenían muchas cosas que contarse. Algunas noches, también,
jugaban a las cartas. Como en los viejos tiempos, siempre perdía tío Mario. Tío Cario se
reía de él. Le decía, bromeando:
— No aprendes nada, muchacho.
Pero tío Mario seguía sin atreverse a desvelarle a su hermano el motivo de su viaje.
No quería quitarle la ilusión que su visita le había hecho y, sobre todo, no quería
entristecer aquellos días que iban a ser los últimos que los dos pasarían juntos. Al menos,
eso pensaba. Sólo la última noche, cuando se iba, se decidió por fin a contárselo. Tía Mina
estaba en la cama.
— Voy a morirme, Cario — le dijo —. Me queda poco tiempo, quizá meses. Tengo
cáncer.
Tío Cario guardó silencio. Cogió las cartas y las dejó en la mesa y se quedó
mirándole sin decir nada. Ahora sabía por fin la razón de la visita de su hermano.
— Pero no te preocupes — sonrió tío Mario, tratando de quitarle trascendencia a sus
palabras —. Cuando te mueras tú, seguiremos jugando.
Tío Cario siguió callado. Luego, encendió un cigarro y se quedó mirando cómo el
humo subía hacia la lámpara. Parecía que la confesión de su hermano le había dejado
mudo.
De repente, volvió a mirarle. Este seguía sentado.
— Yo también tengo algo que contarte — le dijo —. Creo que ahora ya puedo
contártelo.
3
En el compartimento del tren, camino de Milán, tío Mario iba escuchando las
palabras de su hermano. Más que escucharlas, las repetía en voz baja:
— No te ha olvidado. Aunque parece imposible, después de tantos años, no te ha
olvidado.
Detrás de la ventanilla, el dulce y suave paisaje de la llanura de Padua se deslizaba
como una sábana, pero tío Mario no veía los prados y los árboles, entre los arrozales y los
pueblos, ni las barreras del tren, que le pasaban casi rozando. Lo que tío Mario veía era el
rostro de tío Cario y, tras él, el de una mujer morena, casi una niña, diluido en la distancia
de los años.
Tío Mario, a ella, tampoco la había olvidado. Aunque había pasado ya tanto tiempo
desde aquel día de julio en que la vio por última vez (allí: en aquella playa de Santorini en
la que tantas veces se habían amado y de la que partía el barco que la llevaba hacia el
continente), no había podido olvidarla. Pero nunca se lo dijo a nadie. Ni siquiera a su
hermano Cario. Se limitó a recordarla en secreto, cada vez más lejanamente, como si fuera
un pecado; un pecado que moriría con él, como tantas otras cosas, sin que nadie lo supiera
y sin que a nadie, por tanto, le hiciera daño. Al fin y al cabo — pensaba —, los recuerdos no
pueden, si no se dicen, herir a nadie. Por eso, cuando su hermano le confesó que, durante
todo aquel tiempo, Marcia le había seguido llamando, tío Mario se quedó helado. Ni
siquiera fue capaz de preguntarle nada.
Cario era el único hermano que conocía la historia de Marcia. Se la había contado él
cuando volvió de la guerra y todavía pensaba que volvería a encontrarla. De hecho, ella le
había seguido escribiendo, año tras año, sin olvidarle, a cada uno de los campos de
prisioneros por los que había pasado (él, por su parte, había hecho lo mismo, aunque con
más problemas: a veces, sus cartas se perdían o se las destruían los alemanes). Y, ahora
que la guerra había acabado, pensaba ir a buscarla para casarse con ella y traerla a Italia.
Pero tío Mario no tenía el dinero para el viaje. Recién llegado del frente y con las
dificultades económicas en que la guerra había puesto a sus padres (con los hijos
prisioneros o en el frente y la pobreza asolando Nápoles), ni siquiera podía pensar en
hacerlo, al menos a corto plazo. Fue cuando se puso a trabajar, primero en el comercio de
sus padres (para ayudarles a levantarlo) y luego en la oficina de la naviera, con el fin de
conseguir el dinero necesario para el viaje. Mientras tanto, Marcia y él seguían
escribiéndose. Prácticamente cada semana. El le contaba lo que le faltaba para ir a verla y
ella le contestaba, invariablemente, que le esperaría lo que hiciera falta. Pero un día, de
repente, cuando tío Mario trabajaba ya en Correos y estaba a punto de poder cumplir su
sueño (por fin había comenzado a ganar un sueldo fijo), ella dejó de escribirle. Así, de
pronto, sin ninguna explicación, como si se hubiera muerto.
Tío Mario esperó en vano varios meses. Cada mañana, al llegar a la oficina, miraba
todas las cartas sin encontrar la suya entre las que aguardaban sobre la mesa y el
desconcierto y la angustia le iban minando. No sabía qué pasaba. El le seguía escribiendo,
cada ocho días, igual que siempre (al final, lo hacía ya cada día, incluso más de una vez,
como si fuera un náufrago pidiendo auxilio), pero ella no contestaba. Parecía como si
hubiera desaparecido y las cartas que él le escribía se las tragara el Mediterráneos Porque
tampoco venían devueltas, como debería ocurrir en caso de no alcanzar su destino.
Simplemente, se perdían con el humo de los barcos. Tío Mario empezó a pensar que algo
grave había pasado.
Pero no sabía qué. Si realmente a ella le hubiera ocurrido algo, alguien se lo habría
dicho, (sus padres o sus hermanos) y si, lo que también podía ser, Marcia se hubiera
cansado de esperarle, lo lógico es que le habría escrito, para decírselo, al menos una última
carta. Al fin y al cabo, él no la había engañado; ella sabía que tendría que esperar mientras
él estaba reuniendo el dinero necesario para el viaje. Pero nada de eso había pasado. Ni
pasó en los siguientes meses, que tío Mario vivió sólo esperando aquella carta. Pensó,
incluso, en ir a Grecia a buscarla; pero en el último momento se volvió atrás, cuando ya les
había pedido el dinero para el viaje a sus hermanos. De repente, tuvo miedo de descubrir la
verdad y decidió quedarse en Nápoles y seguir esperando noticias suyas u olvidarla poco a
poco, como se olvida un sueño del que uno se despierta de repente y sabe ya que jamás
volverá a recuperarlo. Algo que nunca consiguió, a pesar de que lo intentó durante
cuarenta años. Y, ahora, encima, se enteraba por su hermano, al cabo de tanto tiempo, de
que a ella le había pasado lo mismo: que nunca había dejado de esperarle, que le había
seguido escribiendo —aunque él jamás recibió sus cartas— y que, incluso, había llegado a
presentarse en Ñapóles, para reunirse con él, justo cuando tío Mario acababa de casarse.
— La pobre venía asustada: apenas entendía tres palabras de italiano. Las que tú le
habías enseñado, creo. Yo, no sé por qué, estaba ese día solo en la tienda. No sé dónde
estaban los padres. Ella sólo repetía: „Mario, Mario...“, con un acento muy raro. Hasta que
me enseñó una foto tuya, no supe que eras tú al que venía buscando. Entonces, me acordé
de la historia de la griega que me habías contado. Como pude: chapurreando, por señas, no
sé, me las arreglé para decirle que no estabas, que acababas de casarte y estabas fuera de
Nápoles. En vano. Porque se puso a llorar y no había forma de consolarla. Yo lo único en
que pensaba era que no entrara nadie en la tienda. ¿Te imaginas si llegan a aparecer los
padres? Cuando cerré, la llevé a buscar un hostal. Pagamos la habitación y la acompañé a
cenar, creo que por el puerto, ya no me acuerdo bien. La pobre apenas cenó. No dejó de
llorar en todo el rato. Yo empecé a ponerme nervioso, porque todos nos miraban. Alguno
debió de pensar que le estaba haciendo algo. Cuando terminamos de cenar, la llevé a dar
un paseo y la convencí volver a casa. Para animarla, le dije que iría a buscarla al hostal y
que la acompañaría al barco. Y, efectivamente, fui al hostal por la mañana, pero ya se había
marchado. Ni siquiera dejó una nota de despedida, ni una dirección, nada. Se fue sin
decirme nada... No te lo quise decir. Acababas de casarte y pensé que no debía.
Tío Cario se había callado. Miraba fijamente a tío Mario. Este estaba completamente
rígido, como helado. Ni siquiera era capaz de decir nada.
— Lo demás ya te lo he contado. Por la guía, o como fuera, me localizó aquí, en
Bolonia, y me llamó de pronto, un buen día, al cabo de muchos años. Para preguntar por ti,
claro. Desde entonces, lo ha hecho muchas veces, la última estas Navidades.
Tío Mario miró a su lado. La ventanilla del tren le devolvió de golpe a la realidad y le
anunció, de paso, que su viaje se estaba ya acabando. El suave y verde paisaje de la llanura
había desaparecido y, en su lugar, un montón de edificios y de fábricas, algunos ya
iluminados (comenzaba a anochecer), enmarcaban ahora el paso del tren, que se
aproximaba a la estación con suavidad, casi sin hacer ruido. Tío Mario miró a lo lejos: allí
estaba, al fondo, Milán, la gran capital del norte en la que vivía su hermano Gino y a la que
él mismo había estado a punto de emigrar, cuando terminó la guerra, como tantos otros
meridionales.
El tren estaba ya entrando en la estación. Tío Mario se levantó, cogió el sombrero y
el equipaje. Mientras esperaba para bajar al andén en el que le esperaban ya tío Gino y su
mujer, recordó las últimas palabras de tío Cario:
— En fin. Las cosas fueron así y ya no puedes cambiarlas.
4
La estancia milanesa de tío Mario fue muy distinta a la de los días que pasó en
Bolonia, en casa de tío Cario. Verdad que tío Gino y su familia se alegraron de verle y se
esforzaron por hacérsela agradable {de hecho, fueron todos muy cariñosos con él, desde tía
Laura hasta el último sobrino, y tío Gino, que todavía estaba trabajando, pidió permiso en
la fábrica para poder dedicarle más tiempo), pero tío Mario tenía la cabeza en otra parte.
La confesión de tío Cario, en Bolonia, le había dejado tan aturdido como la de los médicos
cuando le descubrieron el cáncer.
Tío Gino, como tío Cario, estaba, por su parte, feliz con su visita. Feliz y preocupado.
Como vivía más lejos, veía menos a sus hermanos (a tío Mario, en concreto, más de diez
años), pero ya conocía —por tío Vittorio— lo que le sucedía a su hermano. Tío Gino no
sabía qué hacer para complacerle. Le enseñó la ciudad y los alrededores, le llevó a conocer
todos los sitios, desde la Scala al estadio de San Siró (aunque tío Mario, napolitano, era
hincha del Inter, mientras que tío Gino el del Nápoles), le presentó a sus amigos, organizó
varias cenas y comidas con los hermanos y parientes de tía Laura e, incluso, le llevó a
conocer la fábrica en la que trabajaba desde hacía años. Era una fábrica inmensa, en las
afueras de la ciudad. Producía tractores y maquinaria agrícola y ocupaba a más de dos mil
personas, la mayoría, como tío Gino, inmigrantes del sur de Italia. Tío Gino era uno de los
muchos encargados.
— Es mi hermano — decía con orgullo, presentándole a sus compañeros mientras
recorrían la fábrica.
Tío Mario se lo agradecía, y se esforzaba él también por complacer a su hermano,
acompañándole a todos los sitios y aparentando interés por todo lo que éste le enseñaba
pero se sentía solo y ajeno a lo que veía y, por primera vez en todo aquel tiempo, con ganas
de volver a casa; no para estar junto con tía Gigetta (francamente dicho, no la echaba de
menos y ni siquiera le llamó), sino porque allí se sentía un extraño. Milán le parecía una
ciudad muy triste (quizá porque él lo estaba) con sus edificios grises y sus fábricas
inmensas, los milaneses le parecían muy arrogantes y los amigos y parientes de tío Gino,
incluido éste, le producían una pena extraña. Todos eran del sur, de ciudades y pueblos
pobres, todos trabajaban en alguna fábrica de aquéllas, ajustando tomillos o fabricando
plásticos, todos tenían familias que ya no eran de ningún lado y todos vivían con ellas en
alguno de aquellos edificios grises, sin más amigos que sus parientes y compañeros y sin
apenas contacto con los vecinos de una ciudad que, aunque les había acogido y dado
trabajo, en el fondo los despreciaba. Un día, paseando por via Carducci, tío Mario vio un
cartel en un muro que decía:, El sur es Africa Se quedó un rato mirándolo. Tío Gino, sin
embargo, ni siquiera se fijó en él. Estaba ya harto de verlos, le dijo, incluso más insultantes.
— ¿Y dejáis que os llamen africanos? — le preguntó tío Mario, extrañado, mientras
seguían andando. Tío Gino se encogió de hombros. Le contestó simplemente:
— Ya estamos acostumbrados.
Pero lo que de verdad ensombrecía la estancia milanesa de tío Mario no era Milán,
ni los amigos y parientes de tío Gino, ni siquiera el recuerdo del cangrejo (siempre se lo
imaginaba así) que le comía por dentro y que, mientras él iba de un lado a otro, se suponía
que iría avanzando. Lo que ensombrecía a tío Mario, aparte de la niebla y del humo de las
fábricas, era el recuerdo de Marcia, que le seguía allí donde iba y que a veces le asaltaba en
plena noche mientras dormía en la habitación que sus sobrinos le habían dejado libre. Un
recuerdo que llegaba acompañado normalmente del oleaje y la luz del mar y de las palabras
repetidas e insistentes de tío Cario:
— No te ha olvidado. Aunque parece imposible, después de tantos años, no te ha
olvidado.
Una noche, tío Mario se levantó y se asomó a la ventana. Llevaba varias horas en la
cama, pero, por más que quería, no podía conciliar el sueño. Las palabras de tío Cario
volvían una y otra vez a su cabeza y la imagen de Marcia se engrandecía, como en los
sueños, a medida que la noche iba pasando. Afuera, la calle estaba desierta, iluminada sólo
a lo lejos por los semáforos y por los focos de algún coche que pasaba, sin meter ruido, de
cuando en cuando. Supuso que sería alguno que volvía de divertirse o que, al contrario, se
dirigía ya a su trabajo. El reloj marcaba ya las cinco de la mañana.
Tío Mario volvió a la cama. Intentó de nuevo dormirse, pero se había desvelado del
todo y permaneció ya así, con los ojos abiertos, hasta que amaneció, viendo la imagen de
Marcia. Fue cuando decidió dar el paso que cambiaría su vida completamente.
Por la mañana, desde la cabina de abajo, llamó a Bolonia, a tío Cario. Tía Laura
estaba preparando la comida y tío Gino estaba duchándose. Ese día se iban a Saló, a ver el
lago de Garda.
La voz de tío Cario soiió muy cerca, como siempre familiar y campechana.
— ¿Qué tal, chico? ¿Cómo te tratan los „polentones“? Se refería a los milaneses, pero
también, por extensión, a la familia de tío Gino y de tía Laura. Para tío Cario eran
polentones, esto es, comedores de polenta y, en el lenguaje del sur, medio tontos, todos los
que vivían de Bolonia para arriba, incluidos los inmigrantes.
— Bien, bien — le respondió tío Mario.
— ¿Y Gino? ¿Cómo está? — Bien. Bien también — volvió a decirle tío Mario.
Tío Cario empezó a hablar, como de costumbre, pero tío Mario le cortó para ir
directo al grano:
— Cario. Te llamo para pedirte el teléfono de Marcia. ¿Lo tienes?
Al otro lado de la línea telefónica, tío Cario enmudeció un instante. No esperaba la
pregunta de su hermano.
— ¿Para qué lo quieres? — le preguntó, ya en tono mucho más serio, al cabo de unos
segundos, aunque era obvio que la pregunta sobraba.
— Para llamarle — le respondió tío Mario.
Tío Cario volvió a quedarse callado. Tío Mario oyó luego una serie de ruidos, parecía
que tío Cario estuvo buscando algo, y al cabo de unos instantes volvió a escucharle:
— ¿Tienes un lápiz para apuntar?
— Sí — respondió tío Mario. Tío Cario le dijo un número y tío Mario lo apuntó en
una libreta. Luego, se despidió de su hermano dándole recuerdos para tía Mina y
prometiéndole que le llamaría para contarle su conversación con Marcia.
— Supongo que es ese número — dijo aún tío Cario —. Me lo dio la primera vez que
llamó, pero yo nunca he llamado.
— En seguida lo sabré — dijo tío Mario. Y, sin colgar el teléfono, marcó el número
que su hermano acababa de darle.
5
Tardó un rato en contestar. El teléfono comenzó a hacer ruidos extraños y luego
permaneció un instante mudo antes de dar la señal de llamada. Sonaba débil y muy lejana
y, como tardaron tanto en cogerlo, tío Mario empezó a temer que el teléfono ya hubiera
cambiado. Pero era aquél. Lo cogió ella en persona y, aunque desde la última vez que había
oído su voz habían pasado ya muchos años — cuarenta, pensó tío Mario —, en seguida la
reconoció. Era su misma voz de entonces, aunque un poco más abajada. La conversación
fue un tanto fría, sin embargo. Tío Mario estaba nervioso y ella se había quedado tan
sorprendida que apenas podía articular palabra. Además, tío Mario había olvidado ya el
poco griego que había aprendido en la guerra y a ella le sucedía lo mismo con su italiano.
Lo único que logró decir perfectamente, cuando ya se despedían, fue aquella frase que
siempre le decía cuando eran jóvenes y que, ahora, a tío Mario le conmovió hasta la
médula:
— ¡Ciao, bello! — ¡Ciao! — dijo él, sin atreverse a añadir nada.
Tío Mario colgó el teléfono y se quedó mirando la calle. Estaba como atontado.
Había estado hablando con Marcia cerca de cinco minutos (los que le permitieron las
monedas que tenía), pero se le habían pasado tan rápido que ni siquiera se había dado
cuenta. Entre eso y la dificultad para entenderse, apenas le dio tiempo a preguntarle cómo
estaba, pero colgó sin saber si se había casado, ni si terna también hijos como él, ni si
seguía, en fin, viviendo en Santorini, en aquella casa blanca de la playa. Tío Mario se dio
cuenta de repente de que, en realidad, no habían hablado de nada.
Durante todo el día, al lado del tío Gino y su familia, tío Mario no hacía más que
darle vueltas a la conversación que había tenido con Marcia. Los demás estaban felices.
Hacía tiempo que no se veían y no hacían más que hablar y gastarse bromas, encantados
de volver a pasar un día juntos. Luego, estuvieron bañándose y, después, comieron en la
orilla la comida que tía Laura y su cuñada habían preparado esa mañana. Tío Mario les oía
hablar y gritar mientras comían, pero él apenas participaba. El tenía, como siempre, la
cabeza en otra parte. Pensaba en Marcia y en tía Gigetta y en los años que había
desaprovechado.
Por la noche volvió a llamar a Marcia. La mujer volvió a sorprenderse, pero esta vez
hablaron ya más tranquilos. Se contaron todo lo que no se habían contado por la mañana y
tío Mario quedó en llamarla otro día para seguir hablando.
Le llamó al día siguiente, desde Suiza, donde vivía tío Enrico y a donde tío Mario
viajó a continuación después de despedirse de tío Gino y su familia, y así supieron uno del
otro lo que la vida les había deparado. Ella sabía ya cosas de él (por sus conversaciones con
tío Cario), pero tío Mario ignoraba todo de ella, a excepción de la vieja historia de Nápoles
que Cario le había contado en Bolonia.
Marcia se había casado. Había tenido un hijo y seguía viviendo en Sancorini, de
donde nunca había salido, salvo cuando fue a buscarle a él a Nápoles. Pero estaba
divorciada. Se había separado a los dos años de casarse (con un m arinero griego que se
marchó de la isla en cuanto se separaron) y, desde entonces, vivía sola en Santorini, en
aquella casa blanca de la playa. El hijo estaba en Atenas. Como la mayoría de los jóvenes de
la isla, Cambien él había emigrado.
— ¿Sabes cómo se llama? — le preguntó Marcia en griego para repetirle después la
pregunta en italiano.
— ¿Quién?
— Mi hijo.
— Como su padre, supongo — dijo tío Mario.
— No — dijo ella —. Como tú: Mario. Tío Mario calló un instante. La confesión de
Marcia le había desconcertado y le había hecho entender hasta qué punto Marcia le había
querido. No sólo había ido a buscarle, y había seguido llamándole — aunque él nunca lo
sabía —, sino que incluso le había dado su nombre al hijo que había tenido. Y él sabía lo
que un hijo significaba para una madre.
— No tuve mas — dijo Marcia —. Cuando él nació, su padre y yo ya estábamos
separados.
— ¿Por qué? — preguntó tío Mario, imaginando que el padre, que era marino, se
había ido un buen día y no había vuelto a buscarla.
— Porque yo seguía pensando en ti — dijo ella —. Y eso ningún hombre lo aguanta.
Tío Mario no respondió. Se quedó tan desconcertado que apenas acertó a despedirse
de ella y a prometerle que volvería a llamar. Luego, colgó el teléfono y regresó muy serio a
la mesa donde tío Enrico estaba esperándole.
Tío Enrico no notó nada. Hacía tanto tiempo que no veía a su hermano que ya casi
no sabía cómo era su carácter. Tío Enrico ya ni sabía cómo era físicamente tío Mario. La
última vez que se vieron fue cuando murió su padre.
Tío Enrico era un hombre extraño. Con apenas veinte años, había emigrado a Suiza
y, desde entonces, prácticamente no había vuelto nunca a Italia. Se había casado dos veces,
la primera con una suiza y la segunda con una alemana, y sus hijos no sabían ya siquiera
hablar italiano. Tío Enrico tenía su restaurante a cuya mesa tío Mario estaba ahora
sentado.
— Invertí aquí todos mis ahorros — dijo tío Enrico, orgulloso —. El trabajo de
muchos años.
— Está muy bien — le halagó tío Mario.
— Sí. Lo malo es que ya soy viejo — dijo tío Enrico y los hijos no quieren trabajar
con eso.
Pero tío Mario no le escuchaba. Aunque tío Enrico seguía hablándole,
preguntándole por la familia y por los viejos amigos de Nápoles (la mayoría de los cuales ya
habían muerto o tío Mario les había perdido de la vista), éste seguía oyendo a Marcia. Lo
último que le dijo se le había quedado grabado.
Tío Mario se quedó solamente un día en Suiza. Aunque hacía mucho que no veía a
tío Enrico, y aunque posiblemente iba a ser la última vez que se vieron, tío Mario cambió
de planes (pensaba estar varios días) y aquella misma noche llamó a tía Gigetta a Italia.
Era la segunda vez que lo hacía desde que salió de viaje. La primera había sido desde
Bolonia, desde casa de tío Cario.
— Tardaré aún unos días en ir — le dijo, sin contarle siquiera dónde estaba.
— Por mí, como si no vuelves nunca — le contestó tía Gigetta, muy seca, colgándole
el teléfono antes de que él pudo decirle nada.
6
Pero volvió. Al cabo de una semana. Abrió la puerta y entró en su casa como si
acabara de llegar de Nápoles. Estaba, sí, más moreno y parecía que había engordado algo.
Tía Gigetta le oyó entrar, pero no fue a saludarle. Estaba en la cocina y allí siguió,
haciendo como que cocinaba algo. La mujer seguía aún muy enfadada.
Tío Mario tampoco hizo nada por contentarla. Al revés: dejó sus cosas en la
habitación y, después, volvió a salir de casa. Desde la ventana de la cocina, tía Gigetta le vio
irse y alejarse, como siempre, en dirección a la playa. Atardecía y la mujer sintió, sin saber
por qué, que pasaba algo. Esa noche la pasaron sin hablarse. Cenaron en silencio y,
después, se fueron a dormir, como desde hacía ya años, en camas sepa radas. Mientras
fingían dormir, con la luz apagada, cada uno de ellos pensaba en el otro y en los días que
habían estado solos; ella esperándole en casa y él recorriendo Italia, visitando a sus
hermanos. Al menos, eso creía tía Gigetta, aquella noche, en la cama, sin saber que tío
Maifio acababa en realidad de llegar de Grecia, de ver a Marcia.
Había ido allí desde Zúrich, en avión hasta Atenas y, desde allí, a Santorini en barco.
A tío Enrico le había dicho que regresaba de nuevo a Italia. Llegó hacia el amanecer,
después de toda una noche de travesía — que tío Mario pasó en cubierta contemplando el
mar Egeo — y, cuando divisó la isla a lo lejos, sintió que retrocedía en el tiempo más de
cuarenta años. A esa hora había llegado también entonces, aunque en un barco de guerra
lleno de marineros y de soldados.
Desde la cubierta del barco, mientras se aproximaban al puerto, observó ya, sin
embargo, que la isla había cambiado mucho. El pequeño puerto pesquero que él conocía
entonces estaba lleno de yates y, en lugar de las casas blancas, que él seguía recordando,
había ahora grandes hoteles y edificios de ocho y diez plantas. Ciertamente, Santorini
había cambiado mucho en aquellos cuarenta años.
En el puerto, a aquella hora, apenas esperaba nadie. Los pescadores ya habían
salido a la mar y los turistas debían de estar durmiendo la borrachera de la noche antes.
Solamente esperaban el barco los empleados de la compañía naviera y algún familiar de los
que llegaban. Pero a tío Mano no le esperaba nadie. Venía por sorpresa, sin avisar a
Marcia.
Con el equipaje a cuestas, cruzó el puerto y se dirigió hacia su casa. Recordaba el
camino perfectamente, pero tardó en orientarse. Los hoteles y los edificios nuevos habían
cambiado el paisaje y la configuración de las nuevas calles Cambien le desorientaba. Por
los años de la guerra, cuando él estuvo allí, Santorini era apenas un pueblo y ahora era una
ciudad turística llena de bares y restaurantes.
Pero la casa de Marcia seguía exactamente igual que entonces. La encontró al final
de una calle, en la playa ante la que se levantaba, en aquel tiempo prácticamente sola, pero
ahora ya rodeada de otras casas. Aunque todavía seguía teniendo las ventanas y la puerta
pintadas de azul y la parra dando sombra a la fachada.
Esperó un rato antes de llamar. Se sentó en un banco de la playa y estuvo mirando el
mar y espiando la casa desde lejos hasta que vio que se abría una de las ventanas. Era ella.
Se le quedó mirando un instante antes de volver adentro, aunque, evidentemente, no le
reconoció. Habían pasado ya muchos años y, además, no le esperaba.
Tío Mario sí la reconoció. Aunque para él también había pasado el tiempo, y aunque
estaba un poco lejos de la casa, él en seguida reconoció a la mujer a la que tanto amó un día
y por la que había vuelto a la isla al cabo de tantos años. Le pareció que estaba igual que
entonces — quizás un poco más vieja —, pero, cuando la vio de cerca, se dio cuenta de que,
para ella, los años también habían pasado. Tenía la cara triste y el pelo blanco y los ojos y
la boca muy cansados. Se le quedó mirando desde la puerta, como si estuviera viendo un
fantasma. Y lo era, ciertamente. Igual que, para él, la mujer denotaba ya en su rostro el
paso de tantos años, para ella, tío Mario debía de ser también una sombra del pasado.
Aunque seguía teniendo el pelo negro y rizado que un día la enamoró y la mirada profunda
que se clavaba en la suya mientras hacían el amor entre los tojos del monte o — de noche —
en la arena de la playa. Pero, entonces, los dos eran muy jóvenes y la vida todavía no les
había marcado.
La semana que tío Mario estuvo en Santorini la pasaron hablando de aquellos años.
El lugar había cambiado mucho y la gente de entonces ya no estaba (entre otros, los padres
de Marcia), pero ellos recorrían la isla como entonces, recordando los sitios en los que
habían estado. Por el día, subían al monte, a contemplar la isla desde lo alto y, por la tarde,
se sentaban en la playa, como dos turistas más, a esperar la llegada de los barcos. Tío
Mario se había instalado en un hotel (para evitar comentarios), pero, en cuanto se
levantaba, iba a su casa a buscarla.
Un día, mientras cenaban en un bar del puerto, tío Mario se decidió a proponérselo.
Ella sabía ya que estaba casado y que tema una enfermedad muy grave (se lo contó el
primer día), pero él no pretendía que le cuidaran. Lo único que él quería era estar con ella
el tiempo restante. La vida ya les había robado bastante como para desaprovechar también
el poco tiempo que le quedaba.
Marcia no supo qué responderle. Aunque también deseaba prolongar a máximo
estos días y temía el momento, cada vez más próximo, del regreso de Mario a Italia, le
parecía muy tarde para comenzar de nuevo. Quizá fuera mejor dejar las cosas como
estaban. Quizá fuera mejor para cada uno volver a su vida, él con su mujer y con sus hijos y
ella sola, a seguir mirando el mar desde la casa de la playa, y recordar aquellos días como
un sueño; uno más de los muchos que la vida les había deparado.
Pero tío Mario no le hizo caso. Aunque Marcia se resistía, más por él y su mujer que
por ella y por su hijo (al fín y al cabo, éste vivía en Atenas y apenas venía a visitarla nunca),
tío Mario acabó convenciéndola aceptar vivir con él el tiempo que les quedaba. No mucho,
pues a él le habían dicho los médicos que ya no viviría más de un año.
— ¿Y dónde? — preguntó ella —, temiendo que quisiera llevarla a Italia.
— Aquí — dijo él —. ¿Conoces algún sitio mejor que éste? Evidentemente, no.
Evidentemente, el mejor sitio para vivir y morir era aquella hermosa isla (la isla del
tesoro, como la llamó un día tío Mario) donde ella había nacido y había pasado su vida y
donde los dos se conocieron cuando la guerra llegó al Mediterráneo.
Pero, antes, tío Mario debía aún volver a Italia. Quería ir a despedirse de su mujer
(una decisión así no se la iba a comunicar por teléfono) y para resolver, de paso, la duda
que tema desde que habló con tío Cario: ¿a dónde habían ido las cartas que Marcia siguió
escribiéndole y que él nunca llegó a recibir, pese a que trabajaba entonces en la central de
Correos de Nápoles?
En eso pensaba tío Mario, aquella noche, en su cama, mientras, en la de al lado, tía
Gigetta no conseguía dormir sabiendo que algo pasaba.
7
— Las rompí yo — le confesó tía Gigetta, cuando tío Mario la preguntó al día
siguiente, después de decirle que se lo había contado tío Cario.
No le dijo que había estado con Marcia. Simplemente que tío Cario le había dicho
que ésta le había seguido escribiendo durante años. Tía Gigetta se quedó desconcertada.
Sabía ya que algo pasaba (porque se olía en el aire) pero lo que menos podía pensar era que
apareciera la griega que había sido su rival hacía ya cuarenta años.
— ¿Y por qué lo sabe Cario? — le preguntó tía Gigetta, entre confusa y avergonzada.
— Porque se lo dijo ella — le respondió tío Mario.
— ¿Ella?
— Sí, ella — dijo tío Mario, muy serio —. Al parecer, le ha seguido llamando de vez
en cuando.
Tía Gigetta no salía de su asombro. Cuando pensaba ya que la griega estaba
enterrada debajo de un montón de tiempo y a miles de kilómetros de distancia, de nuevo
reaparecía como un fantasma. Y lo peor es que parecía que a su marido seguía
importándole.
— Las rompí yo — le dijo — aprovechando que entonces era tu secretaria, ¿te
acuerdas? Pero creo que eso ya no tiene importancia.
— Depende — dijo tío Mario.
— ¿Depende? — le preguntó tía Gigetta, extrañada.
Tío Mario no respondió. Se levantó de la silla y fue hasta la cocina, a buscar un vaso
de agua. Luego, volvió a sentarse.
— Yo estaba enamorada de ti —le confesó tía Gigetta, casi llorando —. Y tenía que
soportar cada día ver cómo le escribías y, además, tener que darte sus cartas.
Comprenderás que no era muy agradable. Así que un día decidí romperlas, una tras otra,
según iban llegando, para hacerte pensar que ella te había olvidado. Al fin y al cabo, tú
mismo sabes que eso iba a ocurrir tarde o temprano. No hay amor que resista la distancia.
Tía Gigetta hizo un alto en su relato. Miró a tío Mario, que la escuchaba muy serio,
como si él estuviera también a miles de kilómetros de distancia.
— Pero no sé a qué viene ahora hablar de ello — concluyó tía Gigetta, levantándose
también a beber agua.
Tío Mario no dijo nada. Esperó y, cuando ella se sentó de nuevo, le dijo, mirándole
fijamente a los ojos:
— Acabo de estar con ella.
— ¿Con quién? — preguntó tía Gigetta, cada vez más desconcertada. — Con Marcia.
— ¿Con Marcia...? ¿Quién es Marcia?
— La griega, como tú la llamas.
Tía Gigetta se quedó helada. Ya no sabía siquiera de quién estaban hablando. Lo que
empezó hacía ya un rato con una simple pregunta se estaba convirtiendo poco a poco en
una extraña amenaza.
— ¿Dónde? — acertó aún a preguntarle, sin embargo.
— En Grecia — dijo tío Mario.
— ¡¿En Grecia?! ¿De verdad has estado en Grecia? — repitió tía Gigetta, titubeando.
— Hasta ayer — dijo tío Mario. Le contó el viaje. Desde que salió de casa hasta que
regresó a Nápoles. Veinte días con sus noches, incluyendo la semana que pasó en Grecia
con Marcia. Lo hizo tratando de no herirla, pero sin ocultarle ningún detalle.
Tía Gigetta estaba llorando. En cuanto tío Mario empezó a contarle, ella rompió a
llorar y ya no pudo dejar de hacerlo en todo el rato. Al final, ya apenas le escuchaba.
— Ahora ya sabes por qué he tardado tanto — concluyó éste cuando acabó su relato.
Tía Gigetta se secó las lágrimas. Estaba tan asustada que apenas podía ya contenerse
ni mirar a tío Mario a la cara.
Este, en cambio, la seguía mirando fijamente.
— ¿Y qué piensas hacer ahora? — le preguntó tía Gigetta, temblando, cuando por fin
consiguió secarse las lágrimas.
— Marcharme — le respondió tío Mario.
Y, antes de que tía Gigetta pudo decirle nada, se levantó de su sitio y salió de casa.
Lo que pasó a continuación es fácil imaginarlo. A mí me lo contó mi madre,
primero, y, luego, el propio tío Mario, cuando fui a visitarle a Grecia las pasadas vacaciones
de verano. Yo era el primero que le iba a ver desde que se fue de casa.
Al parecer, tía Gigetta llamó primero a mi madre, luego a sus hijos y, finalmente, a
tío Cario. Pedía convencerle a Mario de no hacer la locura que pensaba.
Ninguno consiguió nada. Tío Mario estaba ya decidido y ni siquiera el cáncer podía
pararle. Pronto se vio que ni tía Gigetta ni sus hijos — que en seguida tomaron partido por
su madre — eran capaces de convencer a su padre. Hasta el médico intervino para hacerle
quedarse en casa.
Pero fue inútil. Todos los intentos resultaron vanos. Tío Mario decía que se iba, y se
marchaba.
Se fue un día temprano sin despedirse de nadie. Solamente de mi madre. Le llamó
desde el puerto, antes de coger el barco, y le encargó cuidar de tía Gigetta y llamarle de vez
en cuando para contar cómo estaban sus hijos y sus hermanos (sabía que, salvo ella y tío
Cario, todos habían tomado partido por tía Gigetta y que ninguno volvería a dirigirle la
palabra). Ni siquiera se llevó nada. Sólo la ropa que tenía puesta y, eso sí, el viejo Fiat
destartalado en el que yo viajé por primera vez por el barrio, y en el que me llevó a recorrer
la isla cuando fui a visitarle este verano.
Final
Esta historia, que es cierta, aún no ha acabado. Tío Mario sigue viviendo en Grecia
con Marcia y de vez en cuando escribe y le manda postales y fotos a mi madre; las últimas,
en la playa comiendo con unos amigos y bailando un sirtaki con Marcia. Los médicos le
habían dicho que le quedaban meses de vida y de eso hace ya unos años.
VOCABULARIO:
como si estuviera — как будто бы он был...
salvo — за исключением, кроме
tendría cincuenta anos — ему было, примерно, лет пятьдесят;
como si fueran — как будто бы они были...
para que vinieran — чтобы они приехали
a la vez — заодно
no quiso que supiera que jamás volvería — он не захотел, чтобы она знала, что больше
никогда его не увидит
cuando te mueras — когда ты умрешь...
sin que nadie lo supiera — чтобы никто этого не знал...
al fin у al cabo — в конечном счете
lo que hiciera falta — сколько понадобится
Si realm ente a ella le hubiera ocurrido algo, alguien se lo habría dicho — Если бы с ней в
самом деле что-то случилось, то кто-нибудь ему об этом сказал бы
me las arreglé para decirle — я кое-как сумел сказать ей...
haciendo como que cocinaba algo — делая вид, будто что-то готовит на кухне
él no pretendía que le cuidaran — он не хотел, чтобы о нем заботились
Quizá fuera mejor dejar las cosas como estaban — Пожалуй, было лучше оставить всё,
как было
lo que menos podía pensar era que apareciera la griega — о чем она меньше всего могла
думать, так это о том, что появится гречанка
no hay amor que resista la distancia — нет любви, способной противостоять разлуке
callado — молчаливый
enfadado, furioso — сердитый, злой
apenas — едва, еле-еле
asentir — соглашаться
suceso — событие
rizado — волнистый, вьющийся
modales, ademanes — манеры, жесты
ejército — армия
jubilación — пенсия
mayoría — большинство
volante — руль
desperdigarse — разъезжаться, разлетаться
quejarse — жаловаться
aparentemente — внешне
giro — поворот
avisar — уведомить
despacio — медленно
aplazar — отложить, отсрочить
disimular — скрывать
engordar — поправиться (стать полнее)
despedirse — прощаться
funcionario — чиновник
camino de — по дороге
llanura — равнина
deslizar(-se) — скользить, соскальзывать
rozar — касаться
herir — ранить
prisionero — пленный, заключенный
a corto plazo — на короткий срок
mientras tanto — между тем
aguardar — ждать, поджидать
angustia — тоска
náufrago — терпящий крушение
suavidad — мягкость, легкость
de hecho — в самом деле
aturdir — ошеломить, оглушить
suceder — происходить, случаться
al revés — напротив, наоборот
despreciar — презирать
cartel — афиша, плакат
insultante — оскорбительный
encogerse de hombros — пожать плечами
cangrejo — рак (речной)
niebla — туман
al cabo — через (о времени)
enterarse — узнать, выяснить
contemplar — созерцать
avergonzarse — стыдиться
lágrima — слеза
TRABAJO CON EL TEXTO:
Cuente lo que recuerda de:
- tío Mario, de joven
- tío Mario durante la guerra
- qué trabajos tuvo tío Mario después de la guerra
- los hijos de tío Mario y tía Gigetta
- los viajes de tío Mario a ver a sus hermanos
- las llamadas telefónicas a Marcia
- la historia de vida de Marcia
- el viaje a Grecia y el regreso a Italia
- la marcha definitiva a Grecia
Ordene estos acontecimientos (hechos) según su cronología real:
- el trabajo en Correos
- el servicio en el ejército
- el trabajo de contable
- el diagnóstico: cáncer y el trabajo en el comercio de tejidos
- la jubilación
- el casamiento con Gigetta
- las visitas a los hermanos
- la llegada inesperada de Marcia a Italia y su encuentro con Cario
- las llamadas telefónicas a Marcia
- la marcha definitiva a Grecia
- Cario cuenta la visita de Marcia
- el viaje semanal a Grecia
Diga si es verdadero o falso:
- Mario es español
- Mario, de joven, no fue atractivo
- Mario era un hombre de pocas palabras, pero sí hablaba bastante con su mujer
- Mario fue alistado en el ejército contra su voluntad
- Mario se casó en cuanto volvió de la guerra
- Mario no pudo ir a Grecia (a casarse con Marcia) por falta de dinero
- Gigetta era secretaria de Mario y éste se casó con ella enamorado de sus enormes ojos
verdes
- Mario estuvo contento con poder jubilarse
- Al enterarse del cáncer, Mario decidió ir a ver a sus hermanos para despedirse de ellos y
de Italia
- Gigetta no fue a despedirse de Mario a la estación
- Era a Gino a quien Mario quería ver más que a sus otros hermanos
- Al volver de Grecia Mario no le contó nada a nadie
- Mario volvió de Grecia a Nápoles únicamente para comunicarle a Gigetta de su salida
definitiva
- A Mario no le sorprendió el hecho de que Gigetta rompiera sus cartas
- Gigetta intentó impedir la partida de Mario a Grecia
- Mario y Marcia estuvieron separados 40 años.
Razone:
1. ¿Por qué Mario, igual que muchos otros jóvenes italianos, se alistó de voluntario en el
ejército?
2. ¿Por qué Mario y Gigetta vivían cada vez más distanciados pero juntos?
3. ¿Podría Vd. justificar a Gigetta que rompía las cartas destinadas a Mario?
4. ¿Cómo es posible que Mario, con tanto anhelo de ver a Marcia, desistiera (отказался)
del viaje a Grecia en el último momento?
5. ¿Por qué Mario no habló a ninguno de sus hermanos, salvo a Cario, sobre su
enfermedad?
6. ¿Por qué Mario guardó en secreto (excepto con Cario) su historia de amor con la griega?
7. ¿Por qué Mario decidió ir a ver a Marcia después de tantos años?
8. ¿Por qué sus parientes, salvo una persona, resultaron incapaces de comprender la
decisión de Mario de partir a Grecia?
9. ¿Qué es, a su modo de ver, la marcha de Mario a Grecia: un acto de desesperación
(provocada por la enfermadad), una imposibilidad moral de seguir viviendo al lado de
Gigetta, una nostalgia añeja (многолетняя) de Marcia?
10. ¿Qué piensa Vd. sobre el estilo literario de esta novela?
11. ¿Es complicado o fácil el lenguaje de Llamazares? ¿Cómo está entrelazado el lenguaje
de autor con el contenido de su narración?
12. ¿Qué sentimiento le causa a Vd. esta novela: optimista o pesimista?
Miguel Ramos Carrión
La careta azul
Miguel Ramos Carrión (España, 1948-1915)
Don Silvestre de Mantecón se casó a los veinte años con la mujer que su padre le
destinó desde niño; tuvo tres hijos, que, según opinión de una vecina suya, se murieron de
puro feo los pobrecillos; fue siempre a paseo con su esposa y su suegra, a quien llamaban
mamá Gregoria y no cometió ni la más leve infidelidad en veinticinco años de matrimonio.
Pues tal era el hombre que tengo el honor de presentar a mis lectores, y que vive en
la calle del Sombrerete, número 12, cuarto principal.
A las once de la noche, hora en que acostumbraba acostarse, un sábado del mes de
febrero del año pasado, se hallaba don Silvestre despidiéndose de su esposa y de su mamá
política.
— Abrígate bien, Silvestre — le decía ésta —, no vayas a coger una pulmonía.
— No se preocupe usted, mamá Gregoria — contestaba aquél, mirando tímidamente
a su suegra, a la cual tenía más miedo que al demonio, y eso que era excelente católico.
— Cómo te voy a echar de menos — le decía su esposa.
— Esta es la primera vez que no paso la noche en casa ¡y tanto lo siento! —
exclamaba don Silvestre.
Y después de dar un beso en la frente a su mujer y de decir a su suegra: „Que usted
descanse“, salió de casa embozándose hasta los ojos.
¿Cuál era la causa poderosa que obligaba a don Silvestre a salir a la calle a horas
para él completamente desusadas?
Según había dicho a su suegra, la enfermedad gravísima de su jefe, al cual velaban
por turno todos los subordinados y aquella noche le tocó a don Silvestre.
Pero esto fue sólo un vulgar pretexto para echar una cana al aire, proyecto que
nuestro don Silvestre había acariciado mucho tiempo sin atreverse a ponerlo en práctica
hasta que un amigo le decidió a ello, al regalarle un billete para el baile de máscaras que
aquella noche había en el teatro de Apolo.
Felizmente, ni mamá Gregoria ni su esposa habían sospechado nada, y don Silvestre
salió a la calle contento como un muchacho que hace novillos por primera vez y se dirigió
al café donde su seductor amigo le esperaba. Cenaron juntos y bebieron jerez y coñac.
Don Silvestre perdió con la última copa el último resto de timidez, y salieron del café
dispuestos a pasar una noche de aquellas que en sueños habían visto tantas veces...
El salón del teatro presentaba un aspecto deslumbrador. Cuando entraron los dos
amigos se bailaba un vals, y el torbellino de parejas, y la luz, y el calor, y los gritos, y todo
eso que sólo se encuentra junto en un baile de máscaras, sacó a don Silvestre de sus
casillas.
Como para asistir decentemente a tal diversión era necesario vestirse poco menos
que de etiqueta, y él no podía hacerlo para velar a un enfermo, iba con gabán y camisa de
color; pero con objeto de evitar que algún amigo lo viese y llegara la noticia hasta su
esposa, se puso un dominó y una careta, y mucho más valiente disfrazado llegó a
convencerse de que era todo un calavera y se lanzó en medio de los que bailaban, decidido
a buscar pareja entre las beldades de toda especie con que tropezaba a cada tnoménto.
Al vals siguió una redowa, don Silvestre bailó con una beata, después con una
cantinera y luego con la Madamme Pompadour. Pero ninguna de las tres quiso volver a
bailar con él, porque les deshizo los pies a pisotones. Es que el feliz no había bailado nunca.
Llegó el intermedio, y su amigo le hizo subir a un palco donde otros cenaban.
Don Silvestre bebió champagne, brindó a gritos que odiaba a su suegra, tiró la
careta, que le sofocaba, y se lanzó de nuevo al salón atropellando a todos y ya se disponía a
invitar, para la polca próxima a una linda jardinera, cuando una mujer de buen porte, con
capuchón de color de rosa y una careta azul le saludó llamándole Teodorito.
— Yo no me llamo así, me confundes con otro — dijo don Silvestre.
— ¡Tunante! — dijo la máscara dándole en el brazo un pellizco muy dulce; ¿crees
que no te conozco? Tú eres Teodorito García, vecino mío, que me has hecho señas muchas
veces desde tu balcón.
Don Silvestre miró a la enmascarada y observó a través de la careta irnos ojos muy
negros y muy vivos, y por debajo unas mejillas redondas y frescas con dos hoyitos y una
boca graciosa que dejaba ver la dentadura blanca y menudísima. Al observar todo aquello
dijo para sus adentros: „¡Pues, señor, conquista tenemos! Poco importa que me confunda
con otro, ¡tanto mejor!“
Y un nuevo pellizquito de la desconocida acabó de decidirle, lanzándose con ella a
bailar una polca.
La de la careta azul bailaba peor que don Silvestre; pero trotaron juntos, y al
terminar aquel baile, deseoso a conocer a su pareja, la invitó a cenar.
Ella aceptó y cenó con extraordinario apetito, mientras don Silvestre, por tomar
algo, bebía copitas de coñac.
Al final de la cena don Silvestre estaba fuera de sí. Interesado vivamente en conocer
a aquella mujer, cuya conversación le parecía deliciosa, y cuyos encantos físicos se
adivinaban detrás del antifaz y bajo los anchos pliegues del capuchón, deseaba verle la
cara. Pero ella no cedió: —
Cuando salgamos del baile, me conocerás, Teodorito.
Esta era su contestación, y comprendiendo don Silvestre que estaba decidida a
quitarse la careta sólo fuera del teatro, le propuso retirarse antes que terminara el baile.
— Te acompañaré a tu casa.
— No hay inconveniente.
— Tomaremos un coche.
— Me parece bien.
Don Silvestre se puso contentísimo. Alquiló una berlina, y cuando preguntó a su
conquistada pareja las señas de su casa para indicárselas al cochero, ella dijo hablando por
primera vez con su voz natural y quitándose la careta:
— ¡Sombrerete, doce!
— ¡Mamá Gregoria! — exclamó don Silvestre, y cayó desmayado en el carruaje.
Hechos de esta naturaleza no necesitan comentarios.
VOCABULARIO:
se murieron de puro feo los pobrecillos —бедняжки умерли уродцами
embozarse — укутаться
echar una cana al aire — пофлиртовать на старости лет
hacer novillos — (здесь) убегать на первое свидание
deslumbrador — ослепительный
decentem ente — прилично
sacar de las casillas — выводить из себя
todo un calavera — настоящий Дон Жуан
beldad — красавица
con objeto de evitar que algún amigo lo viese — с целью избежать того, чтобы какойнибудь друг его увидел
cantinera — буфетчица
deshizo los pies a pisotones — он (им) отдавил ноги
atropellar — сшибать с ног
de buen porte — приличного вида
tunante — плутишка, шалун pellizco — щипок
no hay inconveniente — не имею ничего против
berlina — экипаж
desmayado — без сознания
TRABAJO CON EL TEXTO:
Razone:
1. ¿De qué rasgos humanos se ríe el autor en este relato?
2. ¿Qué piensa Vd. sobre la pareja como „yerno (зять) — suegra“?
W. Fernández Flórez
Yo y el ladrón
Wenceslao Fernández Flórez (España, 1885-1964)
Cuando el señor Garamendi se marchó a veranear me dijo:
— Hombre, usted que no tiene nada que hacer, présteme el favor de echar, de
cuando en cuando, un ojo a mi casa.
No es cierto que yo no tenga nada que hacer, y el señor Garamendi lo sabe
perfectamente; pero él opina que cuando uno no sale a veranear, en casa puede dedicarse
totalmente al descanso.
Me limité a preguntar:
— ¿Qué entiende usted exactamente „por echar un ojo“?
— Creo que está bien claro — contestó de mal humor.
— ¿Debo pasar por las habitaciones de su casa con un ojo abierto, mirando los
muebles, en los...?
— ¡No! ¡Qué tontería! Quiero pedirle sólo que pase algún día frente al edificio y vea
si siguen cerradas las persianas y que le pregunte al portero si hay novedad y hasta que
suba a probar la puerta. Usted no sabe nada de estos asuntos, pero en el mundo hay
muchos ladrones, y entre los ladrones existe una variedad que trabaja especialmente
durante el verano, y es a la que más temo. Se enteran qué apartamentos han quedado sin
amos, y los roban sin prisas y cómodamente. Algunas veces se quedan allí dos o tres días
viviendo, durmiendo en las magnificas camas de los señores, eligiendo lo que vale y no vale
la pena de llevarse. No hay defensa contra ellos. La primera noticia que se tiene es el
desorden que se advierte en la casa al volver el amo, pero ya es tarde y lo robado está mal
vendido o bien oculto.
— Bueno,— dije — pues, echaré ese ojo.
La verdad es que no pensaba hacerlo. Garamendi abusa un poco de mi desde que me
hizo dos o tres favores que él recuerda mejor que yo. (Luego..., luego me irrita con sus
gabanes, con sus gafas, con su vientre, con sus muelas de oro. Cuando descubro un nuevo
defecto en él tengo un placer íntimo. Esta vez le encontré pusilánime.
¡Tener miedo a los ladrones! Yo no creo en esto.
Pasaron unos días. Estaba andando por las calurosas calles. Me recreé en el
calorcito de Madrid, me senté en algunas terrazas, recordé mi niñez volviendo a ver viejas
películas que los cines ponen a bajo precio en estos meses, y una tarde que estaba más
ocioso que nunca recordé de repente: „¡Anda! Pues no he pasado ni una sola vez ante la
casa de Garamendi!“.
Y únicamente — lo aseguro — para poder dar mi palabra de honor que había
cumplido mi encargo, aproximé lentamente mi mano al teléfono y marqué su número. Oí
el ruido del timbre, que sonaba en la desierta vivienda del veraneante.
— ¡Trr! ¡trr! Y ... nada más.
De repente una voz apagada, desconocida llegó por el hilo:
— ¡Diga!
— ¿Cómo „diga“? — exclamé extrañadísimo —. ¿No es esa la casa del señor
Garamendi?
— Sí, sí. ¡Es aquí! ¿Cómo está usted?
Me quedé estupefacto.
— Oiga, — dije — ¿me hace el favor de decirme que está haciendo?
Un silencio.
— ¿No será usted un ladrón? Nueva pausa. — Si es usted un ladrón, no me lo niegue
— exigí.
— Bueno — dijo la voz, un poco ronca —. La verdad es que, en efecto, soy un ladrón.
— Pues el señor Garamendi me encargó al marcharse vigilar su casa. ¿ Y qué le digo
entonces?
— Puede usted contarle lo que sucede — contestó la voz un poco acobardada.
— ¡Bonita idea! — protesté —. ¿Cómo voy a confesarle que estuvimos dialogando?
Por lo menos, si usted no hubiera cometido la estupidez de contestar.
— Fue un impulso espontáneo — se disculpó —, estaba aquí junto al teléfono; sonó y
maquinalmente me puse a hablar. Yo también tengo teléfono, y sabe la costumbre ...
— ¡Vaya un conflicto!
— Crea usted que lo siento de veras.
— Claro que si le pido que deje ahí todo y vaya a entregarse a la Comisaría más
próxima...
— No, no lo haría... ¿Para qué engañarle?
— Al menos, dígame ¿se lleva usted mucho?
— No hablemos de eso: una porquería. Perdone si le ofendo, pero ese amigo de
usted no tiene nada con que uno pueda hacer fortuna.
— ¡Hombre, no me diga..! La escribanía de plata es muy valiosa.
— Ya está en el saco, y unas pequeñitas joyas y el puño de oro de un bastón y dos
gabanes de invierno. Nada, no es negocio.
— ¿Vio usted una bandejita de plata que debe estar en el comedor, con unas flores
en relieve?
— Sí.
— ¿Está en el saco?
— No. Las otras, sí; pero ésta no es de plata, sino de metal blanco. — Bien, pero no
negará que es bonita.
— No vale nada.
— Llévesela usted.
— No quiero.
— ¡Llévesela! ¿No comprende que si la deja van a darse cuenta de que no es de
plata? Y... se la he regalado yo. Llévesela.
— En fin... por hacerle un favor; pero sólo me servirá de estorbo.
— ¿Ha recorrido ya toda la casa? Yo no conozco más que el despacho. Creo que está
bien amueblada, ¿no?
— ¡Psh! Muchas pretensiones, poco gusto. Debe tratarse de un caballero avaro.
— Es triste, pero no lo puedo negar. Y también es cierto que carece de gusto.
— Yo tengo costumbre de visitar casas bien amuebladas, y le aseguro que ésta no es
de las mejores.
— ¡Vaya, señor! Siempre me pareció que Garamendi presumía demasiado. Ahora
que... la alcoba de la señora ... de ésa sí que dicen que es un estuche, ¿verdad? Garamendi
afirma que le costó una fortuna. ¿Cómo es?
— No me fijé en detalles... ¿Quiere que vuelva a ver?
— ¡Oh, por dios! No vaya a creer que me gusta chismear.
— Lo que encontré allí fueron pieles bastante buenas.
— Lo creo. Tiene una capa de zorro.
— Está en el saco. Y un gabán de cebellina.
— Sí, eso vale más; pero también es más llamativo. Lo envidiable es la capa de zorro.
— ¿Le gusta a usted?
— Le gustaba a Albertina... una amiga mía. Un día vimos a la señora de Garamendi
con su capa, y Albertina no habla de otra cosa. Creo que me quiere menos, porque piensa
que nunca podré regalarle unas pieles de zorro, como éstas.
— ¿Quién sabe? No hay que perder el ánimo.
— No... nunca; es bien seguro...
— Oiga... señor.
— Dígame.
— Si usted me permite, yo tengo mucho gusto en ofrecerle esas pieles.
— ¡Qué disparate!
— Nada... Me ha sido usted simpático, y...
— Pero... ¿cómo voy a consentirá ¿Va usted a quedarse sin ellas por mi culpa?
— No se preocupe. Yo ya tengo las otras y no va a ser uno más pobre.
— ¡Eso sí que no!
— Bien, pues entonces se las ofrezco a Albertina. Ahora no podrá usted negarse.
Piense en la alegría que tendrá...
— Sí, eso es cierto...
— ¿A dónde se las envío? Le di mi dirección.
— ¿Quiere que le mande algo más?
— Nada más y muy reconocido. Que termine „eso“ con suerte.
— Gracias, señor.
VOCABULARIO:
gabán — пальто
pusilánime — малодушный
ocioso — праздный, без дела
me quedé estupefacto — я остолбенел
acobardado — оробевший
si usted no hubiera cometido la estupidez — если бы вы не совершили глупость...
lo siento de veras — я в самом деле сожалею
escribanía — письменный прибор
consentir — позволять
me servirá de estorbo — было бы мне лишним грузом
presum ir — разглагольствовать
es un estuche — это — просто конфетка
chismear — судачить, злословить
capa de zorro — лисий палантин
¡Qué disparate! — Что за глупость!
Eso sí que no — Никогда в жизни
TRABAJO CON EL TEXTO:
Conteste las siguientes preguntas:
1. ¿Cómo reaccionó el protagonista a la petición de Garamendi?
2. ¿Respeta Garamendi al protagonista?
3. ¿Qué le hizo al protagonista llamar por teléfono a casa de Garamendi?
4. ¿Se afligió (расстроился) mucho el protagonista al enterarse de que en casa había un
ladrón?
5. ¿Por qué tenía tantas ganas de que el ladrón se llevara (унес бы) la bandejita con unas
flores en relieve?
6. ¿Cómo le dio a comprender al ladrón que quería obtener la capa de zorro de la señora
Garamendi?
Razone:
1. ¿De qué rasgos humanos se ríe el autor en este relato?
2. ¿Cómo conviven en el mundo dos fenómenos: el amor al prójimo y la envidia?
Mario Benedetti
Cinco años de vida
Mario Orlando Hardy Hamlet Brenno Benedetti Farrugia
(Uruguay, 1920-2009)
Miró el reloj y vio lo que se temía. Las doce y cinco. Si no empezaba inmediatamente
a despedirse, iba a perder el último metro. Siempre le ocurría lo mismo. Cuando alguien,
llevado por los recuerdos, propios o de otros, o por el alcohol, o por las ganas de sentirse en
el centro de la atención, empezaba por fin a contar cosas originales... O cuando alguna de
las mujeres se ponía de repente más bonita o más amable o más interesante que de
costumbre... O cuando alguno de los amigos, de los de más edad, empezaba a contar a su
especial manera historias sobre la guerra civil en Madrid... O sea, cuando por fin todos
dejaban atrás las bromas vulgares y las tonterías de siempre, exactamente en ese
momento, él tema que olvidarse de fiestas, dejar la suave mano de mujer que tenía tomada
en la suya, y ponerse de pie para decir, con amarga sonrisa: „Bueno, llegó mi hora“. Y
despedirse, besando a las muchachas, y dando golpecitos en la espalda de los hombres,
nada más que para no perder el último metro. Los otros podían quedarse, sencillamente
porque vivían cerca o, como pocos, tenían auto. Pero Raúl no podía gastarse el dinero en
un taxi y tampoco le divertía (aunque en dos ocasiones lo había hecho) la idea de volver a
pie, porque vivía al otro lado de París.
Así que, ya decidido, tomó los lindos dedos de Claudia Freiré, que en la última hora
habían descansado sobre su pierna derecha, y los besó uno por uno antes de dejarlos sobre
el sofá. Luego dijo, como siempre: „Bueno, llegó mi hora“, aguantó callado las protestas y
la broma de Agustín: „Guardemos un minuto de silencio por Cenicienta, que debe volver a
su casa. No te olvides el zapatito número cuarenta y dos“. Mientras todos se reían, Raúl se
acercó a besar la cara caliente de María Inés, Natalie (única francesa) y Claudia, y también
la de Raquel, extrañamente fresca. Luego pronunció un claro „chao a todos“, dio las gracias
a los muy bolivianos dueños de la casa por su invitación y se fue.
Hacía bastante más frío que cuatro horas antes, así que levantó el cuello del
impermeable. Casi corrió por la calle Renán, no sólo para quitarse el frío, sino también
porque eran las doce y cuarto. Así alcanzó el último tren en dirección Porte de la Chapelle.
Tuvo la rara suerte de ser el único viajero del último vagón, y se selutó cómodamente en el
asiento, preparado para ver pasar las dieciséis estaciones vacías que le faltaban para llegar
a Saint Lazare, donde tenía que cambiar de tren. Cuando iba por Falguiére, empezó a
pensar en los problemas en que un escritor como él, „no francés“ (le pareció que eso decía
más que „escritor uruguayo“) tenía que pensar si quería escribir sobre este ambiente, esta
ciudad, esta gente, este subterráneo. El hecho era que, realmente, la idea de „el último
metro“ no estaba mal para un cuento. Por ejemplo: alguien se quedaba toda la noche (solo,
o mejor, acompañado; o mejor todavía, bien acompañado) encerrado en una estación hasta
la mañana siguiente. Faltaba organizar la historia, contarla, pero por supuesto que de allí
era fácil detalles, las cosas pequeñas y el saber cómo funcionan. Escribir sin ellos, escribir
sin darles su importancia, era la manera más segura de conseguir su propio ridículo.
¿Cómo se cierran las puertas? ¿Se quedan las luces encendidas? ¿Hay guardia de noche?
¿Alguien se ocupa primero de comprobar que no queda nadie en la estación? Eran muchas
dudas. Más seguro se iba a sentir si escribía una historia parecida sobre, por ejemplo, el
último viaje del ómnibus 173, que en Montevideo iba de Plaza de la Independencia a
Avenida de Italia y Peñón. Tampoco sabía todos los detalles, pero sí sabía cómo contar lo
importante y cómo decir, además, lo menos importante.
Todavía estaba pensando en eso, cuando llegó a Saint Lazare y tuvo que correr otra
vez para alcanzar el último tren a Porte des Lilas. Esta vez corrieron con él otras siete
personas, pero cada una eligió un vagón distinto. El volvió a subirse en el último, porque,
así, en Bonne Nouvelle, se iba a encontrar más cerca de la salida. Pero ahora no iba solo. Al
fondo del vagón había una muchacha, de pie, aunque todos los asientos estaban libres.
Raúl la miró largamente, pero ella no se daba cuenta. No quitaba los ojos de un papel que
recordaba a los franceses la necesidad de mirar la fecha de su carnet de identidad si
pensaban viajar al extranjero en las próximas vacaciones. El tenía la costumbre de
observar a las mujeres (especialmente si eran tan lindas como ésta). Así que
inmediatamente comprobó que la chica tenía frío como él (a pesar de su abriguito claro,
demasiado claro para el invierno, y de la bufanda de lana), tenía sueño como él, ganas de
llegar como él. En fin, que estaban hechos para entenderse. Siempre se estaba
prometiendo buscarse una novia, o algo parecido, entre las francesas, como la mejor
manera de aprender el idioma. Pero el hecho era que todos sus amigos y amigas eran
latinoamericanos. A veces no era una ventaja sino algo más bien aburrido, pero la verdad
era que se buscaban unos a otros. Querían hablar de Cuernavaca o Barranquilla, y también
quejarse de los problemas que encontraban para meterse completamente en la vida
francesa; ellos, que no intentaban comprender mucho más que las portadas de „Le
Monde“ y el nombre de los platos en el selfservice.
Por fin Bonne Nouvelle. La muchacha y él salieron del vagón por distintas puertas.
Otros diez viajeros bajaron del tren, pero fueron hacia la salida de la rué du Faubourg
Poissoniére; él y la muchacha, hacia la de Mazagran. Los zapatos de ella hacían bastante
ruido; sin embargo, los de él seguían siempre a la misma y silenciosa distancia. Pero
cuando llegaron a la puerta de salida, se dieron cuenta de que estaba cerrada ya. Raúl
escuchó que la muchacha decía „Dios mío“, así, en español, y vio su cara asustada. „No se
ponga nerviosa — dijo Raúl —, la otra puerta tiene que estar abierta“. Ella, al oír hablar en
español, no hizo ningún comentario pero pareció animarse. „Vamos rápido“, dijo, y
empezó a correr, en la otra dirección. Pasaron otra vez por el andén. Ya no había nadie y
estaba a media luz. Desde el andén de enfrente un empleado les gritó apresurarse, porque
iban a cerrar la otra puerta. Mientras seguían corriendo juntos, Raúl recordó sus dudas de
un rato antes. Ahora podré hacer el cuento, pensó. Ya tenía los detalles. La muchacha
parecía a punto de llorar, pero no paraba de correr. En un primer momento, él pensó pasar
delante de la chica para llegar antes y ver si la puerta de Poissoniére estaba abierta. Pero le
pareció poco amable dejarla sola en aquellos pasillos ya casi sin luz. Así que llegaron
juntos. Estaba cerrada. La muchacha gritó: „¡Monsieur! ¡Monsieur!“ Pero aquí no había
nadie, y menos monsieur. Nadie. „No hay solución“, dijo Raúl. En el fondo no le molestaba
la idea de pasar la noche allí, con la muchacha. No era francesa, ésa era la única pena. Qué
larga y agradable clase podía ser.
„¿Y el hombre que estaba en el otro andén?“, dijo ella. „Tiene razón. Vamos a
buscarlo — dijo él, con poco entusiasmo, y siguió: ¿Quiere esperar aquí mientras yo intento
encontrarlo?“ Muerta de miedo, ella contestó: „No, por favor, voy con usted“. Otra vez
pasillos y escaleras. La muchacha ya no corría. Parecía haber comprendido que no había
esperanza de salir. Por supuesto, en el otro andén ya no había nadie; igual gritaron pero no
tuvieron respuesta. „No podemos hacer nada, así que es inútil enfadarse — repetía él —, lo
mejor será ponerse cómodos e intentar dormir un poco“. „¿Dormir?“, dijo ella con sorpresa
(parecía que él le había propuesto algo horrible). „Claro“. „Duerma usted, si quiere. Yo no
podré“. „Ah no, si usted va a quedarse despierta, yo también. Por supuesto.
Conversaremos“.
Al final del andén había quedado una lucecita encendida. Hacia allí caminaron. El se
quitó el impermeable para dárselo a ella. „No, de ninguna manera. ¿Y usted?“ El mintió:
„Yo nunca tengo frío“. Dejó el impermeable al lado de la muchacha, pero ella no lo tomó.
Se sentaron en el largo banco de madera. El la miró y la vio tan asustada, con miedo de él
como de lo demás, que le vinieron ganas de sonreír. „¿Le complica mucho la vida esta
historia?“, preguntó, nada más que por decir algo. „Imagínese“. Estuvieron irnos minutos
sin hablar. El se daba cuenta de que la situación tenía un lado ridículo. Había que
acostumbrarse a ella poco a poco. „¿Podríamos empezar por presentarnos?“ „Mirta
Cisneros“, dijo ella, pero no le dio la mano. „Raúl Morales — dijo él —, uruguayo. ¿Usted es
argentina?“ „Sí, de Mendoza“. ,,¿Y qué hace en París? ¿Estudiar?“ „No. Pinto. Es decir,
pintaba“. ,,¿Y no pinta más?“ „Trabajé mucho para ahorrar plata* y venir. Pero aquí tengo
que trabajar tanto para vivir que se acabó la pintura. Horrible. Porque además, no tengo
dinero para el viaje de vuelta. En fin, la verdad es que volver para decir que todo ha ido mal
también es horrible“. El no hizo comentarios. Sencillamente dijo: „Yo escribo — y sin darle
tiempo a ella de preguntar más. Cuentos“. „Ah. ¿Y tiene libros publicados?“ „No, sólo en
revistas“. „¿Y aquí puede escribir?“ „Sí, puedo“. „¿Y el dinero?“ „Vine hace dos años,
porque gané bastante con un cuento que publiqué en un diario. Y me quedé. Hago
traducciones, un poco de todo. Yo tampoco tengo plata para la vuelta. Y tampoco quiero
decir allí que no he conseguido nada“. Ella se decidió por fin a colocarse el impermeable de
él sobre los hombros.
A las dos, ya habían hablado de sus problemas con el dinero y con los franceses; y de
cómo eran los países de cada uno. A las dos y cuarto, él propuso el tuteo. Ella dudó un
momento; luego aceptó. El dijo: puesto que no podemos hacer otra cosa, ¿por qué no me
cuentas tu historia y yo te cuento la mía? ¿Qué te parece?“ „La mía es muy aburrida“. „La
mía también. Ya no hay historias divertidas, desde hace mucho“. Ella iba a decir algo pero
tuvo que sacar su pañuelo para secarse la nariz y se le fue la idea. „Mira — dijo él —, para
que veas que soy comprensivo, voy a empezar yo. Después, si no te dormiste, dices vos tu
cuento. Y si te duermes, no pasa nada. ¿De acuerdo?“ Se dio cuenta de que había dicho lo
último sobre todo para parecer simpático. „De acuerdo“, dijo ella, sonriendo abiertamente
y dándole, ahora sí, la mano.
„Primero: nací un quince de diciembre, de noche. Una noche de tormenta, recuerda
siempre mi viejo. ¿Año? Mil novecientos treinta y cinco. ¿Sitio? No sé si sabes que antes,
todos los montevideanos decían lo mismo: que habían nacido en el Interior. Ahora no, cosa
rara, nacen en Montevideo. Yo soy de la calle Solano García. No la conoces, claro. Punta
Carretas. Tampoco conoces. La costa, digamos. De chico fui una desgracia. No sólo por ser
hijo único, sino porque además terna poca salud. Siempre enfermo. Tuve de todo. Cuando
no tenía ninguna enfermedad, estaba descansando de la anterior. Hasta cuando todos
decían que estaba bien, yo tenía la nariz colorada y el pañuelo en la mano“.
Habló un poco más de aquellos años (colegio, maestra linda, primas alegres,
pastelitos de chocolate, imposibilidad de comprender a los padres, etc.). Pero cuando quiso
pasar a los años siguientes, se dio cuenta perfectamente, y por primera vez, que lo único un
poco interesante de su vida había ocurrido cuando era niño. Decidió hablar claro y le dijo
esto mismo a la muchacha.
Mirta lo ayudó: „No querrás creerme, pero la verdad es que no tengo nada que
contar. Casi te diría que no tengo recuerdos. Porque no puedo llamar recuerdos a los
golpes que recibí de la mujer de mi padre (debo decir que tampoco eran tan horribles); ni a
mis estudios, grises; ni a los pocos amigos del barrio; ni a los tiempos, en Buenos Aires, en
que vendía bolígrafos en un oscuro comercio de la calle Corrientes. Verás, creo que estos
años en París, tan sola como a veces me siento y con los problemas de dinero, son sin
embargo lo más interesante de mi vida. Con eso te digo todo“.
Mientras hablaba, miraba hacia el otro andén. A pesar de la poca luz, Raúl vio que la
muchacha tema lágrimas en los ojos. Entonces, casi sin darse cuenta (y cuando se dio
cuenta era tarde para parar el gesto), acercó la mano hacia su cara. Lo raro fue que la
muchacha no pareció sorprenderse. Sin duda porque en esta extraña situación ya nada era
normal. Después él alejó la mano y se quedaron un rato quietos, callados. A veces les
llegaban algunos ruidos apagados que les recordaban que allá arriba, encima de sus
cabezas, seguía estando la calle.
De repente él dijo: „En Montevideo tengo una novia. Buena chica. Pero hace dos
años que no la veo, y, cómo te diré, cada vez me es más difícil recordar su cara. Si te digo
que me acuerdo de sus ojos, pero no de sus orejas ni de sus labios“. Ella se quedó callada.
Él preguntó: „¿Tú tienes novio, o marido, o amigos?“ „No“, dijo ella. „¿Ni aquí, ni en
Mendoza ni en Buenos Aires?“ „En ninguna parte“.
Él bajó la cabeza. En el suelo había una moneda de un franco. Se agachó y la recogió.
Se la pasó a Mirta. „Guárdala como recuerdo de esta Stille Nacht“. Ella la metió en el
bolsillo del impermeable, sin acordarse de que no era el suyo. El se pasó las manos por la
cara. „Bueno, ¿para qué voy a mentirte? No es mi novia, sino mi mujer. Lo demás es cierto,
sin embargo. Estoy aburrido de esta situación, pero no me decido a romper. Cuando le
intento decir algo de esto por carta, me contesta como una loca, avisándome que si la dejo
se mata. Y claro, yo comprendo que lo hace sólo para asustarme, pero ¿y si se mata? Quizá
no lo parezca, pero soy bastante cobarde. ¿O acaso parezco cobarde?“ „No — dijo ella —,
pareces bastante valiente, aquí, bajo tierra, y sobre todo a mi lado, que estoy muerta de
miedo“.
La próxima vez que él miró el reloj, eran las cuatro y veinte. En la última media hora
no habían hablado casi nada, pero él se había acostado en el enorme banco, con la cabeza
sobre la blanda cartera negra de Mirta. A veces ella le pasaba la mano por el pelo. „Qué
lisos“, dijo. Nada más. A Raúl le parecía estar en el centro de algún sueño loco y
maravilloso. Sabía que así estaba bien, pero también sabía que si quería ir más lejos, si
intentaba en esa noche tan especial tener una aventura vulgar, iba a perderlo todo. A las
cinco menos cuarto se levantó y caminó un poquito porque sentía las piernas dormidas. De
repente la miró y fue como una luz. Nunca en ninguno de sus cuentos había podido escribir
palabras así; pero por suerte no estaba escribiendo sino pensando, así que no tuvo
problema en decirse a sí mismo que esa muchacha era su destino. Orejas, pecho, corazón,
vientre, sexo, piernas, su cuerpo entero se llenó de esa verdad.
La nerviosidad y la pasión lo llevaron a romper el silencio. „¿Sabes una cosa? Me
gustaría pensar que todo empieza aquí. Daría cinco años de mi vida por ello. Sí, me
gustaría haber dejado ya a mi mujer, y saber que no se ha matado; tener un buen trabajo
en París; y, al abrirse las puertas, salir de aquí los dos como lo que ya somos; una pareja“.
Desde el banco ella hizo con la mano un vago gesto, como para alejar alguna sombra, y
dijo: „Yo también daría cinco años — y luego —: No importa, ya encontraremos plata“.
El primer síntoma de que la estación despertaba fue el aire fresco que llegó hasta
ellos. Los dos sintieron frío. Luego se encendieron todas las luces. Ella sacó un espejito
para colocarse un poco el pelo y pintarse los labios. El también se peinó un poco. Cuando
subían lentamente las escaleras, se cruzaron con los primeros viajeros de la mañana. El iba
pensando en que ni siquiera la había besado. Quizá había sido demasiado tímido, se
preguntaba. Fuera no hacía tanto frío como el día anterior.
Como la cosa más normal empezaron a caminar por el Boulevard Bonne Nouvelle,
en dirección a Correos. ,,¿Y ahora?“, dijo Mirla. Raúl sintió que le había quitado la
pregunta de los labios. Pero no tuvo oportunidad de responder. Desde la acera de enfrente,
otra muchacha, de pantalones negros y saco verde, les hacía gestos para que la esperaran.
Raúl pensó que debía de ser una amiga de Mirta. Mirta pensó que debía de ser una
conocida de Raúl. Al fin la chica pudo cruzar y les dijo con gran alegría y acento mexicano:
„Al fin los encuentro, idiotas. Toda la noche llamándolos al apartamento, y nada. ¿Dónde
se habían metido? Necesito que Raúl me preste el Appleton. ¿O acaso es de Mirta?“
Quedaron sin poder hablar y sin moverse. Pero la otra siguió. „Vamos, no sean
malos. De verdad lo necesito. Es para una traducción. ¿Qué les parece? No se queden así,
parados, como dos tontos. ¿Van al apartamento? Los acompaño“. Y muy decidida, la
muchacha empezó a caminar de prisa. Raúl y Mirta la siguieron, sin hablarse ni tocarse,
cada uno metido en sus propias dudas. La chica se detuvo frente al número 28. Los tres
subieron por la escalera (no había ascensor) hasta el cuarto piso. Frente al apartamento 7,
la muchacha dijo: „Bueno, abran“. Muy lentamente Raúl sacó sus llaves del bolsillo. Tenía
tres, como siempre. Probó con la primera; no funcionó. Probó con la segunda y pudo abrir
la puerta. La chica empujó casi a sus amigos y se fue directamente hacia la biblioteca, que
estaba al lado de la ventana. Tomó el Appleton, besó a Raúl y luego a Mirta y dijo: „Espero
que esta noche hablen un poco más. ¿Se acuerdan de que hoy quedamos en ir a la fiesta de
Emilia? Y traigan discos. Un beso". Y salió corriendo, cerrando la puerta con fuerza.
Mirta se dejó caer sobre el sillón. Raúl, sin pronunciar palabra, con cara seria,
empezó a pasearse por el apartamento, observándolo todo. En la biblioteca, encontró sus
libros, con cosas escritas por él, en rojo como siempre; pero había otros nuevos, con
muchas páginas sin cortar. En la pared del fondo estaba su querida reproducción de Miró;
pero además había una de Klee que siempre había querido tener. Sobre la mesa había tres
fotos: una, de sus padres; otra, de un señor parecidísimo a Mirta; en la tercera estaban
Mirta y él, abrazados sobre la nieve, según parecía, muy divertidos.
Desde que había aparecido la chica del Appleton, no había conseguido mirar de
frente a Mirta. Ahora sí la miró. Ella le contestó con una mirada sin sombras, un poco
cansada quizá, pero tranquila. Sin embargo, no le ayudó mucho, puesto que en ese
momento Raúl supo dos cosas: no sólo que había hecho mal en dejar a su esposa
montevideana, un poco loca pero inteligente, de mal carácter pero especialmente linda;
sino también que su segundo matrimonio empezaba a ir no demasiado bien. Todavía
quería a esa delgada y débil mujer, que siempre tenía frío y ahora lo miraba desde el sillón.
Sí, pero para él estaba claro que en sus sentimientos hacia Mirta quedaba muy poco del
fresco, completo, prodigioso amor nacido de repente cinco años atrás; cuando la había
conocido en cierta noche increíble, cada vez más lejos en su recuerdo, cada vez menos
clara, cuando por una extraña casualidad, quedaron encerrados en la estación Bonne
Nouvelle.
NOTAS EXPLICATIVAS:
ómnibus — (в Аргентине, Уругвае) автобус plata — (в Аргентине, Уругвае) деньги saco
— (в Аргентине, Уругвае) пиджак
VOCABULARIO:
puesto que — так как; в виду того, что
quizá no lo parezca — наверное, я не выгляжу таким...
piernas dormidas — затёкшие ноги
aguantar — ждать; выдерживать
subterráneo — подземный; „подземка“, метро
comprobar — удостовериться
portada — „передовица“ (в газете)
andén (m) — перрон
ahorrar — экономить, сберегать
tuteo — обращение на „ты“
comprensivo — понятливый
montevideano — житель Монтевидео (столицы Уругвая)
hasta — зд. даже
agacharse — нагнуться, присесть
cobarde — трусливый
quedar en — договориться (о чем-л.)
prodigioso — чудесный, дивный
TRABAJO CON EL TEXTO:
Cuente lo que recuerda de:
- Raúl: su país natal; profesión; su modo de vida
- Mirta: ¿de dónde es?, ¿de qué trabaja?, ¿qué hacía en su país?
- ¿Cómo se siente cada uno de ellos cuando se ve en el metro encerrado?
- La vida de los dos en París
Diga si es verdadero o falso:
- Raúl quería conocer a una francesa para practicar con ella su idioma francés.
- Raúl era autor de varios libritos editados, mientras que Mirta no podía vender ningún
cuadro suyo.
- Raúl se enteró de que la chica era latinoamericana después de que ésta proninció
„Caramba“, al ver la puerta del metro cerrada.
- Mirta y Raúl se casaron.
- Raúl se arrepintió (раскаялся) de haber dejado a su mujer montevideana y haberse
casado con Mirta, porque en sus sentimientos hacia ella quedaba muy poco del fresco de
aquella noche increíble en el metro.
Razone:
1. ¿Por qué Raúl y Mirta no están muy felices viviendo en París?
2. A pesar de esto, ¿por qué los dos no quieren regresar a su patria?
3. Al salir del metro, Raúl y Mirta se encuentran con una mexicana que, para la sorpresa de
los dos, se ve su amiga. ¿Cómo interpreta Vd. la aparición de esta imagen en el cuento?
4. ¿Cómo hay que entender el final de la narración?
5. A su modo de ver, ¿el final de esta historia es feliz o no?
Isabel Allende
Una venganza
Isabel Allende (Peru, 1942-)
El mediodía radiante en que coronaron a Dulce Rosa Orellano con los jazmines de la
Reina del Carnaval, las madres de las otras candidatas murmuraron que se trataba de un
premio injusto y que se lo daban a ella sólo porque era la hija del Senador Anselmo
Orellano, el hombre más poderoso de toda la provincia. Admitían cftfe la muchacha
resultaba agraciada, tocaba el piano y bailaba como ninguna, pero había otras señoras
mucho más hermosas. La vieron en el estrado, con su vestido de organza y su corona de
flores, y algunas madres la maldijeron entre dientes. Por eso se alegraron cuando meses
más tarde el infortunio entró en la casa de los Orellano sembrando tanta fatalidad, que se
necesitaron veinticinco años para cosecharla.
La noche de la elección de la reina hubo baile en la Alcaldía de Santa Teresa y
llegaron jóvenes de remotos pueblos para conocer a Dulce Rosa. Ella estaba tan alegre y
bailaba con tanta ligereza que muchos no comprendieron que en realidad no era la más
bella, y cuando regresaron a sus lugares dijeron que jamás habían visto un rostro tan lindo
como el suyo. La exagerada descripción de su piel traslucida y sus ojos diáfanos, pasó de
boca en boca y cada uno le agregó algo de su propia fantasía.
El rumor de esa belleza floreciendo en la casa del Senador Orellano llegó también a
oídos de Tadeo Céspedes, quien nunca había tenido tiempo de aprender versos ni mirar
mujeres, y se ocupaba sólo de la Guerra Civil. Desde que empezó a afeitarse el bigote tenía
un arma en la mano y desde hacía mucho vivía en el fragor de la pólvora. Había olvidado
los ojos de su madre y los cantos de la misa. No siempre tenía razones para pelear, porque
en algunos períodos no había adversarios al alcance de su pueblo, pero incluso en esos
tiempos de paz forzosa vivió como un pirata, un hombre habituado a la violencia. Y así
habría continuado si su partido no hubiera ganado las elecciones presidenciales. En un día
se hizo un alto funcionario de poder y se le acabaron los pretextos para seguir matando.
La última misión de Tadeo Céspedes fue la expedición punitiva a Santa Teresa. Con
ciento veinte hombres entró al pueblo de noche para eliminar la oposición. Balearon las
ventanas de los edificios públicos, destrozaron la puerta de la iglesia y se metieron a
caballo hasta el altar mayor, aplastando al Padre Clemente que se les plantó por delante, y
siguieron al galope en dirección a la villa del Senador Orellano, que se alzaba plena de
orgullo sobre la colina.
A la cabeza de una docena de sirvientes leales, el Senador esperó a Tadeo Céspedes,
después de encerrar a su hija en la última habitación del patio y soltar a los perros. En ese
momento lamentó, como tantas otras veces en su vida, no tener hijos varones para
defender con las armas en las manos el honor de su casa. Se sintió muy viejo, pero no tuvo
tiempo de pensar en ello, porque vio en la llanura el destello terrible de ciento veinte
antorchas que se aproximaban espantando a la noche. Repartió las últimas balas en
silencio. Todo estuvo dicho y cada uno sabía que antes del amanecer debería morir como
un macho en su puesto de pelea.
— El último tomará la llave del cuarto donde está mi hija y cumplirá con su deber —
dijo el Senador al oír los primeros tiros.
Todos esos hombres habían visto nacer a Dulce Rosa y la sentaban en las rodillas
cuando apenas caminaba, le contaban cuentos en las tardes de invierno, la oían tocar el
piano y la aplaudían emocionados el día de su coronación como Reina del Carnaval. Su
padre podía morir tranquilo, pues la niña nunca caería viva en las manos de Tadeo
Céspedes. Lo único que jamás pensó el Senador Orellano fue que a pesar de su valentía en
la batalla, el último en morir sería él. Vio caer uno a uno a sus amigos y comprendió la
inutilidad de seguir resistiendo. Tenía una bala en el vientre y apenas distinguía las
sombras trepando por las altas murallas, y se arrastró hasta el fondo del patio. Los perros
reconocieron su olor por encima del sudor, la sangre y la tristeza que lo cubrían y se
apartaron para dejarlo pasar. Abrió la pesada puerta y vio a Dulce Rosa aguardándolo. La
niña llevaba el mismo vestido de organza usado en la fiesta de Carnaval y había adornado
su peinado con las flores de la corona.
— Es la hora, hija — dijo gatillando el arma mientras a sus pies crecía un charco de
sangre.
— No me mate, padre — replicó ella con voz firme —. Déjeme viva, para vengarlo y
para vengarme.
El Senador Anselmo Orellano observó el rostro de quince años de su hija e imaginó
lo que haría con ella Tadeo Céspedes, pero había gran fortaleza en los ojos transparentes
de Dulce Rosa y supo que podría sobrevivir para castigar a su verdugo. La muchacha se
sentó sobre la cama y él tomó lugar a su lado, apuntando la puerta.
Cuando se callaron los perros moribundos, los primeros hombres irrumpieron en la
habitación, el Senador alcanzó a hacer seis disparos antes de perder el conocimiento.
Tadeo Céspedes pensó que estaba soñando al ver un ángel coronado de jazmines que
sostenía en los brazos a su padre empapado de sangre y agonizando, pero le faltó la piedad,
porque venía borracho de violencia y enervado por varias horas de combate.
— La mujer es para mí — gritó.
Amaneció un viernes plomizo, con el olor del incendio. El silencio era denso en la
colina. Los últimos gemidos se habían callado cuando Dulce Rosa pudo ponerse de pie y
caminar hacia la fuente de jardín, que ayer estaba rodeada de magnolias y ahora era solo
un charco en medio de la basura. Del vestido le quedaban sólo unos trapos de organza, que
ella se quitó lentamente para quedar desnuda. Se sumergió en el agua fría. El sol apareció
entre los abedules y la muchacha pudo ver el agua que se volvía rosada al lavar la sangre
entre las piernas y la de su padre, que se había secado en su cabello. Ahora limpia, serena y
sin lágrimas, regresó a la casa en ruinas, buscó algo para cubrirse, tomó una sábana y salió
al camino a recoger los restos del Senador. Lo habían atado de los pies para arrastrarlo al
galope por la colina hasta convertirlo en un puñado de lástima, pero guiada por el amor, su
hija pudo reconocerlo sin vacilar. Lo envolvió en el paño y se sentó a su lado a ver crecer el
día. Así la encontraron los vecinos de Santa Teresa cuando se atrevieron a subir a la villa de
los Orellano. Ayudaron a Dulce Rosa a enterrar a sus muertos y a apagar las últimas llamas
del incendio y la pidieron que se fuera a vivir con su madrina a otro pueblo, donde nadie
conocía su historia, pero ella se negó. Entonces formaron grupos para reconstruir la casa y
le regalaron seis perros bravos para cuidarla.
Desde el mismo instante en que se llevaron a su padre aún vivo, y Tadeo Céspedes
cerró la puerta a su espalda y se quitó el cinturón de cuero, Dulce Rosa vivió para vengarse.
En los años siguientes ese pensamiento la mantenía despierta por las noches y ocupó sus
días, pero no borró su risa ni secó su buen corazón. Su reputación de belleza aún creció
hasta convertirla en una leyenda viviente. Ella se levantaba cada día a las cuatro de la
madrugada para dirigir las faenas del campo y de la casa, recorrer su propiedad, comprar y
vender en el mercado, criar animales y cultivar magnolias y jazmines de su jardín. Al caer
la tarde se quitaba los pantalones, las botas y las armas y se poma los vestidos bonitos,
traídos de la capital en baúles aromáticos. Al anochecer comenzaban a llegar sus visitas y la
encontraban tocando el piano, mientras las sirvientas preparaban las bandejas de pasteles
y los Vasos de horchata. Al principio muchos se preguntaban como era posible que la joven
no hubiera acabado en una camisa de fuerza en el sanatorio o de monja en un convento, sin
embargo, con el tiempo la gente dejó de hablar de la tragedia y se borró el recuerdo del
Senador asesinado. Algunos caballeros de renombre y fortuna lograron sobreponerse al
estigma de la violación y, atraídos por la belleza y sensatez de Dulce Rosa, le propusieron
matrimonio. Ella los rechazó a todos, porque su misión en este mundo era la venganza.
Tadeo Céspedes tampoco pudo quitarse de la memoria aquella noche aciaga. La
resaca de la matanza y la euforia de la violación se le pasaron a las pocas horas, cuando iba
camino a la capital a rendir cuentas de su expedición de castigo. Entonces recordó a la niña
vestida de baile y coronada de jazmines. Volvió a verla en el momento final, tirada en el
suelo, hundida en el sueño de la inconsciencia y así siguió viéndola cada noche en el
instante de dormir, durante el resto de su vida. La paz y el poder lo convirtieron en un
hombre calmo y laborioso. Con el transcurso del tiempo se perdieron los recuerdos de la
Guerra Civil y la gente empezó a llamarlo don Tadeo. Se compró una hacienda al otro lado
de la sierra, se dedicó a administrar justicia y se hizo un alcalde. Todo estaba en orden,
pero el fantasma de Dulce Rosa Orellano no le dejaba sentirse un hombre feliz. En todas
las mujeres que se cruzaron en su camino, en todas las que abrazó en busca de consuelo y
en todos los amores a lo largo de los años, se le aparecía el rostro de la Reina del Carnaval.
Y para mayor desgracia suya, los rumores que a veces traían su nombre, no le permitían
apartarla de su corazón. La imagen de la joven creció dentro de él, ocupándolo
enteramente, hasta que un día no aguantó mas. Estaba en la cabecera de una larga mesa de
banquete celebrando sus cincuenta y siete años, rodeado de amigos y colaboradores,
cuando creyó ver sobre el mantel a una criatura desnuda entre jazmines y comprendió que
esa pesadilla no lo dejaría en paz ni después de muerto. Dio un golpe de puño que hizo
temblar la vajilla y pidió su sombrero y su bastón.
— ¿Adonde va, don Tadeo? — le preguntaron.
— A reparar un daño antiguo — respondió saliendo sin despedirse de nadie.
No tuvo necesidad de buscarla, porque siempre sabía que se encontraba en la misma
casa de su desdicha y hacia allá dirigió su coche. Para entonces existían buenas carreteras y
las distancias parecían más cortas. El paisaje había cambiado en esas décadas, pero pronto
apareció la villa tal como la recordaba. Allí estaban las sólidas paredes de piedra de río que
él había destruido con cargas de dinamita, los árboles de que colgó los cuerpos de los
hombres del Senador, el patio donde masacró a los perros. Detuvo su vehículo a cien
metros de la puerta y no se atrevió a seguir. Iba a regresar, cuando apareció entre los
rosales una figura de mujer. Cerró los ojos deseando con toda su fuerza que ella no lo
reconociera. En la suave luz de la tarde percibió a Dulce Rosa Orellano que avanzaba por
los senderos del jardín. Notó su pelo, su rostro claro, la armonía de sus gestos, y creyó
encontrarse en un sueño que duraba ya veinticinco años.
— Aquí tú vienes, Tadeo Céspedes — dijo ella al divisarlo, sin dejarse engañar por su
traje negro de alcalde ni su pelo gris de caballero, porque aun tenía las mismas manos de
pirata.
— Me has perseguido sin tregua. No he podido amar a nadie en toda mi vida, sólo a
ti — murmuró él con la voz rota por la vergüenza.
Dulce Rosa Orellano suspiró satisfecha. Lo había llamado con el pensamiento de día
y de noche durante todo ese tiempo y por fin estaba allí. Llegó su hora. Pero lo miró a los
ojos y no descubrió en ellos el rastro del verdugo, sólo lágrimas frescas. Buscó en su propio
corazón el odio cultivado a lo largo de su vida y no fue capaz de encontrarlo. Recordó el
instante en que le pidió a su padre el sacrificio de dejarla con vida para cumplir un deber,
revivió el abrazo tantas veces maldito de ese hombre. Repasó el plan perfecto de su
venganza pero no sintió la alegría esperada, sino, por el contrario, una profunda tristeza.
Tadeo Céspedes tomó su mano con delicadeza y besó la palma, mojándola con su llanto.
Entonces ella comprendió aterrada que de tanto pensar en él a cada momento, saboreando
el castigo por anticipado, el sentimiento se le dio vuelta y acabó por amarlo.
En los días siguientes ambos abrieron las puertas del amor reprimido y por primera
vez en sus ásperos destinos recibieron la proximidad del otro. Paseaban por los jardines
hablando de sí mismos, sin omitir la noche fatal que torció el rumbo de sus vidas. Al
atardecer, ella tocaba el piano y él fumaba escuchándola hasta sentir la felicidad
envolviéndolo como un manto y borrando las pesadillas del tiempo pasado. Después de
cenar Tadeo Céspedes partía a Santa Teresa, donde ya nadie recordaba la vieja historia de
horror. Se hospedaba en el mejor hotel y desde allí organizaba su boda. Quería una fiesta
sin límites, con fanfarria, en la cual participara todo el pueblo. Descubrió el amor a una
edad en que otros hombres han perdido la ilusión y eso le devolvió la fortaleza de su
juventud. Deseaba rodear a Dulce Rosa de afecto y belleza, darle todas las cosas que el
dinero pudiera comprar, a ver si conseguía compensar en sus años de viejo el mal que le
había hecho de joven. En algunos momentos le atormentaba el pánico. Espiaba el rostro de
ella en busca de los signos del rencor, pero sólo veía la luz del amor compartido y eso le
devolvía la confianza. Así pasó un mes de dicha.
Dos días antes del casamiento, cuando ya estaban colocando los mesones de la fiesta
en el jardín, matando las aves y los cerdos para la comilona y cortando las flores para
decorar la casa, Dulce Rosa Orellano se probó el vestido de novia. Se vio reflejada en el
espejo, tan parecida al día de su coronación como Reina del Carnaval, que no pudo seguir
engañando a su propio corazón. Supo que jamás podría realizar la venganza planeada
porque amaba al asesino, pero tampoco podría callar al fantasma del Senador, así es que
despidió a la costurera, tomó las tijeras y se fue a la habitación del fondo del patio que
durante todo ese tiempo había permanecido desocupada. Tadeo Céspedes la buscó por
todas partes, llamándola desesperado. Los ladridos de los perros lo condujeron al otro
extremo de la casa. Con ayuda de los jardineros echó abajo la puerta trancada y entró al
cuarto donde una vez había visto a un ángel coronado de jazmines. Encontró a Dulce Rosa
Orellano tal como la había visto en sueños cada noche de su existencia, con el mismo
vestido de organza ensangrentado, y adivinó que viviría hasta los noventa años, para pagar
su culpa con el recuerdo de la única mujer que su espíritu podía amar.
VOCABULARIO:
agraciada — миловидная
diáfano — ясный, прозрачный
fragor de la pólvora — треск пороха
así habría continuado si su partido no hubiera ganado — так и продолжалось бы, если
бы его партия не выиграла...
expedición punitiva — карательная экспедиция
balear — обстреливать
se alzaba plena de orgullo — гордо возвышался
destello de antorchas — отсвет факелов
trepando por las murallas — взбирающиеся по стенам
aguardar — ждать, поджидать
gatillar el arma — взводить курок оружия
verdugo — палач
moribundo — умирающий
irrumpir — врываться
le faltó la piedad — ему не хватило жалости
sumergir — погрузиться
guiada — ведомая, движимая
atreverse — осмелиться, набраться храбрости
una camisa de fuerza — смирительная рубашка
sobreponerse al estigma — не замечать позорного пятна
noche aciaga — роковая ночь
sendero — тропинка
tregua — передышка, перемирие
saboreando el castigo por trancada — запертая на засов
anticipado — заранее предвкушая наказание
TRABAJO CON EL TEXTO:
Diga si es verdadero o falso:
1. Dulce Rosa Orellano no fue la joven más guapa entre las candidatas del Carnaval, pero sí
sabía tocar bien el piano y bailaba como ninguna.
2. Tadeo Céspedes dejó de matar y saquear después de que su partido ganó las elecciones
presidenciales.
3. El Senador Orellano fue asesinado de disparo cuando los bandidos irrumpieron en el
cuarto de Dulce Rosa.
4. Dulce Rosa se enfrascó en las labores domésticas porque los bandidos lo dejaron todo en
ruinas y escombros.
5. Dulce Rosa no quería que los rumores de su belleza recuperada llegaran a oídos de
Tadeo Céspedes.
6. Dulce Rosa se enamoró de Tadeo Céspedes porque él ocupó todo su pensamiento y se
convirtió en la única persona que tenía importancia para ella.
7. Dulce Rosa no quería suicidarse, pero el fantasma de su padre la hizo cometerlo.
8. Tadeo Céspedes vivió, desdichado, treinta y seis años más.
Razone:
1. ¿Qué razones hicieron al Senador Orellano renunciar a matar a su hija?
2. ¿Por qué Dulce Rosa se quedó en Santa Teresa tras lo sucedido?
3. ¿Por qué Dulce Rosa seguía recibiendo visitas?
4. ¿Cómo nos da a conocer la narradora que Tadeo Céspedes no era una personificación del
mal y que tenía también rasgos de un hombre honrado?
5. ¿Por qué la imagen de Dulce Rosa perseguía a Tadeo Céspedes por todas partes?
6. Tadeo Céspedes dijo que iba a reparar un daño antiguo. Eso sí, pero ¿cómo es de
entender esa frase? ¿con qué intención él se dirigió adonde Dulce Rosa? ¿qué iba a decirle
o hacerle a ella?
7. ¿Cómo era el sentimiento de Dulce Rosa por Tadeo Céspedes, un amor profundo o un
amor fingido?
8. ¿Qué es el suicidio de Dulce Rosa, el punto final de un plan que había elaborado hacía
mucho o una decisión espontánea a la que la empujaron los remordimientos ante el
fantasma de su padre?
9. ¿Se habría podido imaginar un desenlace como éste antes de leer las líneas finales?
Isabel Allende
Walimai
Isabel Allende (Peru, 1942-)
El nombre que me dio mi padre es Walimai, que en la lengua indígena quiere decir
viento. Puedo contártelo, porque ahora eres como mi propia hija y tienes mi permiso para
nombrarme, aunque sólo cuando estemos en familia. Se debe tener mucho cuidado con los
nombres de las personas y de los seres vivos, porque al pronunciarlos se toca su corazón y
entramos dentro de su fuerza vital. Con el nombre nos saludamos como parientes de
sangre. No entiendo la facilidad sin temor de los extranjeros para llamarse con el nombre
uno a otro, lo cual no sólo es una falta de respeto, sino que también puede provocar graves
peligros. El gesto y la palabra son el pensamiento del hombre. No se debe hablar en vano,
eso lo he enseñado a mis hijos, pero mis consejos no siempre se escuchan. Antiguamente
los tabúes y las tradiciones eran respetados. Mis abuelos y bisabuelos recibieron de sus
abuelos los conocimientos necesarios. Un hombre con una buena enseñanza podía
recordar cada una de las enseñanzas recibidas y así sabía cómo actuar en todo momento.
Pero luego vinieron los extranjeros hablando contra la sabiduría de los ancianos y
empujándonos fuera de nuestra tierra. Nos internamos cada vez más adentro de la selva,
pero ellos siempre nos alcanzan, a veces tardan años, pero finalmente llegan de nuevo y
entonces nosotros debemos destruir los sembrados, echarnos a la espalda los niños, atar
los animales y partir. Así ha sido desde que me acuerdo: dejar todo y echar a correr como
ratones y no como grandes guerreros y los dioses que poblaron este territorio en la
antigüedad. Algunos jóvenes tienen curiosidad por los blancos y mientras nosotros
viajamos hacia lo profundo del bosque para seguir viviendo como nuestros antepasados,
otros emprenden el camino contrario. Consideramos a los que se van como si estuvieran
muertos, porque muy pocos regresan y quienes lo hacen han cambiado tanto que no
podemos reconocerlos como parientes.
Dicen que en los años anteriores a mi venida al mundo no nacieron bastantes
hembras en nuestro pueblo y por eso mi padre tuvo que recorrer largos caminos para
buscar esposa en otra tribu. Viajó por los bosques, siguiendo las indicaciones de otros que
habían recorrido esa ruta por la misma razón, y que volvieron con mujeres forasteras.
Después de mucho tiempo, cuando mi padre ya comenzaba a perder la esperanza de
encontrar compañera, vio a una muchacha al pie de una alta cascada, un río que caía del
cielo. Sin acercarse demasiado, para no espantarla, le habló en el tono que usan los
cazadores para tranquilizar a su presa, y le explicó su necesidad de casarse. Ella le hizo
señas que podía aproximarse, lo observó sin disimulo y le complació el aspecto del viajero,
porque decidió que la idea del m atrimonio no era del todo descabellada. Mi padre tuvo
que tra ­bajar para su suegro hasta pagarle el valor de la mujer. Después de cumplir con los
ritos de la boda, los dos hicieron el viaje de regreso a nuestra aldea.
Yo crecí con mis hermanos bajo los árboles, sin ver nunca el sol. A veces caía un
árbol herido y quedaba un hueco en la cúpula profunda del bosque, entonces veíamos el
ojo azul del cielo. Mis padres me contaron cuentos, me cantaron canciones y me enseñaron
lo que deben saber los hombres para sobrevivir sin ayuda, sólo con su arco y sus flechas.
De este modo fui libre. Nosotros, los hijos de la Luna, no podemos vivir sin libertad.
Cuando nos encierran entre paredes o barrotes nos volcamos hacia adentro, nos ponemos
ciegos y sordos y en pocos días el espíritu se nos despega de los huesos del pecho y nos
abandona. A veces nos volvemos como animales miserables, pero casi siempre preferimos
morir. Por eso nuestras casas no tienen muros, sólo un techo inclinado para detener el
viento y desviar la lluvia, bajo el cual colgamos nuestras hamacas muy juntas, porque nos
gusta escuchar los sueños de las mujeres y los niños, sentir el aliento de los monos, los
perros y las lapas, que duermen bajo el mismo cobertizo. Los primeros tiempos viví en la
selva sin saber que existía mundo más allá de los ríos. En algunas ocasiones vinieron
amigos visitantes de otras tribus y nos contaron rumores de Boa Vista y de El Platanal, de
los extranjeros y sus costumbres, pero creíamos que eran sólo cuentos para hacer reír. Me
hice hombre y llegó mi tumo de conseguir una esposa, pero decidí esperar porque prefería
andar con los solteros, éramos alegres y nos divertíamos. Sin embargo, yo no podía
dedicarme al juego y al descanso como otros, porque mi familia es numerosa: hermanos,
primos, sobrinos, varias bocas que alimentar, mucho trabajo para un cazador.
Un día llegó un grupo de hombres pálidos a nuestra aldea. Cazaban con pólvora,
desde lejos, sin destreza ni valor, eran incapaces de trepar a un árbol o de clavar un pez con
una lanza en el agua, apenas podían moverse en la selva, siempre enredados en sus
mochilas, sus armas y hasta en sus propios pies. No se vestían de aire, como nosotros, sino
que tenían unas ropas mojadas, eran sucios y no conocían las reglas de la decencia, pero
estaban empeñados en hablarnos de sus conocimientos y de sus dioses. Los comparamos
con lo que nos habían contado sobre los blancos y comprobamos la verdad de esas
palabras. Pronto nos enteramos de que éstos no eran misioneros, soldados ni recolectores
de caucho, estaban locos, querían la tierra y llevarse la madera, también buscaban piedras.
Les explicamos que la selva no se puede cargar a la espalda y transportar como un pájaro
muerto, pero no quisieron escuchar razones. Se instalaron cerca de nuestra aldea. Cada
uno de ellos era como un viento de catástrofe, destruía a su paso todo lo que tocaba, dejaba
un rastro de desperdicio, molestaba a los animales y a las personas. Al principio
cumplimos con las reglas de la cortesía y les dimos el gusto, porque eran nuestros
huéspedes, pero ellos no estaban satisfechos con nada, siempre se llevaban más y más,
hasta que, cansados de esos juegos, iniciamos la guerra con todas las ceremonias
habituales. No son buenos guerreros, se asustan con facilidad y tienen los huesos blandos.
Después de eso abandonamos la aldea y nos fuimos hacia el este, donde el bosque es
impenetrable, viajando por las copas de los árboles para que no nos alcanzaran sus
compañeros. Nos había llegado la noticia de que son vengativos y que por cada uno de ellos
que muere, aunque sea en una batalla limpia, son capaces de eliminar a toda una tribu
incluyendo a los niños. Descubrimos un lugar donde establecer otra aldea. No era tan
bueno, las mujeres debían caminar horas para buscar agua limpia, pero allí nos quedamos
porque creimos que nadie nos buscaría tan lejos.
Al cabo de un año, en una ocasión en que tuve que alejarme mucho siguiendo la
pista de un puma, me acerqué demasiado a un campamento de soldados. Yo estaba
fatigado y no había comido en varios días, por eso mi entendimiento estaba aturdido. En
vez de dar media vuelta cuando percibí la presencia de los soldados extranjeros, me eché a
descansar. Me cogieron los soldados. Sin embargo no dieron los garrotazos como a los
otros, en realidad no me preguntaron nada, tal vez no sabían que yo soy Walimai. Me
llevaron a trabajar con los caucheros, donde había muchos hombres de otras tribus, a
quienes habían vestido con pantalones y obligaban a trabajar, sin considerar para nada sus
deseos. El caucho requiere mucha dedicación y no había suficiente gente por esos lados,
por eso debían traernos a la fuerza. Ese fue un período sin libertad y no quiero hablar de
ello. Me quedé solo para ver si aprendía algo, pero desde el principio supe que iba a
regresar donde los míos. Nadie puede retener por mucho tiempo a un guerrero contra su
voluntad.
Se trabajaba de sol a sol, algunos sangrando a los árboles para quitarles gota a gota
la vida, otros cocinando el líquido recogido para espesarlo y convertirlo en grandes bolas.
El aire libre estaba enfermo con el olor de la goma quemada y el aire en los dormitorios
comunes lo estaba con el sudor de los hombres. En ese lugar nunca pude respirar a fondo.
Nos daban de comer maíz, plátano y el extraño contenido de unas latas, que jamás probé
porque nada bueno para los humanos puede crecer en unos tarros. En un extremo del
campamento habían instalado una choza grande donde mantenían a las mujeres. Después
de dos semanas trabajando con el caucho, el capataz me entregó un trozo de papel y me
mandó donde ellas. También me dio una taza de licor, que yo volqué en el suelo, porque he
visto cómo esa agua destruye la prudencia. Hice la fila, con todos los demás. Yo era el
último y cuando me tocó entrar en la choza, el sol ya se había puesto y comenzaba la noche,
con su estrépito de sapos y loros.
Ella era de la tribu de los Ila, los de corazón dulce, de donde vienen las muchachas
más delicadas. Algunos hombres viajan durante meses para acercarse a los lla, les llevan
regalos y cazan para ellos, en la esperanza de conseguir una de sus mujeres. Yo la reconocí
a pesar de su aspecto de lagarto, porque mi madre también era una Ila. Estaba desnuda
sobre un petate, atada por el tobillo con una cadena fija en el suelo, aletargada, como si
hubiera aspirado por la nariz el «yopo» de la acacia, tenía el olor de los perros enfermos y
estaba mojada por el rocío de todos los hombres que estuvieron sobre ella antes que yo.
Era del tamaño de un niño de pocos años, sus huesos sonaban como piedrecitas en el río.
Las mujeres lla se quitan todos los vellos del cuerpo, hasta las pestañas, se adornan las
orejas con plumas y flores, se atraviesan palos pulidos en las mejillas y la nariz, se pintan
dibujos en todo el cuerpo con los colores rojo del onoto, morado de la palmera y negro del
carbón. Pero ella ya no tenía nada de eso. Dejé mi machete en el suelo y la saludé como
hermana, imitando algunos cantos de pájaros y el ruido de los ríos. Ella no respondió. Le
golpeé con fuerza el pecho, para ver si su espíritu resonaba entre las costillas, pero no hubo
eco, su alma estaba muy débil y no podía contestarme. En cuclillas a su lado le di de beber
un poco de agua y la hablé en la lengua de mi madre. Ella abrió los ojos y miró largamente.
Comprendí.
Antes que nada me lavé sin malgastar el agua limpia. Me eché un buen sorbo a la
boca y lo lancé en chorros finos contra mis manos, que froté bien y luego empapé para
limpiarme la cara. Hice lo mismo con ella, para quitarle el rocío de los hombres. Me saqué
los pantalones que me había dado el capataz. De la cuerda que me rodeaba la cintura
colgaban mis palos para hacer fuego, algunas puntas de flechas, mi rollo de tabaco, mi
cuchillo de madera con un diente de rata en la punta y una bolsa de cuero bien firme,
donde tenía un poco de curare. Puse un poco de esa pasta en la punta de mi cuchillo, me
incliné sobre la mujer y con el instrumento envenenado le abrí un corte en el cuello. La
vida es un regalo de los dioses. El cazador mata para alimentar a su familia, él procura no
probar la carne de su presa y prefiere la que otro cazador le ofrece. A veces, por desgracia,
un hombre mata a otro en la guerra, pero jamás puede hacer dañó a una mujer o a un niño.
Ella me miró con grandes ojos, amarillos como la miel, y me parece que intentó sonreír
agradecida. Por ella yo había violado el primer tabú de los Hijos de la Luna y tendría que
pagar mi vergüenza con muchos trabajos de expiación. Acerqué mi oreja a su boca y ella
murmuró su nombre. Lo repetí dos veces en mi mente para estar bien seguro pero sin
pronunciarlo en alta voz, porque no se debe mentar a los muertos para no perturbar su
paz, y ella ya lo estaba, aunque todavía palpitara su corazón. Pronto vi que se le
paralizaban los músculos del vientre, del pecho y de los miembros, perdió el aliento,
cambió de color, se le escapó un suspiro y su cuerpo se murió sin luchar, como mueren las
criaturas pequeñas. De inmediato sentí que el espíritu se le salía por las narices y se
introducía en mí, aferrándose a mi esternón. Todo el peso de ella cayó sobre mí y tuve que
hacer un esfuerzo para ponerme de pie, me movía con torpeza, como si estuviera bajo el
agua. Doblé su cuerpo en la posición del descanso último, con las rodillas tocando el
mentón, la até con las cuerdas del petate, hice una pila con los restos de la paja y usé mis
palos para hacer fuego. Cuando vi que la hoguera ardía segura, salí lentamente de la choza,
trepé el cerco del campamento con mucha dificultad, porque ella me arrastraba hacia
abajo, y me dirigí al bosque. Había alcanzado los primeros árboles cuando escuché las
campanas de alarma.
Toda la primera jornada caminé sin detenerme ni un instante. Al segundo día
fabriqué un arco y unas flechas y con ellos pude cazar para ella y también para mí. El
guerrero que carga el peso de otra vidia humana debe ayunar por diez días, así se debilita
el espíritu del difunto, que finalmente se desprende y se va al territorio de las almas. Si no
lo hace, el espíritu engorda con los alimentos y crece dentro del hombre hasta sofocarlo.
He visto algunos de hígado bravo morir así. Pero antes de cumplir con esos requisitos yo
debía conducir el espíritu de la mujer hacia la vegetación más oscura, donde nunca fuera
hallado. Comí muy poco, apenas lo suficiente para no matarla por segunda vez. Cada
bocado en mi boca sabía a carne podrida y cada sorbo de agua era amargo, pero me obligué
a tragar para nutrimos a los dos. Durante una vuelta completa de la luna me interné a la
selva llevando el alma de la mujer, que cada día pesaba más. Hablamos mucho. La lengua
de los ila es libre y resuena bajo los árboles con un largo eco. Nosotros nos comunicamos
cantando, con todo el cuerpo, con los ojos, con la cintura, los pies. Le repetí las leyendas
que aprendí de mi madre y de mi padre, le conté mi pasado y ella me contó la primera
parte del suyo, cuando era una muchacha alegre que jugaba con sus hermanos a revolcarse
en el barro y balancearse de las ramas más altas. Por cortesía, no mencionó su último
tiempo de desdichas y de humillaciones. Cacé un pájaro blanco, le arranqué las mejores
plumas y le hice adornos para las orejas. Por las noches mantenía encendida una pequeña
hoguera, para que ella no tuviera frío y para que los jaguares y las serpientes no molestaran
su sueño. En el río la bañé con cuidado, frotándola con ceniza y flores machacadas, para
quitarle los malos recuerdos.
Por fin un día llegamos al sitio preciso y ya no temamos más pretextos para seguir
andando. Allí la selva era tan densa que en algunas partes tuve que abrir paso rompiendo
la vegetación con mi machete y hasta con los dientes, y debíamos hablar en voz baja, para
no alterar el silencio del tiempo. Escogí un lugar cerca de un hilo de agua, levanté un techo
de hojas e hice una hamaca para ella con tres trozos largos de corteza. Con mi cuchillo me
afeité la cabeza y comencé mi ayuno.
Durante el tiempo que caminamos juntos la mujer y yo nos amamos tanto que ya no
deseábamos separamos, pero el hombre no es dueño de la vida, ni siquiera de la propia, de
modo que tuve que cumplir con mi obligación. Por muchos días no puse nada en mi boca,
sólo irnos sorbos de agua. A medida que las fuerzas se debilitaban ella se iba
desprendiendo de mi abrazo, y su espíritu, cada vez más etéreo, ya no me pesaba como
antes. A los cinco días ella dio sus primeros pasos por los alrededores, mientras yo
dormitaba, pero no estaba lista para seguir su viaje sola y volvió a mi lado. Repitió esas
excursiones en varias oportunidades, alejándose cada vez un poco más. El dolor de su
partida era para mí tan terrible como una quemadura y tuve que recurrir a todo el valor
aprendido de mi padre para no llamarla por su nombre en voz alta atrayéndola así de
vuelta conmigo para siempre. A los doce días soñé que ella volaba como un tucán por
encima de las copas de los árboles y desperté con el cuerpo muy liviano y con deseos de
llorar. Ella se había ido definitivamente. Cogí mis armas y caminé muchas horas hasta
llegar a un brazo del río. Me sumergí en el agua hasta la cintura, clavé un pequeño pez con
un palo afilado y me lo tragué entero, con escamas y cola. De inmediato lo vomité con un
poco de sangre, como debe ser. Ya no me sentí triste. Aprendí entonces que algunas veces
la muerte es más poderosa que el amor. Luego me fui a cazar para no regresar a mi aldea
con las manos vacías.
VOCABULARIO:
sabiduría — мудрость
atar — привязать, связать
guerrero — воин, боец
forastero — чужеземец
presa — добыча, жертва
disimulo — смущение
descabellado — взбалмошный, необдуманный
hueco — пустота, дыра
flecha — стрела
nos volcamos hacia adentro — уходим в себя
lapa — ара (длиннохвостый попугай)
cobertizo — навес
destreza — ловкостьa
enredado — запутанный
mochila — рюкзак
decencia — приличие, порядочность
empeñarse — стараться, прилагать усилия
rastro de desperdicio — след разрушения
vengativo — мстительный
aturdido — ошеломленный, потерянный
dar media vuelta — развернуться (пойти назад)
garrotazo — удар палкой
requerir — требовать
espesar — сделать густым
capataz (m) — приказчик
volcar — опрокинуть; зд. вылить
estrépito — треск, шум
sapo — жаба
lagarto — ящерица
petate (m) — циновка, подстилка
aletargado — погруженный в летаргический сонa
yopo — наркотический запах
onoto — разновидность дурмана
morado — фиолетовый
en cuclillas — на корточках
sorbo — глоток
en chorros — струйками
de expiación — искупление, очищение
esternón — грудная клетка
de mentón — подбородок
pila — штабель, ряд (предметов)
ayunar — поститься, не есть
difunto — покойный, покойник
donde nunca fuera hallado — где бы ее никогда не нашли
sabía a carne podrida — отдавало гнилым мясом m
achacado — молотый, измельченный
corteza — кора
sumergirse — погрузиться
escama — чешуя
TRABAJO CON EL TEXTO:
Diga si es verdadero o falso:
1. Walimai es un indio del Amazonas.
2. Walimai cree que llamando a un hombre con su nombre se le puede hacer un daño o
hasta matarlo.
3. El padre de Walimai se fue a buscar esposa porque ninguna mujer de su propia tribu le
caía bien.
4. Walimai dice que un hombre jamás, bajo ninguna condición, puede matar a otro.
5. La joven le pidió a Walimai que la matara.
6. Según la creencia indígena, el indio que lleva en difunto debe ayunar durante una
semana. Si no, difunto engorda y crece dentro del hombre hasta
7. Walimai nunca volvió a su aldea.
Razone:
1. ¿En qué se basa la superstición indígena, y las demás supersticiones paganas, de que el
nombre de la persona no se debe saber, si no es entre los parientes?
2. ¿Cree que los indios saben, de verdad, controlar su espíritu, hasta poder morirse,
volcándose hacia adentro, si los cautivan?
3. ¿Coincide la descripción de cómo se portaban los blancos respecto a los indios con lo
que dicen los manuales de historia?
4. ¿Cómo entiende Vd. la frase del texto Aprendí entonces que algunas veces la muerte es
más poderosa que el amor?
5. Al leer este texto, ¿qué cosas nuevas ha aprendido Vd. sobre los indios del Amazonas?
Julio Cortázar
Final del juego
(Julio Florencio Cortázar, Bélgica 1914—1984)
Con Leticia y Holanda íbamos a jugar a las vías del Central Argentino los días de
calor. Esperábamos que mamá y tía Ruth empezaran su siesta para escaparnos por la
puerta blanca. Mamá y tía Ruth estaban siempre cansadas después de lavar la loza, sobre
todo cuando Holanda y yo secábamos los platos porque entonces había discusiones,
cucharitas por el suelo, frases que sólo nosotras entendíamos, y en general un ambiente en
donde el olor a grasa, los maullidos del gato José y la oscuridad de la cocina acababan en
una violentísima pelea y el consiguiente desparramo. Holanda se especializaba en armar
esta clase de líos, por ejemplo dejando caer un vaso ya lavado en el agua sucia, o
recordando, como si de paso, que en la casa de los Loza había dos sirvientas para todo
servicio. Yo usaba otros sistemas, prefería insinuarle a tía Ruth que se le iban a raspar las
manos si seguía fregando cacerolas en vez de dedicarse a las copas o los platos, que era
precisamente lo que le gustaba lavar a mamá, con lo cual las enfrentaba sordamente en la
lucha por la cosa fácil. Si los consejos y las largas recordaciones familiares empezaban a
saturarnos, el otro recurso heroico era volcar agua hirviendo en el lomo del gato. Es una
gran mentira eso del gato escaldado, no es de tomarlo al pie de la letra, porque del agua
caliente José, el gato, no se alejaba nunca, y hasta parecía ofrecerse, pobre animalito, a que
le volcáramos media taza de agua a cien grados o poco menos, y nunca se le caía el pelo. La
cosa es que enseguida empezaba a arder Troya, y en la confusión coronada por gritos de tía
Ruth y la carrera de mamá en busca del bastón de los castigos, Holanda y yo nos
perdíamos en la galería cubierta, hacia las piezas vacías del fondo donde Leticia nos
esperaba leyendo a Ponson du Terrail, lectura inexplicable.
Por lo regular, mamá nos perseguía un buen trecho, pero las ganas de rompemos la
cabeza se le pasaban con gran rapidez y al final (habíamos trancado la puerta y le pedíamos
perdón con emocionantes partes teatrales) se cansaba y se iba, repitiendo la misma frase:
— Acabarán en la calle, estas mal nacidas.
Donde acabábamos era en las vías del Central Argentino, cuando la casa quedaba en
silencio y veíamos al gato tenderse bajo el limonero para hacer también él su siesta
perfumada y zumbante de avispas. Abríamos despacio la puerta blanca, y al cerrarla otra
vez era como un viento, una libertad que nos tomaba de las manos, de todo el cuerpo y nos
lanzaba hacia adelante. Entonces corríamos buscando impulso para trepar de un envión al
breve talud del ferrocarril, y encaramadas sobre el mundo contemplábamos silenciosas
nuestro reino.
Nuestro reino era así: una gran curva de las vías acababa su comba justo frente a los
fondos de nuestra casa. No había más que el balasto, los durmientes y la doble vía, pasto
ralo entre los pedazos de adoquín donde los componentes del granito brillaban como
diamantes legítimos contra el sol de las dos de la tarde. Cuando nos agachábamos a tocar
las vías (sin perder tiempo porque habría sido peligroso quedarse mucho ahí, no tanto por
los trenes como por los de casa si nos llegaban a ver), el fuego de las piedras nos calentaba
las caras y luego nos parábamos contra el viento del río. Nos gustaba flexionar las piernas y
bajar, subir, bajar otra vez, entrando en una y otra zona de calor. Y siempre calladas,
mirando al fondo de las vías, o el río al otro lado, el pedacito de río color café con leche.
Después de esta primera inspección del reino bajábamos el talud y nos metíamos en
la mala sombra de los sauces pegados a la tapia de nuestra casa, donde se abría la puerta
blanca. Ahí estaba la capital del reino, la ciudad silvestre y la central de nuestro juego. La
primera en iniciar el juego era Leticia, la más feliz de las tres y la más privilegiada. Leticia
no tenía que secar los platos ni hacer las camas, podía pasarse el día leyendo o pegando
figuritas, y de noche la dejaban quedarse hasta más tarde si lo pedía, aparte de la pieza
solamente para ella, el caldo de hueso y toda clase de ventajas. Poco a poco se había ido
aprovechando de los privilegios, y desde el verano anterior dirigía el juego, yo creo que en
realidad dirigía el reino; por lo menos se adelantaba a decir las cosas y Holanda y yo
aceptábamos sin protestar, casi contentas. Creo que las largas conferencias de mamá sobre
cómo debíamos portarnos con Leticia habían hecho su efecto, o simplemente que la
queríamos bastante y no nos molestaba que fuera la jefa. Lástima que no tenía aspecto
para jefa, era la más baja de las tres, y tan flaca. Holanda era flaca, y yo nunca pesé más de
cincuenta kilos, pero Leticia era la más flaca de las tres, y para peor era una de esas
flacuras que se ven de fuera, en el pescuezo y las orejas. Tal vez el endurecimiento de la
espalda la hacía parecer más flaca, como casi no podía mover la cabeza a los lados daba la
impresión de una tabla de planchar parada. Una tabla de planchar con la parte más ancha
para arriba, parada contra la pared. Y nos dirigía.
La satisfacción más profunda era imaginarme que mamá o tía Ruth se enteraran un
día del juego. Si llegaban a enterarse del juego se iba a arm ar un lío increíble. Los gritos y
los desmayos, las inmensas protestas de devoción y sacrificio, las promesas de prontos
castigos para rematar con el anuncio de nuestros destinos, que consistían en que las tres
terminaríamos en la calle. Esto último siempre nos había dejado perplejas, porque
terminar en la calle nos parecía bastante normal.
Primero Leticia nos sorteaba. Usábamos piedritas escondidas en la mano, contar
hasta veintiuno, cualquier sistema. Si usábamos el de contar hasta veintiuno,
imaginábamos dos o tres chicas más y las incluíamos en la cuenta para evitar trampas. Si
una de ellas salía veintiuna, la sacábamos del grupo y sorteábamos de nuevo, hasta que nos
tocaba a una de nosotras. Entonces Holanda y yo levantábamos la piedra y abríamos la caja
de los ornamentos. Suponiendo que Holanda hubiera ganado. Leticia y yo escogíamos los
ornamentos. El juego marcaba dos formas: estatuas y actitudes. Las actitudes no requerían
ornamentos pero sí mucha expresividad: para la envidia mostrar los dientes, crispar las
manos, etc. Para la caridad el ideal era un rostro angélico, con los ojos vueltos al cielo,
mientras las manos ofrecían algo — un trapo, una pelota, una rama de sauce — a un pobre
huerfanito invisible. La vergüenza y el miedo eran fáciles de hacer; el rencor y los celos
exigían estudios más detenidos. Los ornamentos se destinaban casi todos a las estatuas,
donde reinaba una libertad absoluta. Para que una estatua resultara, había que pensar bien
cada detalle. El juego m arcaba que la elegida no podía tomar parte en la selección; las dos
restantes debatían el asunto y aplicaban luego los ornamentos. La elegida debía inventar su
estatua aprovechando lo que le habían puesto, y el juego era así mucho más complicado y
excitante porque a veces había alianzas contra, y la víctima se veía ataviada con
ornamentos que no le iban para nada; de su viveza dependía entonces que inventara una
buena estatua. Por lo general cuando el juego marcaba actitudes la elegida salía bien
parada pero hubo veces en que las estatuas fueron fracasos horribles.
Lo que cuento ahora empezó vaya a saber cuándo, pero las cosas cambiaron el día
en que el primer papelito cayó del tren. Por supuesto que las actitudes y las estatuas no
eran para nosotras mismas, porque nos hubiéramos cansado en seguida. El juego marcaba
que la elegida debía colocarse al pie del talud, saliendo de la sombra de los sauces, y
esperar el tren de las dos y ocho que venía del Tigre. A esa altura de Palermo los trenes
pasan bastante rápido, y no nos daba vergüenza hacer las estatuas o la actitud. Casi no
veíamos a la gente de las ventanillas pero con el tiempo llegamos a tener práctica y
sabíamos que algunos pasajeros esperaban vernos. Un señor de pelo blanco y anteojos
sacaba la cabeza por la ventanilla y saludaba a la estatua o la actitud con el pañuelo. Los
chicos que volvían del colegio sentados en los estribos gritaban cosas al pasar, pero algunos
se quedaban serios mirándonos. En realidad la estatua o la actitud no veía nada, por el
esfuerzo de mantenerse inmóvil, pero las otras dos bajo los sauces analizaban con gran
detalle el buen éxito o la indiferencia producidos. Fue un martes cuando cayó el papelito, al
pasar el segundo coche. Cayó muy cerca de Holanda, que ese día era la maledicencia, y
rebotó hasta mí. Era un papelito muy doblado y sujeto a una tuerca. Con letra de varón y
bastante mala, decía: „Muy lindas las estatuas. Viajo en la tercera ventanilla del segundo
coche. Ariel B.“ Nos pareció un poco seco, con todo ese trabajo de atarle la tuerca y tirarlo,
pero nos encantó. Sorteamos para saber quién se lo quedaría, y me lo gané. Al otro día
ninguna quería jugar para poder ver cómo era Ariel B., pero temimos que interpretara mal
nuestra interrupción, de manera que sorteamos y ganó Leticia. Nos alegramos mucho con
Holanda porque Leticia era muy buena como estatua, pobre criatura. La parálisis no se
notaba estando quieta, y ella era capaz de gestos de una enorme nobleza. Como actitudes
elegía siempre la generosidad, la piedad, el sacrificio y el renunciamiento. Como estatuas
buscaba el estilo de la Venus de la sala que tía Ruth llamaba la Venus del Nilo. Por eso le
elegimos ornamentos especiales para que Ariel se llevara una buena impresión. Le pusimos
un pedazo de terciopelo verde a manera de túnica, y una corona de sauce en el pelo. Como
andábamos de manga corta, el efecto griego era grande. Leticia se ensayó un rato a la
sombra, y decidimos que nosotras nos asomaríamos tam ­bién y saludaríamos a Ariel con
discreción pero muy amables.
Leticia estuvo magnífica, no se le movía ni un dedo cuando llegó el tren. Como no
podía girar la cabeza la echaba para atrás, juntado los brazos al cuerpo casi como si le
faltaran; aparte el verde de la túnica, era como m irar la Venus del Nilo. En la tercera
ventanilla vimos a un muchacho de pelo rubio y ojos claros que nos hizo una gran sonrisa
al descubrir que Holanda y yo lo saludábamos. El tren se lo llevó en un segundo, pero eran
las cuatro y media y todavía discutíamos si vestía de oscuro, si llevaba corbata roja y si era
odioso o simpático. El jueves yo hice la actitud del desaliento, y recibimos otro papelito que
decía: „Las tres me gustan mucho, Ariel“. Ahora él sacaba la cabeza y un brazo por la
ventanilla y nos saludaba riendo. Le calculamos dieciocho años (seguras de que no tenía
más de dieciséis) y convenimos en que volvía diariamente de algún colegio inglés. Lo más
seguro de todo era el colegio inglés, no podíamos aceptar un otro cualquiera. Se veía que
Ariel era muy bien.
Pasó que Holanda tuvo la suerte increíble de ganar tres días seguidos. Superándose,
hizo las actitudes del desengaño y el latrocinio, y una estatua dificilísima de bailarina. Al
otro día gané yo, y después de nuevo; cuando estaba haciendo la actitud del horror, recibí
casi en la nariz un papelito de Ariel que al prinipio no entendimos: „La más linda es la más
haraganau. Leticia fue la última en darse cuenta, la vimos que se ponía colorada y se iba a
un lado, y Holanda y yo nos miramos con un poco de rabia. Lo primero que se nos ocurrió
sentenciar fue que Ariel era un idiota, pero no podíamos decirle eso a Leticia, pobre ángel,
con su sensibilidad y la cruz que llevaba encima. Ella no dijo nada, pero pareció entender
que el papelito era suyo y se lo guardó. Ese día volvimos bastante calladas a casa, y por la
noche no jugamos juntas. En la mesa Leticia estuvo muy alegre, le brillaban los ojos, y
mamá miró una o dos veces a tía Ruth como poniéndola de testigo de su propia alegría. En
aquellos días estaban ensayando un nuevo tratamiento fortificante para Leticia, y por lo
visto era una maravilla, lo bien que le sentaba. Antes de dormirnos, Holanda y yo
hablamos del asunto. No nos molestaba el papelito de Ariel, desde un tren andando las
cosas se ven como se ven, pero nos parecía que Leticia se estaba aprovechando demasiado
de su ventaja sobre nosotras. Sabíamos que no le íbamos a decir nada, y que en una casa
donde hay alguien con algún defecto físico y iríücho orgullo, todos juegan a ignorarlo
empezando por el enfermo, o más bien se hacen los que no saben que el otro sabe. Pero
tam ­poco había que exagerar y la forma en que Leticia se había portado en la mesa, o su
manera de guardarse el papelito, era demasiado. Esa noche yo volví a soñar mis pesadillas
con trenes, anduve de madrugada por enormes playas ferroviarias cubiertas de vías, viendo
a distancia las luces rojas de locomotoras que venían, calculando con angustia si el tren
pasaría a mi izquierda, y a la vez amenazada por la posible llegada de un rápido a mi
espalda o — lo que era peor — que a último momento uno de los trenes tomara uno de los
desvíos y se me viniera encima. Pero de mañana me olvidé porque Leticia amaneció muy
dolorida y tuvimos que ayudarla a vestirse. Nos pareció que estaba un poco arrepentida de
lo de ayer y fuimos muy buenas con ella, diciéndole que esto le pasaba por andar
demasiado, y que tal vez lo mejor sería que se quedara leyendo en su cuarto. Ella no dijo
nada pero vino a almorzar a la mesa, y a las preguntas de mamá contestó que ya estaba
muy bien y que casi no le dolía la espalda. Se lo decía y nos miraba.
Esa tarde gané yo, pero en ese momento me vino un no sé qué y le dije a Leticia que
le dejaba mi lugar, claro que sin darle a entender por qué. Ya que el otro la prefería, que la
mirara hasta cansarse. Como el juego marcaba estatua, le elegimos cosas sencillas para no
complicarle la vida, y ella inventó una especie de princesa china, con aire vergonzoso,
mirando al suelo y juntando las manos como hacen las princesas chinas. Cuando pasó el
tren Holanda se puso de espaldas bajo los sauces pero yo miré y vi que Ariel no tenía ojos
más que para Leticia. La siguió mirando hasta que el tren sea perdió en la curva, y Leticia
estaba inmóvil y no sabía que él acababa de mirarla así. Pero cuando vino a descansar bajo
los sauces vimos que si sabía, y que le hubiera gustado seguir con los ornamentos toda la
tarde, toda la noche.
El miércoles sorteamos entre Holanda y yo porque Leticia nos dijo que era justo que
ella se saliera. Ganó Holanda con su suerte maldita, pero la carta de Ariel cayó de mi lado.
Cuando la levanté tuve el impulso de dársela a Leticia que no decía nada, pero pensé que
tampoco era cosa de complacerle todos los gustos, y la abrí despacio. Ariel anunciaba que
al otro día iba a bajarse en la estación vecina y que vendría por el terraplén para charlar un
rato. Todo estaba terriblemente escrito, pero la frase final era hermosa: „Saludo a las tres
estatuas muy atentamente“. La firma parecía un garabato aunque se notaba la
personalidad.
Mientras le quitábamos los ornamentos a Holanda, Leticia me miró una o dos veces.
Yo les había leído el mensaje y nadie hizo comentarios, lo que resultaba molesto porque al
fin y al cabo Ariel iba a venir y había que pensar en esa novedad y decidir algo. Si en casa se
enteraban, o por desgracia a alguna de los Loza le daba por espiamos, con lo envidiosas
que eran esas enanas, seguro que se iba a armar un lío. Además que era muy raro
quedarnos calladas con una cosa así, sin mirarnos casi mientras guardábamos los
ornamentos y volvíamos por la puerta blanca.
Tía Ruth nos pidió a Holanda y a mí que bañáramos a José, se llevó a Leticia para
hacerle el tratamiento, y por fin pudimos desahogarnos tranquilas. Nos parecía
maravilloso que viniera Ariel, nunca habíamos tenido un amigo así, a nuestro primo Tito
no lo contábamos, un tilingo que juntaba figuritas y creía en la primera comunión.
Estábamos nerviosísimas con la expectativa y José pagó el pato, pobre ángel. Holanda fue
más valiente y sacó el tema de Leticia. Yo no sabía qué pensar, de un lado me parecía
horrible que Ariel se enterara, pero también era justo que las cosas se aclararan porque
nadie tiene por qué perjudicarse a causa de otro. Lo que yo hubiera querido es que Leticia
no sufriera, bastante cruz tenía encima y ahora con el nuevo tratam iento y tantas cosas.
A la noche mamá se extrañó de vermos tan calladas y dijo qué milagro, si nos habían
comido la lengua los ratones, después miró a tía Ruth y las dos pensaron seguro que
habíamos hecho alguna gorda y que nos remordía la conciencia.
Leticia comió muy poco y dijo que estaba dolorida, que la dejaran ir a su cuarto a
leer Rocambole. Holanda le dio el brazo aunque ella no quería mucho, y yo me puse a tejer,
que es una cosa que me viene cuando estoy nerviosa. Dos veces pensé ir al cuarto de
Leticia, no me explicaba qué hacían esas dos ahí solas, pero Holanda volvió con aire de
gran importancia y se quedó a mi lado sin hablar hasta que mamá y tía Ruth levantaron la
mesa. „Ella no va a ir mañana. Escribió una carta y dijo que si él pregunta mucho, que se la
demos“. Entornando el bolsillo de la blusa me hizo ver un sobre violeta. Después nos
llamaron para secar los platos, y esa noche nos dormimos casi en seguida por todas las
emociones y el cansacio de bañar a José.
Al otro día me tocó a mí salir de compras al mercado y en toda la mañana no vi a
Leticia que seguía en su cuarto. Antes que llamaran a la mesa entré un momento y la
encontré al lado de la ventana, con muchas almohadas y el tomo noveno de Rocambole. Se
veía que estaba mal pero se puso a reír y me contó de una abeja que no encontraba salida y
de un sueño cómico que había tenido. Yo le dije que era una lástima que no fuera a venir a
los sauces, pero me parecía tan difícil decírselo bien. „Si querés podemos explicarle a Ariel
que estabas descompuesta“, le propuse, pero ella decía que no y se quedaba callada. Yo
insistí un poco en que viniera, y al final me animé y le dije que no tuviera miedo,
poniéndole como ejemplo que el verdadero cariño no conoce barreras y otras ideas
preciosas que habíamos aprendido en El Tesoro de la Juventud, pero era cada vez más
difícil decirle nada porque ella miraba la ventana y parecía como si fuera a ponerse a llorar.
Al final me fui diciendo que mamá preguntara por mí. El almuerzo duró días, y Holanda se
ganó un sopapo de tía Ruth por salpicar el mantel. Ni me acuerdo de cómo secamos los
platos, de repente estábamos en los sauces y las dos nos abrazábamos llenas de felicidad y
nada celosas una de otra. Holanda me explicó todo lo que teníamos que decir sobre
nuestros estudios para que Ariel se llevara una buena impresión, porque los del secundario
desprecian a las chicas que no han hecho más que la primaria y solamente estudian corte y
repujado. Cuando pasó el tren de las dos y ocho Ariel sacó los brazos con entusiasmo, y con
nuestros pañuelos estampados le hicimos señas de bienvenida. Unos veinte minutos
después lo vimos llegar por el terraplén, y era más alto de lo que pensábamos y todo de
gris.
Bien no me acuerdo de lo que hablamos al principio, él era bastante tímido a pesar
de haber venido y los papelitos, y decía cosas muy pensadas. Casi en seguida nos elogió
mucho las estatuas y las actitudes y preguntó cómo nos llamábamos y por qué faltaba la
tercera. Holanda explicó que Leticia no había podido venir, y él dijo que era una lástima y
que Leticia le parecía un nombre precioso. Después nos contó cosas del Industrial, que por
desgracia no era un colegio inglés, y quiso saber si le mostraríamos los ornamentos.
Holanda levantó la piedra y le hicimos ver las cosas. A él parecían interesarle mucho, y
varias veces tomó alguno de los ornamentos y dijo: „Este lo llevaba Leticia un día“, o: „Este
fue para la estatua oriental“, con lo que quería decir la princesa china. Nos sentamos a la
sombra de un sauce y él estaba contento pero distraído, se veía que sólo se quedaba de bien
educado. Holanda me miró dos o tres veces cuando la conversación decaía, y eso nos hizo
mucho mal a las dos, nos dio deseos de irnos o que Ariel no hubiese venido nunca. El
preguntó otra vez si Leticia estaba enferma, y Holanda me miró y yo creí que iba a decirle,
pero en cambio contestó que Leticia no había podido venir. Con una ram ita Ariel dibujaba
cuerpos geométricos en la tierra, y de cuando en cuando miraba la puerta blanca y nosotras
sabíamos lo que estaba pensando, por eso Holanda hizo bien en sacar el sobre violeta y
alcanzárselo, y él se quedó sorprendido con el sobre en la mano, después se puso muy
colorado m ientras le explicábamos que eso se lo mandaba Leticia, y se guardó la carta en
el bolsillo de adentro del saco sin querer leerla delante de nosotras. Casi en seguida dijo
que había tenido un gran placer y que estaba encantado de haber venido, pero su mano era
blanca antipática de modo que fue mejor que la visita se acabara, aunque más tarde no
hicimos más que pensar en sus ojos grises y en esa manera triste que tenía de sonreír.
También nos acordamos de cómo se había despedido diciendo: „Hasta siempre“, una
forma que nunca habíamos oído en casa y que nos pareció tan divina y poética. Todo se lo
contamos a Leticia que nos estaba esperando debajo del limonero del patio, y yo hubiese
querido preguntarle qué decía su carta pero me dio no sé qué porque ella había cerrado el
sobre antes de confiárselo a Holanda, así que no le dije nada y solamente le contamos
cómo era Ariel y cuántas veces había preguntado por ella. Esto no era nada fácil de
decírselo porque era una cosa linda y mala a la vez, nos dábamos cuenta de que Leticia se
sentía muy feliz y al mismo tiempo estaba casi llorando, hasta que nos fuimos diciendo que
tía Ruth nos precisaba y la dejamos mirando las avispas del limonero. Cuando íbamos a
dormirnos esa noche, Holanda me dijo: „Vas a ver que desde mañana se acaba el juego“.
Pero se equivocaba aunque no por mucho, y al otro día Leticia nos hizo una seña convenida
en el momento del postre. Nos fuimos a lavar la loza bastante asombradas y con un poco de
rabia, porque eso era una desvergüenza de Leticia y no estaba bien. Ella nos esperaba en la
puerta y casi nos morimos de miedo cuando al llegar a los sauces vimos que sacaba del
bolsillo el collar de perlas de mamá y todos los anillos, hasta el grande con rubí de tía Ruth.
Si las de los Loza espiaban y nos veían con las alhajas, seguro que mamá iba a saberlo en
seguida y que nos mataría, enanas asquerosas. Pero Leticia no estaba asustada y dijo que si
algo sucedía, ella era la única responsable. „Quisiera que me dejaran hoy a mí“, agregó sin
miramos. Nosotras sacamos en seguida los ornamentos, de golpe queríamos ser tan buenas
con Leticia, darle todos los gustos y eso que en el fondo nos quedaba un poco de encono.
Como el juego marcaba estatua, le elegimos cosas preciosas que iban bien con las alhajas,
muchas plumas de pavorreal para sujetar en el pelo, una piel que de lejos parecía un zorro
plateado, y un velo rosa que ella se puso como un turbante. La vimos que pensaba,
ensayando la estatua pero sin moverse, y cuando el tren apareció en la curva fue a ponerse
al pie del talud con todas las alhajas que brillaban al sol. Levantó los brazos como si en vez
de una estatua fuera a hacer una actitud, y con las manos señaló el cielo mientras echaba la
cabeza hacia atrás (que era lo único que podía hacer, pobre) y doblaba el cuerpo hasta
damos miedo. Nos pareció maravillosa, la estatua más regia que había hecho nunca, y
entonces vimos a Ariel que la miraba, salido de la ventanilla, la miraba solamente a ella,
girando la cabeza y mirándola sin vernos a nosotras hasta que el tren se lo llevó de golpe.
No sé por qué las dos corrimos al mismo tiempo a sostener a Leticia que estaba con los ojos
cerrados y grandes lagrimones por toda la cara. Nos rechazó sin enojo, pero la ayudamos a
esconder las alhajas en el bolsillo, y se fue sola a casa mientras guardábamos por última
vez los ornamentos en su caja. Casi sabíamos lo que iba a suceder, pero lo mismo al otro
día fuimos las dos a los sauces, después de que tía Ruth nos exigió silencio absoluto para
no molestar a Leticia que estaba dolorida y quería dormir. Cuando llegó el tren vimos sin
ninguna sorpresa la tercera ventanilla vacía, y mientras nos sonreíamos entre aliviadas y
furiosas, imaginamos a Ariel viajando del otro lado del coche, quieto en su asiento,
mirando hacia el río con sus ojos grises.
VOCABULARIO:
loza — фаянсовая посуда
desparramo — бегство врассыпную
raspar las manos — царапать руки
escaldado — ошпаренный
un buen trecho — немалый отрезок пути
trepar de un envión — взбираться на насыпь
breve talud — откос, склон
encaramadas
sobre el mundo — вознесшиеся над миром
comba — изгиб
balasto — балласт
durmiente — шпала
adoquín — камни, щебень
agacharse — наклоняться, нагибаться
sauce (m) — ива
tapia — стена
pescuezo — шея
enterarse — узнавать, выведывать
devoción — благочестие
para rematar con... — чтобы закончить с...
perplejo — застывший, окаменевший
sortear — бросать жребий
huerfanito — сиротка
ataviado — наряженный
estribo — подножка
maledicencia — злословие
tuerca — гайка
ensayar — пробовать, делать пробу
con discreción — сдержанно
desengaño — разочарование
latrocinio — кража
haragán — ленивый
sentenciar — выносить приговор
desvío — запасной путь
tratamiento fortificante — укрепляющее лечение
juegan a ignorar — делают вид, что не замечают
con angustia — с тоской
terraplén (m) — земляная насыпь
garabato — каракули
enano — карлик, гном
desahogarse — излить душу
tilingo — глупый, придурковатый
primera com unión — первое причастие
perjudicar — вредить, наносить ущерб
hacer una gorda — совершить большую провинность
nos remordía la conciencia — нас мучали угрызения совести
con aire — с видом
ganarse un sopapo — заработать оплеуху
salpicar — забрызгать
corte — кройка repujado — чеканка
avispa — oca enanas
asquerosas — мерзкая малышня
encono — злопамятство
pavorreal — павлин
velo — вуаль regio — царственный
TRABAJO CON EL TEXTO:
Diga si es verdadero o falso:
1. Las tres niñas eran hermanas.
2. Para poder escapar las niñas armaban líos. Era Leticia quien los solía iniciar.
3. Las niñas se aprovechaban de que mamá y tía Ruth competían por hacer el trabajo más
fácil.
4. Las niñas jugaban a representar estatuas y actitudes por turno, una trás otra.
5. Representar una actitud costaba más trabajo que representar una estatua.
6. Mamá les decía a las niñas que tuvieran cuidado en las vías.
7. Ariel era un alumno del colegio inglés.
8. Leticia le gustó a Ariel más que las otras dos chicas.
9. Leticia no robó las alhajas de su mamá sino que se las llevó a escondidas para
devolverlas más tarde.
10. Con la representación hecha por Leticia las niñas acabaron para siempre con el juego
de actitudes y estatuas.
Razone:
1. ¿Por qué Cortázar opta por escribir esta narración en primera persona, es decir, através
de uno de los personajes?
2. ¿Cómo se imagina Vd. todo lo que las niñas llamaban „nuestro reino“? ¿Por qué lo
querían tanto?
3. ¿Era feliz la infancia de esas niñas? ¿Por qué?
4. Las tres hermanas revelan muchos rasgos propios a las niñas. ¿Qué rasgos son?
5. ¿ Por qué Leticia no fue a ver a Ariel, a pesar de que tenía tantas ganas? ¿Qué dudas y
temores la atormentaban?
6. Leticia llegó a robar las alhajas de su mamá para representar la última estatua. ¿Por qué
le importaba tanto que Ariel la viera?
7. Representando la estatua, Leticia se „quedó con los ojos cerrados y grandes lagrimones
por toda la cara”. ¿Cómo se podría describir los sentimientos que la chica debía de
experimentar en aquel momento?
8. ¿Por qué la narración queda como no acabada? ¿Qué les habrá podido pasar a las niñas
después?
1. Escriba un ensayo sobre el juego y su lugar en la vida humana, ante todo, en la infantil.
2. Escriba una carta de parte de Leticia destinada a Ariel.
Arturo Pérez-Reverte
Un héroe de nuestro tiempo
Arturo Pérez-Reverte Gutiérrez (España, 1973—1994)
El término técnico es hacker: algo intraducibie al castellano, pero a él no le importa
si se traduce o no. Tiene dieciséis años y lleva fatal los estudios, aunque no es un chico
conflictivo. No lo es, al menos, en el sentido convencional. Resulta tranquilo y retraído,
casi tímido con su aire absorto, distante. Lejos de ser un ejemplo de simpatía, se relaciona
poco, no sale con amigos ni con chicas y pasa la mayor parte de su tiempo libre encerrado
en su habitación: un televisor portátil, cajas de disquetes, libros, herramientas y manuales
de informática. Presidiendo el panorama, un ordenador PC de esos muy potentes, con
modem telefónico e impresora. Según cuenta su preocupado padre, desde que le regalaron
su primer PC hace cuatro años ahorra como un avaro para modernizar el equipo, que
completa con los últimos avances técnicos. Su sueño ahora es un nuevo Pentium. Ignoro
por completo qué diablos es semejante máquina, y su padre lo ignora también. Pero por la
expresión que el chico pone al referirse a él, su forma de entornar los ojos, debe de ser la
leche.
Duerme poco, cuatro o cinco horas al día, nutriéndose durante sus largas veladas
nocturnas de Coca-Cola y aspirinas. Cuando baja la escalera y se relaciona con el resto de
su familia lo hace entre nieblas, como desde el interior de una nube. De madrugada,
cuando los otros duermen, él teclea inclinado en el tablero de su ordenador, en silencio,
viajando a través de la línea telefónica conectada a éste. Se mueve entrando en las centrales
de teléfonos, a través de las líneas internacionales por las que se introduce de modo pirata,
falseando impulsos para que le salgan las llamadas gratis, de Madrid a Barcelona, de
México a Buenos Aires por Londres, vía satélite. Por la inmensa tela de araña que
constituyen los sistemas informáticos entrelazados a las redes de comunicaciones
internacionales, ese chico de dieciséis años viaja con una audacia increíble, que nadie
podría imaginarle nunca.
Deberían observarlo. Con la frialdad de un experto se infiltra en los sistemas de las
empresas, de los bancos, curiosea los ficheros informáticos, hace saltar claves de
seguridad, penetra en áreas restringidas, echa una ojeada a las agendas privadas de los
altos ejecutivos o comprueba las cuentas y las tarjetas de crédito de los clientes en las
entidades bancarias. Todo eso lo hace por puro placer, por la emoción del juego. Podría
manipular esas cuentas en su beneficio, infiltrar virus informáticos que paralicen los
sistemas o destruyan archivos. Pero a él — quizá sea demasiado joven — sólo le interesa
mirar. Se limita a ser un turista fascinado, un pirata informático inofensivo y misántropo.
A veces, a esa hora de la madrugada cuando el silencio es absoluto, perfecto, se
cruza en el curso de sus viajes con hermanos de culto, con camaradas lejanos que
deambulan, como él, por los fríos caminos de las líneas telefónicas y las comunicaciones
por satélite. Fantasmas que sólo se materializan bajo la forma de impulsos electrónicos, y
con quienes su único contacto consiste en unas palabras escritas en la pantalla del
ordenador, en breves diálogos, a menudo llenos de referencias técnicas. Mensajes que van
y vienen entre Toledo, Ohio, Sofía, etc. Entre Yakarta y Rotterdam, firmados por Mad
Hacker, o Viajero de la Noche, o Captain Crispís, del mismo modo que él firma los suyos
Lonesome Него: Héroe Solitario. Héroes de las sombras que descienden al abismo de la
noche informática en busca de un sueño, de una confusa quimera hecha de bytes,
recreando y recreándose a sí mismos con ese mundo virtual donde pueden instalarse en
pocos segundos pulsando las teclas de un ordenador. Un mundo a su medida, que cabe en
un teclado y una pantalla, y que al mismo tiempo extiende sus tentáculos por el planeta,
incluso por el universo como una droga cósmica. Son adictos de la informática y el
ordenador.
Después, al alba, Lonesome Него se frota los ojos enrojecidos, y después de beber el
último sorbo de Coca-Cola apagará el ordenador con la presión del dedo índice. Y se irá a
dormir sin franquear el umbral del sueño real y del mundo soñado. Extranjero de dieciséis
años, ajeno a todo que no es esa leyenda tejida por él y para sí mismo, ese mundo hecho a
medida, cierto y ficticio al mismo tiempo, donde es único dueño de su destino y donde vive
la única aventura que le interesa, la única aventura posible en su edad y su tiempo. Pobre,
triste y terrible héroe solitario. Y ya de día, cuando viene a despertarlo para el colegio, su
madre permanecerá inmóvil e inquieta unos segundos junto a la cama, con indefinible
angustia, preguntándose en qué se equivocó. Observando el rostro de ese extraño al que ya
no conseguirá reconocer jamás.
VOCABULARIO:
hacker — компьютерный
sentido convencional — общевзломщик принятый смысл
aire absorto — замкнутость
impresora — принтер
nutrirse — питаться
tela de araña — паутина
hacer saltar claves — взламывать коды (шифры)
áreas restringidas — зоны с ограниченным доступом
fascinado — очарованный
deambular — блуждать, бродить
abismo — пропасть
extender sus tentáculos — распространять щупальцы
adicto — приверженец
sin franquear el umbral — не переступив порог
angustia — тоска
TRABAJO CON EL TEXTO:
Conteste las siguientes preguntas:
1. ¿Por qué los hackeres suelen trabajar a medianoche y de madrugada?
2. El chico ya sabe cómo infiltrarse en sistemas informáticos y áreas restringidas. Todavía
no roba nada. Pero, ¿es posible que con el tiempo empiece a manipular las cuentas ajenas
en su beneficio?
3. ¿Qué causas, personales y otras, llevan a que un joven pueda abstraerse del mundo real y
pasar a vivir en el mundo virtual?
4. ¿Será correcto suponer que con tiempo vaya a haber más y más adictos a la vida virtual?
Gabriel García Márquez
El avión de la bella durmiente
Gabriel José de la Concordia García Márquez (Colombia, 1927-2014)
Era bella, elástica, con una piel tierna del color de pan y los ojos de almendras
verdes, y tenía el cabello liso y negro y largo hasta la espalda, y un aura que lo mismo podía
ser de Indonesia que de los Andes. Estaba vestida con un gusto sutil: chaqueta de lince,
blusa de seda natural con flores muy tenues, pantalones de lino crudo, y unos zapatos
lineales. „Esta es la mujer más bella que he visto en mi vida“, pensé, cuando la vi pasar con
sus sigilosos pasos de leona, mientras yo hacía la cola para abordar el avión de Nueva York
en el aeropuerto Charles de Gaulle de París. Fue una aparición sobrenatural que existió
solo un instante y desapareció en la muchedumbre del vestíbulo.
Eran las nueve de la mañana. Estaba nevando desde la noche anterior, y el tránsito
era más denso que de costumbre en las calles de la ciudad, y más lento aun en la autopista
con camiones de carga alineados a la orilla y humeantes en la nieve. En el vestíbulo del
aeropuerto, en cambio, la vida seguía en primavera.
Yo estaba en la fila de registro detrás de una anciana holandesa que demoró casi una
hora discutiendo el peso de sus once maletas. Empezaba a aburrirme cuando vi la
aparición instantánea que me dejó sin aliento, así que no supe cómo terminó el altercado,
hasta que la empleada me bajó de las nubes con un reproche por mi distracción. A modo de
disculpa le pregunté si creía en los amores a primera vista. „Claro que sí“, me dijo. „Los
imposibles son los otros“. Siguió con la vista fija en la pantalla de la computadora, y me
preguntó qué asiento prefería: fumar o no fumar.
— Me da lo mismo — le dije con toda intención—, siempre que no sea al lado de las
once maletas.
Ella lo agradeció con una sonrisa comercial sin apartar la vista de la pantalla
fosforescente.
— Escoja un número — me dijo,—: tres, cuatro o siete.
— Cuatro.
Su sonrisa tuvo un destello triunfal.
— En quince años que llevo aquí — dijo —, es el primero que no escoge el siete.
Marcó en la tarjeta de embarque el número del asiento y me la entregó con el resto
de mis papeles, mirándome por primera vez con unos ojos color de uva que me sirvieron de
consuelo mientras volvía a ver la bella. Sólo entonces mé di cuenta de que el aeropuerto
acababa de cerrarse y todos los vuelos estaban diferidos.
— ¿Hasta cuándo?
— Hasta que Dios quiera —dijo con su sonrisa—. La radio anunció esta mañana que
será la nevada más grande del año.
Se equivocó: fue la más grande del siglo. Pero en la sala de espera de la primera
clase la primavera era tan real que había rosas vivas en las floreros y hasta la música
enlatada parecía agradable y sedante. De pronto se me ocurrió que aquel era un refugio
adecuado para la bella, y la busqué en los otros salones, estremecido por mi propia
audacia. Pero la mayoría eran hombres de la vida real que leían periódicos en inglés
mientras sus mujeres pensaban en otros, contemplando los aviones muertos en la nieve a
través de las vidrieras panorámicas. Después del mediodía no había un espacio disponible,
y el calor se volvió tan insoportable que escapé para respirar.
Afuera encontré un espectáculo sobrecogedor. Las gentes habían desbordado las
salas de espera, y estaban acampadas en los corredores sofocantes, y aun en las escaleras,
tendidas por los suelos con sus animales, sus niños y sus enseres de viaje. Pues también la
comunicación con la ciudad estaba interrumpida, y el palacio de plástico transparente
parecía una inmensa cápsula espacial varada en la tormenta. No pude evitar la idea de que
también la bella debía estar en algún lugar en medio de aquellas hordas mansas, y esa
fantasía me infundió nuevos ánimos para esperar.
A la hora del almuerzo las colas se hicieron interminables frente a los siete
restaurantes, las cafeterías, los bares, y en menos de tres horas tuvieron que cerrarlos
porque no había nada qué comer ni beber. Los niños, que por un momento parecían ser
todos los del mundo, se pusieron a llorar al mismo tiempo. Era el tiempo de los instintos.
Lo único que alcancé a comer en medio de todo eso fueron los dos últimos vasos de helado
de crema en una tienda infantil. Los tomé poco a poco en el mostrador, mientras los
camareros ponían las sillas sobre las mesas a medida que se desocupaban, y viéndome a mí
mismo en el espejo del fondo, con el último vasito de cartón y la última cucharita de
cartón, y pensando en la bella.
El vuelo de Nueva York, previsto para las once de la mañana, salió a las ocho de la
noche. Cuando por fin logré embarcar, los pasajeros de la primera clase estaban ya en su
sitio, y una azafata me condujo al mío. Me quedé sin aliento. En la poltrona vecina, junto a
la ventanilla, la bella estaba tomando posesión de su espacio con el dominio de los viajeros
expertos. „Si alguna vez escribiera esto, nadie me lo creería“, pensé. Y apenas si intenté en
mi media lengua un saludo indeciso que ella no percibió.
Se instaló como para vivir muchos años, poniendo cada cosa en su sitio y en su
orden, hasta que el lugar quedó tan bien dispuesto como la casa ideal donde todo estaba al
alcance de la mano. Mientras lo hacía, la azafata nos trajo la champaña de bienvenida. Cogí
una copa para ofrecérsela a ella, pero me arrepentí a tiempo. Pues sólo quiso un vaso de
agua, y la pidió a la azafata, primero en un francés inaccesible y luego en un inglés apenas
más fácil, que no la despertara por ningún motivo durante el vuelo. Su voz grave y tibia
arrastraba una tristeza oriental.
Cuando le llevaron el agua, abrió sobre las rodillas un cofre de tocador con esquinas
de cobre, como los baúles de las abuelas, sacó dos pastillas doradas y las tomó con agua.
Hacía todo de un modo metódico y parsimonioso, como si no hubiera nada que no
estuviera previsto para ella desde su nacimiento. Por último bajó la cortina de la ventanilla,
extendió la poltrona al máximo, se cubrió con la m anta hasta la cintura sin quitarse los
zapatos, se puso el antifaz de dormir, se acostó de medio lado en la poltrona, de espaldas a
mí, y durmió sin una sola pausa, sin un suspiro, sin un cambio mínimo de posición,
durante las ocho horas eternas y los doce minutos de sobra que duró el vuelo a Nueva
York.
Fue un viaje intenso. Siempre he creído que no hay nada más hermoso en la
naturaleza que una mujer hermosa, de modo que me fue imposible escapar ni un instante
al hechizo de aquella criatura de fábula que dormía a mi lado. La azafata había
desaparecido tan pronto como despegamos, y fue reemplazada por una otra que trató de
despertar a la bella para darle los auriculares para la música. Le repetí la advertencia que
ella le había hecho a su colega, pero la azafata insistió para oír de ella misma que tampoco
quería cenar. Tuve que llamar a la primera azafata para confirmarlo, y aun así me
reprendió porque la bella no se había colgado en el cuello el cartoncito con la orden de no
despertarla.
Hice una cena solitaria, diciéndome en silencio todo lo que le habría dicho a ella si
hubiera estado despierta. Su sueño era tan estable, que en cierto momento tuve la
inquietud de que las pastillas que se había tomado no fueran para dormir sino para morir.
Antes de cada trago, levantaba la copa y brindaba:
— A tu salud, bella.
Terminada la cena apagaron las luces, dieron la película para nadie, y los dos
quedamos solos en la penumbra del mundo. La tormenta más grande del siglo había
pasado, y la noche del Atlántico era inmensa y límpida, y el avión parecía inmóvil entre las
estrellas. Entonces la contemplé palmo a palmo durante varias horas, y la única señal de
vida que pude percibir fueron las sombras de los sueños que pasaban por su frente como
las nubes en el agua. Tenía en el cuello una cadena tan fina que era casi invisible sobre su
piel de oro, las orejas perfectas sin puntadas para los pendientes, las uñas rosadas de la
buena salud, y un anillo liso en la mano izquierda. Como no parecía tener más de veinte
años, me consolé con la idea de que no fue un anillo de bodas sino el de un noviazgo
efímero. „Saber que duermes tú, cierta, segura, línea pura, tan cerca de mis brazos
maniatados“, pensé, repitiendo en la espuma de la champaña el soneto de Gerardo Diego.
Luego extendí la poltrona como la suya, y quedamos acostados más cerca que en una cama
matrimonial. El clima de su respiración era el mismo de la voz, y su piel exhalaba un
aliento tenue que sólo podía ser el olor propio de su belleza. Me parecía increíble: en la
primavera anterior había leído una hermosa novela de Yasunari Kawabata sobre los
ancianos burgueses de Kyoto que pagaban sumas enormes para pasar la noche
contemplando a las muchachas más bellas de la ciudad, desnudas y narcotizadas, mientras
ellos agonizaban de amor en la misma cama. No podían despertarlas, ni tocarlas, y ni
siquiera lo intentaban, porque la esencia del placer era verlas dormir. Aquella noche,
velando el sueño de la bella, no sólo entendí aquel refinamiento senil, sino que lo viví a
plenitud.
— Quien iba a creerlo — me dije, con el amor propio aumentado por la champaña —:
Yo, anciano japonés a estas alturas.
Creo que dormí varias horas, vencido por la champaña, y me desperté con la cabeza
agrietada. Fui al baño. Dos lugares detrás del mío yacía la anciana de las once maletas
despatarrada de mala manera en la poltrona. Parecía un muerto olvidado en el campo de
batalla. En el suelo, a mitad del pasillo, estaban sus gafas con el collar de cuentas
decolores, y por un instante disfruté de la mala idea de no recogerlas.
De pronto el avión se fue a pique, luego se enderezó como pudo, y prosiguió volando
al galope. La orden de volver al asiento se encendió. Salí en seguida, con la ilusión de que
sólo las turbulencias de Dios despertaran a la bella, y que tuviera que refugiarse en mis
brazos huyendo del terror. En la prisa estuve a punto de pisar las gafas de la holandesa, y
me hubiera alegrado. Pero volví, las recogí, y se las puse en el regazo, agradecido de pronto
de que no hubiera escogido antes que yo el asiento número cuatro.
El sueño de la bella era invencible. Cuando el avión se estabilizó, tuve que resistir la
tentación de sacudirla con cualquier pretexto, porque lo único que deseaba en aquella
última hora de vuelo era verla despierta, aunque fuera enfurecida, para que yo pudiera
recobrar mi libertad, y tal vez mi juventud. Pero no fui capaz. „Carajo“, me dije, con un
gran desprecio. „¡Por qué no nací Tauro!“.
Despertó sin ayuda en el instante en que se encendieron los anuncios del aterrizaje,
y estaba tan bella y lozana como si hubiera dormido en un rosal. Sólo entonces caí en la
cuenta de que los vecinos de asiento en los aviones, igual que los matrimonios viejos, no se
dan los buenos días al despertar. Tampoco ella. Se quitó el antifaz, abrió los ojos radiantes,
enderezó la poltrona, tiró a un lado la manta, se sacudió las crines que se peinaban solas
con su propio peso, volvió a ponerse el cofre en las rodillas, y se hizo un maquillaje rápido
y superfluo, que le alcanzó justo para no mirarme hasta que la puerta se abrió. Entonces se
puso la chaqueta de lince, pasó casi por encima de mí con una disculpa convencional en
castellano puro de las Américas, y se fue sin despedirse siquiera, sin agradecerme al menos
lo mucho que hice por nuestra noche feliz, y desapareció hasta el sol de hoy en la Amazonia
de Nueva York.
Junio 1982
VOCABULARIO:
sutil — тщательный
lince (m) — рысь
tenue — нежный, мягкий
lino — лён
aparición — явление, появление
muchedumbre (f) — толпа aliento — дыхание
altercado — спор
reproche (m) — упрёк
siempre que no sea al lado — лишь бы не быть рядом с...
destello — блеск tarjeta de embarque — посадочный талон estar
diferido — быть отложенным
refugio — приют, убежище
estrem ecerse — содрогнуться
audacia — смелость, дерзость
contemplar — созерцать
sobrecogedor — поразительный
sofocante — удушливый
enseres de viaje — дорожная поклажа
varado — застрявший
infundir — внушать
azafata — стюардесса
percibir — уловить, воспринять
arrepentirse — зд. спохватиться
parsimonioso — размеренный
como si no hubiera nada que no estu viera previsto... — как будто не было ничего
непредусмотренного для нее...
antifaz (m) — повязка на глаза
hechizo — колдовство
auriculares — наушники
reprender — пенять, упрекать
penumbra — тьма, темнота
palmo a palmo — пядь за пядью
exhalar — издавать (звук, запах)
senil — стариковский
agrietado — раскалывающийся
yacer — лежать
regazo — колени, бедра
despatarrado — раскинувшийся
aterrizaje (m) — приземление
lozano — цветущий
crin {f) — грива
TRABAJO CON EL TEXTO:
Cuente lo que recuerda de:
- la apariencia de la joven,
- el lugar donde el autor vio a la bella,
- la ciudad durante la nevada,
- las salas de espera del aeropuerto,
- la holandesa de once maletas,
- cómo se acomodó la bella en el avión,
- qué pidió la bella al sobrecargo,
- cómo la estaba contemplando el narrador,
- qué ideas se le ocurrían al narrador,
- cómo se despertó la bella,
- cómo termina el cuento.
Ordene estas frases según el texto:
- ...se puso la chaqueta de lince, pasó casi por encima de mí con una disculpa convencional
en castellano puro de las Américas...
- A modo de disculpa pregunté (a la empleada) si creía en los amores a primera vista.
„Claro que sí“, me dijo. „Los imposibles son los otros“.
- Hice una cena solitaria, diciéndome en silencio todo lo que le hubiera dicho a ella...
- Yo estaba en la fila de registro detrás de una anciana holandesa que demoró casi una
hora...
- Y apenas intenté en mi media lengua un saludo indeciso que ella no percibió.
- Después del mediodía no había un espacio disponible, y el calor se había vuelto tan
insoportable que escapé para respirar,
- „Esta es la mujer más bella que he visto en mi vida“, pensé, cuando la vi pasar con sus
pasos sigilosos de leona...
Diga si es verdadero o falso:
- la bella era de Indonesia;
- la nevada fue grande, pero no tanto;
- a pesar de la nevada el aeropuerto seguía funcionando normalmente;
- la holandesa discutió casi una hora porque había perdido sus 11 maletas;
- el narrador escogió el número cuatro en el salón de fumadores;
- en la sala de espera de la primera clase estaba mejor que en las otras;
- el narrador ocupó su asiento antes que la bella;
- la bella hablaba francés e inglés con soltura;
- la bella se instaló como para vivir muchos años;
- para dormir bien durante el vuelo ella tomó una copa de champaña;
- la azafata quería despertar a la chica porque era hora de cenar;
- resultó que la joven estaba casada;
- la bella tenía muchos adornos de oro;
- el narrador no durmió nada durante el vuelo;
- la bella se despertó muy fresca;
- la chica se despidió muy afectuosamente del narrador.
Razone:
1. ¿Por qué el cuento se titula El avión de la bella durmiente?
2. ¿Fue únicamente la belleza de la chica lo que causó tanta impresión al narrador? V ¿Por
qué la chica no hizo caso a su vecino?
3. ¿Qué habría debido de pensar el autor al darse cuenta de que la bella era
latinoamericana como él mismo?
4. ¿Fue, al final, un vuelo placentero o no para el autor?
Augusto Monterroso
El eclipse
Augusto Monterroso Bonilla (Honduras, 1921 - Mexico, 2003)
Cuando fray Bartolomé Arrazola se sintió perdido aceptó que ya nada podría
salvarlo. La selva poderosa de Guatemala lo había apresado, implacable y definitiva. Ante
su ignorancia topográfica se sentó con tranquilidad a esperar la muerte. Quiso morir allí,
sin ninguna esperanza, aislado, con el pensamiento fijo en la España distante,
particularmente en el convento de Los Abrojos, donde Carlos Quinto condescendiera una
vez a bajar de su eminencia para decirle que confiaba en el celo religioso de su labor
redentora.
Al despertar se encontró rodeado por un grupo de indígenas de rostro impasible que
se disponían a sacrificarlo ante un altar, un altar que a Bartolomé le pareció como el lecho
en que descansaría, al fin, de sus temores, de su destino, de sí mismo.
Tres años en el país le habían conferido un mediano dominio de las lenguas nativas.
Intentó algo. Dijo algunas palabras que fueron comprendidas.
Entonces floreció en él una idea que tuvo por digna de su talento y de su cultura
universal y de su arduo conocimiento de Aristóteles. Recordó que para ese día se esperaba
un eclipse total de sol. Y dispuso, en lo más íntimo, valerse de aquel conocimiento para
engañar a sus opresores y salvar la vida.
— Si me matáis — les dijo— puedo hacer que el sol se oscurezca en su altura.
Los indígenas lo miraron fijamente y Bartolomé sorprendió la incredulidad en sus
ojos. Vió que se produjo un pequeño consejo, y esperó confiado, no sin cierto desdén.
Dos horas después el corazón de fray Bartolomé Arrazola chorreaba su sangre
vehemente sobre la piedra de los sacrificios (brillante bajo la opaca luz de un sol
eclipsado), mientras uno de los indígenas recitaba sin ninguna inflexión de voz, sin prisa,
una por una, las infinitas fechas en que se producirían eclipses solares y lunares, que los
astrónomos de la comunidad maya habían previsto y anotado en sus códices sin la valiosa
ayuda de Aristóteles.
Arturo Pérez-Reverte
Un asunto de honor
Arturo Pérez-Reverte Gutiérrez (España, 1951-)
1. El puticlub del Portugués
Era la más linda Cenicienta que vi nunca. Tenía dieciséis años, un libro de piratas
bajo lá almohada y, como en los cuentos, una hermanastra mala que había vendido su
virginidad al portugués Almeida, quien a su vez pretendía revenderla a don Máximo
Larreta, propietario de Construcciones Larreta y de la agencia funeraria Hasta Luego.
— Un día veré el mar — decía la niña, también como en los cuentos; mientras
pasaba la fregona por el suelo del puticlub. Y soñaba con un fulano cojo y una isla, y un
loro que gritaba no sé qué murga.
— Y te llevará un príncipe azul en su yate — se le choteaba la Nati, que tenía muy
mala leche.
El príncipe azul era yo, pero ninguno de nosotros lo sabía, aún. Y el yate era el
camión Volvo 800 Magnum de cuarenta toneladas que a esas horas conducía escuchando
la radio 435 en el camino de Jerez de los Caballeros.
Permitan que me presente: Manolo Jarales Campos, veintesiete años, la mili en las
Tropas Regulares de Ceuta y un año y medio de talego por haber hecho un negocio que no
se debía. De servir a la Patria me queda un diente roto que me partió un sargento y dos
tatuajes: uno en el brazo derecho, con un corazón y la palabra Trocito, y otro en el
izquierdo que pone: Nací para haserte sufrir. La s del haserte se la debo a mi tronco Paco
Seisdedos, que cuando el tatuaje estaba con un colocón tremendo, y claro. Por lo demás,
para este día yo había cumplido tres meses de libertad y aquel del Volvo era mi primer
curro desde que estaba en bola. Y conducía tan contento, oyendo a los Chunguitos en el
radiocassette y pensando en echar un polvo en el puticlub del portugués Almeida, o sea, a
la Nati, sin saber lo que estaba a punto de caerme encima.
El caso es que aquella tarde, día de la Virgen de Fátima — me acuerdo porque el
portugués Almeida era muy devoto y tenía un azulejo de la Virgen con farolillo a la entrada
del puticlub —, aparqué la máquina, metí un paquete de Winston en la manga de la
camiseta, y salté de la cabina en busca de un alivio y una cerveza.
— Hola, guapo — me dijo la Nati. Siempre le decía hola guapo a todo cristo, así que
no es de creer. La Nati sí que estaba tremenda, y los camioneros nos la recomendábamos
unos a otros por el VHF, la radio que sirve para sentimos menos solos en ruta y echamos
una mano unos a otros. Había otras chicas en el local, tres o cuatro dominicanas y una
polaca, pero siempre que la veía libre yo me iba con ella. Quien la tema al punto era el
portugués Almeida, que la quitó de la calle para convertirla en su mujer de confianza. La
Nati llevaba la caja y el gobierno del puticlub y todo eso, pero seguía trabajando porque era
muy golfa. Y al portugués Almeida los celos se le quitaban contando billetes, el hijoputa.
— Te voy a dar un revolcón, Nati. Si no es molestia.
— Contigo nunca es molestia, guapo. Lo que son es cinco mil.
Bueno, de putero no tengo tanto, sólo lo justo. Pero la carretera es durá, y solitaria.
Y a los veintisiete tacos es muy difícil olvidar año y medio de ayuno en el talego. Tampoco
me sobra la viruta, así que, bueno, ya se entiende. Viene bien cada dos o tres semanas
relajar el pulso y olvidarse de las carreteras en obras y de los picoletes de la Guardia Civil,
que por nada te putean de mala manera, que si la documentación y que si el manifiesto de
carga y que si la madre que los parió, en vez de estar deteniendo violadores, banqueros y
presentadores de televisión que desde mi punto de vista son los que más daño hacen a la
sociedad.
Pero a lo que iba. El caso es que pasé a los cuartos reservados a ocuparme con la
Nati, luego salí a tomarme otra cerveza antes de subirme otra vez al camión. Yo iba bien,
aliviado y a gusto. Y entonces la vi.
Lo malo — o lo bueno — que tienen los momentos importantes de tu vida es que casi
nunca te enteras de que lo son. Así que no vayan a pensar ustedes que sonaron campanas o
música como en el cine. Vi unos ojos oscuros, enormes, que me miraban desde una puerta
medio abierta, y una cara preciosa, de ángel jovencito, que contrastaba con el ambiente del
puticlub como un cristo puede contrastar con un rifle y dos pistolas. Aquella chiquilla ni
era puta ni lo sería nunca, me dije mientras seguía andando por el pasillo hacia el bar. Aún
me volví a mirarla otra vez y seguía allí, tras la puerta medio entornada.
— Hola — dije, parándome.
— Hola.
— ¿Qué haces tú aquí?
— Soy la hermana de Nati.
Coño con la Nati y con la hermana de la Nati. Me la quedé mirando un momento de
arriba abajo. Llevaba un vestido corto, ligero, negro, con florecitas, y le faltaban dos
botones del escote. Pelo oscuro, piel morena. Un sueño tierno y quinceañero de esos que
salen en la tele anunciando compresas que ni se mueven ni se notan ni traspasan. O sea. Lo
que en El Puerto llamábamos un yogurcito.
— ¿Cómo te llamas?
Me miraba los tatuajes.
— Manolo — respondí.
— Yo me llamo María.
Hostias con María. Manolín, vete largando, colega, pero ahora mismo, me dije.
— ¿Qué haces? — preguntó.
— Guío un camión — dije, por decir algo.
— ¿A dónde?
— Al sur. A Faro, en Portugal. Al mar.
Mi instinto taleguero, que nunca falla, anunciaba esparrame. Y como para
confirmarlo apareció Porky al otro lado del pasillo. Porky era una especie de armario de
dos por dos, una mala bestia que durante el día trabajaba de conductor en la funeraria
Hasta Luego y de noche como vigilante en el negocio del portugués Almeida, donde iba a
manejar el coche de los muertos por si había alguna urgencia. Grande, gordo, con granos.
Así era el Porky de los cojones.
— ¿Qué haces aquí?
— Me pillas yéndome, colega. Me pillas yéndome.
Cuando volví a mirar la puerta, la niña había desaparecido. Así que saludé a Porky
— me devolvió un gruñido —, fui a tomarme una cerveza Cruzcampo y un café, le di una
palmadita en el culo a la polaca, pasé por los servicios y volví al camión. Los faros de los
coches que pasaban me daban en la cara, trayéndome la imagen de la niña. Eran las once
de la noche, más o menos, cuando pude quitármela de la cabeza. En el radiocassette, los
Chunguitos cantaban Puños de acero:
De noche no duermo
de día no vivooo...
Abrí la ventanilla. Hacía un tiempo fresquito, de puta madre.
Me estoy volviendo loco,
maldito presidiooo...
Hice diez kilómetros en dirección a Fregenal de la Sierra antes de oír el ruido
mientras cambiaba de cassette. Sonaba como si un ratón se moviera en el pequeño
compartimento con litera que tenemos para dormir, detrás de la cabina. Las dos primeras
veces no le di importancia, pero a la tercera empecé a mosquearme. Así que puse las
intermitencias y aparqué en el arcén.
— ¿Quién anda ahí?
La que andaba era ella. Asomó la cabeza como un ratoncito asustado, jovencita y
tierna, y yo me sentí muy blando por dentro, de golpe, mientras el mundo se me caía
encima, poco a poco. Aquello ya era un secuestro, una violencia. De pronto me acordé de la
Nati, del portugués Almeida, del careto de Porky, del coche fúnebre aparcado en la puerta,
y me vinieron sudores fríos. Iba a comerme el sombrero de un picador.
— Pero ¿dónde crees que vas, tía?
— Contigo — dijo, muy tranquila —. A ver el mar.
Llevaba en las manos un libro y a la espalda una pequeña mochila. Las ráfagas de
faros la iluminaban al pasar, y en los intervalos sólo relucían sus ojos en la cabina. Yo la
miraba desconcertado. Con cara de gilipollas.
2. Un fulano cojo y un loro
El camión seguía parado en el arcén. Pasaron los picoletes con el pirulo azul, pero
no me detuvieron como de costumbre, que si los papeles y que si ojos negros tienes. Algún
desgraciado acababa de romperse los cuernos un par de kilómetros más arriba, y tenían
prisa.
— Déjame ir contigo — dijo ella.
— Ni lo sueñes — respondí.
— Quiero ver el mar — repitió.
— Pues ve al cine. O coge un autobús.
No hizo pucheros, ni puso mala cara. Sólo me miraba muy fija y muy tranquila.
— Quieren que sea puta.
— Hay cosas peores.
Si las miradas pueden ser lentas, diría que me miró muy despacio. Mucho.
— Quieren que sea puta como Nati.
Pasó un coche en dirección contraria con la luz larga puesta, el muy cabrón. Los
faros deslumbraron la cabina, iluminando el libro que ella tenía en las manos, la pequeña
mochila colgada a la espalda. Noté algo raro en la garganta; una sensación extraña, de
soledad y tristeza, como cuando era crío y llegaba tarde a la escuela y corría arrastrando la
cantera. Así que tragué saliva y moví la cabeza.
— Ese no es asunto mío.
Tuve tiempo de ver bien su rostro, la expresión de los ojos grandes y oscuros, hasta
que el resplandor de los faros se desvaneció.
— Aún soy virgen.
— Me alegro. Y ahora bájate del camión.
— Nati y el portugués Almeida le han vendido mi virgo a don Máximo Larreta. Por
cuarenta mil duros. Y se lo cobra mañana.
Así que era eso. Lo digerí despacio, tomándome mi tiempo. Entre otras muchas
casualidades, ocurría que don Máximo Larreta, propietario de Construcciones Larreta y de
la funeraria Hasta Luego, era dueño de medio Jerez de los Caballeros y tenía amigos en
todas partes. En cuanto a Manolo Jarales Campos, el Volvo no era mío, se trataba del
primer curro desde que me dieron bola del talego, y bastaba un informe desfavorable para
que instituciones penitenciarias me llevaran por los cuernos a la cárcel.
— Que te bajes.
— No me da la gana.
— Pues tú misma.
Puse el motor en marcha, di la vuelta al camión y me dirigí por el camino hasta el
puticlub del portugués Almeida. Durante los quince minutos que duró el trayecto, ella
permaneció inmóvil a mi lado, en la cabina, con su mochila a la espalda y el libro abrazado
contra el pecho, la mirada fija en la raya discontinua de la carretera. Yo me volvía de vez en
cuando a observarla de reojo. Me sentía inquieto y avergonzado. Pero ya dirán ustedes qué
otra maldita cosa podía hacer.
— Lo siento — dije por fin, en voz baja.
Ella no respondió, y eso me hizo sentir peor aún. Pensaba en aquel don Máximo
Larreta, canalla y vulgar, enriquecido con la especulación de terrenos, el negocio de la
construcción y los chanchullos. Con tantos billetes estaba convencido, como sus
compadres, de que todo en el mundo — una mujer, un ex presidiario, una niña virgen de
dieciséis años — podía comprarse con dinero.
Dejé de pensar. Las luces del puticlub se veían ya tras la próxima curva, y pronto
todo volvería a ser como antes, como siempre: la carretera, los Chunguitos y yo. Le eché un
último vistazo a la niña, aprovechando las luces de una gasolinera. Mantenía el libro
apretado contra el pecho, resignada e inmóvil. Tenía un perfil precioso, de yogurcito dulce.
Cuarenta mil cochinos duros, me dije. Perra vida.
Detuve el camión en la explanada frente al club y la observé. Seguía mirando
obstinada, al frente, y le caía por la cara una lágrima gruesa, brillante. Un reguero denso
que se le quedó suspendido a un lado de la barbilla.
— Hijoputa — dijo.
Abajo debían de haberse dado cuenta del asunto, porque vi salir a Porky, y después
a la Nati, que se quedó en la puerta con los brazos en jarras. Al poco salió el portugués
Almeida, moreno, bajito, con sus patillas rizadas, el diente de oro y la sonrisa peligrosa, y
se vino despacio hasta el pie del camión, con Porky guardándole las espaldas.
— Quiso dar un paseo — les expliqué.
Porky miraba a su jefe y el portugués Almeida me miraba a mí. Desde lejos, la Nati
nos miraba a todos. La única que no miraba a nadie era la niña.
— Me joden los listos — dijo el portugués Almeida, y su sonrisa era una amenaza.
Encogí los hombros, procurando tragarme la mala leche.
— No me importa lo que te joda o no. La niña se subió a mi camión, y aquí os la
traigo.
Porky dio un paso adelante, los brazos — parecían jamones — algo separados del
cuerpo como en las películas, por si su jefe encajaba mal mis comentarios. Pero el
portugués Almeida se limitó a mirarme en silencio antes de ensanchar la sonrisa.
— Eres un buen chico, ¿verdad?.. La Nati dice que eres un buen chico.
Me quedé callado. Aquella gente era peligrosa, pero en año y medio de talego hasta
el más ingenuo aprende un par de trucos. Agarré con disimulo un destornillador grande y
lo dejé al alcance de la mano por si empezábamos la pajarraca. Pero el portugués Almeida
no estaba aquella noche por la labor. Al menos, no conmigo.
— Haz que baje esa zorra — dijo. El diente de oro le brillaba en mitad de la boca.
Eso lo resolvía todo, así que me incliné sobre las rodillas de la niña para abrir la
puerta del camión. Al hacerlo, con el codo le rocé involuntariamente los pechos. Eran
suaves y temblaban como dos palomas.
— Baja — le dije.
No se movió. Entonces el portugués Almeida la agarró por un brazo y tiró de ella
hacia abajo, con violencia, haciéndola caer de la cabina al suelo. Porky tenía el ceño
fruncido, como si aquello lo hiciera pensar.
— Guarra — dijo su jefe. Y le dio una bofetada a la chica cuando ésta se incorporaba,
aún con la pequeña mochila a la espalda. Sonó el golpe, y yo desvié la mirada, y cuando
volví a mirar los ojos de ella buscaron los míos; pero había dentro tanta desesperación y
tanto desprecio que cerré la puerta de un golpe para interponerla entre nosotros. Después,
con las orejas ardiéndome de vergüenza, giré el volante y llevé de nuevo el Volvo hacia la
carretera.
Veinte kilómetros más adelante, paré en un área de servicio y le estuve pegando
puñetazos al volante hasta que me dolió la mano. Después tanteé el asiento en busca del
paquete de tabaco, encontré su libro y encendí la luz de la cabina para verlo mejor. La isla
del tesoro, se llamaba. Por un tal R. L. Stevenson. En la portada se veía el mapa de una isla,
y dentro había una estampa con un barco de vela, y otra con un fulano cojo y un loro en el
hombro. En las dos se veía el mar.
Me fumé dos cigarrillos, uno detrás de otro. Después me miré el carero en el espejo
de la cabina, la nariz rota en el Puerto de Santa María, el diente desportillado en Ceuta.
Otra vez no, me dije. Tienes demasiado que perder, ahora: el curro y la libertad. Después
pensé en los cuarenta mil duros de don Máximo Larreta, en la sonrisa del portugués
Almeida. En la lágrima gruesa y brillante suspendida a un lado de la barbilla de la niña.
Entonces toqué el libro y me santigüé. Hacía mucho que no me santiguaba, y mi
pobre vieja habría estado contenta de verme hacerlo. Después suspiré hondo antes de girar
la llave de encendido para dar contacto, y el Volvo se puso a rugir bajo mis pies y mis
manos. Lo llevé hasta la carretera para emprender, por segunda vez aquella noche, el
regreso en dirección a Jerez de los Caballeros. Y cuando vi aparecer a lo lejos las luces del
puticlub — ya me las sabía de memoria, las malditas luces — puse a los Chunguitos en el
radiocassette, para darme coraje.
3. Fuga hacia el sur
No sé cómo lo hice, pero el caso es que lo hice. Sé que en la puerta aspiré aire, como
quien va a zambullirse en el agua, y luego entré. Del resto recuerdo fragmentos: la cara de
la Nati al verme aparecer de nuevo en el puticlub, las carnes viscosas de Porky cuando le
asesté un rodillazo en los huevos. Lo demás es confuso: las chicas pegando gritos, la Nati
tirándome un cuchillo de cortar jamón a la cara y fallándome por dos dedos, el pasillo largo
como un día sin tabaco y yo aporreando las puertas, una que se abre y el portugués
Almeida que me tira una hostia con la hebilla de su cinturón mientras, por encima de su
hombro, veo a la niña tendida en una cama.
— ¿Qué haces aquí, cabrón?
Me dice. La niña tiene la marca de un correazo en la cara, y el diente de oro del
portugués Almeida me deslumbra, y yo me vuelvo loco, así que agarro por el gollete una
botella que está sobre la mesa, la casco en la pared y le pongo a mi primo el filo justo
debajo de la mandíbula, y el fulano se rila por la pata abajo porque los ojos que tengo en
ese momento son ojos de matar.
— Nos vamos, chiquilla.
Y ella no dice nada, agarra su mochila, que está en el suelo junto a la cama, y se
desliza rápida como una ardilla por debajo de mi brazo, el mismo con el que tengo
agarrado por el cuello al portugués Almeida. Y así, con el filo de la botella tocándole las
venas hinchadas, nos vamos a reculones por el pasillo, salimos a la barra del puticlub, y la
Nati, que sigue estando buena aun de mala leche, me escupe:
— ¡Esta la vas a pagar!
Porky, que rebulle por el suelo con las manos entre las piernas, nos mira con ojos
turbios, sin enterarse de nada, y el portugués Almeida me suda entre los brazos, un sudor
pegajoso y agrio que huele a odio y a miedo. Unos clientes que están al fondo de la barra
intentan meterse, pero esa noche mi vieja debe de estar rezando por mí en el cielo donde
van las viejitas buenas, porque un par de colegas, dos camioneros que me conocen de la
ruta y están allí de paso, se le plantan delante a los otros y les dicen que cada perro puede
querer lo suyo, y los otros dicen que bueno, que tranquilos. Y se vuelven a sus cubaras.
Total. Que fue así, de milagro, como llegamos hasta el camión, con todo el mundo
amontonado en la puerta, mirando, mientras la Nati largaba por esa boca y el portugués
Almeida se me deshidrataba entre el brazo y la botella rota.
— Sube a la cabina, niña.
No se lo hizo decir dos veces, mientras yo pasaba entre el coche fúnebre de Porky y
mi camión, rodeando hacia el otro lado sin soltar mi presa. Sólo en el último segundo le
pegué la boca en la oreja:
— Si la quieres, ve a buscarla al cuartelillo de la Guardia Civil.
Después aflojé el brazo y tiré la botella, y cuando el portugués Almeida se revolvió a
medias, le di un rodillazo, como hacíamos en El Puerto, y lo dejé en el suelo, con el diente
haciéndome señales luminosas, mientras arrancaba el Volvo y salíamos, la niña y yo, a toda
leche por la carretera.
Pasaba la medianoche e iba habiendo menos tráfico, faros que iban y venían, luces
rojas en el retrovisor. La cara B de los Chunguitos transcurrió entera antes de que
dijéramos una palabra. Al tantear en busca de tabaco encontré su libro. Se lo di.
— Gracias — dijo. Y no supe si se refería al libro o al esparrame de Jerez de los
Caballeros.
Pasamos Frégenal de la Sierra sin novedad. Yo vigilaba los faros de algún coche
sospechoso, pero nada llamaba mi atención. Empecé a confiarme.
— ¿Qué piensas hacer ahora? — la pregunté.
Tardaba en responder y me volví a mirarla, su perfil en penumbra fijo al frente, en la
carretera.
— Me dijiste que ibas a Portugal. Al mar. Y yo nunca he visto el mar.
— Es como en las películas — dije yo, por decir algo —. Tiene barcos. Y olas.
Adelanté a un compañero que reconoció el camión y me saludó con una ráfaga de
luces. Después volví a mirar por el retrovisor. Nadie venía detrás, aún. Me acordé de la
correa del portugués Almeida y alargué la mano hacia el rostro de la niña, para verle la
cara, pero ella se apartó.
— ¿Te duele?
— No.
Encendí un momento la luz de la cabina, y pude comprobar que apenas tenía ya
marca. El hijo de la gran puta, dije.
— ¿Qué edad tienes, niña? — pregunté.
— Cumpliré diecisiete en agosto. Así que no me llames niña.
— ¿Llevas documento de identidad? Quizá te lo pidan en la frontera.
— Sí. Nati me lo sacó hace un mes — guardó silencio un instante —. Para trabajar de
puta hay que tenerlo.
En Jabugo paramos a tomar café. Ella pidió Fanta de naranja. Había un coche de los
picoletos en la puerta del bar, así que me atreví a dejarla sola un momento mientras yo iba
a los servicios para echarme agua por la cabeza y diluir adrenalina. Cuando volví con la
camiseta húmeda y el pelo goteando se me quedó mirando un rato largo, primero la cara y
luego los tatuajes de los brazos. Me bebí el café y pedí un Magno.
— ¿Quién es Trocito? — preguntó de pronto.
Me tomé el coñac sin prisas.
— Ella.
— ¿Y quién es ella?
Yo miraba la pared del bar: jamones, caña de lomo, llaveros, fotos de toreros, botas
de vino las Tres Zetas.
— No lo sé. La estoy buscando.
— ¿Llevas tatuado el nombre de alguien a quien todavía no conoces?
— Sí.
Removió su refresco con una pajita.
— Estás loco. ¿Y si no encuentras nunca a nadie que se llame así?
— La encontraré — me eché a reír. A lo mejor eres tú.
— ¿Yo? Qué más quisieras —me miró de reojo y vio que aún me reía —. Idiota.
La amenacé con un dedo.
— No vuelvas a llamarme idiota — dije — o no subes al camión.
Me observó de nuevo, esta vez más fijamente.
— Idiota — y sorbió un poco de Fanta.
— Guapa.
La vi sonrojarse hasta la punta de la nariz. Y fue en ese momento cuando me
enamoré de Trocito hasta más no poder.
— ¿Por qué subiste a mi camión?
No contestó. Hacía un nudo con la pajita del refresco. Por fin se encogió de
hombros. Unos hombros morenos, preciosos bajo la tela ligera del vestido oscuro
estampado con florecitas.
— Me gustó tu pinta. Pareces buena persona. Me removí, ofendido.
— No soy buena persona. Y para que te enteres, he estado en el talego.
— ¿El talego?
— El maco. La cárcel. ¿Aún quieres que te lleve a Portugal?
Miró el tatuaje y luego mi cara, como si me viera por primera vez. Luego, desdeñosa,
deshizo y volvió a hacer el nudo de la pajita.
— Y a mí qué — dijo.
Vi que el coche de los picos se movía de la puerta, y comprendí que la tregua había
terminado. Puse unas monedas sobre el mostrador.
— Habrá que irse — dije.
En la puerta nos cruzamos con Triana, un colega que aparcaba su tráiler frente al
bar. Y me dijo que acababa de oír hablar del portugués Almeida y de no-sotros por el VHP.
Por lo visto, éramos famosos. Todos los camioneros de la Nacional 435 estaban pendientes
del asunto.
4. El pato alegre
Total. Que los dos colegas que me echaron una mano en el puticlub del portugués
habían estado radiando el lío por la radio VHF, y a esas horas todos los camioneros de la
nacional 435 estaban al corriente del esparrame. Apenas subimos al Volvo conecté el
receptor. Parece que la tía está buenísima, decían algunos. Una fresa.
Menuda suerte tiene el Manolo. Menuda suerte. Yo miraba por el retrovisor y las
gotas de sudor me corrían por el cogote.
„Dice Aguila Flaca que Llanero Solitario puso el puticlub patas arriba. Con dos
cojones“.
Llanero Solitario era un servidor. Dos o tres colegas que me reconocieron al
adelantar, dieron ráfagas; uno hasta soltó un bocinazo.
„Acabo de verte pasar, Llanero. Buena suerte“ —dijo el altavoz de VHF.
Desde su asiento, la niña me miraba. — ¿Hablan de nosotros?
Quise sonreír, pero sólo me salió una mueca desesperada.
— No. Del primer ministro.
— Debes de creerte muy gracioso.
Maldita la gracia que tenía. Decidí coger la radio.
— Llanero Solitario a todos los colegas. Gracias por el interés; pero como los malos
estén a la escucha, me vais a joder vivo.
Hubo un torrente de saludos y deseos de buena suerte, y después el silencio. En
realidad, puteros, vagabundos y algo brutos, los camioneros son buenos chicos. Gente sana
y dura. Antes de callarse, un par de ellos — Bragueta Intrépida y Rambo 15 — dieron
noticias de nuestros enemigos. Por lo visto, como al irnos les dejé el local hecho polvo,
habían emprendido la persecución en el coche de la funeraria: Porky al volante, con el
portugués Almeida y la Nati. Bragueta Intrépida acababa de verlos pasar cagando leches
por el puerto de Tablada.
Decidí despistar un poco, así que a la altura de Riotinto tomé la comarcal 421 a la
derecha, la que lleva a los pantanos del Oranque y el Odiel, y en Calañas torcí a la izquierda
para regresar por Valverde del Camino. Seguía atento a la radio, pero los colegas se
portaban tranquilos. Nadie hablaba de nosotros ahora. Sólo de vez en cuando alguna
alusión, algún comentario con doble sentido. Pronto el Lejía Loco informó a escondidas
que un coche funerario acababa de adelantarlo en la gasolinera de Zalamea. Amor de
Madre y Bragueta Intrépida repitieron el dato sin añadir comentarios. Al poco, El Riojano
Sexy informó en clave que había un control picolete en el cruce de El Pozuelo y después le
deseó buen viaje al Llanero y la compañía.
— ¿Por qué te llaman Llanero Solitario? — preguntó la niña.
La carretera era mala y yo conducía despacio, con cuidado.
— Porque soy de Los Llanos de Albacete.
— ¿Y Solitario?
Cogí un cigarrillo y presioné el encendedor automático. Fue ella quien me lo acercó
a la boca cuando hizo clic.
— Porque estoy solo, supongo.
— ¿Y desde cuándo estás solo?
— Toda mi puta vida.
Se quedó un rato callada, como si meditara aquello. Después cogió el libro y lo
abrazó contra el pecho.
— Nati siempre dice que me voy a volver loca de tanto leer.
— ¿Lees mucho?
— No sé. Leo este libro muchas veces.
— ¿De qué va?
— De piratas. También hay un tesoro.
— Me parece que he visto la película.
Hacía media hora que la radio estaba tranquila, y conducir un camión de cuarenta
toneladas por carreteras comarcales lo hace polvo a uno. Así que eché el freno en un motel
de carretera, el Pato Alegre, para tomar una ducha y despejarme. Alquilé un apartamento
con dos camas, le dije a ella que descansara en una, y estuve diez minutos bajo el agua
caliente, procurando no pensar en nada. Después, más relajado, me puse a pensar en la
niña y tuve que pasar otros tres minutos bajo el agua — esta vez fría — hasta que estuve en
condiciones de salir de allí. Aunque seguía húmedo, me puse los téjanos directamente
sobre la piel y volví al dormitorio. Estaba sentada en la cama y me miraba.
— ¿Quieres ducharte?
Negó con la cabeza, sin dejar de mirarme.
— Bueno — dije tumbándome en la otra cama, y puse el reloj despertador para dos
horas más tarde —. Voy a dormir un rato.
Apagué la luz. Oí a la niña moverse en su cama, y adiviné su vestido ligero, los
hombros morenos, las piernas. Los ojos oscuros y grandes. Mi nueva erección tropezó con
la cremallera entreabierta de los téjanos, arañándome. Cambié de postura y procuré pensar
en el portugués Almeida y en la que me había caído encima. La erección desapareció de
golpe.
De pronto noté un roce suave en el costado, y una mano me tocó la cara. Abrí los
ojos. Se había deslizado desde su cama, tumbándose a mi lado. Olía a jovencita, como pan
tierno, y les juro por mi madre que me acojoné hasta arriba. — ¿Qué haces aquí? Me
miraba a la claridad de la ventana, estudiándome. Tenía los ojos brillantes y muy serios. —
He estado pensando. Al final me cogerán, tarde o temprano. Su voz era un susurro
calentito. Me habría gustado besarle el cuello, pero me contuve. No estaba el horno para
bollos. — Es posible — respondí —. Aunque yo haré lo que pueda. — El portugués Almeida
cobró el dinero de mi virginidad. Y un trato es un trato. Arrugué el entrecejo y me puse a
pensar. — No sé. Quizá podamos conseguir los cuarenta mil duros. La niña movió la
cabeza. — Sería inútil. El portugués Almeida es un sinvergüenza, pero siempre cumple su
palabra... Dijo que lo de don Máximo Larreta y él era un asunto de honor. — De honor —
repetí yo, porque se me ocurrían veinte definiciones mejores para aquellos hijos de la gran
puta, con la Nati de celestina de su propia hermana y Porky de mierda. Los imaginé en el
coche funerario, carretera arriba y abajo, buscando mi camión para recuperar la mercancía
que les había volado. Me encogí de hombros. — Pues no hay nada que hacer — dije —. Así
que procuremos que no nos cojan. Se quedó callada un rato, sin apartar los ojos de mí. Por
el escote del vestido se le adivinaban los pechos, que oscilaban suavemente al moverse. La
cremallera me hizo daño otra vez. — Se me ha ocurrido algo — dijo ella. Les juro a ustedes
que lo adiviné antes de que lo dijera, porque se me erizaron los pelos de la nuca. Me había
puesto una mano encima del pecho desnudo, y yo no osaba moverme. — Ni se te ocurra —
balbucí. — Si dejo de ser virgen, el portugués Almeida tendrá que deshacer el trato.
— No me estarás diciendo — la interrumpí con un hilo de voz — que lo hagamos
juntos. Me refiero a ti y a mí. O sea.
Ella bajó su mano por mi pecho y la detuvo justo con un dedo dentro del ombligo.
— Nunca he estado con nadie.
— Anda la hostia — dije. Y salté de la cama.
Ella se incorporó también, despacio. Lo que son las mujeres: en ese momento no
aparentaba dieciséis años, sino treinta. Hasta la voz parecía haberle cambiado. Yo pegué la
espalda a la pared.
— Nunca he estado con nadie — repitió.
— Me alegro — dije, confuso.
— ¿De verdad te alegras?
— Quiero decir que, ejem. Sí. Mejor para ti.
Entonces cruzó los brazos y se sacó el vestido por la cabeza, así, por las buenas.
Llevaba unas bragüitas blancas, de algodón, y estaba preciosa allí, desnuda, como un
trocito de carne maravillosa, cálida, perfecta.
En cuanto a mí, qué les voy a contar. La cremallera me estaba destrozando vivo.
5. Llegan los malos
Era una noche tranquila, de esas en las que no se mueve ni una hoja, y la claridad
que entraba por la ventana silueteaba nuestras sombras encima de las sábanas en las que
no me atrevía a tumbarme. Aquel trocito de carne desnuda y tibia que olía a crío pequeño
recién despierto, con sus ojos grandes y negros mirándome a un palmo de mi cara, era
hermoso como un sueño. En la radio, Manolo Tena cantaba algo sobre un loro que no
habla y un reloj que no funciona, pero aquella noche a mí me funcionaba todo de
maravilla, salvo el sentido común. Tragué saliva y dejé de eludir sus ojos. Estás listo,
colega, me dije.
— ¿De verdad eres virgen?
Me miró como sólo saben mirar las mujeres, con esa sabiduría irónica y fatigada que
ni la aprenden ni tiene edad porque la llevan en la sangre, desde siempre.
— ¿De verdad eres así de gilipollas? — respondió.
Después me puso una mano en el hombro, un instante, como si fuésemos dos
compañeros charlando tan tranquilos, y luego la deslizó despacio por mi pecho y mi
estómago hasta agarrarme la cintura de los téjanos, justo sobre el botón metálico donde
pone Le vis. Y fue tirando de mí despacio, hacia la cama, mientras me miraba atenta y casi
divertida, con curiosidad. Igual que una niña transpasando límites.
— ¿Dónde has aprendido esto? — le pregunté.
— En la tele.
Entonces se echó a reír, y yo también me eché a reír, y caímos abrazados sobre las
sábanas y, bueno, qué quieren que les diga. Lo hice todo despacito, con cuidado, atento a
que le fuera bien a ella, y de pronto me encontré con sus ojos muy abiertos y comprendí
que estaba mucho más asustada que yo, asustada de verdad, y sentí que se agarraba a mí
como si no tuviera otra cosa en el mundo. Y quizá se trataba exactamente de eso. Entonces
volví a sentirme así, como blandito y desarmado por dentro, y la rodeé con los brazos
besándola lo más suavemente que pude, porque temía hacerle daño. Su boca era tierna
como nunca había visto otra igual, y por primera vez en mi vida pensé que a mi pobre vieja,
si me estaba viendo desde donde estuviera, allá arriba, no podía parecerle mal todo
aquello.
— Trocito — dije en voz baja. Y su boca sonreía bajo mis labios mientras los ojos
grandes, siempre abiertos, seguían mirándome fijos en la semioscuridad. Entonces recordé
cuando estalló la granada de ejercicio en el cuartel de Ceuta, y cuando en El Puerco
quisieron darme una mojada porque me negué a ponerle el culo a un Kie, o aquella otra vez
que me quedé dormido al volante entrando en Talayera y me quedé vivo de milagro. Así
que me dije: suerte que tienes, Manolo, colega, suerte que tienes de estar vivo. De tener
carne y sangre que se te mueve por las venas, porque te hubieras perdido esto y ahora ya
nadie te lo puede quitar. Todo se había vuelto suave, y húmedo, y cálido, y yo pensaba una
y otra vez para mantenerme alerta: tengo que retirarme antes de que se me afloje el
control. Pero no hizo falta, porque en ese momento hubo un estrépito en la puerta, se
encendió la luz, y al volverme encontré la sonrisa del portugués Almeida y un puño de
Porky que se acercaba, veloz y enorme, a mi cabeza.
Me desperté en el suelo, tan desnudo como cuando me durmieron, las sienes
zumbándome en estéreo. Lo hice con la cara pegada al suelo mientras abría un ojo
despacio y prudente, y lo primero que vi fue la minifalda de la Nati, que por cierto llevaba
bragas rojas. Estaba en una silla fumándose un cigarrillo. A su lado, de pie, el portugués
Almeida tenía las manos en los bolsillos, como los malos de las películas, y el diente de oro
le brillaba al torcer la boca con malhumorada mueca. En la cama, con una rodilla encima
de las sábanas, Porky vigilaba de cerca a la niña, cuyos pechos temblaban y tenía en los
ojos todo el miedo del mundo. Tal era el cuadro, e ignoro lo que allí se había dicho
mientras yo sobaba; pero lo que oí al despertarme no era tranquilizador en absoluto.
— Me has hecho quedar mal — le decía el portugués Almeida a la niña —. Soy un
hombre de honor, y por tu culpa falto a mi palabra con don Máximo Larreta... ¿Qué voy a
hacer ahora?
Ella lo miraba, sin responder, con una mano intentando cubrirse los pechos y la otra
entre los muslos.
— ¿Qué voy a hacer? — repitió el portugués Almeida en tono de furiosa
desesperación, y dio un paso hacia la cama. La niña hizo ademán de retroceder y Porky la
agarró por el pelo para inmovilizarla, sin violencia. Sólo la sostuvo de ese modo, sin tirar.
Parecía turbado por su desnudez y desviaba la vista cada vez que ella lo miraba.
— Quizá Larreta ni se dé cuenta — apuntó la Nati —. Yo puedo enseñarle a esta zorra
cómo fingir.
El portugués Almeida movió la cabeza.
— Don Máximo no es ningún imbécil. Además, mírala.
A pesar de la mano de Porky en su cabello, a pesar del miedo en sus ojos muy
abiertos, la niña había movido la cabeza en una señal negativa.
Con todo lo buena que estaba, la Nati era mala de verdad; como esas madrastras de
los cuentos. Así que soltó una blasfemia de camionero.
— Zorra orgullosa y testaruda — añadió, como si mascara veneno.
Después se puso en pie alisándose la minifalda, fue hasta la niña y le sacudió una
bofetada que hizo a Porky dejar de sujetarla por el pelo.
— Pequeña guarra — casi escupió.
— Eso no soluciona nada — se lamentó el portugués Almeida —. Cobré el dinero de
Larreta, y ahora estoy deshonrado.
Enarcaba las cejas mientras el diente de oro emitía destellos de despecho. Porky se
miraba las puntas de los zapatos, avergonzado por la deshonra de su jefe.
— Yo soy un hombre de honor — repitió el portugués Almeida, tan abatido que casi
me dio gana de levantarme e ir a darle una palmadita en el hombro —. ¿Qué voy a hacer
ahora?
— Puedes capar a ese hijoputa — sugirió la Nati, y supongo que se refería a mí. En el
acto se me pasó la gana de darle palmaditas a nadie. Piensa, me dije. Piensa cómo salir de
ésta o se van a hacer un llavero con tus atributos, colega. Lo malo es que allí, desnudo y
boca abajo en el suelo, no había demasiado qué pensar.
El portugués Almeida sacó la mano derecha del bolsillo. Tenía en ella una de esas
navajas de muelles, de dos palmos de larga, que te acojonan aun estando cerradas.
— Antes voy a marcar a esa zorra — dijo. Hubo un silencio. Porky se rascaba el
cogote, incómodo, y la Nati miraba a su chulo.
— ¿Marcarla? — preguntó.
— Sí. En la cara — el diente de oro relucía irónico y resuelto —. Un bonito tajo.
Después se la llevaré a don Máximo Larreta para devolverle el dinero y decirle: me
deshonró y la he castigado. Ahora puede tirársela gratis, si quiere.
— Estás loco — dijo la Nati —. Vas a estropear la mercancía. Si no es para Larreta,
será para otros. La carita de esta zorra es nuestro mejor capital.
El portugués Almeida miró a la Nati con dignidad ofendida.
— Tú no lo entiendes, mujer — suspiró —. Yo soy un hombre de honor.
— Tú lo que eres es un capullo. Marcarla es tirar dinero por la ventana.
El portugués Almeida levantó la navaja, aún cerrada, dando un paso hacia la niña.
— Cierra esa boca — ahora bailaba la amenaza en el diente de oro — o te la cierro yo.
La Nati miró primero la navaja y después los ojos de su chulo, y con ese instinto que
tienen algunas mujeres y casi todas las putas, comprendió que no había más que hablar.
Así que encogió los hombros, fue a sentarse de nuevo y encendió otro cigarrillo. Entonces
el portugués Almeida echó la navaja sobre la cama, junto a Porky.
— Márcala — ordenó —. Y luego capamos al otro imbécil.
6. Albacete, Inox
Macizo y enorme, Porky miraba la navaja cerrada sobre la cama, sin decidirse a
cogerla.
— Márcala — repitió el portugués Almeida.
El otro alargó la mano a medias, pero no consumó el gesto. La chuli parecía un
bicho negro y letal entre las sábanas blancas.
— He dicho que la marques —insistió el portugués Almeida —. Un solo tajo, de
arriba abajo. En la mejilla izquierda.
Porky se pasaba una de sus manazas por la cara llena de granos. Observó de nuevo
la navaja y luego a la niña, que había retrocedido hasta apoyar la espalda en el cabezal de la
cama y lo miraba, espantada. Entonces movió la cabeza,
— No puedo, jefe.
Parecía avergonzado, con su jeta porcina enrojecida hasta las orejas. Para que te fíes
de las apariencias, me dije. Aquel pedazo de carne tenía su chispita.
— ¿Cómo que no puedes?
— Como que no puedo. Mírela usted, jefe. Es demasiado joven.
El diente de oro del portugués Almeida brillaba desconcertado.
— Anda la leche — dijo.
Porky se apartaba de la navaja y de la cama.
— Lo siento de verdad — sacudió la cabeza —. Disculpe, jefe, pero yo no le corto la
cara a la chica.
— Todo lo que tienes — le espetó la Nati desde su silla — lo tienes de maricón.
Como ven, la Nati siempre estaba dispuesta a suavizar tensiones. Por su parte, el
portugués Almeida se acariciaba las patillas, silencioso e indeciso, mirando
alternativamente a su guardaespaldas y a la niña.
— Eres un blando, Porky — dijo por fin.
— Si usted lo dice — respondió el otro.
— Un tiñalpa. Un matón de pastel. No vales ni para portero de discoteca.
El sicario bajaba la cabeza, enfurruñado.
— Pues bueno, pues vale. Pues me alegro.
Entonces el portugués Almeida dio un paso hacia la cama y la navaja. Y yo suspiré
hondo, muy hondo, apreté los dientes y me dije que aquella era una noche tan buena como
otra cualquiera para que me rompieran el alma. Porque hay momentos en que un hombre
debe ir a que lo maten como dios manda. Así que, resignado y desnudo como estaba, me
interpuse entre el portugués Almeida y la cama y le calcé una hostia de esas que te salen
con suerte, capaz de tirar abajo una pared. Entonces, mientras el chulo retrocedía dando
traspiés, la Nati se puso a gritar, Porky se revolvió desconcertado, yo le eché mano a la
navaja, y en la habitación se lió una pajarraca.
— ¡Matarlo! ¡Matarlo! — aullaba la Nati. Apreté el botón y el cuchillo se empalmó en
mi mano con un chasquido que daba gusto oírlo. Entonces Porky se decidió, por fin, y se
me vino encima, y yo le puse la punta — Albacete, Inox, me acuerdo que leí estúpidamente
mientras lo hacía — delante de los ojos, y él se paró en seco, y entonces le pegué un
rodillazo en la bisectriz, el segundo en el mismo sitio en menos de ocho horas, y el fulano
se desplomó con un gemido de reproche, como si empezara a fastidiarle aquella costumbre
mía de darle rodillazos, o sea, justo en los huevos.
— ¡A la calle, niña! — grité —. ¡Al camión!
No tuve tiempo de ver si obedecía mi orden, porque en ese momento me cayeron
encima la Nati, por un lado, y el portugués Almeida por el otro. La Nati empuñaba uno de
sus zapatos con tacón de aguja, y el primer golpe se perdió en el aire, pero el segundo me
clavó en un brazo. Aquello dolió cantidad, mas que el puñetazo en la oreja que me acababa
de tirar por su parte el portugués Almeida. Así que, por instinto, la navaja se fue derecha a
la cara de la Nati.
— ¡Me ha desgraciado! — chilló la bruja. La sangre le corría por la cara, arrastrando
maquillaje, y cayó de rodillas, con la falda por la cintura y las tetas fuera del escote, todo un
espectáculo. Entonces el portugués Almeida me tiró un derechazo a la boca que falló por
dos centímetros, y agarrándome la muñeca de la navaja se puso a morderme la mano, así
que le clavé los dientes en una oreja y sacudí la cabeza a uno y otro lado hasta que soltó su
presa, gimiendo. Le tiré tres tajos y fallé los tres, pero pude coger su carrerilla y darle un
cabezazo en la nariz, con lo que el diente de oro se le partió y fue a caer encima de la Nati,
que seguía gritando como si se hubiera vuelto loca, mirándose las manos llenas de sangre.
— ¡Hijoputa!... ¡Hijoputa!
Yo seguía flotando y vulnerable. Vi que la niña, con el vestido puesto y su mochila en
la mano, salía hacia la puerta, así que salté por encima de la pareja, y como Porky rebullía
en el suelo agarré la silla donde había estado sentada la Nati y se la rompí en la cabeza.
Después, sin detenerme a mirar el paisaje, me puse los téjanos, agarré las zapatillas y la
camiseta y salí hacia el camión. Abrí las puertas y la niña saltó a mi lado, a la cabina, con el
pecho que le subía y bajaba por la respiración entrecortada. Puse el contacto y la miré. Sus
ojos resplandecían.
— Trocito — dije.
La sangre del taconazo de la Nati me chorreaba por el brazo encima del tatuaje
cuando metí la primera velocidad y llevé el Volvo hasta la carretera. La niña se inclinó
sobre mi, abrazándose a mi cintura, y se puso a besar la herida. Introduje a los Chunguitos
en el radio-cassette mientras la sombra del camión, muy alargada, nos precedía veloz por
el asfalto, rumbo a la frontera y al mar.
De noche no duermooo..,
Amanecía, y yo estaba enamorado hasta más no poder. De vez en cuando, un
destello de faros, de nuevo, saludos de los colegas.
„El Ninja de Cantona informando. Cuentan que ha habido esparrame en
el Pato Alegre, pero que el Llanero Solitario está bien. Suerte al compañero
„Yo, el Cartagenero, a todos los que estáis a la escucha. Acabo de ver
pasar a la parejita. Parece que todo les va bien“.
„Te veo por el retrovisor, Llanero,.. Guau. Vaya chiquita que llevas ahí,
colega. Deja algo para los pobres“.
— Hablan de ti — le dije a la niña.
— Ya lo sé.
— Esto parece uno de esos culebrones de la tele, ¿verdad? Con todo el mundo
pendiente, y tú y yo en la carretera. O mejor, como en esas películas americanas.
— Se llaman road movies.
— ¿Roud qué?
— Road movies. Significa películas de carretera.
Miré por el retrovisor, ni rastro de nuestros perseguidores. Quizá, pensé, se habían
dado por vencidos. Después recordé el diente de oro del portugués Almeida, los gritos de
odio de la Nati, y comprendí que sería estúpido creerlo. Pasaría mucho tiempo antes de
que yo pudiera dormir con los dos ojos cerrados.
— Para película — dije — la que me ha caído encima. En cuanto a la niña y a mí, aún
no tenía ni idea de lo que iba a ocurrir, pero me importaba un carajo. Tras haberme estado
besando un rato la herida, se había limpiado mi sangre de los labios con un pañuelo que
me anudó después alrededor del brazo.
— ¿Tienes novia? — preguntó de pronto.
La miré, desconcertado.
— ¿Novia? No. ¿Por qué?
Se encogió de hombros observando la carretera, como si no le importara mi
respuesta. Pero luego me miró de reojo y volvió a besarme el hombro, por encima del
vendaje, mientras apretaba un poco más el nudo.
— Es un pañuelo de pirata —dijo, como si aquello lo justificara todo.
Después se tumbó en el asiento, apoyó la cabeza sobre mi muslo derecho y se quedó
dormida. Y yo miraba los hitos kilométricos de la carretera y pensaba: lástima. Habría
dado mi salud, y mi libertad, por seguir conduciendo aquel camión hasta una isla desierta
en el fin del mundo.
7. La última playa
— ¡El mar! — exclamó Trocito, emocionada, con los ojos muy abiertos y fijos en la
línea gris del horizonte.
Pero no era el mar. Falsa visión. Luego una falsa alarma más. Así que para cuando
nos acercamos realmente al mar la niña ya empezaba a estar cansada de tanto esperar. Y es
que eso es la vida; estás dieciséis tacos soñando con algo, y cuando por fin ocurre no es
como creías, y vas y quedas como perdido.
— Pues el m ar me parece un charco de lodo — decía ella —. Stevenson exageraba
mucho. Y las películas también.
— Ése no es el mar. Trocito. Espera un poco. Sólo es un río.
Fruncía las cejas igual que una cría cabreada.
Total. Que de río en río cruzamos la frontera sin problemas por Vila Real de Sanco
Antonio, donde cuando vio el mar de verdad ella preguntó qué río es ése, y después
tomamos la carretera de Faro en dirección a Tavira. Allí, ante una de esas playas inmensas
del sur, paré el camión y le toqué el hombro a la niña.
— Ahí lo tienes.
Habría querido recordarla siempre así, muy quieta en la cabina del Volvo 800
Magnum, a mi lado, con aquellos ojos tan grandes y oscuros, fijos en las dunas que
deshilachaba el viento, en la espuma rizada sobre las olas.
— Me parece que estoy enamorada de ti — dijo, sin apartar la vista del mar.
— No jodas — dije yo, por decir algo. Pero tenía la boca seca y ganas de echarme a
llorar, de hundirle la cara en el cuello tibio y olvidarme del mundo y de mi sombra. Pensé
en lo que había sido hasta entonces mi vida. Recordé, como si pasaran de golpe ante mis
ojos, la carretera solitaria, los cafés solos dobles en las gasolineras, la mili a solas en Ceuta,
los colegas del Puerco de Santa María y su soledad, que durante año y medio había sido la
mía. Si hubiera tenido más estudios, me habría gustado saber de qué maneras se conjuga la
palabra soledad, aunque igual resulta que sólo se conjugan los verbos y no las palabras, y
ni soledad ni vida pueden conjugarse con nada. Puta vida y puta soledad, pensé. Y sentí de
nuevo aquello que me ponía como blandito por dentro, igual que cuando era un crío y me
besaba mi madre, y uno estaba a salvo de todo sin sospechar que sólo era una tregua antes
de que hiciera mucho frío.
— Ven.
Le pasé en tomo a la nuca el brazo derecho aún vendado con su pañuelo, y la atraje
hasta mí. Parecía tan pequeña y tan frágil, y seguía oliendo como un crío recién despierto
en la cama. Ya he dicho que nunca fui un tío muy instruido ni sé mucho de sentimientos;
pero comprendí que ese olor, o su recuerdo recobrado, era mi patria y mi memoria. El
único lugar del mundo al que yo deseaba volver y quedarme para siempre.
— ¿Dónde iremos ahora? — preguntó Trocito.
Me gustaba aquel plural. Iremos. Hacía mucho tiempo que nadie se dirigía a mí en
plural.
— ¿Iremos?
— Sí. Tú y yo.
El libro de Stevenson estaba en el suelo, a sus pies. La besé entre los ojos oscuros y
grandes que ya no miraban al mar, sino a mí.
— Trocito — dije.
En el VHF, los compañeros españoles y portugueses enviaban recuerdos al Llanero y
su Petisuis o pedían noticias. Un colega de Faro pasó en dirección a Tavira, reconoció el
Volvo parado junto a la playa y nos envió un saludo lleno de emoción, como si aquello
fuera una telenovela. Apagué la radio.
El día era gris y las olas batían fuerte en la playa cuando bajamos del camión y
anduvimos entre las dunas hasta la orilla. Había gaviotas que revoloteaban alrededor
haciendo cric-cric y ella las miraba fascinada porque nunca las había visto de verdad. — Me
gustan — dijo. — Pues tienen muy mala leche — aclaré. Le pican los ojos a los náufragos
que se duermen en el bote salvavidas.
— Venga ya.
— Te lo juro.
Se quitó las zapatillas para meter los pies en el agua. Las olas llegaban hasta ella
rodeándole las piernas de espuma; algunas le salpicaron los bajos del vestido, que se le
pegaba a los muslos. Se echó a reír feliz, como la niña que aún era, y mojaba las manos en
el agua para hacérsela correr por la cara y el cuello. Había gotas suspendidas en sus
pestañas.
— Te quiero —dije por fin. Pero el viento nos traía espuma y sal sobre la cara y a
cambio se llevaba mis palabras.
— ¿Qué? — preguntó ella. Y yo moví la cabeza, negando con una sonrisa.
— Nada.
Una ola más fuerte nos alcanzó a los dos, y nos abrazamos mojados. Ella estaba tibia
bajo el vestido húmedo y temblaba apoyada contra mi pecho. Mi patria, pensé de nuevo.
Tenía mi patria entre los brazos. Pensé en los compañeros que en ese momento
contemplaban un rectángulo de cielo sobre el muro y las rejas de El Puerto. En los
camioneros pegados al volante. Y entonces dije para mis adentros: os brindo este toro,
colegas.
Después me volví a m irar hacia la carretera y vi detenido junto al Volvo un coche
funerario negro, largo y siniestro como un ataúd. Me lo quedé mirando un rato fijamente,
el coche vacío e inmóvil, y no sentí nada especial; quizá sólo una fatiga densa, tranquila.
Resignada. Aún tenía a Trocito entre los brazos y la mantuve así unos segundos más,
respirando hondo el aire que traía espuma y sal, sintiendo palpitar su carne húmeda,
calentita, contra mi cuerpo. La sangre me batía despacio por las venas. Pum-pum. Pumpum.
— Trocito — dije por última vez.
Entonces la besé muy despacio, sin prisas, saboreándola como si tuviera miel en la
boca y yo estuviera enganchado a esa miel, antes de apartarla de mí, empujándola
suavemente hacia la orilla del mar. Después metí la mano en el bolsillo para sacar la navaja
— Albacete Inox — y le di la espalda, interponiéndome entre ella y las tres figuras que se
acercaban entre las dunas.
— Buenos días — dijo el portugués Almeida.
Con la nariz rota y sin el diente de oro, su sonrisa no era la misma, sino más
apagada y vulgar. Tras él, con un esparadrapo en la cara y los zapatos en la mano para
poder caminar por la arena, venía la Nati despeinada y sin maquillaje. En cuanto a Porky,
cerraba la marcha con una venda en torno a la cabeza y traía un ojo a la funerala. Teman
todo el aspecto de una patética banda de canallas después de pasar una mala noche, y eso
es exactamente lo que habían pasado: la peor noche de su vida. Por supuesto, venían
resueltos a cobrársela.
Empalmé la navaja, cuya hoja de casi dos palmos se enderezó con un relámpago gris
que reflejaba el cielo. Cuando sonó el clac en mi mano derecha, llevé la izquierda hasta el
otro brazo y desanudé el pañuelo para descubrir el tatuaje. Trocito, decía bajo la herida. La
sentí detrás, muy cerca de mí. El viento salado me traía el roce de sus cabellos.
Y era el momento, y era toda mi vida la que estaba allí a orillas del mar en aquella
playa. Y de pronto supe que habían transcurrido todos mis años, con lo bueno y con lo
malo, para que yo terminara viviendo ese instante. Y supe por qué los hombres nacen y
mueren, y siempre son lo que son y nunca lo que desearían ser. Y mientras miraba los ojos
del portugués Almeida y la pistola negra y reluciente que traía en una mano, supe también
que toda mujer, cualquier mujer con lo que de ti mismo encierra en su carne tibia y en la
miel de su boca y entre sus caderas, que es tu pasado y tu memoria, cualquier hermoso
trocito de carne y sangre capaz de hacerte sentir como cuando eras pequeño y consolabas
la angustia de la vida entre los pechos de tu madre, es la única patria que de verdad merece
m atar y morir por ella.
Así que apreté la empuñadura de la navaja y me fui a por el portugués Almeida. Con
un par de cojones.
VOCABULARIO:
hermanastra — сводная сестра
estar en bola — быть на воле
golfa — проныра, хитрюга
murga — мура, дребедень
hijoputa — сукин сын
la mili — служба в армии
veintesiete tacos — двадцать семь годков
talego — каталажка, тюряга
Trocito — Крошка, Малышка
viruta — деньги, „бабки“
picoleto — полицейский кордон
tronco Расо — бестолковый Пако
Coño con la Nati — Мать-перемать эту Нати!
con un colocón tremendo — „с жуткого бодуна“
Hostias con María — Черт побери эту Марию!
curro — работа
vete largando — сматывайся, сваливай
esparrame — шухер, атас
cojones = huevos
pillar — застать
poner las interm itencias — включить аварийные огни
arcén (m) — обочина
cara de gilipollas — лицо придурка
hacer pucheros — расхныкаться
digerir — переварить
de reojo — искоса
chanchullos — свинства
explanada — площадка, открытое место reguero — ручеек, струйка
Me joden los listos — Меня „задолбали“ эти умники
tajo — порез, разрез
cremallera — молния (на одежде)
me acojoné hasta arriba — я обалдел
bragas — трусики
darme una mojada — „замочить“ меня
capar — кастрировать
muelle — пружина
chulo — сутенер
jeta — морда, рожа
maricón — гомосексуалист, „голубой“
tinalpa — ничтожество
enfurruñar — дуться, обижаться
le calcé una hostia — я отвесил ему плюху
pajarraca — переполох nos precedía
veloz — быстро бежала впереди нас
retrovisor — зеркало заднего вида
Venga ya — Да ладно тебе; Ну хватит!
os brindo este toro, colegas — этот бык — в вашу честь, ребята
ataúd — гроб
esparadrapo — пластырь
TRABAJO CON EL TEXTO:
Conteste las siguientes preguntas:
¿Qué se sabe sobre el pasado y el presente de Manuel Jarales Campos?
¿Qué sabe Vd. de:
— la Nati
— don Máximo Larreta
— el portugués Almeida
— Porky?
¿Cuál es su actitud hacia cada uno de estos cuatro? ¿Quién y por qué le parece un
verdadero hijoputa?
¿Cómo se vio la chica en el camión de Manuel?
¿Cómo adivinó que Manuel era diferente de los demás? ¿O fue con él sólo porque le
quedaba un día hasta ser vendida a Máximo barreta?
Primero Manuel llevó a la chica al puticlub, pero luego cambió de idea y volvió para
recogerla y llevarla consigo. ¿Cuáles fueron las razones para ambas decisiones?
El nombre de la protagonista es María, ¿por qué, entonces, Manuel la llama Trocito?
¿Por qué a María le importa tanto ver un día el mar? ¿Es un símbolo el mar? ¿Coincidieron
las esperanzas de la chica con lo que luego vio?
Razone:
¿Por qué el cuento se titula „Un asunto de honor“? ¿Para quién o para quiénes es un
„asunto de honor“? Si es „para quiénes“, ¿cómo entiende estas palabras cada uno de los
protagonistas?
¿Cuál será el desenlace de la pelea final? ¿Quedará vivo Manuel? Si cree que no, ¿cuál será
el destino de María? Si cree que sí, ¿cuáles serán los destinos de los dos?
¿Es duro el mundo de los delicuentes como Nati, Almeida, barreta?
El habla de los personajes contiene mucha jerga. ¿A qué se debe eso? ¿Se puede imaginar
este mismo cuento escrito con un lenguaje más comedido y discreto (сдержанный) o no?
¿Qué tal le parece, el cuento, mejor, ganaría o perdería con eso?
Gabriel García Márquez
Cien años de soledad
Gabriel José de la Concordia García Márquez (Colombia, 1927-2014)
La novela Cien años de soledad, obra maestra de la literatura mundial, es el libro
más querido de muchas personas en todo el planeta.
El realismo mágico está ligado a la personalidad de G.G.Márquez, cuyas obras
revelan las posibilidades expresivas ilimitadas de esa corriente literaria.
No cabe la duda de que a cada quien habla o aprende el español le hace falta leer
esta novela en el idioma original.
Aquí se le presenta sólo la parte inicial (45 páginas) de los Cien años, contándose
con que una vez abierto este libro ya no dejará de tener la atención del lector absorta con
su fábula y protagonistas.
Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano
Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo.
Macondo era entonces una aldea de veinte casas de barro y cañabrava construidas a la
orilla de un río de aguas diáfanas. El mundo era tan reciente, que muchas cosas carecían de
nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Todos los años, por el mes
de marzo, una familia de gitanos desarrapados plantaba su carpa cerca de la aldea, y con
un grande alboroto de pitos y tambores daban a conocer los nuevos inventos. Primero
llevaron el imán. Un gitano barbudo con las manos de gorrión, que se presentó con el
nombre de Melquíades, hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo
llamaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Fue de casa en casa
arrastrando dos lingotes imantados, y todo el mundo se espantó al ver que los objetos
metálicos se movían de sus sitios arrastrándose turbulentamente detrás de los fierros
mágicos de Melquíades. „Las cosas tienen vida propia — pregonaba el gitano con áspero
acento —, todo es cuestión de despertarles el ánima“.
José Arcadio Buendía, cuya desaforada imaginación iba siempre más lejos que el
ingenio de la naturaleza, pensó que era posible servirse de aquella invención inútil para
desentrañar el oro de la tierra. Melquíades, que era un hombre honrado, le previno: „Para
eso no sirve“. Pero José Arcadio Buendía no creía en aquel tiempo en la honradez de los
gitanos, así que cambió su mulo y una partida de chivos por los dos lingotes imantados.
Ursula Iguarán, su mujer, que contaba con aquellos animales para ensanchar el modesto
patrimonio doméstico, no consiguió disuadirlo. „Muy pronto va a sobrarnos oro para
empedrar la casa“, replicó su marido. Durante varios meses exploró palmo a palmo la
región, inclusive el fondo del río, arrastrando los dos lingotes de hierro y recitando en voz
alta el conjuro de Melquíades. Lo único que logró desenterrar fue una armadura oxidada
del siglo XV, cuyo interior tema la resonancia como un enorme calabazo lleno de piedras.
Cuando José Arcadio Buendía y los cuatro hombres de su expedición lograron desarticular
la armadura, encontraron dentro un esqueleto calcificado que llevaba colgado en el cuello
un relicario de cobre con un rizo de mujer.
En marzo volvieron los gitanos. Esta vez llevaban un catalejo y una lupa del tamaño
de un tambor, que exhibieron como el último descubrimiento de los judíos de Amsterdam.
Sentaron una gitana en un extremo de la aldea e instalaron el catalejo a la entrada de la
carpa. Mediante el pago de cinco reales, la gente podía ver a la gitana al alcance de su
mano. „La ciencia ha eliminado las distancias“, pregonaba Melquíades. „Dentro de poco, el
hombre podrá ver lo que ocurre en cualquier lugar de la tierra, sin moverse de su casa”. Un
mediodía ardiente hicieron una asombrosa demostración con la lupa gigantesca: pusieron
un montón de hierba seca en mitad de la calle y le prendieron fuego mediante la
concentración de los rayos solares. A José Arcadio Buendía, quien todavía no acababa de
consolarse por el fracaso de sus imanes, le dio por utilizar aquel invento como un arma de
guerra. Melquíades, otra vez, trató de disuadirlo. Pero terminó por aceptar los dos lingotes
imantados y tres doblones a cambio de la lupa. Úrsula lloró de consternación. Aquel dinero
formaba parte de un cofre de monedas de oro que su padre había acumulado en toda una
vida de privaciones, y que ella había enterrado debajo de la cama en espera de una buena
ocasión para invertirlas. José Arcadio Buendía ni siquiera trató de consolarla, entregado
por entero a sus experimentos tácticos con la abnegación de un científico y aun a riesgo de
su propia vida. Tratando de demostrar los efectos de la lupa en la tropa enemiga, se expuso
él mismo a la concentración de los rayos solares y sufrió quemaduras que se convirtieron
en úlceras y tardaron mucho tiempo en sanar. Ante las protestas de su mujer, alarmada
por tan peligrosa inventiva, estuvo a punto de incendiar la casa. Pasaba largas horas en su
cuarto, haciendo cálculos sobre las posibilidades estratégicas de su arma novedosa, hasta
que logró componer un manual de una asombrosa claridad didáctica y un poder de
convicción irresistible. Lo envió a las autoridades acompañado de numerosos testimonios
sobre sus experimentos y de varios dibujos explicativos, al cuidado de un mensajero que
atravesó la sierra, se extravió en pantanos desmesurados, remontó ríos tormentosos y
estuvo a punto de perecer de las fieras, la desesperación y la peste, antes de conseguir una
ruta de enlace con las muías del correo. A pesar de que el viaje a la capital era poco menos
que imposible, José Arcadio Buendía prometía intentarlo tan pronto como se lo ordenara
el gobierno, con el fin de hacer demostraciones prácticas de su invento ante los poderes
militares. Durante varios años esperó la respuesta. Por último, cansado de esperar, se
lamentó ante Melquíades del fracaso de su iniciativa, y el gitano dio entonces una prueba
convin-' cente de su honradez: le devolvió los doblones a cambio de la lupa, y le dejó
además unos mapas portugueses y varios instrumentos de navegación. De su puño y letra
escribió una apretada síntesis de los estudios del monje Hermann, que dejó a su
disposición para que pudiera servirse del astrolabio y la brújula. José Arcadio Buendía
pasó los largos meses de lluvia encerrado en un cuartito que construyó en el fondo de la
casa para que nadie perturbara sus experimentos. Abandonó por completo las obligaciones
domésticas y permaneció noches enteras en el patio vigilando el curso de los astros. Estuvo
a punto de contraer una insolación por tratar de establecer un método exacto para
encontrar el mediodía. Cuando se hizo experto en el uso y manejo de sus instrumentos,
tuvo una noción del espacio que le permitió navegar por mares incógnitos, visitar
territorios deshabitados y trabar relación con seres espléndidos, sin necesidad de
abandonar su gabinete. Fue esa la época en que adquirió el hábito de hablar a solas,
paseándose por la casa sin hacer caso de nadie, mientras Ursula y los niños se partían el
espinazo en la huerta cuidando la yuca, el plátano, la malanga y berenjena.
De pronto, sin ningún anuncio, su actividad febril se interrumpió y fue sustituida
por una especie de fascinación. Estuvo varios días como hechizado, repitiéndose a sí
mismo en voz baja unas asombrosas conjeturas, sin dar crédito a su propio entendimiento.
Por fin, un martes de diciembre, a la hora del almuerzo, soltó de un golpe la carga de su
tormento. Los niños recordaban hasta el final de su vida la solemnidad con que su padre se
sentó a la cabecera de la mesa, temblando como de fiebre, y les reveló su descubrimiento:
— La tierra es redonda como una naranja.
Ursula perdió la paciencia. „Si quieres volverte loco, vuélvete tú solo“, gritó. „Pero
no trates de arrastrar a los niños en tus ideas de gitano“. José Arcadio Buendía, impasible,
no cedió a la desesperación de su mujer, que en un rapto de cólera le destrozó el astrolabio
contra el suelo. Construyó otro, reunió en el cuartito a los hombres del pueblo y les
demostró, con teorías que para todos resultaron incomprensibles, la posibilidad de
regresar al punto de partida navegando siempre hacia el Oriente. Toda la aldea estaba
convencida de que José Arcadio Buendía había perdido el juicio, cuando llegó Melquíades
a poner las cosas en su punto. Exaltó en público la inteligencia de aquel hombre que por
pura especulación astronómica había construido una teoría ya comprobada en la práctica,
aunque desconocida hasta entonces en Macondo, y como una prueba de su admiración le
hizo un regalo que había de ejercer una influencia terminante en el futuro de la aldea: un
laboratorio de alquimia.
Para esa época, Melquíades había envejecido con una rapidez asombrosa. En sus
primeros viajes parecía tener la misma edad de José Arcadio Buendía. Pero mientras éste
conservaba su fuerza descomunal, que le permitía derribar un caballo agarrándolo por las
orejas, el gitano parecía sufrir una dolencia tenaz. Era, en realidad, el resultado de
numerosas enfermedades contraídas en sus incontables viajes alrededor del mundo. Según
él mismo le contó a José Arcadio Buendía mientras lo ayudaba a montar el laboratorio, la
muerte lo seguía a todas partes, sin decidirse a darle el golpe final. Era un fugitivo de
muchísimas plagas y catástrofes. Sobrevivió a la pelagra en Persia, al escorbuto en el
archipiélago de Malasia, a la lepra en Alejandría, al beriberi en el Japón, a la peste
bubónica en Madagascar, al terremoto de Sicilia y a un naufragio en el estrecho de
Magallanes. Aquel ser prodigioso que decía poseer las claves de Nostradamus, era un
hombre lúgubre, envuelto en un aura triste, con una mirada asiática que parecía conocer el
otro lado de las cosas. Pero a pesar de su inmensa sabiduría y de su ámbito misterioso,
vivía enredado en los minúsculos problemas de la vida cotidiana. Se quejaba de dolencias
de viejo, sufría por los más insignificantes percances económicos y había dejado de reír
desde hacía mucho tiempo, porque el escorbuto le había arrancado los dientes. Aquel
sofocante mediodía en que Melquíades reveló sus secretos, fue el principio de una gran
amistad. Los niños, Aureliano, que no tenía entonces más de cinco años, y José Arcadio, su
hermano mayor, se asombraron con sus relatos fantásticos. Ursula, en cambio, conservó
un mal recuerdo de aquella visita, porque entró al cuarto en el momento en que
Melquíades rompió por distracción un frasco de bicloruro de mercurio.
— Es el olor del demonio — dijo ella.
— En absoluto — corrigió Melquíades —. Está comprobado que el demonio tiene
propiedades sulfúricas, y esto no es más que un poco de solimán.
Pero Úrsula no le hizo caso, sino que se llevó los niños a rezar. Aquel olor mordiente
quedaría para siempre en su memoria, vinculado al recuerdo de Melquíades.
El rudimentario laboratorio tenía un atanor primitivo, una imitación del huevo
filosófico y un destilador construido por los propios gitanos. Además de estas cosas,
Melquíades dejó muestras de los siete metales correspondientes a los siete planetas, las
fórmulas de Moisés y Zósimo para el doblado del oro, y una serie de apuntes y dibujos
sobre los procesos del Gran Magisterio, que permitían a quien supiera interpretarlos
intentar la fabricación de la piedra filosofal. Seducido por la simplicidad de las fórmulas
para doblar el oro, José Arcadio Buendía cortejó a Úrsula durante varias semanas, para
que le permitiera desenterrar sus monedas coloniales y aumentarlas tantas veces como era
posible subdividir el mercurio. Úrsula cedió, como ocurría siempre, ante la inquebrantable
obstinación de su marido. Entonces José Arcadio Buendía echó treinta doblones en una
cazuela, y los fundió con cobre y plomo. Puso a hervir todo a fuego vivo en un caldero hasta
obtener un jarabe espeso y pestilente más parecido al caramelo vulgar que al oro
magnífico. En desesperados procesos de destilación la preciosa herencia de Úrsula quedó
reducida a un chicharrón carbonizado que no consiguieron desprender del fondo del
caldero.
Cuando volvieron los gitanos, Úrsula había predispuesto contra ellos a toda la
población. Pero la curiosidad pudo más que el temor, porque aquella vez los gitanos
recorrieron la aldea haciendo un ruido ensordecedor con toda clase de instrumentos
musicales, mientras el pregonero anunciaba la exhibición del hallazgo más fabuloso del
mundo. De modo que todo el mundo fue a la carpa, y mediante el pago de un centavo
vieron un Melquíades juvenil, repuesto, desarrugado, con una dentadura nueva y radiante.
Quienes recordaban su dentadura destruida por el escorbuto, sus mejillas fláccidas y sus
labios marchitos, se estremecieron de pavor ante aquella prueba terminante de los poderes
sobrenaturales del gitano. El pavor se convirtió en pánico cuando Melquíades se sacó los
dientes, intactos, y se los mostró al público por un instante — un instante fugaz en que
volvió a ser el mismo hombre decrépito de los años anteriores — y se los puso otra vez y
sonrió de nuevo con un dominio pleno de su juventud restaurada. Hasta el propio José
Arcadio Buendía consideró que los conocimientos de Melquíades habían llegado a
extremos intolerables, pero experimentó un alivio cuando el gitano le explicó a solas el
mecanismo de su dentadura postiza. Aquello le pareció a la vez tan sencillo y prodigioso,
que de la noche a la mañana perdió todo interés en las investigaciones de alquimia; sufrió
una nueva crisis de mal humor, no volvió a comer en forma regular y se pasaba el día
dando vueltas por la casa. „En el mundo están ocurriendo cosas increíbles“, le decía a
Ursula. „Ahí mismo, al otro lado del río, hay toda clase de aparatos mágicos, mientras
nosotros seguimos viviendo como los burros“. Quienes lo conocían desde los tiempos de la
fundación de Macondo, se asombraban de cuánto había cambiado bajo la influencia de
Melquíades.
Al principio, José Arcadio Buendía era una especie de patriarca juvenil, que daba
instrucciones para la siembra y consejos para la crianza de niños y animales; y colaboraba
con todos, aun en el trabajo físico, para la buena marcha de la comunidad. Como su casa
fue desde el primer momento la mejor de la aldea, las otras fueron arregladas a su imagen
y semejanza. Tenía una salita amplia y bien iluminada, un corredor en forma de terraza
con flores de colores alegres, dos dormitorios, un patio con un castaño gigantesco, un
huerto bien plantado y un corral donde vivían los chivos, cerdos y las gallinas. Los únicos
animales prohibidos no sólo en la casa, sino en todo el poblado, eran los gallos de pelea.
La laboriosidad de Ursula andaba a la par con la de su marido. Activa, menuda,
severa, aquella mujer de nervios inquebrantables parecía estar en todas partes desde el
amanecer hasta muy entrada la noche. Gracias a ella, los pisos de tierra, los muros de
barro, los rústicos muebles de madera construidos por ellos mismos estaban siempre
limpios, y los viejos arcones donde se guardaba la ropa exhalaban un tibio olor de hierbas.
José Arcadio Buendía, que era el hombre más emprendedor de la aldea, había
dispuesto de tal modo la posición de las casas, que desde todas podía llegarse al río y
abastecerse de agua con igual esfuerzo, y ninguna casa recibía más sol que otra a la hora
del calor. En pocos años, Macondo, con sus 300 habitantes, se hizo la aldea más ordenada
y laboriosa que cualquiera de las conocidas hasta entonces. Era en verdad una aldea feliz,
donde nadie era mayor de treinta anos y donde nadie había muerto.
Desde los tiempos de la fundación, José Arcadio Buendía construyó trampas y
jaulas. En poco tiempo llenó de pájaros no sólo la propia casa, sino todas las de la aldea. El
concierto de tantos pájaros distintos llegó a ser tan aturdidor, que Ursula se tapó los oídos
con cera de abejas para no perder el sentido de la realidad. La primera vez que llegó la
tribu de Melquíades vendiendo bolas de vidrio para el dolor de cabeza, todo el mundo se
sorprendió de que hubieran podido encontrar aquella aldea perdida en la ciénaga, y los
gitanos confesaron que se habían orientado por el canto de los pájaros.
Aquel espíritu de iniciativa social desapareció en poco tiempo, arrastrado por la
fiebre de los imanes, los cálculos astronómicos y los sueños de conocer las maravillas del
mundo. De emprendedor y limpio, José Arcadio Buendía se convirtió en un hombre de
aspecto holgazán, descuidado en el vestir, con una barba salvaje que Ursula lograba
cuadrar a duras penas con un cuchillo de cocina. Algunos lo consideraron víctima de algún
extraño sortilegio. Pero hasta los más convencidos de su locura abandonaron trabajo y
familia para seguirlo, cuando se echó al hombro sus herramientas, y pidió el concurso de
todos para abrir una trocha que pusiera a Macondo en contacto con los grandes inventos.
José Arcadio Buendía ignoraba por completo la geografía de la región. Sabía que
hacia el oriente estaba la sierra impenetrable, y al otro lado de la sierra la antigua ciudad
de Riohacha. En su juventud, él y sus hombres, con mujeres y niños, atravesaron la sierra
buscando una salida al mar, y al cabo de veintiséis meses desistieron de la empresa y
fundaron a Macondo para no tener que emprender el camino de regreso. Era, pues, una
ruta que no le interesaba, porque sólo podía conducirlo al pasado. Al sur estaban los
pantanos, cubiertos de una eterna nata vegetal, y el vasto universo de la ciénaga grande,
que, según testimonio de los gitanos, carecía de límites. Los gitanos navegaban seis meses
por esa ruta antes de alcanzar el cinturón de tierra firme por donde pasaban las muías del
correo. De acuerdo con los cálculos de José Arcadio Buendía, la única posibilidad de
contacto con la civilización era la ruta del norte. De modo que repartió las herramientas y
armas de cacería a los mismos hombres que lo acompañaron en la fundación de Macondo;
echó en una mochila sus instrumentos de orientación y sus mapas, y emprendió la
temeraria aventura.
Los primeros días no encontraron obstáculos. Descendieron por la ribera del río
hasta el lugar en que años antes habían encontrado la armadura del guerrero, y allí
penetraron al bosque por un sendero de naranjos silvestres. Al término de la primera
semana, mataron y asaron un venado, pero comieron la mitad y salaron el resto para los
próximos días, con esa precaución trataban de aplazar la necesidad de seguir comiendo
guacamayas, cuya carne azul tenía un áspero sabor de almizcle. Luego, durante más de diez
días, no volvieron a ver el sol. Se hicieron cada vez más lejanos los gritos de los pájaros y de
los monos, y el mundo se volvió triste para siempre. Los hombres de la expedición se
vieron en el paraíso de humedad y silencio, anterior al pecado original, donde las botas se
hundían en el suelo y los machetes destrozaban lirios sangrientos y salamandras doradas.
Durante una semana, casi sin hablar, avanzaron como sonámbulos respirando el sofocante
olor de sangre. No podían regresar, porque la trocha que iban abriendo a su paso se volvía
a cerrar en poco tiempo, con una vegetación nueva que casi veían crecer ante sus ojos. „No
importa“, decía José Arcadio Buendía. „Lo esencial es no perder la orientación“. Siempre
pendiente de la brújula, siguió guiando a sus hombres hacia el norte invisible, hasta que
lograron salir de la región encantada. Era una noche densa, sin estrellas. Agotados por la
prolongada travesía, colgaron las hamacas y durmieron a fondo por primera vez en dos
semanas. Cuando despertaron, ya con el sol alto, se quedaron pasmados de fascinación.
Frente a ellos, rodeado de heléchos y palmeras, blanco y polvoriento en la silenciosa luz de
la mañana, estaba un enorme galeón español. Su casco estaba firmemente enclavado en un
suelo de piedras. En el interior no había nada más que un bosque de flores.
El hallazgo del galeón, indicio de la proximidad del mar quebrantó el ímpetu de José
Arcadio Buendía. Consideraba como una burla de su travieso destino haber buscado el mar
sin encontrarlo, al precio de sacrificios y penalidades sin cuento, y haberlo encontrado
entonces sin buscarlo, atravesado en su camino como un obstáculo insalvable. Terminó
frente a ese mar color de ceniza, espumoso y sucio, que no merecía los riesgos y sacrificios
de su aventura.
— ¡Carajo! — gritó —. Macondo está rodeado de agua por todas partes.
„Nunca llegaremos a ninguna parte“, se lamentaba ante Ursula. „Aquí nos hemos de
pudrir en vida sin recibir los beneficios de la ciencia“. Esa certidumbre lo llevó a concebir
el proyecto de trasladar a Macondo a un lugar más propicio. Pero esta vez, Ursula se
anticipó a sus designios febriles. En una secreta e implacable labor de hormiguita
predispuso a las mujeres de la aldea contra sus hombres, que ya empezaban a prepararse
para la mudanza. José Arcadio Buendía no supo en qué momento sus planes fueron
enredados en una maraña de pretextos y evasivas, hasta convertirse en pura y simple
ilusión. Ursula lo observó con una atención inocente, y hasta sintió por él un poco de
piedad, la m añana en que lo encontró en el cuartito del fondo comentando entre dientes
sus sueños de mudanza, mientras colocaba en sus cajas las piezas del laboratorio. Lo dejó
terminar. Lo dejó clavar las cajas y poner sus iniciales encima con un lápiz entintado, sin
hacerle ningún reproche, pero sabiendo ya que él sabía (porque se lo oyó decir en sus
sordos monólogos) que los hombres del pueblo no lo seguirían en su empresa. Sólo cuando
empezó a desmontar la puerta del cuartito, Ursula se atrevió a preguntarle por qué lo
hacía, y él le contestó con una cierta amargura: „Puesto que nadie quiere irse, nos iremos
solos“. Ursula no se alteró.
— No nos iremos — dijo —. Aquí nos quedamos, porque aquí hemos tenido un hijo.
— Todavía no tenemos un muerto — dijo él —. Uno no es de ninguna parte mientras
no tenga un muerto bajo la tierra.
Ursula replicó, con una suave firmeza:
— Si es necesario que yo me muera para que se queden aquí, me muero.
José Arcadio Buendía no creyó que fuera tan rígida la voluntad de su mujer. Trató
de seducirla con el hechizo de su fantasía, con la promesa de un mundo prodigioso donde
bastaba con echar unos líquidos mágicos en la tierra para que las plantas dieran frutos a
voluntad del hombre, y donde se vendían a precio de baratillo toda clase de aparatos para
el dolor. Pero Ursula fue insensible a su clarividencia.
— En vez de andar pensando en tus alocadas novelerías, debes ocuparte de tus hijos
— replicó —. Míralos cómo están, abandonados a la buena de Dios, igual que los burros.
José Arcadio Buendía tomó al pie de la letra las palabras de su mujer. Miró a través
de la ventana y vio a los dos niños descalzos en la huerta soleada, y tuvo la impresión de
que sólo en aquel instante habían empezado a existir, concebidos por el conjuro de Ursula.
Algo ocurrió entonces en su interior, algo misterioso y definitivo que lo desarraigó de su
tiempo actual y lo llevó a la deriva por una región inexplorada de los recuerdos. Mientras
Ursula seguía barriendo la casa que ahora estaba segura de no abandonar en el resto de su
vida, él permaneció contemplando a los niños con mirada absorta, hasta que los ojos se le
humedecieron y se los secó con el dorso de la mano, y exhaló un hondo suspiro de
resignación.
— Bueno — dijo —. Diles que vengan a ayudarme a sacar las cosas de los cajones.
José Arcadio, el mayor de los niños, había cumplido catorce años. Tenía la cabeza
cuadrada, el pelo hirsuto y el carácter voluntarioso de su padre. Aunque llevaba el mismo
impulso de crecimiento y fortaleza física, ya desde entonces era evidente que carecía de
imaginación. Fue concebido y dado a luz durante la penosa travesía de la sierra, antes de la
fundación de Macondo, y sus padres dieron gracias al cielo al comprobar que no tenía
ningún órgano de animal. Aureliano, el primer ser humano que nació en Macondo, iba a
cumplir seis años en marzo. Era silencioso y retraído. Había llorado en el vientre de su
madre y nació con los ojos abiertos. Mientras le cortaban el ombligo movía la cabeza de un
lado a otro reconociendo las cosas del cuarto, y examinaba el rostro de la gente con una
curiosidad sin asombro. Luego, indiferente a quienes se acercaban a conocerlo, mantuvo la
atención concentrada en el techo de palma, que parecía a punto de derrumbarse bajo la
tremenda presión de la lluvia. Ursula no volvió a acordarse de la intensidad de esa mirada
hasta un día en que el pequeño Aureliano, a la edad de tres años, entró a la cocina en el
momento en que ella retiraba del fogón y ponía en la mesa una olla de caldo hirviendo. El
niño, perplejo en la puerta, dijo: „Se va a caer“. La olla estaba bien puesta en el centro de la
mesa, pero tan pronto como el niño hizo el anuncio, inició un movimiento irrevocable
hacia el borde, como impulsada por un dinamismo interior, y se despedazó en el suelo.
Ursula, alarmada, le contó el episodio a su marido, pero éste lo interpretó como un
fenómeno natural. Así fue siempre, ajeno a la existencia de sus hijos, en parte porque
consideraba la infancia como un período de insuficiencia mental, y en parte porque
siempre estaba demasiado absorto en sus propias especulaciones quiméricas.
Pero desde la tarde en que llamó a los niños para que le ayudaran a desempacar las
cosas del laboratorio, les dedicó sus horas mejores. En el cuartito apartado les enseñó a
leer y escribir y a sacar cuentas, y les habló de las maravillas del mundo no sólo hasta
donde le alcanzaban sus conocimientos, sino forzando a extremos increíbles los límites de
su imaginación. Fue así como los niños terminaron por aprender que en el extremo
meridional del Africa había hombres tan inteligentes y pacíficos que su único
entretenimiento era sentarse a pensar, y que era posible atravesar a pie el mar Egeo
saltando de isla en isla hasta el puerto de Salónica. Aquellas alucinantes sesiones quedaron
para siempre impresas en la memoria de los niños.
Una tarde de marzo José Arcadio Buendía interrumpió la lección de física, y se
quedó fascinado, con la mano en el aire y los ojos inmóviles, oyendo a la distancia los pitos
y tam ­ bores de los gitanos que una vez más llegaban a la aldea, pregonando el último y
asombroso descubrimiento de los sabios de Memphis.
Eran gitanos nuevos. Hombres y mujeres jóvenes que sólo conocían su propia
lengua, cuyos bailes y músicas sembraron en las calles un pánico de alegría, con sus loros
pintados de todos los colores que recitaban romanzas italianas, y la gallina que poma un
centenar de huevos, y el mono am aestrado que adivinaba el pensamiento, y la máquina
múltiple que servía al mismo tiempo para pegar botones y bajar la fiebre, y el aparato para
olvidar los malos recuerdos, y el emplasto para perder el tiempo, y un millar de
invenciones más, tan ingeniosas, que José Arcadio Buendía quiso inventar la máquina de
la memoria para poder acordarse de todas. En un instante los gitanos transformaron la
aldea. Los habitantes de Macondo se encontraron de pronto perdidos en sus propias calles,
aturdidos por la feria multitudinaria.
Llevando un niño de cada mano para no perderlos en el tumulto, José Arcadio
Buendía andaba como un loco buscando a Melquíades por todas partes, para que le
revelara los infinitos secretos de aquella pesadilla fabulosa. Se dirigió a varios gitanos que
no entendieron su lengua. Por último llego hasta el lugar donde Melquíades solía plantar
su tienda, y encontró un armenio taciturno que anunciaba en castellano un jarabe para
hacerse invisible. Se tomó de un golpe una copa de la sustancia amarilla, cuando José
Arcadio Buendía se abrió paso a empujones por entre el grupo que presenciaba el
espectáculo, y alcanzó a hacer la pregunta. El gitano, antes de convertirse en un charco de
alquitrán pestilente y humeante, le dio la respuesta: „Melquíades murió”. Aturdido por la
noticia, José Arcadio Buendía permaneció inmóvil, hasta que el grupo se dispersó atraído
por otros artificios y el charco del armenio taciturno se evaporó por completo. Más tarde,
otros gitanos le confirmaron que en efecto Melquíades había sucumbido en los médanos de
Singapur, y su cuerpo había sido arrojado en el lugar más profundo del mar de Java. A los
niños no les interesó la noticia. Estaban obstinados en que su padre los llevara a conocer la
novedad de los sabios de Memphis, anunciada a la entrada de una tienda que, según
decían, perteneció al rey Salomón. Tanto insistieron, que José Arcadio Buendía pagó los
treinta reales y los condujo hasta el centro de la carpa, donde había un gigante de torso
peludo y cabeza rapada, con un anillo de cobre en la nariz y una pesada cadena de hierro
en el tobillo, custodiando un cofre de pirata. Al ser destapado por el gigante, el cofre dejó
escapar un aliento glacial. Dentro sólo había un enorme bloque transparente.
Desconcertado, sabiendo que los niños esperaban una explicación inmediata, José Arcadio
Buendía se atrevió a murmurar:
— Es el diamante más grande del mundo.
— No — corrigió el gitano —. Es hielo.
José Arcadio Buendía, sin entender, extendió la mano hacia el témpano, pero el
gigante se la apartó. „Cinco reales más para tocarlo”, dijo. José Arcadio Buendía los pagó, y
entonces puso la mano sobre el hielo, y la mantuvo puesta varios minutos, mientras el
corazón le hinchaba de temor y de júbilo al contacto del misterio. Sin saber qué decir, pagó
otros diez reales por sus hijos. El pequeño José Arcadio se negó a tocarlo. Aureliano, en
cambio, dio un paso hacia adelante, puso la mano y la retiró en seguida. „Está hirviendo“,
exclamó asustado. Pero su padre no le prestó atención. En aquel momento se olvidó de la
frustración de sus empresas delirantes y del cuerpo de Melquíades abandonado al apetito
de los calamares. Pagó otros cinco reales, y con la mano puesta en el témpano, como
expresando un testimonio sobre el texto sagrado, exclamó:
— Este es el gran invento de nuestro tiempo.
Cuando el pirata Francis Drake asaltó la Riohacha, en el siglo XVI, la bisabuela de
Ursula Iguarán se asustó tanto con el estampido de los cañones, que perdió el control de
los nervios y se sentó en un fogón encendido. Las quemaduras la dejaron convertida en
una esposa inútil para toda la vida. Podía sentarse sólo de medio lado, y algo extraño le
quedó en el modo de andar, por eso nunca volvió a caminar en público. Renunció a hábitos
sociales obsesionada por la idea de que su cuerpo exhalaba el olor a chamusquina. Su
marido, un comerciante aragonés con quien tenía dos hijos, gastó media tienda en
medicinas y entretenimientos buscando la manera de aliviar sus terrores. Por último
liquidó el negocio y llevó la familia a vivir lejos del mar, en una ranchería de indios
pacíficos, donde le construyó a su mujer un dormitorio sin ventanas para que no tuvieran
por donde entrar los piratas de sus pesadillas.
En la escondida ranchería vivía de mucho tiempo atrás un criollo cultivador de
tabaco, don José Arcadio Buendía, con quien el bisabuelo de Ursula estableció una
sociedad tan productiva que en pocos años hicieron una fortuna. Varios siglos más tarde, el
tataranieto del criollo se casó con la tataranieta del aragonés. Estaban ligados hasta la
muerte por un lazo más sólido que el amor: un común remordimiento de conciencia. Eran
primos entre sí. Habían crecido juntos en la antigua ranchería que sus antepasados
transformaron con su trabajo y sus buenas costumbres en uno de los mejores pueblos de la
provincia. Aunque su matrimonio era previsible desde que vinieron al mundo, cuando ellos
expresaron la voluntad de casarse, sus propios parientes trataron de impedirlo. Tenían el
temor de que aquellos cabos de dos razas secularmente entrecruzadas pasaran por la
vergüenza de engendrar iguanas. Ya existía un precedente tremendo. Una tía de Ursula,
casada con un tío de José Arcadio Buendía, tuvo un hijo que pasó toda la vida con unos
pantalones englobados, y que murió desangrado después de haber vivido cuarenta y dos
años en el más puro estado de virginidad, porque nació y creció con una cola con pelos en
la punta. Era una cola de cerdo que no dejó ver nunca a ninguna mujer, y que le costó la
vida cuando un carnicero amigo le hizo el favor de cortársela con una hachuela. José
Arcadio Buendía, con la ligereza de sus diecinueve años, resolvió el problema con una sola
frase: „No me importa tener cochinitos, siempre que puedan hablar“. Así que se casaron
con una fiesta que duró tres días. Hubieran sido felices desde entonces si la madre de
Úrsula no la hubiera aterrorizado con toda clase de pronósticos siniestros sobre su
descendencia, hasta el extremo de conseguir que rehusara consumar el matrimonio.
Temiendo que el corpulento y voluntarioso marido la violara dormida, Úrsula se poma
antes de acostarse un pantalón rudimentario que su madre le fabricó con lona de velero y
reforzado con un sistema de correas entrecruzadas. Así estuvieron varios meses. Durante el
día, él pastoreaba sus gallos de pelea y ella bordaba en bastidor con su madre. Durante la
noche pasaban varias horas con una ansiosa violencia que ya parecía un sustituto del acto
de amor, hasta que la intuición popular olfateó que algo irregular estaba ocurriendo, y
apareció el rumor de que Úrsula seguía virgen un año después de casada, porque su
marido era impotente. José Arcadio Buendía fue el último que conoció el rumor.
— Ya ves, Úrsula, lo que anda diciendo la gente — le dijo a su mujer con mucha
calma.
— Déjalos que hablen — dijo ella —. Nosotros sabemos que no es cierto.
De modo que la situación siguió igual por otros seis meses, hasta el domingo trágico
en que José Arcadio Buendía le ganó una pelea de gallos a Prudencio Aguilar. Furioso,
exaltado por la sangre de su animal, el perdedor se apartó de José Arcadio Buendía para
que toda la gallera pudiera oír lo que iba a decirle.
— Te felicito — gritó —. A ver si por fin ese gallo le hace el favor a tu mujer.
José Arcadio Buendía, sereno, recogió su gallo. „Vuelvo en seguida“, dijo a todos. Y
luego, a Prudencio Aguilar:
— Y tú, anda a tu casa y ármate, porque te voy a matar.
Diez minutos después volvió con la lanza gruesa de su abuelo. En la puerta de la
gallera, donde se había concentrado medio pueblo, Prudencio Aguilar lo esperaba. No tuvo
tiempo de defenderse. La lanza de José Arcadio Buendía, arrojada con la fuerza de un toro,
le atravesó la garganta. Esa noche José Arcadio Buendía entró en el dormitorio cuando su
mujer se estaba poniendo el pantalón de castidad. Le ordenó: „Quítate eso“. Ursula no
puso en duda la decisión de su marido. „Tú serás responsable de lo que pase“, murmuró.
José Arcadio Buendía clavó la lanza en el piso de tierra.
— Si has de parir iguanas, criaremos iguanas — dijo —. Pero no habrá más muertos
en este pueblo por culpa tuya.
Era una buena noche de junio, fresca y con luna, y estuvieron despiertos en la cama
hasta el amanecer, indiferentes al viento que pasaba por el dormitorio, cargado con el
llanto de los parientes de Prudencio Aguilar.
El asunto fue clasificado como un duelo de honor, pero a ambos les quedó un
malestar en la conciencia. Una noche en que no podía dormir, Ursula salió a tomar agua en
el patio y vio a Prudencio Aguilar junto a la tinaja. Estaba con una expresión muy triste,
tratando de mojar con un tapón el hueco de su garganta. No le produjo miedo, sino
lástima. Volvió al cuarto a contarle a su esposo lo que había visto, pero él no le hizo caso.
„Los muertos no salen“, dijo. „Lo que pasa es que no podemos con el peso de la
conciencia“.
Dos noches después, Ursula volvió a ver a Prudencio Aguilar en el baño, lavándose
con el tapón la sangre cristalizada del cuello. Otra noche lo vio paseándose bajo la lluvia.
José Arcadio Buendía, fastidiado por las alucinaciones de su mujer, salió al patio armado
con la lanza. Allí estaba el muerto con su expresión triste.
— Vete al carajo — le gritó José Arcadio Buendía —. Cuantas veces regreses volveré a
matarte.
Prudencio Aguilar no se fue, ni José Arcadio Buendía se atrevió a arrojar la lanza.
Desde entonces no pudo dormir bien. Lo atormentaba la inmensa desolación con que el
muerto lo había mirado desde la lluvia y la honda nostalgia que tenía a los vivos. „Debe
estar sufriendo mucho“, le decía a Ursula. „Se ve que está muy solo“. Ella estaba tan
conmovida que cuando vio al muerto buscando agua, le empezó a poner tazones por toda
la casa. Una noche en que lo encontró lavándose las heridas en su propio cuarto, José
Arcadio Buendía no pudo resistir más.
— Está bien, Prudencio — le dijo —. Nos iremos de este pueblo, lo más lejos que
podamos, y no regresaremos jamás. Ahora vete tranquilo.
Fue así como emprendieron la travesía de la sierra. Varios amigos de José Arcadio
Buendía, jóvenes como él, desmantelaron sus casas y se dirigieron con sus mujeres y sus
hijos hacia la tierra que nadie les había prometido. Antes de partir, José Arcadio Buendía
enterró la lanza en el patio y degolló uno tras otro sus magníficos gallos de pelea, confiando
en que de esa forma le daba un poco de paz a Prudencio Aguilar. Lo único que se llevó
Ursula fue un baúl con sus ropas de recién casada, unos pocos útiles domésticos y el
cofrecito con monedas de oro que heredó de su padre. No se trazaron un itinerario
definido. Solamente procuraban viajar en sentido contrario al camino de Riohacha para no
dejar ningún rastro ni encontrar gente conocida. Fue un viaje absurdo. A los catorce meses,
con el estómago dañado por la carne de monos y el caldo de culebras, Ursula dio a luz un
hijo con todas sus partes humanas. Había hecho la mitad del camino en una hamaca que
dos hombres llevaban en hombros, porque las venas se le reventaban como burbujas. Una
mañana, después de casi dos años de travesía, fueron los primeros mortales que vieron el
lado occidental de la sierra. Desde la cumbre nublada contemplaron la inmensa llanura
acuática de la ciénaga. Pero nunca encontraron el mar. Una noche, después de varios
meses de andar perdidos por entre los pantanos, lejos ya de los últimos indígenas que
encontraron en el camino, acamparon a la orilla de un río pedregoso. José Arcadio Buendía
soñó esa noche que en aquel lugar se levantaba una ciudad ruidosa con casas de paredes de
espejo. Preguntó qué ciudad era aquella, y le contestaron con un nombre que nunca había
oído, que no tema significado alguno, pero que tuvo en el sueño una resonancia
sobrenatural: Macondo. Al día siguiente convenció a sus hombres de que nunca
encontrarían el mar. Les ordenó derribar los árboles para hacer un claro junto al río, en el
lugar más fresco de la orilla, y allí fundaron la aldea.
José Arcadio Buendía no logró descifrar el sueño de las casas con paredes de espejos
hasta el día en que conoció el hielo. Entonces creyó entender su profundo significado.
Pensó que en un futuro próximo podrían fabricarse bloques de hielo en gran escala, a base
de un material tan cotidiano como el agua, y construir con ellos las nuevas casas de la
aldea. Macondo dejaría de ser un lugar ardiente para convertirse en una ciudad invernal. Si
no insistió en sus tentativas de construir una fábrica de hielo, fue porque entonces estaba
positivamente entusiasmado con la educación de sus hijos, en especial la de Aureliano, que
había revelado desde el primer momento una rara intuición alquímica. El laboratorio había
sido desempolvado. Revisando las notas de Melquíades, ahora serenamente, sin la
exaltación, trataron de desprender el oro de Ursula del fondo del caldero. El joven José
Arcadio participó apenas en el proceso. Mientras su padre sólo tenía cuerpo y alma para el
atanor, el voluntarioso primogénito, que siempre fue demasiado grande para su edad, se
convirtió en un adolescente monumental. Una noche Ursula entró en el cuarto cuando él se
quitaba la ropa para dormir, y experimentó un confuso sentimiento de vergüenza y piedad:
era el primer hombre que veía desnudo, después de su esposo, y estaba tan bien equipado
para la vida, que le pareció anormal. Ursula, embarazada por tercera vez, vivió de nuevo
sus terrores de recién casada.
Por aquel tiempo iba a la casa una mujer alegre, deslenguada, provocativa, que
ayudaba en los oficios domésticos y sabía leer el futuro en las barajas. Úrsula le habló de su
hijo. Pensaba que su desproporción era algo tan desnaturalizado como la cola de cerdo del
primo. „Al contrario“, dijo la mujer. „Será feliz“. Para confirmar su pronóstico llevó los
naipes a la casa pocos días después, y se encerró con José Arcadio en un depósito de
granos. Colocó las barajas con mucha calma en un viejo mesón de carpintería, hablando de
cualquier cosa, mientras el muchacho esperaba cerca de ella más aburrido que intrigado.
De pronto extendió la mano y lo tocó. „Qué bárbaro“, dijo, sinceramente asustada, y fue
todo lo que pudo decir. José Arcadio sintió que los huesos se le llenaban de espuma, y que
tema unos terribles deseos de llorar. La mujer no le hizo ninguna insinuación. Pero José
Arcadio la siguió buscando toda la noche en el olor de humo que ella tenía en las axilas y
que se le quedó metido debajo del pellejo. Quería estar con ella en todo momento, quería
que ella fuera su madre que nunca salieran del granero y que le dijera qué bárbaro, y que lo
volviera a tocar y a decirle qué bárbaro. Un día no pudo soportar más y fue a buscarla a su
casa. Hizo una visita formal, incomprensible, sentado en la sala sin pronunciar una
palabra. En ese momento no la deseó. La encontraba distinta, enteramente ajena a la
imagen que inspiraba su olor, como si fuera otra. Tomó el café y abandonó la casa
deprimido. Esa noche la volvió a desear con una ansiedad brutal, pero entonces no la
quería como era en el granero, sino como había sido aquella tarde.
Días después, de un modo intempestivo, la mujer lo llamó a su casa, donde estaba
sola con su madre, y lo hizo entrar en el dormitorio con el pretexto de enseñarle un truco
de barajas. Entonces lo tocó con tanta libertad que él sufrió una desilusión y experimentó
más miedo que placer. Ella le pidió que esa noche fuera a buscarla. Él estuvo de acuerdo,
por salir del paso, sabiendo que no sería capaz de ir. Pero esa noche, en la cama ardiente,
comprendió que tenía que ir a buscarla aunque no fuera capaz. Se vistió a tientas, oyendo
en la oscuridad la reposada respiración de su hermano, la tos seca de su padre en el cuarto
vecino, el barullo de las galliñas en el patio, el zumbido de los mosquitos, el bombo de su
corazón y salió a la calle dormida. Empujó su puerta con la punta de los dedos. Desde el
instante en que entró, de medio lado y tratando de no hacer ruido, sintió el olor. Todavía
estaba en la salita donde los tres hermanos de la mujer colgaban las hamacas en posiciones
que él ignoraba y qué no podía determinar en las tinieblas, así que le faltaba atravesarla a
tientas, empujar la puerta del dormitorio y orientarse allí de tal modo que no se equivocara
de cama. Lo consiguió. Tropezó con las hamacas, que estaban más bajas de lo que él había
supuesto, y un hombre que roncaba hasta entonces se revolvió en el sueño y dijo con una
especie de desilusión: „Era miércoles“. De pronto, en la oscuridad absoluta, comprendió
que estaba completamente desorientado. En la estrecha habitación dormían la madre, otra
hija con el marido y dos niños, y la mujer que tal vez no lo esperaba. Permaneció inmóvil
un largo rato, cuando una mano, con todos los dedos extendidos, le tropezó la cara. No se
sorprendió, porque sin saberlo lo había estado esperando. Entonces se confió a aquella
mano, y en un terrible estado de agotamiento se dejó llevar hasta un lugar donde le
quitaron la ropa y lo voltearon al derecho y al revés, en una oscuridad insondable en la que
le sobraban los brazos, donde ya no olía más a mujer, sino a amoníaco, y donde trataba de
acordarse del rostro de ella y se encontraba con el rostro de Ursula, confusamente
consciente de que estaba haciendo algo que desde hacía mucho tiempo deseaba, pero que
nunca se había imaginado, sin saber cómo lo estaba haciendo porque no sabía dónde
estaban los pies y dónde la cabeza, y sintiendo el miedo, y el ansia de huir y al mismo
tiempo de quedarse para siempre en aquel silencio y aquella soledad espantosa.
Se llamaba Pilar Ternera. Había formado parte del éxodo que culminó con la
fundación de Macondo, arrastrada por su familia para separarla del hombre que la violó a
los catorce años y siguió amándola hasta los veintidós, pero que nunca se decidió a hacer
pública la situación porque era un hombre ajeno. Le prometió seguirla hasta el fin del
mundo, pero más tarde, cuando arreglara sus asuntos, y ella se había cansado de esperarlo
identificándolo siempre con los hombres altos y bajos, rubios y morenos, que las barajas le
prometían por los caminos de la tierra y los caminos del mar, para dentro de tres días, tres
meses o tres años. Había perdido en la espera la fuerza de los muslos, la dureza de los
senos, el hábito de la ternura, pero conservaba intacta la locura del corazón. Trastornado
por aquel juguete prodigioso, José Arcadío buscó su rastro todas las noches a través del
laberinto del cuarto. Durante el día, derrumbándose de sueño, gozaba en secreto con los
recuerdos de la noche anterior. Pero cuando ella entraba en la casa, alegre, indiferente, él
no tenía que hacer ningún esfuerzo para disimular su tensión, porque aquella mujer cuya
risa explosiva espantaba a las palomas, no tenía nada que ver con el poder invisible que lo
enseñaba a respirar hacia dentro y controlar los golpes del corazón, y le había permitido
entender por qué los hombres le tienen miedo a la muerte. Estaba tan ensimismado que ni
siquiera comprendió la alegría de todos cuando su padre y su hermano alborotaron la casa
con la noticia de que habían logrado desprender el cascote metálico y separar el oro de
Ursula.
En efecto, tras complicadas y pacientes jornadas, lo habían conseguido. Ursula
estaba feliz, y hasta dio gracias a Dios por la invención de la alquimia, mientras la gente de
la aldea se apretujaba en el laboratorio, y les servían confitura de guayaba con galle titas
para celebrar el prodigio. José Arcadio Buendía les enseñó a todos el mazacote seco y
amarillento, y al final lo puso frente a los ojos de su hijo mayor, que en los últimos tiempos
apenas se asomaba por el laboratorio. Le preguntó: „¿Qué te parece?“. José Arcadio,
sinceramente, contestó:
— Mierda de perro.
Su padre le dio con el revés de la mano un violento golpe en la boca que le hizo
saltar la sangre y las lágrimas. Esa noche Pilar Ternera le puso compresas en la hinchazón,
hallando el frasco y los algodones en la oscuridad, y le hizo todo lo que quiso para amarlo
sin lastimar. Lograron tal estado de intimidad que un momento después, sin darse cuenta,
estaban hablando en murmullos.
— Quiero estar solo contigo — decía él —. Un día de estos le cuento a todo el mundo
y se acaban los escondrijos.
Ella no trató de apaciguarlo.
— Sería muy bueno — dijo —. Si estamos solos, dejamos la lámpara encendida para
vernos bien, y yo puedo gritar todo lo que quiera sin que nadie tenga que meterse y tú me
dices en la oreja todas las porquerías que se te ocurran.
Esta conversación, el rencor mordiente que sentía contra su padre, y la inminente
posibilidad del amor desaforado, le inspiraron una serena valentía. De un modo
espontáneo, sin ninguna preparación, le contó todo a su hermano.
Al principio el pequeño Aureliano sólo comprendía el riesgo que implicaban las
aventuras de su hermano, pero no lograba concebir la fascinación del objetivo. Con tiempo
hizo a su hermano que le contara las minuciosas peripecias, sintiéndose, al mismo tiempo,
asustado y feliz. Lo esperaba despierto hasta el amanecer y seguían hablando sin sueño
hasta la hora de levantarse, de modo que muy pronto padecieron ambos la misma
somnolencia, sintieron el mismo desprecio por la alquimia y la sabiduría de su padre, y se
refugiaron en la soledad. Aureliano no sólo podía entonces entender, sino que podía vivir
como cosa propia las experiencias de su hermano, porque en una ocasión en que éste
explicaba con muchos pormenores el mecanismo del amor, lo interrumpió para
preguntarle: „¿Qué se siente?“ y José Arcadio le dio una respuesta inmediata:
— Es como un temblor de tierra.
Un jueves de enero, a las dos de la madrugada, nació Amaranta. Antes de que nadie
entrara en el cuarto, Ursula la examinó minuciosamente. Era acuosa como una lagartija,
pero todas sus partes eran humanas.
Ursula había cumplido apenas su reposo de cuarenta días, cuando volvieron los
gitanos. Eran los mismos que llevaron el hielo. A diferencia de la tribu de Melquíades,
habían demostrado en poco tiempo que no eran heraldos del progreso, sino traficantes de
diversiones. Esta vez, entre muchos otros juegos de artificio, llevaban una estera voladora.
Pero no la ofrecieron como un aporte fundamental al desarrollo del transporte, sino como
un objeto de recreo. La gente, desde luego, desenterró sus últimos pedacitos de oro para
disfrutar de un vuelo fugaz sobre las casas de la aldea. Gracias al desorden colectivo, José
Arcadio y Pilar vivieron sus mejores horas, eran dos novios dichosos entre la
muchedumbre, y hasta llegaron a sospechar que el amor podía ser un sentimiento más
reposado y profundo que la felicidad desaforada pero momentánea de sus noches secretas.
Pilar, sin embargo, rompió el encanto. Estimulada por el entusiasmo con que José Arcadio
disfrutaba de su compañía, equivocó la forma y la ocasión, y de un solo golpe le echó el
mundo encima. „Ahora sí eres un hombre“, le dijo. Y como él no entendió lo que ella quería
decirle, se lo explicó letra por letra:
— Vas a tener un hijo.
José Arcadio no se atrevió a salir de su casa varios días. Le bastaba con escuchar la
risota de Pilar en la cocina para correr a refugiarse en el laboratorio, donde los artefactos
de alquimia había revivido con la bendición de Ursula. José Arcadio Buendía recibió con
alborozo al hijo extraviado. Una tarde los muchachos se entusiasmaron con la estera
voladora que pasó veloz al nivel de la ventana del laboratorio llevando al gitano conductor
y a varios niños de la aldea que hacían alegres saludos con la mano, pero José Arcadio
Buendía ni siquiera la miró. „Déjenlos que sueñen“, dijo. „Nosotros volaremos mejor que
ellos con recursos más científicos que ese miserable sobrecamas“. A pesar de su fingido
interés, José Arcadio no entendió nunca la pasión por el huevo filosófico, que simplemente
le parecía un frasco mal hecho. No lograba escapar de su preocupación con Pilar. Perdió el
apetito y el sueño, igual que su padre ante el fracaso de alguna de sus empresas, y fue tal su
trastorno que el propio José Arcadio Buendía lo creyó que había tomado la alquimia
demasiado a pecho. Aureliano, por supuesto, comprendió que la aflicción del hermano no
tenía origen en la búsqueda de la piedra filosofal, pero no consiguió arrancarle una
confidencia. Había perdido su antiguo espíritu. De comunicativo José Arcadio se hizo
hermético y hostil. Una noche abandonó la cama como de costumbre, pero no fue a casa de
Pilar Ternera, sino a confundirse con el tumulto de la feria. Después de deambular por
entre toda suerte de máquinas de artificio, sin interesarse por ninguna, se fijó en algo que
no estaba en juego: una gitana muy joven, casi una niña, agobiada de abalorios, la mujer
más bella que José Arcadio había visto en su vida. Estaba entre la multitud que
presenciaba el triste espectáculo del hombre que se convirtió en víbora por desobedecer a
sus padres.
José Arcadio no puso atención. Mientras se desarrollaba el triste interrogatorio del
hombre-víbora, se había abierto paso por entre la multitud hasta la primera fila en que se
encontraba la gitana, y se había detenido detrás de ella. Se apretó contra sus espaldas. La
muchacha trató de separarse, pero José Arcadio se apretó con más fuerza. Entonces ella lo
sintió. Se quedó inmóbil contra él, temblando de sorpresa y pavor, sin poder creer en la
evidencia, y por último volvió la cabeza y lo miró con una sonrisa trémula. En ese instante
dos gitanos metieron al hombre-víbora en su jaula y la llevaron al interior de la tienda. El
gitano que dirigía el espectáculo anunció:
— Y ahora, señoras y señores, vamos a mostrar la prueba terrible de la mujer que
tendrá que ser decapitada todas las noches a esta hora durante ciento cincuenta años,
como castigo por haber visto lo que no debía.
José Arcadio y la muchacha no presenciaron la decapitación. Fueron a la carpa de
ella, donde se besaron con una ansiedad desesperada mientras se iban quitando la ropa. La
gitana se deshizo de sus ropas, de sus numerosos pollerines, de su inútil corset, de su carga
de abalorios, y quedó prácticamente convertida en nada. Era una ranita, de senos
incipientes y piernas tan delgadas que no le ganaban en diámetro a los brazos de José
Arcadio, pero tenía una decisión y un calor que compensaban su fragilidad. Sin embargo,
José Arcadio no podía responderle porque estaban en una especie de carpa pública, por
donde los gitanos pasaban con sus cosas de circo y arreglaban sus asuntos, y hasta se
demoraban junto a la cama a echar una partida de dados. La lámpara colgada en la vara
central iluminaba todo el ámbito. En una pausa de las caricias, José Arcadio se estiró
desnudo en la cama, sin saber qué hacer, mientras la muchacha trataba de alentarlo. Una
gitana de carnes espléndidas entró poco después acompañada de un hombre foráneo, y
ambos empezaron a desvestirse frente a la cama. Sin proponérselo, la mujer miró a José
Arcadio y examinó con admiración su magnífico animal en reposo.
— Muchacho — exclamó —, que Dios te la conserve.
La compañera de José Arcadio les pidió que los dejaran tranquilos, y la pareja se
acostó en el suelo, muy cerca de la cama. La pasión de los otros despertó la fiebre de José
Arcadio. Al primer contacto, los huesos de la muchacha parecieron desarticularse con un
crujido desordenado como el de un fichero de dominó y sus ojos se llenaron de lágrimas.
Pero lo soportó todo con una firmeza de carácter y una valentía admirables. José Arcadio
sintió entonces una inspiración seráfica, donde su corazón se abrió en un manantial de
obscenidades tiernas que le entraban a la muchacha por los oídos y le salían por la boca
traducidas a su idioma. Era jueves. La noche del sábado José Arcadio se amarró un trapo
rojo en la cabeza y se fue con los gitanos.
Cuando Ursula descubrió su ausencia, lo buscó por toda la aldea. En el
desmantelado campamento de los gitanos no había más que cenizas todavía humeantes de
los fogones apagados. Alguien que andaba por ahí buscando abalorios entre la basura le
dijo a Ursula que la noche anterior había visto a su hijo en el tumulto de la farándula,
empujando una carretilla con la jaula del hombre-víbora. „¡Se metió de gitano!“, le gritó
ella a su marido, quien no había dado la menor señal de alarma ante la desaparición.
— Ojalá fuera cierto — dijo José Arcadio Buendía —. Así aprenderá a ser hombre.
Úrsula preguntó por dónde se habían ido los gitanos. Siguió preguntando en el
camino que le indicaron, y creyendo que todavía tenía tiempo de alcanzarlos, siguió
alejándose de la aldea, hasta que tuvo conciencia de estar tan lejos que ya no pensó en
regresar. José Arcadio Buendía no descubrió la falta de su mujer sino a las ocho de la
noche, cuando dejó la materia a reposar, y fue a ver qué le pasaba a la pequeña Amaranta
que estaba ronca de llorar. En pocas horas reunió un grupo de hombres bien equipados,
puso a Amaranta en manos de una mujer que se ofreció para amamantarla, y se perdió por
senderos invisibles en busca de Úrsula. Aureliano los acompañó. Unos pescadores
indígenas, cuya lengua desconocían, les indicaron por señas al amanecer que no habían
visto pasar a nadie. Al cabo de tres días de búsqueda inútil, regresaron a la aldea.
Durante varias semanas, José Arcadio Buendía se dejó vencer por la consternación.
Se ocupaba como una madre de la pequeña Amaranta. La bañaba y cambiaba de ropa, la
llevaba a ser amamantada cuatro veces al día y hasta le cantaba en la noche las canciones
que Úrsula nunca supo cantar. En cierta ocasión Pilar Ternera se ofreció para hacer los
oficios de la casa mientras regresaba Úrsula. Aureliano, con su misteriosa intuición y
clarividencia, supo, de algún modo inexplicable, que ella tenía la culpa de la fuga de su
hermano y la consiguiente desaparición de su madre, y la acosó con tal hostilidad, que la
mujer no volvió a su casa.
El tiempo puso las cosas en su puesto. José Arcadio Buendía y su hijo no supieron
en qué momento estaban otra vez en el laboratorio, sacudiendo el polvo y prendiendo
fuego al atanor. En cierta ocasión, meses después de la partida de Úrsula, empezaron a
suceder cosas extrañas. Un frasco vacío que durante mucho tiempo estuvo olvidado en un
armario se hizo tan pesado que fue imposible moverlo. Una cazuela de agua colocada en la
mesa de trabajo hirvió sin fuego durante media hora hasta evaporarse por completo. José
Arcadio Buendía y su hijo observaban aquellos fenómenos con asustado alborozo, sin
lograr explicárselos, pero interpretándolos como anuncios de la materia. Un día la
canastilla de Amaranta empezó a moverse con un impulso propio y dio una vuelta
completa en el cuarto, ante la consternación de Aureliano, que se apresuró a detenerla.
Pero su padre no se alteró. Puso la canastilla en su puesto y la amarró a la pata de una
mesa, convencido de que el acontecimiento esperado era inminente. Fue en esa ocasión
cuando Aureliano le oyó decir:
— Si no temes a Dios, témele a los metales.
De pronto, casi cinco meses después de su desaparición, volvió Ursula. Llegó
exaltada, rejuvenecida, con ropas nuevas de un estilo desconocido en la aldea. José Arcadio
Buendía apenas si pudo resistir el impacto. „¡Era esto!“, gritaba. „Yo sabía que iba a
ocurrir“. Y lo creía de veras, porque en sus prolongados encierros, mientras manipulaba la
materia, rogaba en el fondo de su corazón que el prodigio esperado no fuera el hallazgo de
la piedra filosofal, sino lo que ahora había ocurrido: el regreso de Ursula. Pero ella no
compartía su alborozo. Le dio un beso convencional, como si no hubiera estado ausente
más de una hora, y le dijo:
— Asómate a la puerta.
José Arcadio Buendía tardó mucho tiempo para restablecerse de la perplejidad
cuando salió a la calle y vio la muchedumbre. No eran gitanos. Eran hombres y mujeres
como ellos, que hablaban su misma lengua y se lamentaban de los mismos dolores. Traían
cargadas muchas cosas de comer, carretas de bueyes con muebles y utensilios domésticos.
Venían del otro lado de la ciénaga, a sólo dos días de viaje, donde había pueblos que
recibían el correo todos los meses y conocían las máquinas del bienestar. Ursula no había
alcanzado a los gitanos, pero encontró la ruta que su marido no pudo descubrir en su
frustrada búsqueda de los grandes inventos.
El hijo de Pilar Temerá fue llevado a casa de sus abuelos a las dos semanas de
nacido. Ursula lo admitió de mala gana, vencida una vez más por la terquedad de su
marido que no pudo tolerar la idea de que un retoño de su sangre quedara navegando a la
deriva, pero impuso la condición de que se ocultara al niño su verdadera identidad.
Aunque recibió el nombre de José Arcadio, terminaron por llamarlo simplemente Arcadio
para evitar confusiones. Había por aquella época tanta actividad en el pueblo y tantos
trajines en la casa, que el cuidado de los niños quedó relegado a Visitación, una india
guajira que llegó al pueblo con su hermano, huyendo de una peste de insomnio que
flagelaba a su tribu desde hacía varios años. Ambos eran tan dóciles y serviciales que
Ursula se hizo cargo de ellos para que la ayudaran en los oficios domésticos. Fue así como
Arcadio y Amaranta hablaron la lengua guajira antes que el castellano, y aprendieron a
tomar caldo de lagartijas y a comer huevos de arañas sin que Ursula se diera cuenta,
porque andaba demasiado ocupada en un prometedor negocio de animalitos de caramelo.
Macondo estaba transformado. Las gentes que llegaron con Ursula valorizaron la buena
calidad de su suelo y su posición privilegiada con respecto a la ciénaga, de modo que la
escueta aldea de otro tiempo se convirtió muy pronto en un pueblo activo, con tiendas y
talleres de artesanía, y una ruta de comercio permanente por donde llegaron los primeros
árabes, cambiando collares de vidrio por guacamayas. José Arcadio Buendía no tuvo un
instante de reposo. Fascinado por una realidad inmediata que entonces le resultó más
fantástica que el vasto universo de su imaginación, perdió todo interés por el laboratorio
del alquimia, puso a descansar la materia extenuada por largos meses de manipulación, y
volvió a ser el hombre emprendedor de los primeros tiempos que decidía el trazado de las
calles y la posición de las nuevas casas, de manera que nadie disfrutara de privilegios que
no tuvieran todos. Adquirió tanta autoridad entre los recién llegados que no se echaron
cimientos ni repartieron la tierra sin consultárselo. Cuando volvieron los gitanos, ahora
con su feria ambulante transformada en un gigantesco establecimiento de juegos de suerte
y azar, fueron recibidos con alborozo porque se pensó que José Arcadio regresaba con
ellos. Pero José Arcadio no volvió, ni llevaron al hombre-víbora, así que no se les permitió
a los gitanos instalarse en el pueblo ni volver a pisarlo en el futuro, porque se los consideró
como mensajeros de la perversión. José Arcadio Buendía, sin embargo, aseguró que la
antigua tribu de Melquíades, que tanto contribuyó al engrandecimiento de la aldea con su
milenaria sabiduría y sus fabulosos inventos, encontraría siempre las puertas abiertas.
Pero la tribu de Melquíades, según contaron los trotamundos, había sido borrada de la faz
de la tierra por haber sobrepasado los límites del conocimiento humano.
Emancipado al menos por el momento de las torturas de la fantasía, José Arcadio
Buendía impuso en poco tiempo un estado de orden y trabajo, dentro del cual sólo se
permitió una licencia: la liberación de los pájaros que desde la época de la fundación
alegraban el tiempo con sus flautas, y la instalación en su lugar de relojes musicales en
todas las casas. Eran unos preciosos relojes de madera que los árabes cambiaban por
guacamayas, y que José Arcadio Buendía sincronizó con tanta precisión, que cada media
hora el pueblo se alegraba con los acordes de una misma pieza, hasta alcanzar la
culminación de un mediodía exacto y unánime con el valse completo. Fue también José
Arcadio Buendía quien decidió por esos años que en las calles del pueblo se sembraran
almendros en vez de acacias, y quien descubrió sin revelarlos nunca los métodos para
hacerlos eternos. Muchos años después, cuando Macondo fue un campamento de casas de
madera y techos de zinc, todavía perduraban en las calles más antiguas los almendros rotos
y polvorientos, aunque nadie sabía entonces quién los había sembrado.
Mientras su padre poma en orden el pueblo y su madre consolidaba el patrimonio
doméstico con su maravillosa industria de gallitos y peces azucarados en palos de balso
que dos veces al día llevaban de la casa, Aureliano vivía horas interminables en el
laboratorio abandonado, aprendiendo por pura investigación el arte de la platería. Había
crecido tanto, que en poco tiempo dejó de servirle la ropa abandonada por su hermano. La
adolescencia le había quitado la dulzura de la voz y lo había vuelto silencioso y
definitivamente solitario, pero en cambio le había reforzado la expresión intensa que tuvo
en los ojos al nacer. Estaba tan concentrado en sus experimentos de platería que apenas si
abandonaba el laboratorio para comer. Preocupado por su ensimismamiento, José Arcadio
Buendía le dio llaves de la casa y un poco de dinero, pensando que tal vez le hiciera falta
una mujer. Pero Aureliano gastó el dinero en ácido muriático para preparar agua regia y
embelleció las llaves con un baño de oro. Sus exageraciones eran apenas comparables a las
de Arcadio y Amaranta, que ya habían empezado a mudar los dientes y todavía andaban
agarrados todo el día a las mantas de los indios, tercos en su decisión de no hablar el
castellano, sino la lengua guajira. „No tienes de qué quejarte“, le decía Ursula a su marido.
„Los hijos heredan las locuras de sus padres“. Y mientras se lamentaba de su mala suerte,
convencida de que las extravagancias de sus hijos eran algo tan espantoso como una cola
de cerdo, Aureliano fijó en ella una mirada incierta.
— Alguien va a venir — le dijo.
Ursula, como siempre que él expresaba un pronóstico, trató de desalentarlo con su
lógica casera. Era normal que alguien llegara. Decenas de forasteros pasaban a diario por
Macondo. Sin embargo, por encima de toda lógica, Aureliano estaba seguro de su presagio.
— No sé quién será — insistió —, pero el que sea ya viene en camino.
El domingo, en efecto, llegó Rebeca. No tenía más de once años. Había hecho el
penoso viaje desde Manaure con unos traficantes de pieles que recibieron el encargo de
entregarla junto con una carta en la casa de José Arcadio Buendía, pero que no pudieron
explicar con precisión quién era la persona que les había pedido el favor. Todo su equipaje
estaba compuesto por el baulito de la ropa, un pequeño mecedor de madera con florecitas
de colores pintadas a mano y un talego de lona que hacía un permanente ruido de cloc cloc
cloc, donde llevaba los huesos de sus padres. La carta dirigida a José Arcadio Buendía
estaba escrita en términos muy cariñosos por alguien que lo seguía queriendo mucho a
pesar del tiempo y la distancia y pedía cuidar a esa pobre huerfanita desamparada, que era
prima de Ursula en segundo grado y por consiguiente parienta también de José Arcadio
Buendía, aunque en el grado más lejano. El remitente decía que Rebeca era hija de Nicanor
Ulloa y su muy digna esposa Rebeca Montiel, a quienes Dios había tenido en su santo
reino, cuyos restos adjuntaba a la presente carta para que el dieran cristiana sepultura.
Tanto los nombres mencionados como la firma de la carta eran perfectamente legibles,
pero ni José Arcadio Buendía ni Ursula recordaban haber tenido parientes con esos
nombres ni conocían a nadie que se llamara como el remitente y mucho menos la remota
población de Manaure. A través de la niña fue imposible obtener ninguna información
complementaria. Desde el momento en que llegó se sentó a chuparse el dedo en el mecedor
y a observar a todos con sus grandes ojos espantados, sin que diera señal alguna de
entender lo que le preguntaban. Llevaba un traje negro, gastado por el uso, y unos
desconchados botines de charol. Tenía el cabello sostenido detrás de las orejas con moños
de cintas negras. Llevaba en la muñeca derecha un colmillo de animal carnívoro como
amuleto contra el mal de ojo. Su piel verde, su vientre redondo y tenso como un tambor,
revelaban una mala salud y un hambre más viejas que ella misma, pero cuando le dieron
de comer se quedó con el plato en las piernas sin probarlo. Creyeron primero que era
sordomuda, hasta que los indios le preguntaron en su lengua si quería un poco de agua y
ella movió los ojos como si los hubiera reconocido y dijo que.sí con la cabeza.
Se quedaron con ella porque no había más remedio. Decidieron llamarla Rebeca,
que de acuerdo con la carta era el nombre de su madre, porque Aureliano tuvo la paciencia
de leer frente a ella todo el santoral y no logró que reaccionara con ningún nombre. Como
en aquel tiempo no había cementerio en Macondo, pues hasta entonces no había muerto
nadie, conservaron el talego con los huesos en espera de que hubiera un lugar digno para
sepultarlos, y durante mucho tiempo estorbaron por todas partes y se les encontraba
donde menos se suponía, con su cloc-cloc de siempre. Pasó mucho tiempo antes de que
Rebeca se incorporara a la vida familiar. Se sentaba en el mecedorcito a chuparse el dedo
en el rincón más apartado de la casa. Nada le llamaba la atención, salvo la música de los
relojes, que cada media hora buscaba en el aire con ojos asustados. No lograron que
comiera en varios días. Nadie entendía cómo no se había muerto de hambre, hasta que los
indígenas, que se daban cuenta de todo porque recorrían la casa sin cesar con sus pies
sigilosos, descubrieron que a Rebeca sólo le gustaba comer la tierra húmeda del patio y las
tortas de cal que arrancaba de las paredes con las uñas. Era evidente que sus padres, o
quienquiera que la hubiera criado, la habían reprendido por ese hábito, pues lo practicaba
a escondidas y con conciencia de culpa, procurando trasponer las raciones para comerlas
cuando nadie la viera. Desde entonces la sometieron a una vigilancia implacable. Echaban
hiel de vaca en el patio y untaban ají picante en las paredes, creyendo derrotar con esos
métodos su vicio, pero ella dio tales muestras de astucia e ingenio para procurarse la tierra,
que Ursula se vio forzada a emplear recursos más drásticos. Ponía jugo de naranja con
ruibarbo en una cazuela que dejaba para toda la noche, y le daba la pócima al día siguiente
en ayunas. Pero Rebeca era tan rebelde y tan fuerte a pesar de su raquitismo, que tenían
que atarla para que tragara la medicina, y apenas si podían reprimir sus pataletas,
mordiscos y escupitajos que ella alternaba con los enrevesados jeroglíficos que, según
decían los escandalizados indígenas, eran las obscenidades más gruesas que se podían
concebir en su idioma. Cuando Ursula lo supo, complementó el tratamiento con correazos.
No se aclaró nunca si lo que dio efecto fue el ruibarbo o los correazos, o las dos cosas
combinadas, pero la verdad es que en pocas semanas Rebeca empezó a dar muestras de
restablecimiento. Participó en los juegos de Arcadio y Amaranta, que la recibieron como
una hermana mayor, y comió con apetito sirviéndose bien de los cubiertos. Pronto se
reveló que hablaba el castellano con tanta fluidez como la lengua de los indios, que tem a
una habilidad notable para los oficios manuales y que cantaba el valse de los relojes con
una letra muy graciosa que ella misma había inventado. No tardaron en considerarla como
un miembro más de la familia. Era con Ursula más afectuosa que nunca lo fueron sus
propios hijos, y llamaba hermanitos a Armaranta y a Arcadio, y tío a Aureliano y abuelito a
José Arcadio Buendía. De modo que terminó por merecer tanto como los otros el nombre
de Rebeca Buendía, el único que tuvo siempre y que llevó con dignidad hasta la muerte.
Una noche, por la época en que Rebeca se curó del vicio de comer tierra y fue llevada
a dormir en el cuarto de los otros niños, la india que dormía con ellos despertó por
casualidad y oyó un extraño ruido en el rincón. Se incorporó alarmada, creyendo que había
entrado un animal en el cuarto, y entonces vio a Rebeca en el mecedor, chupándose el dedo
y con los ojos alumbrados como los de un gato en la oscuridad. Pasmada de terror,
atormentada por la fatalidad de su destino, Visitación reconoció en esos ojos los síntomas
de la enfermedad cuya amenaza los había obligado, a ella y a su hermano, a desterrarse
para siempre de su tierra. Era la peste del insomnio.
Cataure, el indio, no amaneció en la casa. Su hermana se quedó, porque su corazón
fatalista le indicaba que la dolencia letal la perseguiría de todos modos hasta el último
rincón de la tierra. Nadie entendió la alarma de Visitación. „Si no volvemos a dormir,
mejor“, decía José Arcadio Buendía, de buen humor. „Así nos rendirá más la vida“. Pero la
india les explicó que lo peor de la enfermedad del insomnio no era la imposibilidad de
dormir, pues el cuerpo no sentía cansancio alguno, sino su inevitable evolución hacia una
manifestación más crítica: el olvido. Quería decir que cuando el enfermo se acostumbraba
a su estado de vigilia, empezaban a borrarse de su memoria los recuerdos de la infancia,
luego el nombre y la noción de las cosas, y por último la identidad de las personas y aun la
conciencia del propio ser, hasta hundirse en una especie de idiotez sin pasado. José
Arcadio Buendía, muerto de risa, consideró qué se trataba de una de tantas dolencias
inventadas por la superstición de los indígenas. Pero Ursula, por si acaso, tomó la
precaución de separar a Rebeca de los otros niños.
Al cabo de varias semanas, cuando el terror de Visitación parecía aliviado, José
Arcadio Buendía se encontró una noche dando vueltas en la cama sin poder dormir.
Ursula, que tam ­bién había despertado, le preguntó qué le pasaba, y él le contestó: „Estoy
pensando otra vez en Prudencio Aguilar“. No durmieron un minuto, pero al día siguiente
se sentían tan descansados que se olvidaron de la mala noche. Aureliano comentó
asombrado a la hora del almuerzo que se sentía muy bien, a pesar de que había pasado
toda la noche en el laboratorio dorando un prendedor que pensaba regalarle a Ursula el día
de su cumpleaños. No se alarmaron hasta el tercer día, cuando a la hora de acostarse se
sintieron sin sueño, y se dieron cuenta de que llevaban más de cincuenta horas sin dormir.
— Los niños también están despiertos — dijo la india con su convicción fatalista —.
Una vez que entra en la casa, nadie escapa a la peste.
Habían contraído, en efecto, la enfermedad del insomnio. Ursula, que había
aprendido de su madre el valor medicinal de las plantas, preparó e hizo beber a todos un
líquido, pero no consiguieron dormir, sino que estuvieron todo el día soñando despiertos.
En ese estado no sólo veían las imágenes de sus propios sueños, sino las soñadas por los
otros. Era como si la casa se hubiera llenado de visitantes. Sentada en su mecedor en un
rincón de la cocina, Rebeca soñó que un hombre, muy parecido a ella, le llevaba un ramo
de rosas. Lo acompañaba una mujer de manos delicadas que separó una rosa y se la puso a
la niña en el pelo. Ursula comprendió que el hombre y la mujer eran los padres de Rebeca,
pero aunque hizo un gran esfuerzo por reconocerlos, confirmó su certidumbre de que
nunca los había visto. Mientras tanto, por un descuido que José Arcadio Buendía no se
perdonó jamás, los animalitos de caramelo fabricados en la casa seguían siendo vendidos
en el pueblo. Niños y adultos chupaban encantados los deliciosos gallitos verdes del
insomnio, los exquisitos peces rosados del insomnio y los tiernos caballitos amarillos del
insomnio, de modo que el alba del lunes sorprendió despierto a todo el pueblo. Al principio
nadie se alarmó. Al contrario, se alegraron de no dormir, porque entonces había tanto que
hacer en Macondo que el tiempo apenas alcanzaba. Trabajaron tanto, que pronto no
tuvieron nada más que hacer, y se encontraron a las tres de la madrugada con los brazos
cruzados, contando el número de notas que tema el valse de los relojes. Los que querían
dormir, no por cansancio sino por nostalgia de los sueños, recurrieron a toda clase de
métodos agotadores. Se reunían a conversar sin tregua, a repetirse durante horas y horas
los mismos chistes, el mismo cuento del gallo capón, que era un juego infinito, y así se
prolongaba por noches enteras.
Cuando José Arcadio Buendía se dio cuenta de que la peste había invadido el
pueblo, reunió a los jefes de familia para explicarles lo que sabía sobre la enfermedad del
insomnio, y se acordaron medidas para impedir su divulgación a otras poblaciones de la
ciénaga.
Fue así como se quitaron a los chivos las campanitas que los árabes cambiaban por
guacamayas, se pusieron a la entrada del pueblo a disposición de quienes desatendían los
consejos e insistían en visitar la población. Todos los forasteros que por aquel tiempo
recorrían las calles de Macondo tenían que hacer sonar su campanita para que los
enfermos supieran que estaba sano. No se les permitía comer ni beber nada durante su
estancia, pues no había duda de que la enfermedad sólo se transm itía por la boca, y todas
las cosas de comer y de beber estaban contaminadas de insomnio. En esa forma se
mantuvo la peste aislada en el perímetro de la población. Tan eficaz fue la cuarentena, que
llegó el día en que la situación de emergencia se tuvo por cosa natural, y se organizó la vida
de tal modo que el trabajo recobró su ritmo y nadie volvió a preocuparse por la inútil
costumbre de dormir. Fue Aureliano quien halló la fórmula que debía defenderlos durante
varios meses de las evasiones de la memoría. La descubrió por casualidad. Insomne
experto, por haber sido uno de los primeros, había aprendido a la perfección el arte de la
platería. Un día estaba buscando el pequeño yunque y no recordó su nombre. Su padre se
lo dijo: „tas“. Aureliano escribió el nombre en un papel que pegó en la base del yunquecito:
tas. Así estuvo seguro de no olvidarlo en el futuro. No se le ocurrió que fuera aquélla la
primera manifestación del olvido. Pero pocos días después descubrió que tenía dificultades
para recordar casi todas las cosas del laboratorio. Entonces las marcó con el nombre
respectivo, de modo que le bastaba con leer la inscripción para identificarlas. Cuando su
padre le comunicó su alarma por haber olvidado hasta los hechos más impresionantes de
su niñez, Aureliano le explicó su método, y José Arcadio Buendía lo puso en práctica en
toda la casa y más tarde lo impuso a todo el pueblo. Con un lápiz entintado marcó cada
cosa con su nombre: mesa, silla, reloj, puerta, pared, cama, cacerola. Fue al corral y marcó
los animales y las plantas: vaca, chivo, puerco, gallina, yuca, malanga, guineo. Poco a poco,
estudiando las infinitas posibilidades del olvido, se dio cuenta de que podía llegar un día en
que se reconocieran las cosas por sus inscripciones, pero no se recordara su utilidad.
Entonces fue más explícito. El letrero que colgó en la cerviz de la vaca era una muestra
ejemplar de la forma en que los habitantes de Macondo estaban dispuestos a luchar contra
el olvido. Esta es la vaca, hay que ordeñarla todas las mañanas para que produzca leche y a
la leche hay que hervirla para mezclarla con el café y hacer café con leche. Así continuaron
viviendo en una realidad escurridiza, momentáneamente capturada por las palabras, pero
que había de fugarse sin remedio cuando olvidaron los valores de la letra escrita.
En la entrada del camino de la ciénaga se había puesto un anuncio que decía
Macondo y otro más grande en la calle central que decía Dios existe. En todas las casas se
habían escrito claves para memorizar los objetos y los sentimientos. Más tarde José
Arcadio Buendía decidió construir la máquina de la memoria que una vez había deseado
para acordarse de los maravillosos inventos de los gitanos. El artefacto se fundaba en la
posibilidad de repasar todas las mañanas, y desde el principio hasta el fin, la totalidad de
los conocimientos adquiridos en la vida. Lo imaginaba como un diccionario giratorio que
se pudiera operar mediante una manivela, de modo que en pocas horas pasaran frente a
los ojos las nociones más necesarias para vivir. Había logrado escribir cerca de catorce mil
fichas, cuando apareció por el camino de la ciénaga un anciano con la campanita triste de
los durmientes, cargando una maleta amarrada con cuerdas y un carrito cubierto de trapos
negros. Fue directamente a la casa de José Arcadio Buendía.
Visitación, no lo conoció al abrirle la puerta, y pensó que llevaba el propósito de
vender algo, ignorante de que nada podía venderse en un pueblo que se hundía sin
remedio en la plaga del olvido. Era evidente que venía del mundo donde todavía los
hombres podían dormir y recordar. José Arcadio Buendía lo encontró sentado en la sala,
mientras leía con atención los letreros pegados en las paredes. Lo saludó con amplias
muestras de afecto, temiendo haberlo conocido en otro tiempo y ahora no recordarlo. Pero
el visitante advirtió su falsedad. Abrió la maleta rellena de objetos indescifrables, y de entre
ellos sacó un maletín con muchos frascos. Le dio a beber a José Arcadio Buendía una
sustancia de color oscuro, y la luz se hizo en su memoria. Los ojos se le humedecieron de
llanto, antes de verse a sí mismo en una sala absurda donde los objetos estaban marcados,
y antes de avergonzarse de las tonterías escritas en las paredes, y aun antes de reconocer al
recién llegado en un resplandor de alegría. Era Melquíades.
Mientras Macondo celebraba la reconquista de los recuerdos, José Arcadio Buendía
y Melquíades le sacudieron el polvo a su vieja amistad. El gitano iba dispuesto a quedarse
en el pueblo. Había estado en la muerte, en efecto, pero había regresado porque no pudo
soportar la soledad. Desprovisto de todas las facultades sobrenaturales como castigo por su
fidelidad a la vida, decidió refugiarse en aquel rincón del mundo todavía no descubierto
por la muerte, dedicado a la explotación de un laboratorio de daguerrotipia. José Arcadio
Buendía no había oído hablar nunca de ese invento. Pero cuando se vio a sí mismo y a toda
su familia plasmados sobre una lámina de metal tornasol, se quedó mudo de estupor. En el
oxidado daguerrotipo José Arcadio Buendía apareció con el pelo erizado y ceniciento y una
expresión de solemnidad asombrada, y que Ursula describía muerta de risa como „un
general asustado“. En verdad, José Arcadio Buendía estaba asustado aquella diáfana
mañana de diciembre en que le hicieron el daguerrotipo, porque pensaba que la gente se
iba gastando poco a poco a medida que su imagen pasaba a las placas metálicas. Por una
curiosa inversión de la costumbre, fue Ursula quien le sacó aquella idea de la cabeza, como
fue también ella quien olvidó sus antiguos resquemores y decidió que Melquíades se
quedara viviendo en la casa, aunque nunca permitió que le hicieran un daguerrotipo
porque (según sus propias palabras textuales) no quería quedar para burla de sus nietos.
Aquella mañana vistió a los niños con sus ropas mejores y éstos permanecieron inmóviles
durante casi dos minutos frente a la aparatosa cámara de Melquíades. En el daguerrotipo
familiar, el único que existió jamás, Aureliano apareció vestido de terciopelo negro, entre A
m aranta y Rebeca. Tenía la misma mirada clarividente, pero todavía no había sentido su
predestinación. Era un orfebre experto, estimado en toda la ciénaga por el preciosismo de
su trabajo. Aquella consagración al trabajo le había permitido a Aureliano ganar en poco
tiempo más dinero que Ursula con su deliciosa fauna de caramelo, pero todo el mundo se
extrañaba de que aquel hombre hecho y derecho no hubiera conocido ninguna mujer. En
realidad no la había tenido.
Meses después volvió Francisco el Hombre, un anciano trotamundos de casi 200
años que pasaba con frecuencia por Macondo divulgando las canciones compuestas por él
mismo. En ellas Francisco el Hombre relataba con detalles minuciosos las noticias
ocurridas en los pueblos de su itinerario, desde Manaure hasta los confines de la ciénaga,
de modo que si alguien tenía un recado que mandar o un acontecimiento que divulgar, le
pagaba dos centavos para que lo incluyera en su repertorio. Fue así como se enteró Úrsula
de la muerte de su mádréypor pura casualidad, una noche'que escuchaba las canciones con
la esperanza de que dijeran algo de su hijo José Arcadio. Francisco el Hombre, así llamado
porque derrotó al diablo en un duelo de improvisación de cantos, y cuyo verdadero nombre
no conoció nadie, desapareció de Macondo durante la peste del insomnio y una noche
reapareció sin ningún anuncio en la tienda de Catarino. Todo el pueblo fue a escucharlo
para saber qué había pasado en el mundo. En esa ocasión llegaron con él una mujer tan
gorda que cuatro indios teman que llevarla cargada en un mecedor, y una mulata
adolescente de aspecto desamparado que la protegía del sol con un paraguas. Aureliano fue
esa noche a la tienda de Catarino. Encontró a Francisco el Hombre, sentado en medio de
un círculo de curiosos. Cantaba las noticias con su vieja voz descordada, acompañándose
con el mismo acordeón arcaico, mientras llevaba el compás con sus grandes pies
caminadores. Frente a una puerta del fondo por donde entraban y salían algunos hombres,
estaba sentada y se abanicaba en silencio la matrona del mecedor. Catarino, con una rosa
de fieltro en la oreja, vendía a la concurrencia tazones de guarapo fermentado, y
aprovechaba la ocasión para acercarse a los hombres y ponerles la mano donde no se
debía. Hacia la media noche el calor quedó insoportable. Aureliano escuchó las noticias
hasta el final sin encontrar ninguna que le interesara a su familia. Se disponía a regresar a
casa cuando la matrona le hizo una señal con la mano.
— Entra tú también — le dijo —. Sólo cuesta veinte centavos. Aureliano echó una
moneda en la jarra que la matrona tenía en las piernas y entró en el cuarto sin saber para
qué. Una mulata adolescente, con sus teticas de perra, estaba desnuda en la cama. Antes de
Aureliano, esa noche, sesenta y tres hombres habían pasado por el cuarto. De tanto ser
usado, y amasado en sudores y suspiros, el aire de la habitación empezaba a convertirse en
lodo. La muchacha quitó la sábana empàpada y le pidió a Aureliano que la tuviera de un
lado. Pesaba como un lienzo. La exprimieron, torciéndola por los extremos, hasta que
recobró su peso natural. Voltearon la estera, y el sudor salía del otro lado. Aureliano
ansiaba que aquella operación no terminara nunca. Conocía la mecánica teórica del amor,
pero no podía tenerse en pie a causa del desaliento de sus rodillas. Cuando la muchacha
acabó de arreglar la cama y le ordenó que se desvistiera, él le hizo una explicación
atolondrada: „Me hicieron entrar. Me dijeron que echara veinte centavos en la alcancía y
que no me demorara“. La muchacha comprendía su ofuscación. „Sí echas otros veinte
centavos a la salida, puedes demorarte un poco más“, dijo suavemente. Aureliano se
desvistió, atormentado por el pudor, sin poder quitarse la idea de que su desnudez no
resistía la comparación con su hermano. A pesar de los esfuerzos de la muchacha, él se
sintió cada vez más indiferente, y terriblemente solo. „Echaré otros veinte centavos“, dijo
con voz desolada. La muchacha se lo agradeció en silencio. Tenía la espalda en carne viva.
Tenía el pellejo pegado a las costillas y la respiración alterada por un agotamiento
insondable. Dos años antes, muy lejos de allí, se había quedado dormida sin apagar la vela
y había despertado cercada por el fuego. La casa donde vivía con la abuela que la había
criado quedó reducida a cenizas. Desde entonces la abuela la llevaba de pueblo en pueblo,
acostándola por veinte centavos, para pagarse el valor de la casa incendiada. Según los
cálculos de la muchacha, todavía le faltaban unos diez años de setenta hombres por noche,
porque tenía que pagar además los gastos de viaje y alimentación de ambas y el sueldo de
los indios que cargaban el mecedor. Cuando la matrona tocó la puerta por segunda vez,
Aureliano salió del cuarto sin haber hecho nada, aturdido por el deseo de llorar. Esa noche
no pudo dormir pensando en la muchacha, con una mezcla de deseo y conmiseración.
Sentía una necesidad irresistible de amarla y protegerla. Al amanecer, extenuado por el
insomnio y la fiebre, tomó la serena decisión de casarse con ella para liberarla del
despotismo de la abuela y disfrutar todas las noches de la satisfacción que ella le daba a
setenta hombres. Pero a las diez de la mañana, cuando llegó a la tienda de Catarino, la
muchacha se había ido del pueblo.
El tiempo alivió su dolor, pero agravó su sentimiento de frustración. Se refugió en el
trabajo. Se resignó a ser un hombre sin mujer toda la vida para ocultar la vergüenza de su
inutilidad. Mientras tanto, Melquíades terminó de plasmar en sus placas todo lo que era
plasmable en Macondo, y abandonó el laboratorio de daguerrotipia a los delirios de José
Arcadio Buendía, quien había resuelto utilizarlo para obtener la prueba científica de la
existencia de Dios. Mediante un complicado proceso de exposiciones tomadas en distintos
lugares de la casa, estaba seguro de hacer tarde o temprano el daguerrotipo de Dios, si
existía, o poner término de una vez por todas a la suposición de su existencia. Melquíades
profundizó en las interpretaciones de Nostradamus. Una noche creyó encontrar una
predicción sobre el futuro de Macondo. Sería una ciudad luminosa, con grandes casas de
vidrio, donde no quedaba ningún rastro de la estirpe de los Buendía. „Es una
equivocación“, tronó José Arcadio Buendía. „No serán casas de vidrio sino de hielo, como
yo lo soñé, y siempre habrá un Buendía, por los siglos de los siglos“. En aquella casa
extravagante, Ursula luchaba por preservar el sentido común, al haber ensanchado el
negocio de animalitos de caramelo. Había llegado a una edad en que tenía derecho a
descansar, pero era, sin embargo, cada vez más activa. Tan ocupada estaba en sus
prósperas empresas, que una tarde miró por distracción hacia el patio, mientras la india la
ayudaba a endulzar la masa, y vio dos adolescentes desconocidas y hermosas bordando en
bastidor a la luz del crepúsculo. Eran Rebeca y Amaranta. Apenas se habían quitado el luto
de la abuela, que guardaron con rigor durante tres años, y la ropa de color parecía haberles
dado un nuevo lugar en el mundo. Rebeca, al contrarío de lo que pudo esperarse, era la
más bella. Tema un cutis diáfano, unos ojos grandes y reposados, y unas manos mágicas
que parecían elaborar con hilos invisibles la tram a del bordado. Amaranta, la menor, era
un poco sin gracia, pero tenía la distinción natural, el estiramiento interior de la abuela
muerta. Junto a ellas, aunque ya revelaba el impulso físico de su padre, Arcadio parecía un
niño. Se había dedicado a aprender el arte de la platería con Aureliano, quien además lo
había enseñado a leer y escribir. Ursula se dio cuenta de pronto que la casa se había
llenado de gente, que sus hijos estaban a punto de casarse y tener hijos, y que se verían
obligados a dispersarse por falta de espacio. Entonces sacó el dinero acumulado en largos
años de dura labor, adquirió compromisos con sus clientes, y emprendió la ampliación de
la casa. Dispuso que se construyera una sala formal para las visitas, otra más cómoda y
fresca para el uso diario, un comedor para una mesa de doce puestos donde se sentara la
familia con todos sus invitados; nueve dormitorios con ventanas hacia el patio y un largo
corredor protegido del resplandor del mediodía por un jardín de rosas. Dispuso ensanchar
la cocina para construir dos hornos, destruir el viejo granero donde Pilar Ternera le leyó el
porvenir a José Arcadio, y construir otro dos veces más grande para que nunca faltaran los
alimentos en la casa. Dispuso construir en el patio, a la sombra del castaño, un baño para
las mujeres y otro para los hombres, y al fondo una caballeriza grande, un gallinero, un
establo de ordeña y una pajarera abierta a los cuatro vientos para que se instalaran a su
gusto los pájaros sin rumbo. Seguida por docenas de albañiles y carpinteros, como si
hubiera contraído la fiebre alucinante de su esposo, Ursula ordenaba la posición de la luz y
la conducta del calor, y repartía el espacio sin el menor sentido de sus límites. La primitiva
construcción de los fundadores se llenó de herramientas, materiales y obreros. En aquella
incomodidad nadie entendió muy bien cómo surgió de las entrañas de la tierra no sólo la
casa más grande que habría nunca en el pueblo, sino la más hospitalaria y fresca. José
Arcadio Buendía, tratando de sorprender a la Divina Providencia en medio del cataclismo,
fue quien menos lo entendió. La nueva casa estaba casi terminada cuando Úrsula lo sacó
de su mundo quimérico para informarle que había orden de pintar la fachada de azul, y no
de blanco como ellos querían. Le mostró la disposición oficial escrita en un papel. José
Arcadio Buendía, sin comprender lo que decía su esposa, descifró la firma.
— ¿Quién es este tipo? — preguntó.
— El corregidor — dijo Úrsula desconsolada —. Dicen que es una autoridad que
mandó el gobierno.
Don Apolinar Moscote, el corregidor, había llegado a Macondo sin hacer ruido. Se
instaló en el Hotel de Jacob en un cuartito con puerta hacia la calle, a dos cuadras de la
casa de los Buendía. Puso una mesa y una silla que les compró al árabe Jacob, clavó en la
pared un escudo de la república que había traído consigo, y pintó en la puerta el letrero:
Corregidor. Su primera disposición fue ordenar que todas las casas se pintaran de azul
para celebrar el aniversario de la independencia nacional. José Arcadio Buendía, con la
copia de la orden en la mano, lo encontró durmiendo la siesta en una hamaca que había
colgado en el escueto despacho. „¿Usted escribió este papel?“, le preguntó. Don Apolinar
Moscote, un hombre maduro, tímido, contestó que sí. „¿Con qué derecho?“, volvió a
preguntar José Arcadio Buendía. Don Apolinar Moscote buscó un papel en la gaveta de la
mesa y se lo mostró: „He sido nombrado corregidor de este pueblo“. José Arcadio Buendía
ni siquiera miró el nombramiento.
— En este pueblo no mandamos con papeles — dijo sin perder la calma —. Y para
que lo sepa de una vez, no necesitamos ningún corregidor porque aquí no hay nada que
corregir.
Sin levantar la voz, le hizo un pormenorizado recuento de cómo habían fundado la
aldea, de cómo se habían repartido la tierra, abierto los caminos e introducido las mejoras
de acuerdo con la necesidad, sin haber molestado a gobierno alguno y sin que nadie los
molestara. Se alegraban de que hasta entonces los hubiera dejado crecer en paz, y
esperaban que así los siguiera dejando, porque ellos no habían fundado un pueblo para que
el primer advenedizo les fuera a decir lo que debían hacer. Don Apolinar Moscote se puso
blanco como sus pantalones.
— De modo que si usted se quiere quedar aquí, como otro ciudadano común y
corriente, sea muy bienvenido —concluyó José Arcadio Buendía —. Pero si viene a
implantar el desorden obligando a la gente que pinte su casa de azul puede agarrar sus
corotos y largarse por donde vino. Porque mi casa ha de ser blanca como una paloma.
Don Apolinar Moscote dio un paso atrás y apretó las mandíbulas para decir:
— Quiero advertirle que estoy armado.
José Arcadio Buendía no supo en qué momento se le subió a las manos la fuerza
juvenil con que derribaba un caballo. Agarró a don Apolinar Moscote por la solapa y lo
levantó a la altura de sus ojos.
— Esto lo hago — le dijo — porque prefiero cargarlo vivo y no tener que seguir
cargándolo muerto por el resto de mi vida.
Así lo llevó por la mitad de la calle, suspendido por las solapas, hasta que lo puso
sobre sus dos pies en el camino de la ciénaga. Una semana después estaba de regreso con
seis soldados descalzos, armados con escopetas, y una carreta de bueyes donde viajaban su
mujer y sus siete hijas. Más tarde llegaron otras dos carretas con los muebles, baúles y
utensilios domésticos. Instaló la familia en el Hotel de Jacob, mientras conseguía una casa,
y volvió a abrir el despacho protegido por los soldados. Los fundadores de Macondo,
resueltos a expulsar a los invasores, fueron con sus hijos mayores a ponerse a disposición
de José Arcadio Buendía. Pero él se opuso, según explicó, porque don Apolinar Moscote
había vuelto con su mujer y sus hijas, y no era cosa de hombres abochornar a otros delante
de su familia. Así que decidió arreglar la situación por las buenas.
Aureliano lo acompañó. Desarmados, sin hacer caso de la guardia, entraron al
despacho del corregidor. Don Apolinar Moscote no perdió la serenidad. Les presentó a dos
de sus hijas que se encontraban allí por casualidad: Amparo, de dieciséis años, morena
como su madre, y Remedios, de apenas nueve años, una preciosa niña con piel de lirio y
ojos verdes. Eran graciosas y bien educadas. Tan pronto como ellos entraron, antes de ser
presentadas, les acercaron sillas para que se sentaran. Pero ambos permanecieron de pie.
— Muy bien, amigo — dijo José Arcadio Buendía —, usted se queda aquí, pero no
porque tenga en la puerta esos bandoleros, sino por consideración a su señora esposa y a
sus hijas.
Don Apolinar Moscote se desconcertó, pero José Arcadio Buendía no le dio tiempo
de replicar. „Sólo le ponemos dos condiciones“, agregó. „La primera: que cada quien pinta
su casa del color que le dé la gana. La segunda: que los soldados se van enseguida.
Nosotros le garantizamos el orden“. El corregidor levantó la mano derecha con todos los
dedos extendidos.
— ¿Palabra de honor?
— Palabra de enemigo — dijo José Arcadio Buendía. Y añadió en un tono amargo:
— Porque una cosa le quiero decir: usted y yo seguimos siendo enemigos.
Esa misma tarde se fueron los soldados. Pocos días después José Arcadio Buendía le
consiguió una casa a la familia de corregidor. Todo el mundo quedó en paz, menos Aureliano. La imagen de Remedios, la hija menor del corregidor, que por la edad hubiera
podido ser hija suya, le quedó doliendo en alguna parte del cuerpo. Era una sensación
física que casi le molestaba para caminar, como una piedrecita en el zapato.
VOCABULARIO
alboroto de pitos y tambores — шум свистков и барабанов
barro y cañabrava — глина и тростник
plantar la carpa — поставить палатку / шатер
pelotón de fusilamiento — группа расстрела
imán — магнит
diáfano — прозрачный
arrastrar — тащить, волочить
pregonar — провозглашать
desaforado — безмерный, безграничный
prevenir — предупреждать
palmo a palmo — пядь за пядью
relicario de cobre — медный медальон
catalejo — подзорная труба
consternación — уныние, растерянность
abnegación — самоотверженность
sufrir quemaduras — получить ожоги
úlcera — язва
arma novedosa — новое / невиданное оружие
al cuidado de un mensajero — под ответственность гонца
extraviarse en pantanos desmesurados — заблудиться в безмерных болотах
ruta de enlace con los mulos de correo — почтовый тракт
monje Hermann — монах Герман (немецкий ученый, изобретатель астролябии)
contraer una insolación — получить солнечный удар
trabar relación — завязать / установить знакомство
malanga — маланга (корнеплод с клубнями, напоминающими картофель)
fascinación — очарование
hechizo — колдовство
asombrosa conjetura — удивительная догадка
impasible — немозмутимый
plaga — бич, бедствие, несчастье
escorbuto — цинга
lepra — проказа
lúgubre — мрачный
bicloruro de m ercurio — хлорная ртуть
propiedades sulfúricas — свойства серы
solimán — сулема (хлорная ртуть)
vinculado — связанный с.., относящийся huevo
filosófico — философское яйцо (изображение дракона, держащего во рту свой хвост —
символ алхимии)
Gran Magisterio — философский камень (в алхимии — препарат для превращения
металлов в золото)
inquebrantable obstinación — непоколебимое упорство
jarabe espeso — густой сироп
chicharrón carbonizado — обугленная шкварка
desarrugar — разгладить, убрать морщины
estrem ecerse de pavor — содрогнуться от страха
decrépito — ветхий, дряхлый
dentadura postiza — вставные зубы
a su imagen у semejanza — по своему образу и подобию
corral (га) — скотный двор
a la par — подстать, наравне
exhalar — издавать (запах, звук)
aturdidor — оглушительный
cera de abejas — пчелиный воск
ciénaga — топь, трясина
sortilegio — колдовство, чары, ворожба
trocha — тропа, тропинка
mochila — рюкзак
venado — олень
guacamaya — ара (попугай)
almizcle (т) — мускус
pasmarse de fascinación — застыть в изумлении
helecho — папоротник
¡Carajo! — Черт побери!
hormiga — муравей
a la buena de Dios — на волю бога tomar
a pie de la letra — воспринять буквально
desarraigar — вырвать с корнем, искоренить
suspiro de resignación — вздох смирения
pelo hirsuto — ершистые волосы
ombligo — пуп, пуповина
perplejo — окаменевший, оцепеневший
irrevocable — необратимый
emplasto — пластырь
armenio taciturno — молчаливый / мрачный армянин
charco de alquitrán — лужа смолы
sucumbir en los médanos — погибнуть / сгинуть в дюнах
cabeza rapada — бритая голова
aliento glacial — ледяное дыхание
témpano — глыба
empresa delirante — бредовое предприятие
olor a cham usquina — запах паленого
tataranieto — праправнук
estar ligado — быть связанным с...
remordimiento de conciencia — угрызение совести
secularmente entrelazados — веками переплетенные
hachuela (de: hacha) — топорик
cochinito — поросенок
siniestro — зловещий
rehusar consumar el matrimonio — отказаться от исполнения супружеских
обязанностей
lona de velero — парусина
correa — ремень
bordar en bastidor — вышивать на пяльцах
olfatear — уловить, пронюхать
tinaja — глиняный сосуд / кувшин travesía — переход, переезд
degollar — обезглавить
trazar un itinerario — начертить / наметить маршрут
burbuja — пузырь
claro (m) — поляна
barajas, naipes — карты
axilas — подмышки
a tientas — наощупь
tinieblas — потемки
escondrijos — прятки (игра)
m inucioso — тщательный, скрупулезный
heraldo — глашатай
estera voladora — летающая циновка
agobiada de abalorios — увешанная стеклянными бусами
decapitar — обезглавить, отрубить голову
dados — кости (игра)
estirar — тянуть, растянуть
manantial de obscenidades — поток непристойностей / ругательств
farándula — труппа комедиантов
acosar — преследовать, гнать
canasta — корзина
inminente — неизбежный, неминуемый
terquedad — упрямство
retoño — отпрыск
navegar a la deriva — плыть по течению
insomnio — бессонница
escueto — простой, небогатый
perversión — разврат
trotamundo — странник, бродяга
ácido muriático — соляная кислота
agua regia — царская водка
baño de oro — позолота
mecedor — кресло-качалка
talego de lona — парусиновая котомка
huerfanita desamparada — бесприютная сиротка
remitente (m ) — отправитель
colmillo de animal carnívoro — клык плотоядного животного
santoral (m) — святцы
estorbar — мешать, загромождать
sigiloso — тихий, неслышный
torta de cal — куски / лепешки извести
vigilancia implacable — строгое наблюдение
hiel de vaca — коровья желчь
untar el ají — намазать перцем
ruibarbo — ревень en ayunas — натощак
cuento de gallo capón — сказка про белого бычка
cuarentena — карантин
yunque, tas — наковальня
escurridizo — скользкий, зыбкий
daguerrotipia — дагерротипия (первый способ фотографирования, при котором
снимок запечетлевался на отполированной серебряной пластинке)
orfebre (m) — ювелир
hecho у derecho — зрелый
guarapo fermentado — тростниковая водка
exprimir — выжимать
ofuscación — смущение, замешательство
albañiles у carpinteros — каменщики и плотники
ciudadano común у corriente — рядовой / обычный гражданин
resignarse — покориться
abochornar — заставлять краснеть / стыдиться
agarrar los corotos y largarse — собирать пожитки и сваливать
crepúsculo — сумерки
TRABAJO CON EL TEXTO:
Describa los acontecim ientos básicos (con detalles y pormenores):
— búsquedas del oro con el imán
— experimentos con el catalejo y la lupa
— teorías astronómicas (con astrolabio, mapas y brújula)
— fiebre de alquimia
— Melquíades con la dentadura postiza
— búsquedas de una ruta de enlace con el mundo (galeón)
— José Arcadio y Aureliano, hijos
— hielo
— la historia de los antepasados de J. A. Buendía y Úrsula
— el duelo de José Arcadio Buendía y Prudencio Aguilar
— Pilar Ternera
— nacimiento de Amaranta
— Rebeca
— insomnio y olvido
— daguerrotipia
— Aureliano y la nieta de la matrona
— negocio de Úrsula y la construcción de la casa nueva
— Apolinar Moscote, el corregidor
— Aureliano y Remedios Moscote
Diga si es verdadero o falso:
José Arcadio Buendía le compró el imán a Melquíades porque éste no le explicó que el
imán no servía para desenterrar el oro.
En los experimentos con la lupa José Arcadio Buendía sufrió quemaduras e incendió su
casa.
José Arcadio Buendía realizaba sus experimentos para que todo el mundo pudiera utilizar
los inventos científicos en su vida cotidiana.
Ursula carecía de la imaginación científica de su marido.
Ursula era una mujer carente también de carácter y voluntad.
José Arcadio Buendía construyó el laboratorio de alquimia por su cuenta (sin ayuda ajena).
José Arcadio, el hijo, abandonó Macondo solamente porque le gustó la chica de la
farándula.
Ursula se opuso a que Arcadio viviera en su casa pero José Arcadio Buendía insistió.
Rebeca era una pariente lejana de los Buendía. ¿Verdad?
Los Buendía no podían sepultar los huesos de los padres de Rebeca porque en el Macondo
de entonces no había cementerio.
El olvido causó el insomnio.
Melquíades quitó el olvido con un líquido rojo.
Aureliano iba a casarse con la nieta de la matrona.
Razone:
¿Por qué eran los gitanos los que traían inventos a Macondo?
¿Quién es el cabeza de los Buendía? ¿Cambia el reparto de los papeles en esa familia
durante su vida?
José Arcadio Buendía revela un potencial científico increíble, pero, al mismo tiempo
resulta, a menudo, muy ingenuo con el empleo de los inventos traídos. ¿Qué quiere decir el
autor con eso?
José Arcadio Buendía llega, por sí mismo, a descubrimientos inauditos y
conclusiones científicas brillantes, lo que alterna con fracasos y equivocaciones. ¿Sería
razonable admitir que mediante el ejemplo de José Arcadio Buendía el autor nos quiera
enseñar el travieso camino de conocimiento que el género humano ha superado en el curso
de su evolución?
Macondo y sus habitantes son un modelo de cómo iba el desarrollo de la
civilización. ¿Verdad?
Hay quienes creen que Melquíades es como el Diablo que recoge el alma de José
Arcadio Buendía a cambio de donarlo con la capacidad de conocer el mundo. ¿Parece
verdad o no?
José Arcadio Buendía promovió la idea de poder regresar al punto de partida
navegando siempre al Oriente (o al Occidente). Históricamente, esa idea fue realizada
por .........
Ursula es una mujer óptima para José Arcadio Buendía.
El gallo de pelea en América Latina es un símbolo. ¿De qué o de quién?
José Arcadio, el hijo, es mucho menos inteligente y creador que su padre. Es posible
admitir que tal decadencia se deba a que el matrimonio de José Arcadio Buendía y Úrsula
es un m atrimonio de incesto (кровосмешение). Pero hay también otras causas.
José Arcadio, el hijo, abandonó Macondo al enterarse de que tendría un hijo con
Pilar Ternera. ¿Por qué prefirió escapar, mejor, que quedarse?
¿Por qué a Arcadio se le ocultaron su verdadera identidad?
Hablando del episodio del insomnio y el olvido, ¿tienen algo que ver con algunos
acontecimientos históricos reales o es una pura fantasía de autor basada en supersticiones
populares?
¿Por qué a José Arcadio Buendía le importó tanto el descubrimiento de la
daguerotipia?
La historia sobre la matrona y su nieta tiene varias versiones en las obras de
Márquez. ¿Ha leído alguna otra? ¿Se diferencian mucho?
Úrsula se convierte, con tiempo, en el verdadero soporte de su familia. ¿Tiene Vd.
argumentos a favor o en contra de tal opinión?