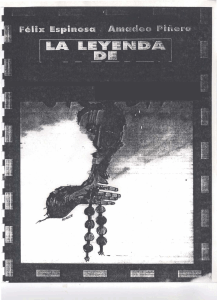De caracoles y fuego Nieves Cárdenas / Mercedes Crespo Edición: Diley Milián López Diseño y composición: Enrique Mayol Amador Digitalización de imágenes: Natalia del Río Bolívar © Nieves Cárdenas, 2013 © Mercedes Crespo, 2013 © Editorial José Martí, 2013 ISBN: 978-959-09-0561-2 INSTITUTO CUBANO DEL LIBRO Editorial JOSÉ MARTÍ Publicaciones en Lenguas Extranjeras Calzada No. 259 entre J e I, Vedado La Habana, Cuba Email: editjosemarti@ceniai.inf.cu El paisaje de Olofi MercedesTaniaCrespoVillate(LaHabana,1943) Ha centrado su obra en la historia y tradiciones asiáticas, así como en lo que de estas puede encontrarse en la cultura cubana. Premiada en diferentes certámenes literarios, ha publicado tanto en Cuba como en China el resultado de sus investigaciones. Entre estos títulos se encuentran Legación cubana en China (Si-Mar, 2004), Leyendas chinas (Gente Nueva, 2007) y Leyendas japonesas (Gente Nueva, 2009). Por su contribución a la preservación, difusión y recreación de las expresiones de la cultura y las tradiciones chinas, recibió un reconocimiento del Centro Provincial de Casas de Cultura de la Ciudad de La Habana en 2008. También ha sido merecedora de la Distinción a la Humildad Dora Alonso, otorgada por la Editorial Gente Nueva en el año 2012. Nieves Cárdenas López (Sancti Spíritus, 1954) Ha sido laureada en diferentes concursos literarios. Su obra está dirigida tanto al lector adulto, como a niños y jóvenes, para los que ha publicado, entre otros, Juanico, el rey de las aguas dulces (premio de la Editora Abril en 2003); Tita y Pancho (Extramuros, 2003); Una flor y nada más, biografía de Gabriela Mistral, Premio Edad de Oro, que integra la colección Escolar de la Editorial Gente Nueva; y Los hijos del sol (Gente Nueva, 2005), en coautoría con Mercedes Crespo. Su más reciente título, Desnudo bajo la luz (Extramuros, 2013), alcanzó el premio Luis Rogelio Nogueras 2012 en la categoría Testimonio y el Coral del Aire de la Dirección Municipal de Cultura de Playa. Sus cuentos «Tres mil noches y un día» y «Quién es el enemigo» resultaron galardonados en el concurso Abdala en los años 2009 y 2011. E ra muy inquieto el niño Olofi, no se cansaba de dar vueltas y más vueltas alrededor del mundo. A cada minuto se le ocurrían nuevas travesuras o preguntas que hacer. Para tranquilizarlo, Ochumare ofreció sus colores y lo enseñó a pintar. De solo mirar el cielo comenzó a dibujar las caprichosas imágenes que formaban las nubes: un gato, una manada de elefantes, árboles cargados de frutos, coches tirados por caballos y riachuelos serpenteando entre las rocas. A nadie se le ocurrió interrumpirlo. Así pasaron horas, días, meses, años y Ochumare siguió avivando los colores de su arco, hasta que solo quedaron pequeños espacios en el inmenso paisaje. Volverá de nuevo a sus travesuras 7 —pensaban—. Pero el joven, que sin darse cuenta había dejado de ser niño, comenzó a llenar los pequeños espacios con tomeguines, mariposas, zunzunes, bibijaguas y hasta hormiguitas. No quedaba siquiera un puntico por colorear. Olofi se miró en las aguas del arroyo: había encanecido, no tenía deseos de correr ni dar vueltas por el mundo y pidió que le construyeran un palacio en lo más alto del cielo, donde aún vive en compañía del arcoíris, a quien envía, de vez en cuando, a retocar los colores del paisaje. Ayabá y el Ifá C hangó cortó una ceiba, en la madera labró un espléndido tablero que regaló a su hermano Orula y, con autorización de Olofi, le concedió el secreto de la adivinación. Orula salió a pasear y llevó su tablero. En el camino encontró a un amigo, quien muy alegre lo invitó a conocer su bohío. Allí conoció a su esposa e hijos: una joven y un niño pequeño. Entre conversaciones, bebidas y la deliciosa comida preparada por la mujer, los sorprendió la noche. Ante la insistencia de la familia, el viajero aceptó dormir para continuar viaje al día siguiente. Ayabá, la hija del amigo, joven casadera, desde la cocina donde trajinaba junto a la madre, oyó al invitado hablar del tablero y su poder de adivinación. 10 —¡Cuánto me gustaría conocer mi futuro! —pensó la muchacha—. ¿Me casaré?, ¿con quién?, ¿dónde viviré?, ¿tendré hijos?, ¿cuántos? Tantas preguntas giraban en la cabeza de la muchacha, que no pudo dormir. Antes del amanecer se apoderó del tablero y corrió a esconderse en el palmar más cercano. Sin respuesta a sus preguntas la encontró Orula y ella, arrepentida y con mucha pena, le devolvió su tablero. —¡Faltaste! —profirió Orula—, eres ingenua, curiosa y te castigaré. Por tu culpa la mujer no tendrá acceso a los secretos de Ifá, ni podrá ser babalawo. Después recordó que Olofi concedió a la mujer el don de la maternidad y del amor infinito a los hijos. Le colocó el iddé de Orula, y por su eterna sabiduría decidió darle acceso al Ico-fá, ritual más elevado para la mujer. Elegguá y el obí A ñaguí y Okú Boro se casaron con grandes fiestas y agasajos, pues eran la esperanza de su pueblo. Pero pasaba el tiempo y la joven pareja no lograba concebir el ansiado heredero. Comenzaba el obba a desencantarse de su mujer, cuando lo sorprendió el nacimiento de su hijo, el príncipe Elegguá. Fue tanta la felicidad de la familia real y su pueblo que hicieron del príncipe el centro de su adoración, de ahí que Elegguá fuera un niño consentido, bromista, embustero y muy travieso. Los caminos eran su mayor atracción. Sin descansar de un viaje el muchacho deseaba conocer otro lugar, porque había oído contar sobre él alguna historia. Una mañana en que caminaba 13 en pos de la nueva aventura, el séquito se detuvo donde convergían cuatro caminos. En medio de la encrucijada Elegguá ordenó continuar por uno de ellos. Cabeceaba, adormecido por la fatiga del viaje, cuando vio una luz entre las yerbas del camino y corrió hacia ella. —¡Qué hermosa luz! —dijo el príncipe. Por toda respuesta el obí brilló de tal manera que casi le hizo cerrar los ojos. Deslumbrado, el príncipe se lo llevó con él. Al llegar a palacio contó lo sucedido, pero era tan embustero y parlanchín que Añaguí y Okú Boro no le creyeron, el príncipe perdió su interés por el obí y lo abandonó detrás de una puerta. Días después celebraban en palacio una importante fiesta en la que participaban todos los cortesanos del reino. De repente, el esplendor del obí atrajo la atención de todos; luego se apagó, lentamente, junto con la vida de Elegguá. Una terrible sequía devastó las cosechas; las epidemias asolaron familias, poblados y dejaron el reino sumido en la pena y en la miseria. Un día hacía Añaguí la limpieza de su ilé, cuando encontró el obí tras la puerta comido por los bichos, deshecho en veintiún pedazos 14 cubiertos de moho. Su corazón de madre sintió en aquellos despojos la vida de su hijo, y cayó sobre ellos cubriéndolos de lágrimas y besos. Conmovido, el obí perdonó a Elegguá, pero sus pedazos no pudieron unirse. Cada uno de ellos se convirtió en un niño consentido, parlanchín, pícaro, embustero, y anda por los caminos alborotando el mundo con sus pitos, bolas y caramelos, sin que la madre pueda impedir sus travesuras. La maldición de Oggún L os primeros rayos de luz aparecieron entre las sombras. Martinico parpadeó una y otra vez, hasta saberse sentado en la enorme jicotea, flotando quién sabe por dónde. Resignado a su suerte se aferró al carapacho que poco a poco se hundía en el inmenso lago, bien diferente al río donde acostumbraba pescar. Casi cubierto por algas y malanguetas llegó al fondo. Solo se oía algún ploc... ploc... El lejano tamborileo se acentuó al salir por la boca de la caverna una hermosa mujer que bailaba la danza más sandunguera que se haya visto jamás. El cuerpo moreno parecía salirse de las algas amarillas de su vestido, los collares de piedras y caracoles se enredaban en sus pechos y el pelo flotaba bajo la corona de algas. 17 Muchas horas bailaron Martinico y la mujer en pasadizos adornados con nenúfares, caracoles y lustradas piedras, agasajados con exquisitos vinos de algas y conchas repletas de ostiones. Ella ondulaba la cintura, movía los hombros y su risa lo llamaba, mientras se perdía en el verde 0scuro de las aguas y los repiques de tambores se alejaban con el murmullo del río. Extenuado por la fatiga, Martinico se durmió en las yerbas de la orilla. Se lamentaba por despertar de su bello sueño, cuando vio las malanguetas entre los dedos de sus pies, un lindo collar de caracoles enredado en su cuello y en su bolsillo un caracol repleto de vino. De un sorbo bebió el vino, y en un viejo tronco de palma lleno de flores, panales de miel y frutas, zarpó en busca de la mulata. Nada más hundió el remo, la fuerte corriente arrastró su canoa hacia la enorme charca sin orillas. Silbaba la mejor de sus melodías cuando la vio surgir entre los corales, rodeada de caballitos y escoltada por el enorme pulpo que le servía de guardián. El toque de tambor apenas se oía; sus movimientos seguían gráciles, rítmicos y cadenciosos, pero sin la sensualidad de la primera vez. Lucía más morena envuelta en la bata de algas azules; llevaba collares de perlas y una 18 corona plateada como la luna. Le extrañó su altivez y que volviera ligeramente la espalda para hablarle, pero no tuvo dudas, era su diosa de las aguas, y le ofreció las flores, las frutas y el panal de miel. Mullidos butacones de esponjas, conchas nacaradas, alfombras de sargazos y abanicos flotaban en los pasillos por donde la siguió obsesionado con la idea de tenerla en sus brazos, aunque después muriera retorcido en los tentáculos del pulpo, que no dejaba de mirarlo. Durante largo rato se oyeron risas y cascabeleos. Todo resultó felicidad, hasta que ella descubrió en su cuello el conocido collar y algunos trozos de algas amarillas enredados en sus cabellos y dedos de los pies. Con un empujón lo apartó de su lado. El agua del mar le resultó escasa para formar la ola en que cabalgó hacia la embocadura. Tan alto subió la cresta de espumas que salpicó los rayos del gran Olofi. Atraído por la algarabía, Oggún llegó hasta allí. Al ver a Martinico azotado por los embates de las dos hermanas, comprendió la causa de la pelea. Ciego de rabia y celos por la traición de Ochún y Yemayá, pensó traspasarlo con la punta del cuchillo; pero sin dar tiempo a que notaran su presencia, lanzó la terrible maldición que 19 convirtió a Martinico en un enorme pez de colores muy oscuros. Manatí, llamado así por las dueñas del mar y el río, vive en el punto donde confluyen las aguas saladas y dulces. Cuando la luna hace brillar el río como una cinta plateada, sus gemidos estremecen el silencio de la noche. Unos dicen que añora sus madrugadas de pescador, chiflando sobre las piedras de la orilla; otros que llora porque sus hijos se pierden entre el mar y el río, como perdió él sus dos amores. Dueño del fuego T ras la luz de una estrella partieron Baltasar, Gaspar y Melchor, tres magos y auténticos soberanos venidos de África y del Oriente, montados en fuertes e infatigables camellos de la montaña, con el único deseo de ver al rey que acababa de nacer. El rey más viejo, Baltasar, de tez pálida y barbas blancas, buscaba de la vida lo bello y del hombre la verdad. Regalaría al nuevo rey un bloque de mirra. Melchor, el más joven, rey pobre y de tez trigueña, cuyas aspiraciones eran tener ejércitos, ganar honores y obtener riquezas, ofrecería al recién nacido todo el oro que poseía. Gaspar, alto, fornido y de piel tan negra como plumas de cuervo, venía de Kus. En Meroe, al 22 sur de Elefantina, isla sagrada, tenía su palacio y un harén de bellas mujeres. Le gustaba cazar, beber, bailar y obtener lo que deseaba, aunque para ello tuviera que usar la fuerza. Un sentimiento que no lograba explicarse lo llevó a seguir la estrella para llevar al rey el incienso extraído de los árboles de Arabia, cuyo aroma lo envolvería en una atmósfera de culto y religiosidad. Sorprendidos por no encontrar riquezas ni guardias con lujosos vestidos, los tres reyes se acercaron al humilde pesebre. El primero encontró a un niño blanco igual a él, el segundo le vio cabellos negros y piel tostada, el tercero se admiró al ver una criatura tan negra como las alas del cuervo. «Es igual a mí», —pensó cada uno—. Comprendiendo que estaban ante el Mesías, los tres reyes entregaron el oro, la mirra y el incienso; agradecieron un pequeño cofre que les fue entregado y se marcharon. Por muchas horas cabalgaron en silencio. En el momento de separarse hicieron un alto para compartir el regalo, pero dentro del cofre solo había una piedra muy dura, que tras mucho meditar tiraron a un pozo. Al llegar a las entrañas de la tierra, las llamas de un ardiente fuego iluminaron el cielo. 23 Arrepentidos de haber despreciado el valioso talismán, cada uno llevó un poco de fuego a su reino. Uno de los reyes cruzó mares, otro desiertos, el más fuerte y de piel negra regresó a Meroe. Así llegó el fuego a Changó, impetuoso guerrero vestido de rojo, revoltoso, peleón y escandaloso, amante de las fiestas y las mujeres. No estuvo mucho tiempo en ese lugar, donde fue traicionado y vendido a un barco negrero. Junto a otros de su raza cruzó el ancho mar. Con su tablero, castillo y pilón llegó a una isla de finas arenas, palmas y tocororos, donde reina como dios del fuego, del rayo, del trueno y de la guerra. Rey de reyes, soberano de Oyó, así es Changó. Luna de miel U n sol tibio que no secaba las gotas de rocío caía sobre los pastos donde revoloteaban pajarillos y mariposas. Orgulloso de haber creado tanta belleza, Olordumare comprendió que nadie podría disfrutar y admirar todo aquello como él. Sin pensarlo, dijo a su hijo Obatalá: —Cumpliste muy bien mis encargos: creaste la tierra, el zunzún, la ceiba y el arcoíris. Ahora falta quien disfrute y enriquezca todo lo bello que has hecho. Sería hermoso ver hombres bañándose en ese río, enamorados que escuchen el trino de los pájaros y cazadores o labriegos que cultiven esos terrenos baldíos. En la primera nube descendió Obatalá hasta el río, y en su mismo borde moldeó con arcilla 26 tantos hombres y mujeres como fueron capaces de crear sus manos. Agradecidos, estos organizaron una gran fiesta con todos los orishas, menos Yemayá, quien no respondió a los llamados que le hicieron por costas y embocaduras. Fiestaban hombres y orishas cuando apareció envuelta en un torbellino de aguas y cólera que arrasó con todos. Para que Olordumare no se enterara de la locura de Yemayá, Obatalá regresó al río a moldear nuevos hombres, pero las olas habían arrasado la arcilla; en sus márgenes no había más que lodo. Con toda su paciencia esculpió cuerpos en piedras, maderas, alguna arcilla y restos de minerales que encontró en las cavernas de la costa. Creada una buena cantidad de hombres, se dio cuenta de que no había uno igual al otro y detuvo la obra, pensando en el fracaso de su creación. Yemayá celebraba su fiesta de cumpleaños, el mar estaba tan limpio que desde todas partes se veía su fondo. Olordumare había prometido bajar a bailar y a beber, y como regalo le envió a Ochumare para que le sirviera de corona. Desde su trono vio Yemayá a Obatalá rendido por el cansancio, con las ropas sucias y manchadas. 27 El mundo no era mucho más que un güiro; una sola ojeada bastó para recorrerlo y comprobar la magnitud del daño de su cólera. Los árboles eran troncos secos sin hojas ni flores, las montañas meras elevaciones sin vegetación, los ríos cañones quebrados por la sequía y los pájaros sombras sin trinos ni alegrías. Decidida a enmendar su error pidió a Ochumare que tendiera su arco para adornar la tierra con sus colores. Al escuchar el canto de los pájaros libando sobre las flores y ver las montañas reverdecidas, madre de aguas invitó a las nubes a beber sus vinos. Las nubes llevaron mucho vino a la tierra; hombres y mujeres bebieron, rieron y bailaron hasta quererse, sin tener en cuenta su color ni sus figuras. Yemayá y Obatalá, coronados por Ochumare, llamaron a aquella fiesta «la boda del mundo». Nadie quedó sin tomar vino ni hacer el amor en la primera noche de bodas, excepto la luna, que no pudo beber ni un sorbo, pues sin ella no hubiese habido luz en la fiesta. Pero como era un día feliz para todos, encontró un bidón de miel y comió tanta, que desde entonces en todas las bodas hay Luna de Miel. Olokun O lokun nunca anduvo por los montes ni pretendió usar lanzas ni martillos. Era feliz buscando estrellas y corales en la orilla de la playa, vestido con flores y sargazos del fondo marino. Esas manías de Olokun molestaban a Obatalá, quien consideraba que debía ser guerrero y enamoradizo como Changó. Por eso decidió dar a Yemayá el dominio de las aguas, para ver si así Olokun dejaba de suspirar por las estrellas marinas. Cuando Olokun vio la hermosura de Yemayá —sus delicados y elegantes modales— fue tan desdichado al no poder igualarla que se recluyó en las profundidades del océano. Cuando supo de su angustia, Olofi pidió a Olokun que saliera a buscar la felicidad 30 dondequiera que estuviera. Al emerger de las aguas, la hermosura de Olokun eclipsó la de las damas más bellas. Su corazón quedó prendado de un fuerte labriego que acarició con la ternura de las algas y amó con la fuerza de las olas, hasta que el fuego de la pasión despertó la virilidad oculta en el manto de algas y sargazos. El mancebo descubrió ante todos la falsedad de la belleza de Olokun. Ofuscado por el escándalo, Obatalá lo llevó al fondo del mar y lo ató con siete cadenas para que nunca más volviera a salir. A escondidas de Obatalá, a veces Olofi lo libera para aliviar sus dolores. Entonces Olokun patrulla las aguas, unas veces convertido en hombre pez, otras en hermosa sirena que desata el fuego de sus pasiones en violentos torbellinos. Olofi cierra los ojos y finge no oír. Solo entonces reconoce que su obra no es todo lo perfecta que creyó, y en lo más oscuro de su rincón se pregunta: —¿A cuántos les habré dado lo que no querían? Ajé Chaluga L uego de recorrer nuevas tierras, Ajé Chaluga, sentado sobre un promontorio, divisaba el pueblo a orillas del mar y a lo lejos el horizonte, donde muy pronto el sol estiraría los brazos para despertar a sus vecinos. La brisa marina batió sus blancos faldones, tintinearon los caracoles de sus collares y el fino encaje de olas enredó sus blancas filigranas en los dedos de sus pies, mientras recogía conchas de variados tamaños y brillantes colores, las que al alejarse de la playa guardaba en los pliegues de su faldón. A la sombra de un palmar encontró los primeros bohíos, no había en ellos mucho que ofrecer, era fácil ver el hambre de sus moradores. En el pueblo había comida, agua limpia y 33 fresca, pero solo para algunos. Los hombres no se querían como hermanos; el bienestar no era compartido siquiera con los de la familia, menos aún con pueblos vecinos. A Ajé Chaluga le gustaba ofrecer salud, bienestar y sabiduría. A su paso siempre recibía peticiones de aquellos que lo conocían, pero él solo las concedía a quienes creía merecedores. En silencio observó la opulencia y la humildad. Algunos lo reconocieron, y pensando que su visita les traería prosperidad le saludaron: «¡Ajé, Ajé!». Solo una anciana con muchos collares de colores le ofreció una jícara de oloroso café. Cuando llegó al centro del pueblo advirtió la avaricia, la envidia y sobre todo el deseo de poseer lo ajeno. De un salto subió a un muro de piedras y habló de caridad, respeto, amor a la familia y a la tierra en que nacemos. Unos se fueron riendo; muy pocos oyeron sus palabras. Ajé Chaluga se marchó. Las plantas comenzaron a morir y los hombres enfermaron, sin saber cómo ni por qué. Torrentes de agua y granizos destruyeron casas y sembrados; las tierras se llenaron de fango y los árboles volaban como hojas de papel. Sin salir del asombro, todos veían la destrucción de las riquezas acumuladas durante muchos años. 34 Desesperados, los hombres pidieron ayuda a los pueblos vecinos que siempre habían despreciado. Ellos compartieron su pobreza y los ayudaron a cargar sus penas y sus muertos. Era necesario que comprendieran que solo el amor da vida. Entonces Ajé Chaluga medió con Olofi para que calmara la tempestad. Que la naturaleza fuera dócil, que la madre tierra diera frutos al hambriento, los ríos aguas al sediento; que cesaran las enfermedades, para que los hombres pudieran tener salud y procrear. Adornado con sus collares de diferentes colores, Ajé Chaluga cobija la tierra de todos, su paso deja conchas que llevan el bien y la prosperidad a quienes hacen posible la paz y unión de los humanos. «¡Ajé, oh, Ajé!». Ceremonia real P ara Olofi repartir los poderes, disponer qué iba aquí y allá fue cosa fácil. Sin embargo, a medida que el mundo crecía, crecían las ambiciones y las inconformidades. Los orishas no podían satisfacer todo lo que los hombres pedían y constantemente recurrían a sus consejos, de ahí que este empezara a sentirse enfermo y cansado. Los orishas le pidieron que bajara hasta Oké a disfrutar del paisaje y el canto de los pájaros; Oké era tan alta que estaba casi a un paso del cielo. En cuanto estuvo rodeado de bosques y ríos, se le ocurrió que los pájaros podían llevar más colores, que la montaña debía ser menos alta, el río más caudaloso y que tal vez los trinos de las aves podrían ser más suaves o más 37 agudos. Entonces comprendió que aun en aquella quietud, no dejaría de pensar en cómo mejorar el mundo. Al amanecer se vistió de labriego y bajó al pueblo más cercano. Durante horas admiró el verde de los árboles, el murmullo del río y, de vez en cuando, echaba un vistazo a las nubes que no le permitían ver la torre de su palacio. El sol brillaba justo en mitad del cielo cuando divisó un lujoso castillo rodeado de lagos y hermosos jardines. El guardián uniformado interrumpió su paso antes de que pudiera tocar la aldaba del portón. —Mi amo no da limosnas. —No vengo a pedir limosnas —replicó—, quiero ser servido y puedo pagar. —¿Servido aquí, con esa facha? Lo siento, mi señor solo ofrece sus damas a caballeros iguales o más distinguidos que él. Detrás de unos arbustos, Olofi cambió sus ropas por una túnica bordada en oro, empuñó un bastón de marfil y colocó un hermoso diamante sobre su frente. En un carruaje tirado por corceles y guiado por caleseros se presentó de nuevo ante el portero, quien deshecho en reverencias y cumplidos lo condujo por escaleras y pasillos, hasta llegar al salón donde se 38 encontraba el rey del castillo, rodeado de bellas damas que abanicaban su cuerpo, le ofrecían manjares, licores y danzaban para él. —Si tienes con qué pagar, puedes escoger de todas la que más te guste —dijo—. Olofi ocupó uno de los mejores salones del castillo. Cada día pagaba altas sumas de dinero, porque el rey, ávido por las ganancias, le hacía trampas en las cuentas. Y así fue hasta que se le acabó el dinero y comenzó a pagar con el carruaje, los adornos de su túnica, los collares y, por último, el diamante de la frente. Cuando no le quedaba ni un céntimo, los sirvientes lo echaron del castillo. Sin perder la calma Olofi se marchó, solo que en vez de salir por la puerta trasera, se dirigió al salón donde se encontraba el rey. —¿Qué haces aquí, mendigo? Para disfrutar de mujeres hermosas hay que tener owo, ser rey, o un buen mozo como yo. —Serás bello entre los bellos —dijo Olofi—, brillo y color no te faltarán; pero tu voz será un desagradable graznido que ni tú querrás escuchar. Desde hoy pertenecerás a Ochún, bella entre las bellas, a la que todos los días rendirás tributo, mostrándole la belleza de tu cola, para 39 que escoja las plumas con que ha de adornar su agbebe. Sin dar tiempo a que lanzara su primer graznido, Olofi continuó: —Para que todos sepan que fuiste rey, llevarás corona y te llamarás Aguani, el pavorreal. Eyelé y Echu O lorun es el sol, el color, la luz. Mueve las aguas, los vientos y la noche da paso al día. Olofi, causa y razón de la existencia, creó el mundo, los animales, los hombres y repartió poderes a los orishas. El hombre vagó por la tierra, tuvo sed, hambre, deseos de riquezas, poder, mujeres y envidió a los orishas que lo tenían todo. Llegó a albergar tanto odio que se transformó en demonio con garras y dientes afilados que podían devorar. La Maldad se apropió de su alma y decidió que todo lo noble y bueno que existía en el mundo debía perecer, pero ¿cómo hacerlo? Echu pensó que sin el sol que hace crecer el trigo, el hombre moriría y con él la bondad en la tierra. Decidió que cuando el sol despertara, 42 tibio y suave como polluelo recién nacido, la Maldad se lanzaría a devorarlo. Al amanecer, el sol lavó su cara con el rocío que siempre le ofrecía la luna y, despertando zunzunes y colibríes, entre bostezo y bostezo, subió a lo más alto del cielo. Olorun descubrió las intenciones de Echu y decidió que Olofi y Olordumare debían saberlo, alguien tendría que inmolarse por la humanidad, un gesto de sacrificio para salvar el bien. Muchos se ofrecieron, pero sin saber qué hacer, y Eyelé —la mensajera de los dioses—, blanca paloma de pico rosado y cortas patitas, se dispuso a ofrendar su vida. ¡Cómo rio la Maldad!, una paloma blanca nunca impediría que ella acabara con el sol. Con sus grandes patas firmes y las fauces bien abiertas, la Maldad se lanzó hacia el sol. La paloma voló hacia ella, picó su carne, hundió sus uñas y quedó asida a su garganta, hasta que las dos murieron ahogadas. Por eso la paloma, pequeña ave de plumaje blanco que con su vida impidió que la Maldad nos quitara el sol, es símbolo de pureza, justicia y vida que se inmola en las ofrendas a los orishas. Ochúkuara y Olorun O chúkuara era la más hermosa de las hijas de Ikiri, un rico mercader en tierras de Marimayé. A diario llegaban a la mansión comerciantes, príncipes y todo tipo de hombres que pretendían su amor. La muchacha agradecía los halagos y, devolviendo los regalos, les hacía saber que no deseaba casarse. Todos se admiraban de que siendo aquellas tierras tan áridas, los jardines de Ochúkuara siempre estuvieran cubiertos de flores y sus huertos llenos de frutas. Hasta que apareció el apuesto joven: —Soy Onilé —dijo la tierra—, desde hace muchos años adoro tu belleza. Cada día alimento tus huertos y jardines, para que sus flores y frutas sean las más hermosas del universo. 45 Con la misma rapidez que creció el amor de los jóvenes, el huerto y los jardines comenzaron a secarse. Pensaba Ochúkuara en abandonar a Onilé, cuando un corpulento mancebo se presentó ante ella. —Soy Olorun —dijo el sol radiante de luz y calor—, desde las alturas adoro tu belleza. Gracias a mí tus flores y frutas son cada día más hermosas. Ochúkuara se sintió confundida y junto a las flores y los frutos comenzó a palidecer. A punto estaba de morir, cuando Olorun pensó que si moría sería Onilé quien la acogería en sus entrañas. Decidió jugarlo todo y advirtió a la joven: —Si no vienes conmigo impediré la lluvia —dijo a Ochúkuara—, mis rayos secarán ríos, lagos, y destruiré todas las riquezas de la tierra. Aún brillaba el lucero del alba cuando Ochúkuara salió al jardín. Antes de que Onilé despertara, trepó por los tibios rayos del sol y se perdió entre las nubes. Su brillo iluminó las irawó que permanecían ocultas por la sombra del sol, quienes la rodearon llamándole madre luna. Olorun, al verlas, se dispuso a castigar a Onilé, pues creyó que era el padre de las hijas de Ochúkuara, y nunca más se volvió para mirarlas. 46 La rabia y los celos hirieron el corazón de Onilé, quien creyó que su amada era la madre de las hijas de Olorun. Fue tanto su dolor que corrió a refugiarse en brazos de Olokun. Para que Onilé no permanezca bajo la oscura sombra que deja el sol en su apurado paso, Ochúkuara y sus estrellas lo iluminan en la noche; pero él, al verla flotar sobre Olokun, oculta su rostro teñido de rojo tras las nubes, y sus lágrimas refrescan el calor de los furiosos rayos de Olorun. Caimán de Ochún y Yemayá E ntre espumas y encrespadas olas, viajó por mucho tiempo la inquieta Yemayá. Absorbía la sal de las aguas y buscaba entre corales y algas, sin saber qué le faltaba ni cómo regresar a las lejanas costas africanas de dónde había partido decepcionada del último de sus amores. Ochún corría por el bosque como venado silvestre en busca de oñí y plumas de pavorreal para sus abanicos, cuando Oggún, obsesionado con su belleza, la persiguió hasta el río. La diosa endulzó las aguas con la miel de su cuerpo, bailó sobre los carapachos de las jicoteas, convirtió al temible Caimán en el más dócil de los borricos y galopó en él hasta donde altas crestas de espuma salpicaban su rostro dorado. 49 Tras los rayos de Olorun, Yemayá llegó al borde donde flotaba el brioso Caimán de Ochún. —Ven conmigo —pidió Yemayá—, juntas navegaremos sobre pulpos y tiburones. —No —respondió entre risas Ochún—, el calor de Olorun quema mi miel, la sal amarga mi boca; además siento terror por tu amigo el tiburón. —No sabes lo que dices, mis aguas tienen la sal de la vida y moriría de frío sin los rayos de Olorun. El tedio mataría mi alma en la quietud del río y Caimán me mira con ojos perversos. —Si supieras cuánto he andado para llegar hasta aquí —dijo Ochún señalando el cauce del río. Pronto regresaré, tus inquietas aguas alborotan las mías. Caimán lloró por la melancolía de las hermanas. Sus lágrimas formaron un cañón, no tan dulce como el río ni tan salado como el mar, donde la inquieta corriente condujo a Yemayá, que iba y venía entre las olas hacia los brazos de Ochún. Inmóvil ante la felicidad de las dos hermanas, Caimán se alimentó de la sabia del amor y la sabiduría de las diosas, convirtiéndose en una pequeña isla de palmeras, ceibas, yagrumas y ciguarayas. Yemayá agitó las costas con su danza de espumas. Dulces riachuelos de 50 aguas claras corrieron por sus venas, donde reina la bella Ochún. Para que las diosas no abandonen su mar ni su río, Caimán mantiene la barrera que separa las aguas dulces de las saladas, donde las hermanas se cuentan secretos de amor y a veces desatan sus furias de celos. Taewo y Kainde, los ibeyis L os débiles rayos de luna iluminaron la noche. La frondosa copa de la ceiba brilló en el oscuro sendero, por el que la pequeña mujer avanzaba con paso vacilante en busca de un lugar seguro para descansar. «No habrá otro mejor», —pensó luego de acomodar su agotado cuerpo sobre las hojas secas amontonadas en las raíces—. Recordaba que aquel bendito árbol había cubierto su tallo de espinas para proteger a la virgen María y al niño Jesús de sus perseguidores. El negro más bonito que había conocido, de ardiente mirar, dueño del fuego y del trueno que tiene por morada la palma real, sería el padre de su hijo. Solo de pensar en aquella unión en noche de fiesta, en que él lucía el eleke de 53 cuentas rojas y blancas con que Obatalá lo distinguía, su cuerpo no pesaba y todo su ser se excitaba. La fuerte contracción que sacudió su cuerpo y el ahogado grito que escapó de su garganta le indicaron la proximidad del momento. Su clara voz tarareó un canto de amor y frenesí y tintinearon los refulgentes aros de oro de sus muñecas. Ochún, la más bella y joven de los orishas, zalamera y seductora, siguió su camino. No se detuvo frente al rojizo framboyán, árbol preferido de su amado. Tenía prisa por llegar a la costa. Allí donde nacen los caracoles y las saladas olas se unen a la dulce corriente del río encontraría a Yemayá, reina del mar y madre de todos los orishas, señora de inmensas riquezas, adusta, altanera, que concede fertilidad y ayuda en los partos. El jadeo de Ochún era intenso, sus sienes se cubrían de sudor y sus piernas temblaban cuando, acompañada de la fresca brisa y guiada por la espuma de las olas, llegó adonde la aguardaba la dueña de las aguas, vestida de azul, con hermosos collares de plata y transparentes cuentas azules. Un dolor agudo y fugaz que apenas la dejó respirar cruzó su vientre, luego fue agigantán- 54 dose, mientras una fuerza increíble surgía de sus entrañas. Las ágiles manos dieron masaje al abultado vientre, la ayudaron a incorporarse y con firmeza la obligaron a pujar. El dolor punzante la dejaba sin aire. La sangre se agolpaba en su pecho. Solo escuchaba su propia respiración y el suspiro de la espuma perdiéndose en la arena. Brillaba la luna en medio del cielo cuando la pequeña criatura vio la luz. Sin tiempo para recuperar el oxígeno perdido en el jadeo final se reiniciaron los dolores, pero esta vez todo fue más rápido, y para sorpresa de las dos mujeres otro canto de vida alegró el cálido silencio. —Serán fuertes mis ibeyis, nacieron en luna llena —dijo la madre sonriendo al círculo plateado que iluminaba a sus hijos. Después de bañarlos con las cinco aguas: de lluvia, de río, de mar, bendita y de gloria —que se extrae de los pozos los días sábado y domingo—, Yemayá ofreció a la luna un plato de leche y a la madre maíz con huevos de pata, mientras un bello pavorreal abría su hermosa corona de plumas y un solitario majá saludaba a los comilones y golosos ibeyis, quienes con su primer llanto saludaban la vida. Taewo y Kainde, los simpáticos mellizos de ojos negros y cabellos encaracolados, son los 55 frutos del amor entre Ochún y Changó. Amados por todos los orishas y criados por Yemayá, son predilectos de Obatalá. Su padre, quien los ama con delirio, les regala frutas, golosinas y palomas, para que con sus bailes lleven alegría y prosperidad de pueblo en pueblo. Orula y el árbol de la güira D e pie, sin prisa, un señor de edad madura disfruta los rayos de sol que bañan la campiña, mirando el paisaje que como un cuadro se abre ante sus ojos. —¿Quién es? —pregunta el viento que se desliza entre las hojas de los árboles. —¿Quién es? —curiosean los pájaros desde sus nidos. —¡Es Orula! —responde la naturaleza. Es el dios de la adivinación, insigne consejero y sabio benefactor para quienes lo conocen y lo honran. Es amo y señor del tiempo y los cuatro puntos cardinales. Orula posee los secretos de la adivinación en el ate o tablero de adivinar. Orula amanece en el monte, entre árboles y malezas. Saluda a la palma, la ceiba, la yagruma, 58 la ciguaraya; oye el canto del sinsonte y la voz de los necesitados que esperan su bendición. En sus manos coge frutos que huele hasta embriagarse con su aroma; luego los muerde y saborea el dulce jugo que baña sus labios. Un día Orula se aleja más de lo acostumbrado, con sorpresa descubre un árbol de unos cinco metros de altura y tronco torcido. De sus numerosas ramas cubiertas de hojas grandes y acorazonadas cuelgan hermosos frutos, verdes y redondos como pelotas, que se quiebran al caer y de su interior brota una masa blanca y esponjosa, la cual sirve de lecho a un numeroso grupo de semillas negras. Tras presentarse y saludarlo, Orula pregunta al hermoso árbol: —¿Cuál es tu misión en estas tierras? ¿Pueden los hombres comer de tus frutos?, ¿anidan pájaros en tus ramas?, ¿permites al jilguero cantar cada mañana? Pero el árbol de la güira, que así se llama el árbol, prepotente e indiferente, sin saber quién le hablaba, contestó: —No sé de qué me hablas. Vivo tranquilo y feliz viendo crecer mis frutos, que luego darán semillas y serán árboles como yo. No necesito saber quién vive o canta entre mis ramas. 59 —¿Por qué vives tan alejada de los demás? Piensa que si hoy tú ayudas a los hombres, a los pájaros, quizás mañana ellos puedan ayudarte a ti. Tras un corto silencio, el árbol contestó risueño: —Puedo ver muy lejos y sentir en mis hojas la cercanía de una tempestad. El día es claro, no hay nubes que anuncien tormenta, solo un aire fresco que acaricia mis lindas hojas. Ningún mal se avecina. Orula sonrió y se alejó por el largo camino. No había terminado el día, cuando una algarabía de voces y gritos irrumpió en el camino. Un grupo de hombres se acercaba buscando algo entre los árboles y la maleza. —Allí hay uno —gritó un hombre—, es grande y tiene muchos frutos. —Dame la escalera y el hacha, los frutos están en lo más alto del árbol —pidió el más ágil. —Échenlos todos en esta canasta —ordenó un viejo— y corten las ramas más grandes. Mientras los hombres hablaban, el hacha cortaba —chas, chas, chas— y caían las güiras —tras, tras, tras—. Cuando los hombres se alejaron, el árbol vio sus ramas maltrechas y muchos de sus frutos rotos entre sus raíces. 60 A la mañana siguiente pasó Orula por el camino, y vio asombrado la triste figura del árbol. —¿Qué te ha pasado? —le preguntó—. Has perdido tus frutos y tus mejores ramas han desaparecido. —Ya ves, tenías razón. Se avecinaba un gran mal. Perdóname por no haberte atendido como mereces; para reparar mi daño desde ahora compartiré con todos mis frutos. Mis ramas servirán para hacer un instrumento, cuyo sonido recordará el del hacha sobre ellas; se llamará güiro. De mis frutos se harán las maracas que alegrarán las fiestas. Otros serán utilizados como vasijas, en ellas servirán agua fresca y aguardiente para convidar a los orishas. Los que caigan enteros al río, irán al fondo para homenajear a Ochún o llegarán al mar para ofrecerse a Yemayá. Orula agradeció el gesto del árbol de la güira. Desde entonces este árbol comparte con hombres y orishas todas sus bondades. El loro africano U na explosión de colores y un concierto de cantos, trinos y chirridos despiertan la mañana. Los tibios rayos del sol calientan los nidos y cientos de pájaros inician su vuelo por montes y sabanas. Es que hoy es un día diferente. Olofi ha anunciado que gratificará a las aves con un nuevo don. Asustados unos, asombrados otros, pero seguros de asistir a la cita, han amanecido con la impaciencia por saber quién recibirá y en qué consistirá este nuevo regalo del dios de los orishas. Las cacatúas, luego de peinar su cresta larga y coloreada, han avisado a su prima, la cacatúa negra, para que no deje de lucir en la fiesta sus hermosas plumas de matiz rojizo. 63 Los guacamayos marcharán al frente con su larga cola multicolor en forma de sable. Con gran alboroto la cotorra limpia su frente blanca y alisa sus patillas rojas. No faltan los célebres periquitos con su carnaval de plumas verdes, matizadas en violeta, rosa y naranja. Solo falta avisar al Kea, loro color verde oliva con alas rojiamarillas que vive en los lejanos mares del Pacífico. Kakapu no vendrá, sabe que su presencia no es grata desde que su vuelo dejó de ser auténtico. En cambio, el Kaka sí, pues se comporta como un loro común y ninguna de las aves lo rechazará. Las cotorras, que son las más ruidosas, han dedicado horas a limpiar su verde plumaje y exhiben con orgullo sus cuellos rojos y las elegantes plumas azules y amarillas de sus colas. Seguras de merecer el don que ofrecerá Olofi se han convertido en pregoneras de la fiesta. Calentando sus huevos esta mamá catey; pronto el macho la reemplazará en su tarea y podrá lustrar sus plumas color esmeralda y su cuello salpicado de bermellón. De pronto, el silencio se apodera de la campiña. No se oyen trinos ni chirridos. Ha llegado el loro africano exhibiendo orgulloso 64 la blancura de su hermoso plumaje. Sabe que es considerado la mejor de las aves, la más atractiva, habladora, halagada y anhelada, pero también la más envidiada. Sin ponerse de acuerdo, todas las aves comienzan a echarle fango, polvo y arena sobre sus blancas plumas. El loro africano ya no será la más bella de las aves, estará sucio y manchado, nadie se fijará en él. El alboroto ha llamado la atención de Olofi, que se apresura a llegar en medio de la gran nube de plumas y polvo. Cuando cesó la polvareda, el loro africano yacía en el lodo, con sus plumas blancas manchadas de fango y su cola desaliñada y ensangrentada. La sorpresa ha silenciado a las aves, ninguna chilla, ni siquiera se mueven. Olofi reconoce en ellas la maldad, la envidia. Ayudando a levantar al loro, le dice para que todos oigan: —Siempre admiré tu pureza y la claridad de tu lenguaje y ahora he decidido que, mientras el mundo sea mundo, tú serás quien mejor hable entre todas las aves; no se hará ceremonia alguna donde no estén presentes tus bellas plumas, que llevarán el color gris de la envidia de tus enemigos y las manchas rojas de tu sangre honorable. Encuentro L adridos de perros y gritos de hombres instigándolos a buscarme se oían muy cerca. Les daba lo mismo que la piel del esclavo fuera negra o amarilla como la mía. Agotado, lleno de sudor y rasguños, con las pocas fuerzas que me quedaban solo pensaba en escapar de mis perseguidores. El terreno era escabroso y difícil de trepar. El dolor en las piernas me obligó a detenerme y un murmullo de arroyo saltó en mi corazón. Con un quejido de dolor el agua limpió las heridas de mis piernas y, más aliviado, me interné en los arbustos que volvieron a rasgar mi piel. En las penumbras encontré la cueva; el piso cubierto con hojas fue más que un suave lecho para mi cuerpo enfermo y cansado. La fatiga y 67 la soledad me llevaron a Cantón, mi tierra, el día que dejé a mi familia para ir de pesca y fui tirado en el fondo del navío que me trajo a esta isla como culí, simple trabajador, para encontrar la esclavitud, de la que entonces trataba de escapar. Con la imagen de los míos me quedé dormido. La claridad me despertó. Sostenido por muletas y custodiado por dos perros, un anciano con las piernas llagadas y vestido con harapos permanecía junto a mí. Traté de incorporarme para pedir a sus pies que no me delatara, pero la serenidad con que miraba mis piernas heridas y cubiertas de sangre me detuvo. Fue entonces que reconocí a Li Xuan, uno de los ocho chinos inmortales, cuyo espíritu no encontró su cuerpo al regresar de las sagradas montañas Huanshan, por lo que, cansado de vagar, se apoderó del cuerpo de un pordiosero enfermo y lisiado. Volví a mirarlo y recordé a los negros del barracón, cuando vestidos con ropas de saco y muchos collares bailaban al sonido de los tambores, orando a Babalú Ayé —padre del mundo— para que calmara el dolor de las llagas de sus pies. Temí salir y encontrarme con mis perseguidores. Busqué algo para comer y me encontré 68 algunas babosas y agua. Pasaron muchas noches hasta que mejoraron mis heridas. Antes de abandonar la cueva, como único homenaje que podía dar a Babalú Ayé y a Li Xuan, uní mi frente a la tierra nueve veces, prometí adorarles y dar a conocer su existencia a todos los de mi raza en estas tierras. Glosario Agbebe: Abanico que utilizan deidades que son reinas —Yemayá y Ochún— como símbolo de realeza. Aguani: Pavorreal. Ajé: Reverencia a los poderes de la abundancia y el bienestar. Ajé Chaluga: Orisha de la salud, de las primeras riquezas y de la suerte. Añaguí: Tiene tres caminos, y en uno de ellos se manifiesta como la madre de Elegguá, porque, según una historia, de sus relaciones con Echu Okú Boró —que era obba de una tribu yoruba— concibe un hijo, el príncipe Elegbara. Añaguí es muy aguerrida y cuando se enoja es tan furiosa como una tempestad. Sabe curar con las plantas, todo lo descubre y, como es tan pequeñita, se traslada montándose en los remolinos. Vive en los bosques, pero también cuida la entrada de la sabana como Añá Bí Ladé. Até: Tablero redondo de madera, usado para la adivinación en Ifá. 70 Ayabá: La que lleva en el tobillo una cadena de plata. Su mirada es irresistible, su aire altanero. Fue mujer de Orula, y su palabra la acata siempre Ifá, a pesar de lo ocurrido entre ellos. Para oír a sus fieles suele volverse de espaldas. Sus amarres no se desatan nunca. Babalawo: De Baba, padre y awo, secreto. Sacerdote de Ifá; padre de los secretos. Babalú Ayé: Orisha que protege de las enfermedades venéreas, de la lepra, de la viruela y, en general, de las dolencias y afecciones que padece el género humano. Changó: Orisha del fuego, del rayo, del trueno, de la guerra, de los tambores Batá, del baile, de la música y de la belleza viril. Echu: Mensajero divino de Ifá. Espíritu que habita en lo desconocido. Elegguá: Orisha dueño de las llaves del destino. Abre y cierra las puertas a la felicidad o a la desventura. Es la personificación del azar o de la muerte. Eleke: Collar de cuentas dedicado a un orisha, según el color que le corresponda. Eyelé: Paloma. 71 Framboyán: En yoruba Igguínla, árbol grande. Sus dueños son Changó, Inle y Oyá. En su tronco pactaron Oyá y Changó. Sus vainas pintadas de rojo sirven de acheré o maruga y se emplean para llamar a Oyá. Güira: En yoruba Eggwá, Igbá, Agbe. En Cuba existen dos tipos de árboles de güira: la cimarrona, que es más pequeña, pertenece a Osaín y Elegguá; la criolla, a Yemayá y Babalú Ayé. En ambos casos, su fruto es medicinal y se utiliza además para baños lustrales, amuleto, resguardo, receptáculo e instrumento musical. Ibeyis: Los jimaguas celestiales, varón y hembra, hijos de Changó y Ochún, aunque criados por Yemayá. Gozan del cariño de todos los orishas. Son juguetones, golosos y traviesos. Son los patrones de barberos y cirujanos. Los más populares en Cuba son Kainde y Taewo. Ico Fá o Cofá: Ceremonia en la que una mujer es consagrada como guardiana y seguidora de Orula. Iddé: Manilla consagrada, ensartada con las cuentas de los colores emblemáticos de determinado orisha. 72 Ifá: Complejo sistema adivinatorio tutelado por el orisha Orula, que da nacimiento a todo lo que rige el mundo: las leyes de la naturaleza, el cuerpo humano con sus virtudes y sus defectos, el presente, el pasado, el futuro y el mundo extracorpóreo. Ilé: Casa, habitación; también es tierra. Las variantes de vocablos combinatorios con ilé son muchas, señalando la «casa» o residencia de cosas, personas, animales o dioses. Irawó: Estrellas. Loro: En yoruba le llaman Odidé o Coidé. Obatalá: Orisha escultor del ser humano. Es dueño de todo lo blanco; de la cabeza, los pensamientos, la inteligencia y los sueños. Creador de la tierra. Obba: Rey. También cabeza (de reino). Obí: Coco. También rogar, rezar. Ocha: Sinónimo de orisha. Ochúkuara: Luna llena. Ochumare: Orisha del arcoíris. En Cuba, en algunas casas de santo la consideran la bandera y corona de Yemayá; en otras, la de Aggayú. 73 Ochún: Orisha dueña de la femineidad, la sexualidad y los ríos. Se le identifica con la Patrona de Cuba, Nuestra Señora de la Caridad del Cobre. Oggún: Orisha de los minerales, de las montañas y de las herramientas. Es patrón de los herreros, los mecánicos, los ingenieros, los soldados, los físicos y los químicos. Oké: Orisha tutelar de las montañas. Okú Boro: Es obba y padre de Elegbara. «Es el que mata rápido, inmediatamente». Este viejo tiene poder sobre la vida y la muerte. Olofi u Olofin: Es la personificación de la Divinidad, la causa y razón de ser de todas las cosas. Nació de nadie, por sí mismo. Vive retirado y pocas veces baja a la tierra. Olofi hizo el mundo, los santos, los animales y los hombres. Fue él quien repartió poderes a los orishas para que se crearan todas las cosas, por eso se dice que tiene los secretos de la creación. Olokun: Dueño de las profundidades del océano. En algunas casas se le representa como un ser mitad hombre y mitad pez; encarna al mar en su aspecto más aterrador. 74 Olordumare: Es el universo, con todos sus elementos. Es la manifestación material y espiritual de todo lo existente. Es tan grande que no se asienta, no se le ofrenda ni se le pide nada directamente. Hacia él nos dirigimos por medio de Olofi, e implica una inteligencia tácita de las cosas y la sujeción a leyes. Olorun: El sol, manifestación más sensible y material de Olofin, puesto que es la fuerza vital de la existencia. Onilé: Espíritu de la tierra. Oñí: Miel. También abeja. Es atributo de Ochún. Orishas: Deidades del panteón yoruba. Orula, Orunla u Orúnmila: Adivinador por excelencia, gran benefactor y consejero de los hombres y sus futuros; intérprete del oráculo de Ifá. Owó: Dinero, riqueza. También negocio. Yemayá: Madre Universal, considerada la madre de la vida y de todos los orishas. Representa el mar, fuente fundamental de la vida. Índice El paisaje de Olofi / 4 Ayabá y el Ifá / 8 Elegguá y el obí / 11 La maldición de Oggún / 15 Dueño del fuego / 20 Luna de miel / 24 Olokun / 28 Ajé Chaluga / 31 Ceremonia real / 35 Eyelé y Echu / 40 Ochúkuara y Olorun / 43 Caimán de Ochún y Yemayá / 47 Taewo y Kainde, los ibeyis / 51 Orula y el árbol de la güira / 56 El loro africano / 61 Encuentro / 65 Glosario / 69